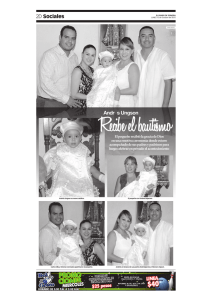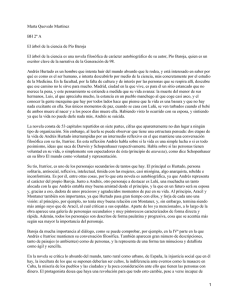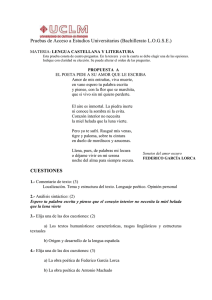textos narrativos para clase
Anuncio
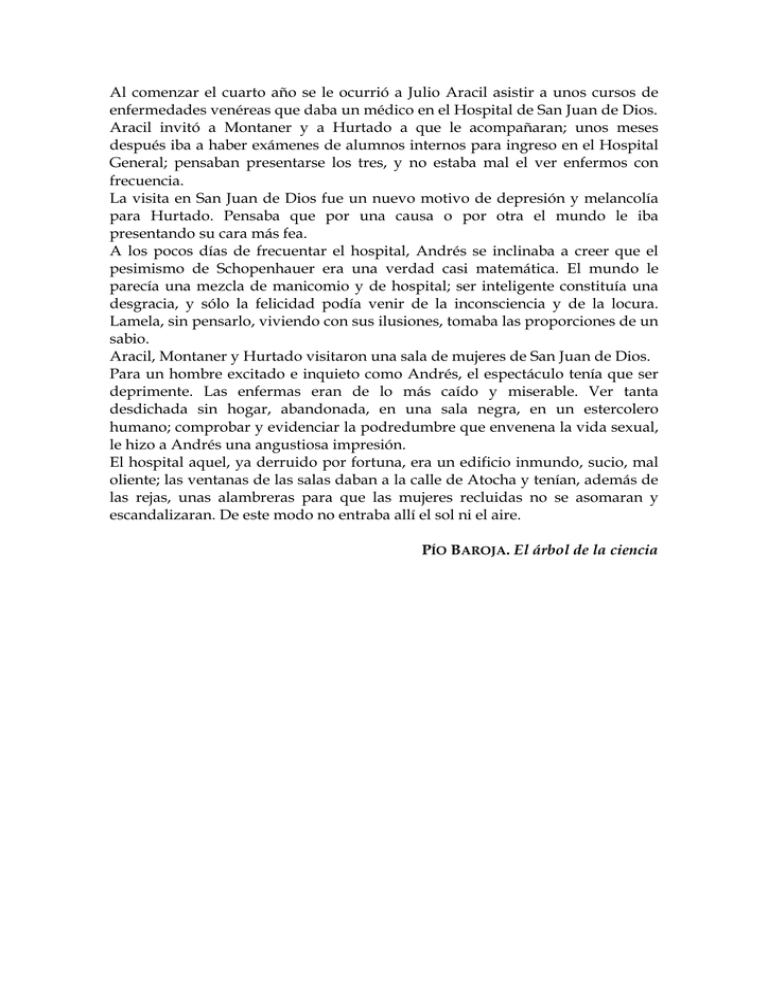
Al comenzar el cuarto año se le ocurrió a Julio Aracil asistir a unos cursos de enfermedades venéreas que daba un médico en el Hospital de San Juan de Dios. Aracil invitó a Montaner y a Hurtado a que le acompañaran; unos meses después iba a haber exámenes de alumnos internos para ingreso en el Hospital General; pensaban presentarse los tres, y no estaba mal el ver enfermos con frecuencia. La visita en San Juan de Dios fue un nuevo motivo de depresión y melancolía para Hurtado. Pensaba que por una causa o por otra el mundo le iba presentando su cara más fea. A los pocos días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi matemática. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital; ser inteligente constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia y de la locura. Lamela, sin pensarlo, viviendo con sus ilusiones, tomaba las proporciones de un sabio. Aracil, Montaner y Hurtado visitaron una sala de mujeres de San Juan de Dios. Para un hombre excitado e inquieto como Andrés, el espectáculo tenía que ser deprimente. Las enfermas eran de lo más caído y miserable. Ver tanta desdichada sin hogar, abandonada, en una sala negra, en un estercolero humano; comprobar y evidenciar la podredumbre que envenena la vida sexual, le hizo a Andrés una angustiosa impresión. El hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio, mal oliente; las ventanas de las salas daban a la calle de Atocha y tenían, además de las rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se asomaran y escandalizaran. De este modo no entraba allí el sol ni el aire. PÍO BAROJA. El árbol de la ciencia El individuo o el pueblo que quiere vivir se envuelve en nubes como los antiguos dioses cuando se aparecían a los mortales. El instinto vital necesita de la ficción para afirmarse. La ciencia entonces, el instinto de crítica, el instinto de averiguación, debe encontrar una verdad: la cantidad de mentira que es necesaria para la vida. ¿Se ríe usted? —Sí, me río, porque eso que tú expones con palabras del día, está dicho nada menos que en la Biblia. —¡Bah! —Sí, en el Génesis. Tú habrás leído que en el centro del paraíso había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era inmenso, frondoso, y, según algunos santos padres, daba la inmortalidad. El árbol de la ciencia no se dice cómo era; probablemente sería mezquino y triste. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios a Adán? —No recuerdo; la verdad. —Pues al tenerle a Adán delante, le dijo: Puedes comer todos los frutos del jardín; pero cuidado con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas su fruto morirás de muerte. Y Dios, seguramente, añadió: Comed del árbol de la vida, sed bestias, sed cerdos, sed egoístas, revolcaos por el suelo alegremente; pero no comáis del árbol de la ciencia, porque ese fruto agrio os dará una tendencia a mejorar que os destruirá. ¿No es un consejo admirable? PÍO BAROJA. El árbol de la ciencia En el pueblo, la tienda de objetos de escritorio, era al mismo tiempo librería y centro de suscripciones. Andrés iba a ella a comprar papel y algunos periódicos. Un día le chocó ver que el librero tenía quince a veinte tomos con una cubierta en donde aparecía una mujer desnuda. Eran de estas novelas a estilo francés; novelas pornográficas, torpes, con cierto barniz psicológico hechas para uso de militares, estudiantes y gente de poca mentalidad. —¿Es que eso se vende? —le preguntó Andrés al librero. —Sí; es lo único que se vende. El fenómeno parecía paradójico y sin embargo era natural. Andrés había oído a su tío Iturrioz que en Inglaterra, en donde las costumbres eran interiormente de una libertad extraordinaria, libros, aun los menos sospechosos de libertinaje, estaban prohibidos, y las novelas que las señoritas francesas o españolas leían delante de sus madres, allí se consideraban nefandas. En Alcolea sucedía lo contrario; la vida era de una moralidad terrible; llevarse a una mujer sin casarse con ella, era más difícil que raptar a la Giralda de Sevilla a las doce del día; pero en cambio se leían libros pornográficos de una pornografía grotesca por lo trascendental. Todo esto era lógico. En Londres, al agrandarse la vida sexual por la libertad de costumbres, se achicaba la pornografía; en Alcolea, al achicarse la vida sexual, se agrandaba la pornografía. —Qué paradoja ésta de la sexualidad —pensaba Andrés al ir a su casa—. En los países donde la vida es intensamente sexual no existen motivos de lubricidad; en cambio en aquellos pueblos como Alcolea, en donde la vida sexual era tan mezquina y tan pobre, las alusiones eróticas a la vida del sexo estaban en todo. Y era natural, era en el fondo un fenómeno de compensación. PÍO BAROJA. El árbol de la ciencia En verano sobre todo, Andrés quedaba reventado. Aquella gente de las casas de vecindad, miserable, sucia, exasperada por el calor, se hallaba siempre dispuesta a la cólera. El padre o la madre que veía que el niño se le moría, necesitaba descargar en alguien su dolor, y lo descargaba en el médico. Andrés algunas veces oía con calma las reconvenciones, pero otras veces se encolerizaba y les decía la verdad: que eran unos miserables y unos cerdos; que no se levantarían nunca de su postración por su incuria y su abandono. Iturrioz tenía razón: la naturaleza no sólo hacía el esclavo, sino que le daba el espíritu de la esclavitud. Andrés había podido comprobar en Alcolea como en Madrid que, a medida que el individuo sube, los medios que tiene de burlar las leyes comunes se hacen mayores. Andrés pudo evidenciar que la fuerza de la ley disminuye proporcionalmente al aumento de medios del triunfador. La ley es siempre más dura con el débil. Automáticamente pesa sobre el miserable. Es lógico que el miserable por instinto odie la ley. Aquellos desdichados no comprendían todavía que la solidaridad del pobre podía acabar con el rico, y no sabían más que lamentarse estérilmente de su estado. PÍO BAROJA. El árbol de la ciencia Debió de ser entonces cuando nació la reflexión que recogió en unas notas encontradas en su bolsillo el día de su segunda muerte, la real, que tuvo lugar más tarde, cuando se levantó la tapa de la vida con un fusil arrebatado a sus guardianes. “¿Son estos soldados que veo lánguidos y hastiados los que han ganado la guerra? No, ellos quieren regresar a sus hogares, adonde no llegarán como militares victoriosos sino como extraños de la vida, como ausentes de lo propio, y se convertirán, poco a poco, en carne de vencidos. Se amalgamarán con quienes han sido derrotados, de los que sólo se diferenciarán por el estigma de sus rencores contrapuestos. Terminarán temiendo, como el vencido, al vencedor real, que venció al ejército enemigo y al propio. Sólo algunos muertos serán considerados protagonistas de la guerra.” Todos los pensamientos y con ellos la memoria debieron de quedar sepultados bajo la fiebre, bajo el hambre, bajo el asco que sentía de sí mismo, porque haciendo acopio de la poca fuerza que aún le quedaba, arrastrándose ya, pues ni siquiera incorporarse pudo en el último momento, se aproximó al cuerpo de guardia lentamente, sin importarle el asombro y la repulsión que sintieron los soldados al ver arrastrarse esos despojos. Cuando el llanto se lo permitió, dijo: -Soy de los vuestros. ALBERTO MÉNDEZ. Los girasoles ciegos PÁGINA 23 El niño ha muerto y lo llamaré Rafael, como mi padre. No he tenido calor suficiente para mantenerlo vivo. Aprendió de su madre a morir sin aspavientos y esta mañana no ha querido escuchar mis palabras de aliento. (El resto de la página, con una caligrafía mucho más cuidad que lo escrito hasta el momento, casi primorosa, repite “Rafael”, “Rafael”, “Rafael” hasta sesenta y tres veces.. La R de Rafael siempre es una floritura vertical a la que envuelve un trazo panzudo que comienza en la izquierda, asciende por encima y se hincha a la derecha describiendo una curva que se junta al trazo vertical más o menos a media altura para volver a separarse de él como una falda almidonada y desvanecerse hacia abajo en un rasgo que se pierde. Es una R inglesa y gótica al mismo tiempo.) PÁGINA 24 (Vuelve a repetir “Rafael”, “Rafael” hasta sesenta y dos veces.) PÁGINA 25 (Repite Rafael con el mismo tipo de letra, pero mucho más pequeño ciento diecinueve veces.) PÁGINA 26 (Ya no está escrita con el mismo lápiz, pues es muy probable que se terminara, sino con un tizón apagado o algo parecido. Cuesta leerlo porque, después de escribirlo, el autor pasó la mano por encima, como si hubiera intentado borrarlo. Creemos, pues, que hemos leído correctamente lo escrito, que transcribimos hechas estas slavedades.) “Infame turba de nocturnas aves”. (NOTA DEL EDITOR: El año 1954 fui a una aldea de la provincia de Santander llamada Caviedes. Efectivamente está colgada de la montaña y huele al mar próximo aunque desde él no puede divisarse porque se asoma hacia el interior de un valle. Pregunté aquí y allá y supe que el maestro, al que llamaban don Servando, fue ajusticiado por republicano en 1937 y que su mejor alumno, que tenía una afición desmedida por la poesía, había huido con dieciséis años, en 1937, a zona republicana para unirse al ejército que perdió la guerra. Ni sus padres, que se llamaban Rafael y felisa, ni nadie del pueblo volvieron a saber de él. Tenía fama de loco porque escribía y recitaba poesías. Se llamaba Eulalio ceballos Suárez. Si fue él el autor de este cuaderno, lo escribió cuando tenía dieciocho años y creo que ésa no es edad para tanto sufrimiento.) ALBERTO MÉNDEZ: Los girasoles ciegos Sabían que a las cinco de la mañana comenzarían a oírse nombres y apellidos en el patio y que los nombrados subirían a unos camiones para ir al cementerio de la Almudena de donde nunca volverían. Pero esos nombres eran sólo para los de la cuarta galería, a ellos, los de la segunda, les quedaba un trámite: pasar ante el coronel Eymar para ser irremisiblemente condenados, lo cual significaba tiempo y el tiempo sólo transcurre para los que están vivos. Sabían por el alférez capellán que no todos los condenados a muerte eran ya fusilados. Intervenciones de familiares, recomendaciones especiales, gestos arbitrarios de gracia, iban reduciendo el número de ejecutados a medida que pasaban los meses. Se sabía que muchos iban de la cuarta galería a la Prisión de Dueso, o a Ocaña o a Burgos. Por eso sólo pensaban en que pasara el tiempo, que discurriera todo lo lenta y brutalmente que quisiera, pero que hubiera una semana más, un día más, incluso una hora más. Seguramente ésa era la razón por la que todos intentaban pasar desapercibidos, desleídos en el gris sucio de las paredes de la celda colectiva. Los primeros meses, cuando todavía el frío estaba fuera de sus huesos, había siempre alguien que, encaramado a los barrotes de la ventana que daba al patio, gritaba ¡Viva la República! cuando los de la cuarta, al amanecer, iban subiendo a los camiones. Adiós, compañero, adiós, amigo. Te vengaremos. Sin embargo, poco a poco, esos gestos se fueron apagando, se hicieron oscuros como se fue oscureciendo el alba. Al día siguiente Juan Senra no fue llamado a juicio. Fueron otros y ninguno regresó. ALBERTO MÉNDEZ. Los girasoles ciegos Hoy pienso, Padre, que me llamó la atención algo que le distinguía de los demás: era un niño triste pero con una serenidad extraña para su edad. En sus juegos sin discordia, en su obediencia sin sumisión, en su interés por aprender y su orgullo por saber, en su silencio... Quizás su infancia me recordó la mía y quise revivir en aquel párvulo el niño que yo fui. Pensé que sería un buen pastor en nuestra Iglesia. ¡Ay de mí! Noté algunas otras diferencias: recuerdo que, cuando todos los alumnos en fila, antes de salir del colegio, formaban marcialmente y entonaban el Cara al sol al atardecer como despedida de una jornada de jubiloso aprendizaje, Lorenzo no compartía el espíritu de Flecha que sus compañeros demostraban. Mantenía, sí, la compostura, pero un día me acerqué a él sigilosamente por detrás y advertí con sorpresa que mantenía el brazo en alto, movía los labios, pero no cantaba. ¡Le pedíamos amor a su Patria y nos devolvía su silencio! Le castigué a no abandonar aquel patio si no cantaba el himno completo, pero no cantó. Se mantuvo erguido y con el brazo en alto, aunque ni siquiera comenzó la primera estrofa. No sé si prevaleció en mí la ira por su rebeldía o la dicha por la oportunidad de doblegar con mi autoridad a un hijo impío de un siglo sin fe. “¡Canta”, le ordené, “es el himno de los que quieren dar la vida por su Patria!” “Mi hijo no quiere morir por nadie, quiere vivir para mí”, dijo una voz suave y melosa a mis espaldas. Me volví y era ella. ALBERTO MÉNDEZ, Los girasoles ciegos El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. «Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros», me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de interprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nasar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la media noche. Más aún: las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6.05 hasta que fue destazado como un cerdo una hora después, lo recordaban un poco soñoliento pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto Santiago Nasar en el bosque del sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando a rebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Crónica de una muerte anunciada Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido, disimulaba muy bien el rigor de su carácter. «Parecía una monja», recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los hijos, que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares, y dos años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar en bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas de la época, que habían descuidado el culto de la muerte, las cuatro eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. […] [La madre] pensaba que no había hijas mejor educadas. «Son perfectas», le oía decir con frecuencia. «Cualquier hombre sería feliz con ellas, porque han sido criadas para sufrir.» GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada Todo lo demás lo contó sin reticencias, hasta el desastre de la noche de bodas. Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo en la cama hasta que perdiera el sentido, que aparentara más vergüenza de la que sintiera para que él apagara la luz, que se hiciera un lavado drástico de aguas de alumbre para fingir la virginidad, y que manchara la sábana con mercurio cromo para que pudiera exhibirla al día siguiente en su patio de recién casada. Sólo dos cosas no tuvieron en cuenta sus coberteras: la excepcional resistencia de bebedor de Bayardo San Román, y la decencia pura que Ángela Vicario llevaba escondida dentro de la estolidez impuesta por su madre. «No hice nada de lo que me dijeron —me dijo—, porque mientras más lo pensaba más me daba cuenta de que todo aquello era una porquería que no se le podía hacer a nadie, y menos al pobre hombre que había tenido la mala suerte de casarse conmigo.» De modo que se dejó desnudar sin reservas en el dormitorio iluminado, a salvo ya de todos los miedos aprendidos que le habían malogrado la vida. «Fue muy fácil —me dijo—, porque estaba resuelta a morir.» GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria, dominada hasta entonces por tantos hábitos lineales, había empezado a girar de golpe en torno de una misma ansiedad común. Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo, y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad. Muchos se quedaron sin saberlo. Cristo Bedoya, que llegó a ser un cirujano notable, no pudo explicarse nunca por qué cedió al impulso de esperar dos horas donde sus abuelos hasta que llegara el obispo, en vez de irse a descansar en la casa de sus padres, que lo estuvieron esperando hasta el amanecer para alertarlo. Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales sólo tienen acceso los dueños del drama. «La honra es el amor», le oía decir a mi madre. Hortensia Baute, cuya única participación fue haber visto ensangrentados dos cuchillos que todavía no lo estaban, se sintió tan afectada por la alucinación que cayó en una crisis de penitencia, y un día no pudo soportarla más y se echó desnuda a las calles. Flora Miguel, la novia de Santiago Nasar, se fugó por despecho con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los caucheros de Vichada. Aura Villeros, la comadrona que había ayudado a nacer a tres generaciones, sufrió un espasmo de la vejiga cuando conoció la noticia, y hasta el día de su muerte necesitó una sonda para orinar. Don Rogelio de la Flor, el buen marido de Clotilde Armenta, que era un prodigio de vitalidad a los 86 años, se levantó por última vez para ver cómo desguazaban a Santiago Nasar contra la puerta cerrada de su propia casa, y no sobrevivió a la conmoción. Plácida Linero había cerrado esa puerta en el último instante, pero se liberó a tiempo de la culpa. «La cerré porque Divina Flor me juró que había visto entrar a mi hijo -me contó-, y no era cierto.» Por el contrario, nunca se perdonó el haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infausto de los pájaros, y sucumbió a la perniciosa costumbre de su tiempo de masticar semillas de cardamina. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Crónica de una muerte anunciada