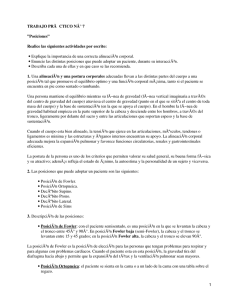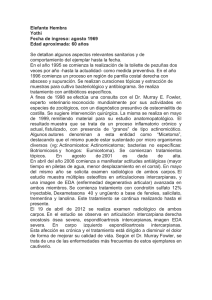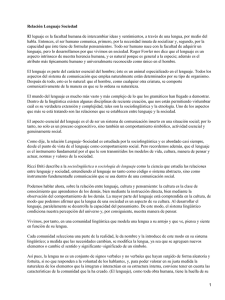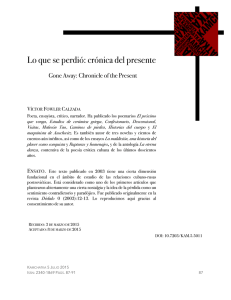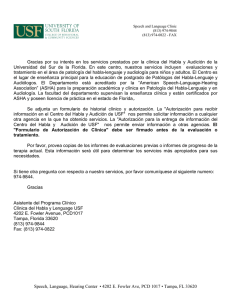El Relevo de la Guardia
Anuncio
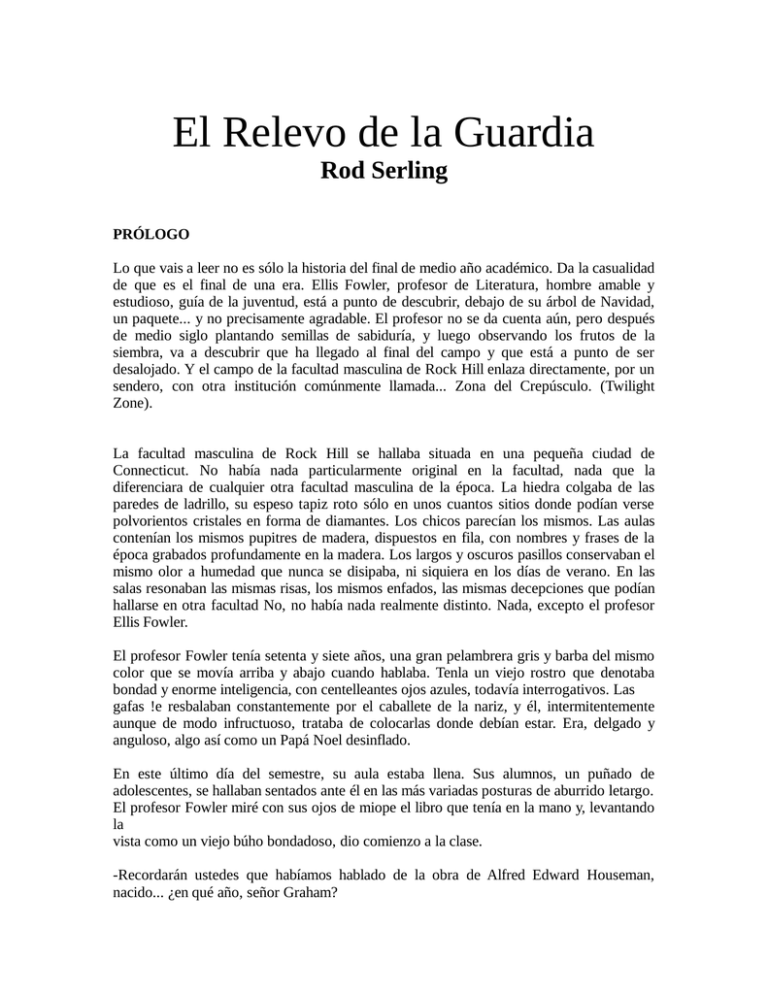
El Relevo de la Guardia Rod Serling PRÓLOGO Lo que vais a leer no es sólo la historia del final de medio año académico. Da la casualidad de que es el final de una era. Ellis Fowler, profesor de Literatura, hombre amable y estudioso, guía de la juventud, está a punto de descubrir, debajo de su árbol de Navidad, un paquete... y no precisamente agradable. El profesor no se da cuenta aún, pero después de medio siglo plantando semillas de sabiduría, y luego observando los frutos de la siembra, va a descubrir que ha llegado al final del campo y que está a punto de ser desalojado. Y el campo de la facultad masculina de Rock Hill enlaza directamente, por un sendero, con otra institución comúnmente llamada... Zona del Crepúsculo. (Twilight Zone). La facultad masculina de Rock Hill se hallaba situada en una pequeña ciudad de Connecticut. No había nada particularmente original en la facultad, nada que la diferenciara de cualquier otra facultad masculina de la época. La hiedra colgaba de las paredes de ladrillo, su espeso tapiz roto sólo en unos cuantos sitios donde podían verse polvorientos cristales en forma de diamantes. Los chicos parecían los mismos. Las aulas contenían los mismos pupitres de madera, dispuestos en fila, con nombres y frases de la época grabados profundamente en la madera. Los largos y oscuros pasillos conservaban el mismo olor a humedad que nunca se disipaba, ni siquiera en los días de verano. En las salas resonaban las mismas risas, los mismos enfados, las mismas decepciones que podían hallarse en otra facultad No, no había nada realmente distinto. Nada, excepto el profesor Ellis Fowler. El profesor Fowler tenía setenta y siete años, una gran pelambrera gris y barba del mismo color que se movía arriba y abajo cuando hablaba. Tenla un viejo rostro que denotaba bondad y enorme inteligencia, con centelleantes ojos azules, todavía interrogativos. Las gafas !e resbalaban constantemente por el caballete de la nariz, y él, intermitentemente aunque de modo infructuoso, trataba de colocarlas donde debían estar. Era, delgado y anguloso, algo así como un Papá Noel desinflado. En este último día del semestre, su aula estaba llena. Sus alumnos, un puñado de adolescentes, se hallaban sentados ante él en las más variadas posturas de aburrido letargo. El profesor Fowler miré con sus ojos de miope el libro que tenía en la mano y, levantando la vista como un viejo búho bondadoso, dio comienzo a la clase. -Recordarán ustedes que habíamos hablado de la obra de Alfred Edward Houseman, nacido... ¿en qué año, señor Graham? Graham, un muchacho de dieciséis años, cuyo cuerpo había crecido sin él, parpadeó y volvió a la realidad repentinamente. -¿Qué año, señor? La risa corrió por la clase en un delgado hilo. Graham se removió en el asiento, miró fuera de la ventana y pasó los dedos por los libros cerrados. -Ah, en algún tiempo de este siglo, digo yo. El profesor Fowler sonrió y movió la cabeza. -Se ha acercado usted, señor Graham... Se ha acercado más que de costumbre. En algún tiempo de este siglo -miró pensativamente, se rascó la barba, y se dirigió a la clase-. La carrera del señor Grahani está clara: será segundo ayudante en el Departamento de Información del aeropuerto Kennedy. Todos rieron y, empezando a divertirse por anticipado, centraron su atención sobre Fowler. El profesor miró atentamente a Graham por encima de sus gafas. -El año de nacimiento de Alfred Houseman, señor Graham, y para provecho del resto de la clase, fue 1859. Y murió... ¿en qué año, señor Butler? Un vivaz chiquitajo, con una cabeza que parecía estar hecha para pasar el resto de su vida transportando banastas, saltó como un resorte. -Alrededor de 1900, señor. El profesor Fowler se colocó las gafas en su sitio Y se rascó de nuevo la barba. -iVálgame Dios! Son ustedes almas gemelas, usted, señor Butler, y usted, señor Graham. Alfred Houseman murió en 1936. Ahora, con su permiso y el del señor Graham, espero que tengan paciencia conmigo a la hora de la verdad. Todos ustedes recordarán, sin duda, un poema titulado «Un muchacho de Shropshire», parte del cual les voy a leer: «Cuando tenía veintiún años le oí decir a un sabio: "Da coronas, fibras y guineas, pero no des tu corazón.".» El profesor continuó recitando, pero su mirada se apartó del libro, pasó sobre las cabezas de los alumnos y fue a fijarse en algún lejano rincón del universo. «"Entrega, perlas y rubíes, pero conserva tu ideal." Mas yo tenía veintiún años, y de nada servía hablarme.» El libro bajó lentamente con su mano, y el profesor continuó «Nunca se sacó en vano el corazón del pecho; se paga con suspiros, se vende en larga calle. Ahora tengo veintidós años, y... es verdad, es verdad.» El profesor Fowler sonrió, asintió con la cabeza y, durante un largo momento, estuvo como ausente, a cientos de millas. De repente, dándose cuenta de que los muchachos permanecían mirándole, cerró el libro, se quitó las gafas, las examinó, las echó el aliento, las limpió y volvió a sonreír. -Realmente -dijo aclarándose la garganta- es un fenómeno muy curioso que reaccionen ustedes a este poema como lo hacían sus padres. Es cosa probada que habiéndoselo leído yo durante cincuenta y un años a distintas generaciones, ninguna supiera captar su significado en absoluto. Decir su significado quiere decir, simplemente, dar moderadamente uno su juventud. Abrazarse a ella porque es una cosa preciosa. La juventud el capítulo más breve del libro de sus vidas –se apoyó en su mesa y miró fijamente a los alumnos-. Estoy seguro de que ustedes, en algún momento futuro su existencia, comprenderán exactamente lo que quiero decirles. Luego, sonriendo, continuó: -Ahora, señores, siendo éste el último día del semestre, y tres antes de las fiestas de Navidad, creo que me corresponde demostrarles por lo menos un mínimo de comprensión permitiéndoles que se vayan pronto. Debo añadir que, aunque sus exámenes finales no están listos aún para ser entregados, todos ustedes -lo que es bastante asombroso- están aprobados. Mi satisfacción sólo es superada por la sensación de sorpresa. Es raro, jóvenes, que en mis cincuenta y un años de enseñanza no haya encontrado nunca tal clase de asnos _ miró hacia abajo, luego por encima de las gafas, y sus ojos brillaron-. Pero, eso sí, unos hermosos asnos, y potencialmente unos buenos chicos que se distinguirán y dejarán sus huellas. Que Dios les bendiga a todos. ¡y feliz Navidad! Los muchachos se levantaron y el profesor Flower bajó al pasillo entre las filas de pupitres, moviendo la cabeza, sonriendo y agitando de vez en cuando la mano mientras los alumnos salían de la clase. Sus voces se exaltaron en risas juveniles, mientras el espíritu de la Navidad, de las fiestas, de las vacaciones, recorrían los pasillos. Los armarios se cerraron de golpe, los libros y cuadernos fueron guardados precipitadamente, y exuberantes gritos de «¡libertad!» resonaron en todo el edificio. El profesor Fowler recorrió el pasillo, intercambiando saludos con los muchachos. Estaba a punto de rebasar el despacho del decano cuando la puerta se abrió y apareció aquél. Era un hombre joven, nuevo aún en el cargo, y de algún modo orgulloso de él. Señaló al profesor con una ancha pipa de madera. -Oiga, Fowler, ¿podría entrar en un momento? Fowler asintió con la cabeza. -Sí, no faltaba más. El decano rodeó su mesa, se sentó y encendió la pipa. -Siéntese, Fowler. Póngase cómodo. El profesor Fowler se sentó en el mullido sillón y recorrió con la vista el despacho y la mesa del decano, todo limpio y en orden, con aspecto de no haber sido usado. Sacó su reloj de bolsillo y lo miró atentamente. El decano, observando al profesor de cerca, preguntó: -¿Le estoy entreteniendo? -No, no -replicó Fowler-. Voy a oír una retransmisión de El Mesías, a las cinco, pero me sobra tiempo. Es muy hermoso. Muy adecuado para las Navidades. Rezumando presunción, replicó el decano: -Estoy completamente de acuerdo -recogió los papeles de la mesa, los extendió de nuevo, los puso en fila y los juntó otra vez. -No nos llevará mucho tiempo. Hubo un largo silencio. Fowler siguió sentado, callado, expectante. El decano pasó uno de sus largos dedos por la mesa de madera, dio una chupada a la pipa, movió algún papel más y, finalmente, como de mala gana, levantó la vista. -Usted.... eeeh..., usted no ha respondido a la carta que le envió el Claustro la. semana pasada. El profesor se subió las gafas y, después de una reflexiva pausa, dijo: -¿Carta? Estoy terriblemente apesadumbrado, decano. Ahora mismo me acuerdo de que no he abierto el correo en las últimas semanas. Los exámenes finales, las calificaciones, la preparación de las vacaciones..., todas esas cosas -sonrió y continuó-. Aunque estoy bastante seguro de que conozco el contenido de esa carta. El decano desvió la mirada. -Y.... eeeh..., ¿cuál es su reacción, profesor? El profesor se quitó las gafas y siguió el rito de examinarlas y limpiarlas. -Bueno, aceptaré, naturalmente. El decano sonrió y se frotó las manos. -Bueno, creo que es muy acertado por su parte, profesor. Entonces comunicaré al Claustro que recibió usted la carta y que está de acuerdo con ella. Ahora bien, en cuanto a su sustitución... El profesor Fowler no escuchaba al decano. Sonreía un poco vagamente e interrumpió sin darse cuenta de que interrumpía. -Le dije a mi ama de llaves, aún no hace una semana, que me gustaría mucho enseñar en esta facultad hasta que tenga cien años. Hace dos años que enseño al nieto de uno de mis primeros alumnos. Me atrevo a decir que viviré para enseñar a su bisnieto. Se trata de Reyno1ds, hijo. Usted lo conoce. Su padre era Damon Reynolds, y su abuelo... un verdadero tunante que se empeñaba en llamarme «barbas de brujo» -echó el aliento a las gafas y las limpió-. «Barbas de brujo». Sí, un verdadero tunante aquel muchacho. Se metió en la Bolsa. Hizo una fortuna. Fue a la vigésima reunión de antiguos alumnos. Me dio la mano y dijo: «Profesor Fowler, le ruego que me perdone por haberle llamado "barbas de brujo".» Fowler miré al techo, sacudió la cabeza y sonrió. El decano tosió ligeramente. Su voz se hizo muy baja e indecisa. -Profesor Fowler. Usted me perdonará, señor, pero... creo que es mejor que lea la comunicación que le envió el Claustro. Fowler le miró y asintió con la cabeza. -Oh, sí, lo haré. Aunque realmente este contrato firmado año tras año es un simple formulismo. Puede usted decirles de mi parte, decano, que el viejo Fowler no abandonará el barco. Oh, no, naturalmente. Seguiré al timón haga buen o mal tiempo, y veré subir a bordo la tripulación, y luego partir. Y veré cómo el barco sigue su ruta. El decano intervino. Su voz era tranquila y denotaba algo de compasión. -Profesor Fowler, haga el favor de escucharme -se levantó, se acercó a una ventana y miró el día lleno de nieve-. La comunicación que le envió a usted el Claustro no era un contrato -se volvió muy solemnemente desde la ventana-. En realidad..., era una notificación de rescisión de contrato. Lleva usted en esta facultad más de cincuenta años. Ha rebasado usted la edad normal de jubilación hace varios años. En nuestra reunión de invierno decidimos que tal vez un hombre joven... -se calló y miró a través de la habitación a Fowler, que se había puesto de pie- Si usted hubiera estado en la reunión, señor, se habría sentido muy orgulloso de las cosas que se dijeron de usted. Un profesor de incalculable valor para todos nosotros. Pero... -se volvió y desanduvo sus pasos hasta la mesa y se quedó allí, de pie, con la cabeza agachada. No quería mirar al profesor a la cara, pero finalmente lo hizo. La voz del profesor Fowler era casi un murmullo. -Señor decano, ¿debo entender que mi contrato no ya va a ser renovado? ¿Estoy despedido? El decano empezó a medir a pasos la habitación. -¿Despedido? ¡Por favor, no lo llame así! Jubilado. Y la mitad del sueldo para el resto de su vida. -¿Para... el... resto... de... mi... vida? --dijo Fowler muy suavemente. De repente parecía más viejo. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo, de espaldas al decano. -Bueno, esto demuestra una cosa, iválgame Dios! No hay que dejar de leer el correo. Salió de la habitación y se encaminó por el pasillo. Dos muchachos pasaron junto a él y le sonrieron. -¡Feliz Navidad, profesor! ¡Que tenga felices vacaciones, señor! El profesor Fowler estudió sus caras. -Señor Hallidy y señor McTavish -su voz temblaba perceptiblemente-, les deseo un feliz viaje y un agradable encuentro con sus familias. Y confío en que no coman mucho pavo..., ni mucho.... mucho relleno. Sé.... sé lo que pasa Navidad tras Navidad: ustedes, ,tunantes, llegan a casa y se ponen a comer insen.... insensatamente. Los muchachos se miraron entre sí, mientras las lágrimas aparecían en los ojos del profesor Fowler. Con dedos temblorosos, el profesor acarició las caras de los muchachos. -Los dos son buenos chicos. Que tengan una feliz Navidad. Que tengan... Su voz se quebró. Se volvió, se alejó de los muchachos unos cuantos pasos y se apoyó contra un tablón de anuncios, luchando por mantener la compostura. Oyó las voces de los muchachos, detrás. -¿Qué le pasa al viejo «barbas de brujo»? Estaba llorando. ¿Te diste cuenta? Estaba llorando. Fowler se alejó del tablón de anuncios y empezó a andar lentamente por el pasillo. Pasó una mano por la pared, palpando la capa de pintura granulada que la había revestido durante años. Se paró y miró un momento alrededor, captando los detalles y ruidos de aquel edificio en el que había vivido virtualmente medio siglo. Por último, empujando la pesada puerta de roble, salió fuera y, ajeno al penetrante frío, se encaminó a su casa. Una vez más se detuvo a contemplar, tras él, el edificio que había amado durante años. El anochecer era oscuro y el edificio estaba casi oculto por la nieve que caía. Subió con dificultad las escaleras de su casa y, pateando en el suelo, se quitó la nieve de los zapatos, con gesto mecánico. Fue directamente a la mesa del recibidor. Sobre ella había un pequeño árbol de Navidad con las ramas llenas de adornos, que aumentaban de año en año. Cada adorno tenía su historia -un significado especial-, puesto que todos eran regalos de sus «muchachos». Cuando pasaban las fiestas de Navidad, cada tesoro era envuelto y guardado en un alto estante con gran ceremonia. Pero esa noche el profesor Fowier no miraba el árbol. Miraba las cartas que estaban junto al árbol. Todavía con el sombrero y el abrigo puestos, abierta aún la puerta de la calle, tras él, al frío del invierno, las toqueteó con dedos torpes. La señora Landers, el ama de llaves del profesor, se materializó desde los lugares oscuros de la casa. Después de veinte años viviendo con el profesor, y cuidándole, había llegado a tomarle cariño y estaba acostumbrada a sus distracciones; casi las esperaba. Cerró la puerta y se alisó el pelo, alborotado por una ráfaga de viento, y se volvió al profesor. -No le oí entrar. Hace mucho viento y nieva que se las pela, ¿verdad? Pero Fowler, que por fin había encontrado la carta que estaba buscando, respondió con la mente ausente: -Bueno, supongo que sí. No me había dado cuenta. La señora Landers examinó el rostro del profesor y, notando con creciente preocupación la inclinación de sus hombros y el color pálido de su cara, le preguntó si se encontraba mal. El profesor sacudió la cabeza y miró la carta. -Supongo que depende del punto de vista. Si ustedes, señores de la junta de gobierno de esta institución, están deseosos de inyectar nueva sangre joven en la facultad, estoy seguro que pensaron que no había nada de malo en ello -levantó muy despacio la carta y la miró fijamente-. Pero si tienen presente a un anciano que ha pasado la mayor parte de su vida en esos pasillos, en esas aulas.... entonces hay que suponerles a ustedes un cierto grado de consternación. Repentinamente se rió entre dientes con una risa larga y apagada. -En realidad, no todo está bien. Da la casualidad de que todo está muy mal. La señora Landers señaló la carta que el profesor tenía en la mano. -¿Qué es eso, profesor? ¿Qué ocurre? El profesor Fowler miró la carta y leyó en voz alta: -«Y puesto que la política de la facultad consiste en asegurar a nuestros alumnos los más modernos sistemas educativos, creemos que es aconsejable que considere usted la jubilación como algo mutuamente beneficioso. Le rogamos comprenda el espíritu en que está formulada esta solicitud y, también, nuestro aprecio a sus contribuciones a la facultad como algo que no ofrece duda.» El ama de llaves se mordió el labio inferior. -¡Oh, Dios mío, profesor, eso significa ... ! El profesor acabó el pensamiento de la mujer. -Eso significa, señora Landers, desnudando las palabras de su sofistería, de su sutileza, de su agotador esfuerzo por decir las cosas amablemente, que estoy despedido -se dirigió a su escritorio y le preguntó a la señora Landers-: ¿Vinieron algunos de mis muchachos? La señora Landers, confusa y algo impresionada, le preguntó a su vez: -¿Sus muchachos, señor? -Los alumnos, señora Landers. Tenían una costumbre maravillosa, que se prolongó durante muchos años. La última tarde de¡ curso de invierno se reunían ahí fuera y cantaban villancicos. Yo les esperaba. -Hace años que no lo hacen, profesor -dijo la señora Landers, muy suavemente-. Desde la guerra, que yo recuerde. Fowler asintió con la cabeza y volvió la espalda a la mujer. -Ah, claro. Debería haberlo recordado. Se quitó las gafas, miré a través de ellas con ojos de miope y empezó a limpiarlas; luego se paró de repente, las agarró con fuerza, las contempló y las puso sobre la mesa. -Señora Landers, soy un partidario de la tradición y un ferviente seguidor del ritual. Ahora me doy cuenta. Lo sé y lo admito. Supongo que es por esto por lo que todas las cosas me afectan tanto. Cruzó la desgastada alfombra oriental y se sentó ante su mesa. -Soy un antiguo que colecciona antiguallas. Soy el conservador de un museo que no contiene más que frágiles recuerdos. La señora Landers sacudió la cabeza. Estaba a punto de llorar. -Profesor, es usted el mejor de los hombres. Absolutamente el mejor de los hombres. El profesor Fowler sonrió al ama de llaves, agradecido. -Y usted, señora Landers, la más leal de las mujeres. Y ahora, ¿querría hacerme un favor? ¿Podría prepararme un poco de té? Dentro de unos minutos radiarán El Mesías, de Hándel. Me gustaría oírlo. Fowler cerró los ojos, se quedó apoyado sobre los codos durante un momento y luego se echó hacia atrás. Sus ojos escudriñaron el escritorio y, muy lentamente, sacó su llavero, abrió el cajón inferior de la derecha, hurgó en él y sacó una pistola. La miró durante un largo momento, la metió en el jersey y se trasladó a la vieja mecedora. La blanda nieve que caía aún desde el cielo nocturno era visible a través de las ventanas situadas detrás de la mesa. El profesor Fowler acabó el té que le había traído la señora Landers y la taza vacía permaneció sobre la mesa mientras escuchaba El Mesías. La música acababa en un arrollador canto triunfal cuando la señora Landers entró en la habitación. Casi de puntillas, el ama de llaves rodeó la mecedora y miró atentamente el rostro de Fowler. El profesor abrió los ojos. -¿Qué, señora Landers, _Oh, creí que estaba usted dormido, profesor --dijo ella, algo asustada-. ¿Quiere un poco más de té? Fowler sacudió la cabeza, completamente ausente. -No, gracias. -La cena estará lista dentro de media hora. ¿Por qué no echa usted una cabezada? Fowler se acercó a la radio y la apagó. -Sé que me estoy poniendo muy cargante -dijo-, pero ¿no podríamos retrasar la cena esta noche? No tengo mucho apetito. -Tiene que comer algo, profesor. Mantendré la cena caliente. ¿Tal vez después de que duerma un poco? -Tal vez más tarde. Se levantó de la mecedora y cruzó la habitación hasta la biblioteca. Tres de los estantes estaban dedicados a los libros de la facultad; las tablas que los soportaban se combaban bajo su peso. Los libros databan de muchos años atrás. Fowler cumplió el rito diario de limpiarles el polvo y tocarlos, como si por el contacto pudiera volverle atrás a través de los años. Sacó un libro y lo llevó a la mesa. Lo abrió cuidadosamente, pasó las páginas y examinó los rostros y los nombres. La señora Landers se sentó en el sillón frente a él. Lo miró reverente, pero con tristeza, sintiendo su pesadumbre. Fowler murmuró en voz alta: -Timothy Arnold. Jamás pensé que aprobaría. Tenía la incorregible costumbre de mascar chicle y hacer pompas que sonaban como obuses. William Hood. El pequeño Bill Hood.... el más pequeño de los chicos que jugaban en el equipo de fútbol, y que tenía inclinación por Shelley -volvió la página de nuevo y una sonrisa iluminó su cara- Artie Beachcroft. Un buen chaval. Era todo corazón -apartó la vista pensativamente-. ¿Qué fue de él? Sí, sí..., ahora me acuerdo. Su padre me envió una carta. Lo mataron en 1wo Jima. Un tipo pequeño, con la cara llena de pecas, siempre riéndose. Nunca dejaba de reír, con la risa más contagiosa. El profesor siguió pasando las páginas y luego, finalmente, cerró el libro. Se quedó mirándolo durante un largo rato. -Llegan y se van como fantasmas. Rostros, nombres, sonrisas; hay que ver qué cosas más divertidas hacían... o cosas tristes, o cosas conmovedoras. No les di nada en absoluto. Ahora me doy cuenta. Poemas que salieron de sus mentes tan pronto como salieron ellos. Viejos lemas que estaban pasados de moda cuando yo se los enseñé. Citas tan queridas por mí como insignificantes para ellos. Fowler sacudió la cabeza. -Señora Landers -dijo-, soy un fracasado. Soy una vieja reliquia que va de clase en clase. Hablando por rutina a oídos que no oyen, a mentes sin voluntad. Soy un fracasado abyecto, lamentable. No conmoví a nadie. No dejé huella en nadie. ¿De dónde supone usted que saqué la idea de que estaba realizando algo? Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de la señora Landers. Sacudió la cabeza como si intentara protestar, pero no salían las palabras. Fowler le sonrió, excusando su silencio y comprendiéndolo. Se levantó de la mesa y paseó por la habitación. -Echaré una cabezada. Y espero no haberle perturbado aplazando la cena. Salió de la habitación con pasos lentos, mesurados. La señora Landers tocó el anuario del profesor, casi acariciándolo, y lo llevó a la biblioteca. Volvió a la mesa y empezó a ordenar las cosas. Tocó la pipa, el libro, las gafas, todo con un roce especial, indicativo de cariño. Viendo que unos papeles se salían de uno de los cajones, se agachó, lo abrió y, de repente, se detuvo, horrorizada. Allí, debajo de los papeles, vio la funda vacía de la pistola. La cogió, sosteniéndola con el brazo extendido; hizo un movimiento como para cruzar corriendo la habitación, miró la funda de nuevo y luego, cuidadosamente, volvió a ponerla en el cajón. Con un creciente sentimiento de pánico y desesperación, gritó: «¡Profesor Fowler!», y salió corriendo al pasillo. La puerta de la calle estaba abierta de par en par. Rápidamente levantó el teléfono y marcó el número del decano. Fowler caminaba lentamente por el campus; sus pasos resonaban en el silencio y respiraba con cortas y rápidas boqueadas en el aire frío de la noche. Llevaba el abrigo torcido y mal abrochado. Iba sin sombrero y parecía desolado y perdido. En medio del campus se paró frente a una estatua de bronce de tamaño natural. Apartando del pedestal la nieve, de manera que la leyenda grabada en él fuera legible, dijo con suavidad: -Horace Mann. Educador. 1796-1859. Fowler se arrodilló en la nieve y dijo pensativamente: -Me pregunto si tú tuviste dudas -sonrió y sacudió la cabeza- Estoy seguro de que no. Siguió quitando nieve de¡ pedestal, hasta que pudo ver el resto de la cita debajo del nombre de Mann. «Avergüénzate de morir hasta que hayas logrado alguna victoria para la humanidad.» Fowler, el rostro impasible, desvió la mirada y dijo: -Yo no he logrado ninguna victoria..., ninguna victoria en absoluto -miró el bolsillo de su abrigo. Y, en voz muy baja-: Y estoy avergonzado de morir. Sacó la pistola muy lentamente, quitó el seguro y, cuando estaba a punto de levantar el arma, su movimiento fue interrumpido por el sonido de lejanas y sonoras campanas que repicaban un toque melodioso y extrañamente apremiante. Fowler se volvió con brusquedad y miré en la dirección de las campanas. -¿Las campanas de la clase? -dijo en un murmullo-. Es raro ahora. ¿Por qué tocan ahora? No hay ninguna reunión especial. En la lejanía, las campanas empezaron a sonar de nuevo. Fowler echó a andar hacia la facultad, guardando inconscientemente la pistola en el bolsillo. Llegó al edificio principal, cuya puerta se hallaba abierta. Dentro, miró las aulas vacías y luego el techo, mientras las campanas continuaban tocando. Estaba completamente solo. Se detuvo ante la puerta de su clase, entró y comenzó a pasear entre los pupitres. A mitad de camino se detuvo de nuevo y escuchó. Había un sonido hueco, resonante, de muchachos que hablaban y reían, como si llegara de algún lugar muy lejano. Fowler siguió andando, perplejo, hasta la puerta de enfrente de la habitación. Luego, ante su asombro, empezó a surgir una silueta en cada asiento: primero una especie de transparencia fantasmal, y luego la figura de un muchacho de carne y hueso; así hasta que todos los asientos estuvieron ocupados, y una docena de chicos le miraba con atención. El profesor Fowler se desabrochó el abrigo y movió los labios en preguntas mudas. -Yo... no... no comprendo. Perdónenme, muchachos, pero no estoy seguro... de lo que hago aquí, no recuerdo cómo... Los chicos le sonrieron y, al fin, uno de ellos se levantó. -Artie Beachcroft, señor. Segundo curso. Promoción de 1941. ¿Cómo le ha ido, profesor? Fowler miró al muchacho y sacudió la cabeza de un lado a otro burlonamente. -¿Cómo es eso? ¿Dice usted que es Artie Beachcroft? --empezó a mover la cabeza lentamente-. Claro que es usted. Le reconocería en cualquier parte -se acercó, extendió las manos y cogió las del muchacho; luego sorbió y se enjugó una lágrima-. Me alegro de verle. Me alegro muchísimo. Le he echado de menos, Artie -miró atentamente al muchacho y empezó a mover la cabeza de nuevo-. Pero..., pero ¿qué está usted haciendo aquí? Perdóneme, pero no debería estar aquí. A usted lo... El muchacho sonrió y acabó el pensamiento del profesor. -A mí me mataron en lwo Jima, señor. Así es, profesor -metió la mano en un bolsillo, sacó una cajita, la abrió y exhibió una medalla-. Deseaba enseñarle esto, señor. Es la Medalla de Honor del Congreso. Me fue otorgada a título póstumo. Fowler miró la medalla y luego el rostro del muchacho. -Una cosa muy honrosa, señor Beachcroft, y yo me siento muy orgulloso de usted. Usted fue siempre un gran muchacho. Un gran muchacho -le miró, cerró los ojos, sacudió la cabeza y luego, abriéndolos, parpadeó-. Yo no.... yo no comprendo. -¡Profesor! -exclamó un muchacho desde el otro extremo del aula. Fowler se volvió hacia él. -Soy Bartlett. Tercer curso. Promoción de 1928. Yo morí en Roanoke, Virginia. Estaba investigando sobre el tratamiento del cáncer con rayos X. Estuve expuesto a la radiactividad. Contraje leucemia. -Me acuerdo, Bartlett. Me acuerdo. Lo que usted hizo fue increíblemente valiente, increíblemente valiente. El muchacho continuó: -Yo sigo acordándome de algo que usted me dijo, profesor. Una cita. De un poeta llamado Walter. Fowler asintió con la cabeza, sagazmente. -Howard Amold Walter. Lo recuerdo. Bartlett empezó a recitar con fuerte voz: «Seré veraz, porque hay quienes confían en mí; seré puro, porque a algunos les importa; seré fuerte, porque hay mucho que sufrir; seré valiente, porque hay mucho que arriesgar.» Bartlett miró al profesor. -Nunca olvidé esto, profesor. Fue algo que usted me dejó. Nunca lo olvidé. Los labios de Fowler empezaron a temblar. -Es usted muy... muy amable, Barlett, al decir eso. Artie Beachcroft, compartió el sentimiento. -Por eso es por lo que traje la medalla para enseñársela, profesor Fowler, porque en parte le pertenece a usted. Usted me enseñó lo que es el valor. Me enseñó lo que significa. -Pero..., pero... es increíble -dijo Fowler muy, muy lentamente. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en un muchacho muy bajo. Se acercó a él y le tocó la cara. -Pero si..., pero si es Weiss, ¿verdad? Dickie Weiss. Usted fue el primero, Dick... El muchacho se puso de pie. -El primero que murió, profesor. Yo estaba en Pearl Harbour, en el Arizona. Era alférez. -Me acuerdo, Dick -dijo Fowler, luchando contra la creciente emoción-. Salvó usted a doce hombres. Los sacó de la sala de calderas en la que estaban atrapados, y perdió la vida. El muchacho sonrió y asintió con la cabeza. -Usted estaba a mi lado aquel día, profesor. Es posible que no lo sepa, pero estaba allí. Era un poema que usted me había enseñado: «La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy metido en la humanidad; y por lo tanto nunca pregunto por quién doblan las campanas; las campanas doblan por ti.» Fowler sonrió y miré a los muchachos, todos los cuales le estaban mirando a él. En el silencio que siguió, su sonrisa se hizo más ancha, y sus ojos más brillantes. La campana volvió a sonar, pero esta vez muy suavemente. Los muchachos se fueron levantando uno por uno a medida que Fowler pasaba a su lado. -Yo soy Thomson, señor; segundo curso, promoción de 1930. Morí en Nueva Guinea, pero usted me enseñó lo que es patriotismo. -Rice, señor. Tercer curso, promoción de 1917. Morí en Cháteau-Thierry a causa de las heridas. Usted me enseñó lo que era el valor. -Hudson, señor. Segundo curso, promoción de 1922. Usted me enseñó lo que es la lealtad. -Whiting, señor. Cuarto curso, promoción de 1951. Usted me enseñó lo que son la ética y la honradez. Fowler parpadeó entre las lágrimas, examinó la clase, sorbió, tosió, se secó los ojos, luego se quitó las gafas, miró a través de ellas, las limpió y volvió a ponérselas. Todos los muchachos observaban sus movimientos y sonreían. Recordaban este ritual con cariño; ninguno de ellos lo había olvidado jamás. Por un momento hubo un silencio inmóvil. Finalmente Beachcroft dijo: -Ahora tenemos que volver, profesor, pero queríamos que supiera que le estamos muy agradecidos.... que le estamos agradecidos para siempre, que cada uno de nosotros lleva con él algo que usted le dio. Queríamos darle las gracias, profesor. Una vez más, las figuras de los muchachos se tornaron transparentes y, por último, desaparecieron. Y una vez más las campanas empezaron a tocar. Fowler recorrió en sentido inverso el pasillo entre los pupitres, mirándolos, tocando uno, parándose junto a otro, y al fin salió del edificio y se internó en la nieve. Se arrebujó en el abrigo y atravesó el campus hacia su casa. Cuando llegó, la señora Landers estaba hablando por teléfono. Al verle entrar, rompió en una sonrisa de alivio. -Sí, señor decano -dijo por el teléfono-, ya está en casa. Está muy bien. Sí, está completamente bien. Gracias. Colgó el teléfono y Fowler sonrió. Ambos se miraron repentinamente cuando oyeron, fuera, el sonido de unos villancicos. Fowler se volvió y, encuadrado en la ventana, vio a los muchachos arrodillados en la nieve y oyó sus voces alzándose en la última estrofa de un villancico. Cuando acabaron, uno de los muchachos subió las escaleras al frente del grupo. -¡Feliz Navidad, profesor! ¡Que tenga feliz Navidad! Fowler abrió la ventana y gritó: -¡Y ustedes también, muchachos, muy feliz Navidad! Y quiero añadir lo muy.... lo muy agradecido que les estoy a todos. Siempre he pensado que cantar villancicos es..., es una maravillosa tradición especial, muchachos. ¡Y que Dios les bendiga! Los muchachos sonrieron y se alejaron saludando con las manos, mientras iniciaban otro villancico. Fowler cerró la ventana y se volvió a la señora Landers. -He tenido la oportunidad de pensar en ello, señora Landers: creo que me retiraré. Me parece que he enseñado todo lo que puedo enseñar. Y no me gustaría que los resultados disminuyeran. Se volvió una vez más y miró por la ventana. Se quitó las gafas y cumplió el rito de observar a través de ellas, limpiarlas y ponérselas de nuevo. Desde una torre lejana llegó el sonido de carrillones, y luego, desde más allá, un dulce villancico. -Señora Landers, yo creo.... yo creo que he dejado mi huella. He arrojado ... ., ¿cómo diría yo?.... unos cuantos guantes de conocimiento, que han sido recogidos. Sonrió. -«Avergüénzate de morirte hasta que hayas logrado alguna victoria para la humanidad.» Señora Landers, yo no he logrado victorias, pero he ayudado a que otros las logren. Así lo creo. De manera que en este sentido..., aunque sea en una pequeña medida.... hay victorias que puedo compartir. Se volvió y miró por la ventana, sonriendo y moviendo la cabeza. -He tenido una vida muy buena, señora Landers. Una vida muy rica. Una vida muy fructífera. Este particular relevo de la guardia... no hubiera podido hacerlo de ningún otro modo. EPÍLOGO Profesor Ellis Fowler, educador, quien descubrió, más bien tardíamente, algo de su propio valor. Una pequeñísima lección escolar desde el campus de... la Zona del Crepúsculo.