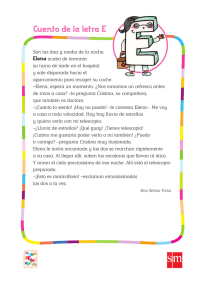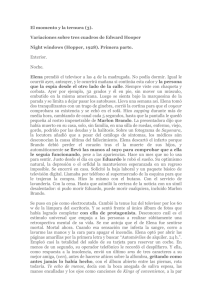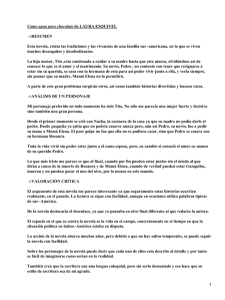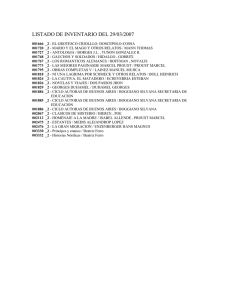Modelos narrativos y científicos
Anuncio

Modelos narrativos y científicos para la representación de los procesos de conciencia 1 Bien sabido es que la literatura de ficción es el lugar privilegiado para la representación de la conciencia humana. En el mapa histórico de la narrativa occidental, el movimiento en la representación de procesos de conciencia ha ido claramente de lo exterior hacia lo interior —el “inward turn of narrative”, como lo llamaría Eric Kahler—, al punto de que la trama de acción, tan cara a la novela de los siglos XVIII y XIX, fue eclipsada en el siglo XX por el entramado de conciencias. Desde las incursiones analíticas de tipo generalizante de un Balzac, hasta la explosión del momento en miríadas de sensaciones, impresiones y recuerdos, en Virginia Woolf, el lector de literatura de ficción ha tenido siempre un acceso excepcional a la conciencia del otro. Como diría Proust, sólo el arte es capaz de hacernos salir de la prisión de nuestra propia conciencia para ver el mundo con los ojos de otro. Solamente en la novela se cumple la fantasía mítica del crítico dios Momus, quien hubiese querido corregir el error de la forja humana de Hefestos y abrir las puertas del corazón del ser humano, para así ver directamente lo que ocurre allí dentro. 2 En efecto, la literatura lo ha sabido siempre: por el milagro de la imaginación se puede concebir el mundo del otro. Para la ciencia cognitiva, en cambio, hace apenas un par de décadas que el estudio de la conciencia se liberó de la tiranía de lo que podría llamarse 1 2 Publicado en en Memorias del XVII Coloquio de las Literaturas Mexicanas. Universidad de Sonora, Hermosillo, México, 2001, pp. 17-30 Observación que hace Dorrit Cohn, de manera juguetona, en su Transparent Minds (1978). 1 con toda justicia, si bien con un dejo de ironía, el imperialismo conductista, el cual dominó el estudio de los procesos mentales durante una gran parte del siglo XX. Más aún, no ha sido sino hasta fechas recientes que el trabajo seminal del gran psicólogo William James ha sido rescatado de un olvido que, ya se ve, no ha sido sino otra forma de vivir “cien años de soledad”. De la misma manera, pienso que es hora ya de rescatar aquel lazo intelectual que unía a científicos y creadores en la exploración de ese territorio oscuro y amorfo que es nuestra propia subjetividad y permitir una retroalimentación entre los modelos narrativos y los científicos para la representación de los procesos de conciencia. Propongamos, en este momento, una definición somera —quizá incluso simplista— de lo que es la conciencia: procesos mentales del orden de lo sensorial, perceptual, afectivo y/o intelectivo; procesos mentales articulados en mayor o menor grado por la atención y por la intenc/sión (sí, así, con las dos formas ortográficas y, por ende, semánticas). En efecto, se trataría, en este último aspecto, de un juego entre lo intencional y lo arbitrario, pero también entre lo intensivo y lo extensivo de los procesos de conciencia. Procesos mentales, además, que abarcan desde la focalización más nítida hasta la máxima difusión, en los lindes de lo subliminal y de lo inconsciente. Pero miremos más de cerca algunos de los modelos de representación más conocidos. En la crítica literaria, por ejemplo, es un lugar común hablar de la técnica de flujo de conciencia y remitir el concepto al trabajo de William James; más que un lugar común, es casi una contigüidad conceptual obligada. Todo mundo habla del concepto y lo refiere al psicólogo norteamericano. Desgraciadamente, en el caso de William James se cumple punto por punto aquella definición, casi profética, de Oscar Wilde quien decía que “un clásico es aquel de quien todo mundo habla y a quien nadie lee”. Así, todo mundo sabe que el famoso “stream of consciousness” es de cuño jamesiano, sin que nadie nunca lea sus 2 textos directamente. Cosa que, desde luego, no ocurrió con sus contemporáneos, artistas y escritores como Virginia Woolf o Marcel Proust, quienes compartieron con el psicólogo — ya sea directamente o mediado por el clima cultural de la época— un modelo no sólo para la comprensión sino para la representación de la conciencia. Y de modelos se trata, en efecto, pues no parece haber otra forma de acercarse a lo desconocido, a lo informe, si no es por medio de un modelo o de una metáfora capaz de organizar, de in-formar nuestro conocimiento del mundo, aunque habría que subrayar que este modo de conocimiento no es privativo de la poesía. Como bien lo ha argumentado Max Black (1962), el pensamiento racional y científico también recurre a modelos y metáforas para no sólo dar cuenta de sino, de hecho, para dar forma a aquellos aspectos de la realidad que no conocemos o comprendemos cabalmente. Así, la metáfora de William James, de antiquísima filiación heracliteana, hace del agua corriente un modelo a partir del cual se puede explicar el fenómeno de la conciencia humana. Desafortunadamente, tomada la metáfora como algo banal, como el lugar común en el que se ha convertido, ese flujo se puede entender solamente como una secuencia; más o menos informe o poco definida, más o menos arbitraria en los eslabones que la encadenan, pero al fin secuencia, línea, serie. En el contexto de la argumentación original, sin embargo, el modelo es mucho más complejo si bien fundado en la misma metáfora. Acerquémonos un poco más al pensamiento de James. Lo que tendríamos que admitir es que las imágenes definidas de la psicología tradicional forman una parte insignificante de nuestra mente tal y como la vivimos cotidianamente. La psicología tradicional habla como si uno pudiera decir que un río está hecho sólo de ollas, cubetas, cubos, y otras formas de agua moldeada, dispuestas en serie. Incluso si las cubetas y las ollas estuvieran en la corriente de agua, de todos modos el agua fluiría entre ellas. Es precisamente el agua libre de la conciencia lo que los psicólogos han ignorado. Cada imagen mental definida está inmersa en y teñida por el agua que fluye en torno suyo. Esto conlleva el sentido de sus relaciones, próximas y lejanas, el eco de donde vino y el sentido incipiente de la dirección que habrá de tomar. Todo el significado, el valor de la imagen reside en ese halo o penumbra que la rodea y la escolta (…) Llamaremos, pues, a la 3 conciencia de este halo de relaciones en torno a la imagen el armónico psíquico (psychic overtone), la difusión (suffusion), el borde, el halo o la periferia (fringe). Estos términos designan la influencia de un proceso cerebral vago, tenue, que se deja sentir en nuestro pensamiento, haciéndolo consciente de una serie de relaciones y objetos apenas percibidos. (1950 [1890], 255, 258) Resalta en el modelo jamesiano, como podrá observarse, no la linealidad sino la irradiación y la gradación que va de lo definido a lo incoativo, del objeto que ocupa el primer plano de la conciencia a la red de relaciones que lo contextualiza y lleva hasta la periferia difusa de la conciencia. Si bien es una corriente, un flujo, no por ello es línea, sino agua que rodea, tiñe, permea y recubre —“el agua libre de la conciencia”. En este movimiento circular expansivo y de irradiación, la metáfora complementaria es, por ello, el halo. Me parece sumamente significativo que los modelos que subyacen en la representación de la conciencia en la ficción de principios del siglo XX tengan tanta afinidad con el modelo de James. No hay sino que recordar el multicitado pasaje de Modern Fiction, de Virginia Woolf. Habría que detenerse a examinar una mente ordinaria en un día ordinario. La mente recibe una miríada de impresiones —triviales, fantasiosas, evanescentes o grabadas con la agudeza del acero. Vienen de todas partes, una lluvia incesante de innumerables átomos (…) La vida no es una serie de postes de luz ordenados simétricamente, sino un halo luminoso, una envoltura semi-transparente que nos envuelve desde el principio de la conciencia hasta el final (…) (287-88). La envoltura semi-transparente y el agua que fluye en torno a la imagen permeándola; el halo y la lluvia; las imágenes definidas y las impresiones grabadas con la agudeza del acero; la impresión evanescente y la penumbra de la conciencia; la lluvia y el agua libre de la conciencia; incluso los postes de luz y los cubos denostados son, todas ellas, metáforas que juegan en torno a un mismo modelo de representación de la conciencia, aunque venidas de dos zonas del quehacer humano en apariencia muy alejadas entre sí: la psicología y el arte de la novela. Sin embargo, como en alguna ocasión dijo Ortega y 4 Gasset, la novela es una gran forma de “psicología imaginaria”, y Paul Ricoeur la ha propuesto como “un instrumento de investigación de la mente humana”. Más aún, en palabras del científico Bernard Baars, “de alguna manera, la exploración científica de la conciencia humana es sólo una extensión de las artes, del teatro, de la literatura, incluso de la religión. Estamos regresando a un proyecto que ha conmovido a los seres humanos durante siglos: aplicar la mente a la comprensión de sí misma” (1997, 13). Entre Proust y James las afinidades son aún más notables, pero sólo querría destacar en este momento la metáfora proustiana de la conciencia como una pantalla matizada por diversos estados que se despliegan simultáneamente y con distintos grados de difusión y definición (1954, I, 84). Más tarde habré de regresar a esta variante del modelo de irradiación en el del despliegue. Ahora bien, lo que me parece fascinante de un modelo de representación —venido de la ciencia o de la imaginación creadora del novelista— es su capacidad de literalmente in-formar al objeto representado. Cada modelo propuesto, como un molde o una criba, le da una forma particular a la conciencia, o hace resaltar aspectos que otro modelo deja en penumbras. Por ejemplo, el filósofo de la ciencia, Daniel Dennet, al oponerse a modelos “centralistas” de la conciencia —“cartesianos”, como él los llama—, propone un interesante modelo —casi podríamos decir un modelo posmoderno de la conciencia—: el de “los borradores múltiples” (multiple drafts model). Según su teoría, toda la información que entra al sistema nervioso está sujeta a una “revisión editorial” continua y se lleva a cabo en procesos de interpretación y elaboración paralelos y en carriles múltiples (multitrack). “Nunca tenemos una experiencia directa de lo que ocurre en la retina, en los oídos, o en la piel. Lo que en realidad experimentamos es ya el producto de muchos procesos de interpretación —procesos editoriales, de hecho—” (1997, 83). El discurso del 5 filósofo resuena en el del creador; para Marcel Proust, por ejemplo, el contacto directo con el mundo es imposible por estar mediado siempre por la red racional de lo que ya sabemos y esperamos, porque todo dato que la percepción registra está sometido a incesantes interpretaciones, reinterpretaciones y correcciones. Incluso descripciones neurofisiológicas de lo que ocurre en el cerebro parecerían apoyar distintos aspectos de los diversos modelos de representación de la conciencia. Desde la Neurobiología, grandes científicos como Gerald Edelman nos describen la actividad del cerebro como un proceso de selección y mapeo neuronal que establece circuitos paralelos donde se conjugan actividades perceptuales y conceptuales, siendo estas últimas la base de una “memoria recategorial” que permite interpretar y hacer consciente el dato perceptual, al punto de que “recuerdos previos y actividades del momento interactuan para producir la conciencia primaria como una forma de ‘presente rememorado’” (1989, 105). En sistemas nerviosos complejos, la memoria es un incremento específico de una habilidad para categorizar que se ha establecido con prioridad. Esta es una habilidad [que] emerge de los cambios dinámicos continuos en las poblaciones sinápticas y en los mapeos globales que, para empezar, permitieron la ocurrencia de esa categorización. De este modo, la memoria surge de las alteraciones de las eficacias sinápticas en los mapeos globales como resultado de esquemas motores o de la facilitación de categorizaciones particulares. (Edelman, 1989, 109-110) Esta descripción de actividades de grupos neuronales paralelos en interacción perceptual y conceptual parecería dar un sustento biológico al modelo de los borradores múltiples de Dennet, y a los modelos de mediación entre el mundo y la conciencia en los que Proust insiste tanto. Más aún, en esta interacción se hace estallar la sucesividad del tiempo cronológico, haciendo de todo evento neuronal un pasado que se activa en el presente y un presente que se recuerda; un tiempo que se repliega en sí mismo, como se repliega el cerebro mismo. 6 En el nivel de las células, una estructura como el córtex cerebral es inmensa (...) contiene entre treinta y cincuenta y cinco billones de neuronas. Visto desde afuera es una estructura minuciosamente plegada (...) Si pudiéramos desplegar el gran manto cortical, veríamos una lámina de aproximadamente un metro cuadrado, con seis capas, cada una compuesta de infinidad de tupidas neuronas rodeadas de células que las sustentan. (Baars, 1997, 55) La descripción que hace Bernard Baars del córtex cerebral como un objeto replegado en sí mismo, susceptible de ser desplegado, tiene una enorme resonancia en la intuición de grandes artistas que han representado los procesos de conciencia justamente como un juego entre el pliegue y el despliegue. No habría sino que recordar el constructo metafórico de Marcel Proust, que hace de la memoria un proceso de pliegues y despliegues como en el origami japonés; una feliz reunión de contrarios que hace del instante una duración indefinida, del punto en el espacio la explosión de un universo, y de la intensidad una distensión del alma: Y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer, informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas en personajes consistentes y reconocibles, así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y las ninfeas de la Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, ha salido de mi taza de té. (Proust, Por el camino de Swann, 1966, 64) * * * * * Quisiera ahora examinar con más detalle un par de textos narrativos de Aline Pettersson, Círculos (1977) y Los colores ocultos (1986), en los que se aprecia este modelo del objeto plegado como hilo conductor en la representación de los procesos de la conciencia. Este modelo, como en lo mejor de Marcel Proust o de Virginia Woolf, se funda en la interacción 7 del tiempo-espacio interior con el exterior, pues en un punto del tiempo-espacio exterior se repliega el universo, desmesuradamente distendido, de la vida interior. Todo el arte del relato está en el juego entre el despliegue y el repliegue de la conciencia. Decía Marcel Proust que la interioridad del ser humano es un territorio oscuro, amorfo, en el que el investigador, quien no tiene otros bártulos que su propia oscuridad, indaga de sí mismo; ahí donde el buscador “y el paraje de la búsqueda son la misma cosa, una búsqueda para la cual todo el equipaje que lleva consigo no le sirve de nada. ¿Buscar? No solamente: crear. Ese buscador se topa con algo que aún no es y a lo que sólo él puede dar forma, para luego hacerlo entrar en su esfera de luz.” (ibid., 61-62). Toda búsqueda es, por ello, creación. Mas el territorio de la conciencia, si bien oscuro y sin forma, no es, ciertamente una superficie plana, sino plegada, replegada en sí misma. En territorios de la conciencia, todo el arte de la creación y de la búsqueda estriba en encontrar el punto de articulación de los pliegues, la forma que pueda hablarnos del alma. “Plegar es crear”, dicen los grandes maestros del origami. Y, en efecto, si el punto de partida narrativo es simple, incluso geométrico —como una hoja cuadrada, como unos círculos del alma—, poco a poco los pliegues van encontrando figuras que se han dado por contigüidad pero que asumen la individualidad de un pájaro, una flor, un cuadro cubista… Así es la escritura de Aline Pettersson: pliegue tras pliegue hasta encontrar un mundo, hasta recorrer todos los tiempos en el tiempo estacionario de un punto: un día, un instante… En Círculos, el punto de partida es la superficie anodina —“cuadrada”, en más de un sentido— de un día en la rutina de una ama de casa: despertar sin querer despertar a la constatación de la distancia de la “otra cama” que se agita, que “cruje”, que revela el desencuentro con un marido cuya presencia le pesa: “¡Qué pesadez tan grande!”, se dice Ana. Luego, preparar el desayuno, ver que los hijos estén listos para irse a la escuela; luego, 8 ir al mercado, preparar la comida —un destello de placer allí—, esperar a que los hijos regresen de la escuela; y luego, la tarea, y luego la cena, y luego… y luego… y luego… Una superficie, una secuencia, siempre la misma, tal vez. Pero en los eslabones se abre la conciencia de Ana a otros tiempos, otras posibilidades hoy canceladas. Y entonces comienzan los pliegues. Podríamos decir que, formalmente, los puntos de articulación son motivos, en general temáticos, aunque también verbales, donde se pliega la conciencia para mirarse en el espejo de otro yo, otro tiempo, otro espacio, donde las mismas palabras, los mismos actos significaban otra cosa, prometían otra vida. Así, por ejemplo, sobre el motivo idéntico del despertar, de la misma frase que nos anima a recomenzarlo todo —“¡Arriba!”—, se abre la conciencia a un pasado feliz cuando despertar no era un lastre, cuando significaba aventurarse al “paseo tempranito”, en una mañana “limpia, brillante”, por los caminos de un rancho llamado El Olvido (22). El Olvido, como la promesa de una vida nueva, diferente del tiempo de hoy donde el olvido —el otro, el que deslava y acomoda la vida a la resignación— ya no es más que un recuerdo. A lo largo de toda la novela, la conciencia de Ana se va desplegando poco a poco hasta ocupar de manera desordenada —tan desordenada que es un “yo acuso” a la rutina estrecha que la aprisiona— todos los tiempos y los espacios de su vida. Los pliegues tienen esa misma forma, esas mismas líneas trazadas: el motivo compartido, el perfil de las cursivas ligeras para el pasado de la bailarina que nunca fue, de las redondas duras para el presente del ama de casa que espera y recuerda —el origami de un pájaro al que le fueron cortando las alas poco a poco. Pero, de pronto, a la mitad exacta de la novela irrumpe una nueva forma que no se ubica en las cursivas del pasado, ni está encerrada del todo en la jaula de las redondas del 9 presente aunque en ellas aparezca y le den forma; un otro que le cambia el color a la conciencia, que introduce la posibilidad de un diálogo: un tú. “Te presentaste como alguien ajeno a mi vida establecida, a mi rutina ya aceptada” (38). Con esa irrupción del tú se desdibuja la oposición nítida entre pasado y presente. ¿Quién es este hombre? ¿En qué tiempo, en qué espacio habría que ubicarlo? ¿Se trata de un amante clandestino en el presente del ama de casa en la que se ha convertido Ana? Tal vez, aunque la rutina de Ana es tan apretada en su banalidad —“días llenos de nimiedades”, como ella dice— que difícilmente podríamos darle cabida a un amante. Por otra parte, y de manera gradual, el pasado en desorden se ha ido alineando para irse acercando al presente. Irónicamente, en el momento en que pasado y presente convergen, cerrando así el círculo del tiempo, la temática del desencuentro se ahonda, pero no sin que se haya abierto la sospecha de que ese tú bien pudiera ser el marido pero en otro tiempo, o tal vez un amante que sólo vive en la ensoñación de Ana, también en otro tiempo, el de una realidad posible que no pertenece ni al presente ni al pasado. Así, el origami se complica y la conciencia en sus infinitos pliegues crea otro espacio, un círculo más para arrellanarse: “Quisiera estar en el nido de tus brazos” (39). Es el deseo que se proyecta a otro mundo. No obstante, al final, el círculo cerrado sobre el presente carcelario acusa una ruptura o, más bien, una grieta apenas perceptible por la que se cuela una esperanza vaga: “quizá en la fracción de un segundo nos hemos encontrado” (70), piensa Ana con respecto a la relación con su marido. Pero, por esa hendidura, con los ojos cerrados, Ana vuelve a escaparse a ese otro mundo de la ensoñación, de la evocación o del recuerdo, nunca lo sabremos: “Estoy cansada. Cierro los ojos. Pero siento tu mirada encima de mí. Y escucho tu voz que me habla de dicha, de amor, de ti, de mí. Me impregno de la melodía de tus palabras. Me hablas de buscar juntos, de la pequeñez de la vida. Recibo tu beso en mis párpados cerrados. Amor. Aquí.” (70). 10 Vuelve, insistente, la pregunta ¿quién es este hombre? ¿En qué espacio ubicar sus miradas, sus palabras, sus besos? Llega al final como caricia que le hacen las ondas sonoras de una melodía, esa misma por la que se había roto el círculo de incomunicación con el marido y le había hablado del encuentro en esa fracción de segundo. ¿El marido, tal vez? ¿Un reencuentro? Pero ese tú no puede ser el marido; a él siempre se refiere Ana en tercera persona. Además, ese marido ya casi no le habla; lo hemos visto leyendo el periódico, fumando su pipa, regalándole apenas un monosílabo o un cansado beso de buenas noches. Y aun así, tal vez la grieta, tal vez la esperanza, o, como habrá de decirlo Elena en Los colores ocultos, “A veces existe esa hendidura diminuta por donde se percibe el dolor de la medida que promete el restablecimiento” (173). Casi diez años más tarde Aline Pettersson refina sus técnicas de plegado y desplegado de conciencias. Cierto es que entre Círculos y Los colores ocultos se tiende el puente de una misma forma, una misma búsqueda. Pero si en la primera, presente y pasado se dibujaban en perfiles nítidos, incluso tipográficamente nítidos, en la segunda, los trazos son más abstractos, fragmentarios, discontinuos. Los tiempos y los espacios, al igual que la multiplicidad de voces que habitan esta novela, ya no se alternan sino se superponen. En Círculos, la voz que domina es la de Ana, en sus múltiples avatares, pero es siempre ese mismo yo que va narrando en distintos planos; en Los colores ocultos, en cambio, si bien la elección vocal que rige el relato es la tercera persona narrando desde la conciencia de Elena, constantemente nos deslizamos al diálogo con la amiga, o entramos, de lleno y sin transición, al yo de Elena que busca dar forma a las voces que también la habitan interiormente. En un cierto sentido Los colores ocultos es aún más circular en su estructura que Círculos, puesto que la novela abre y cierra con la misma oración: “Entonces cerró la 11 puerta, con ese golpe rutinario que mide, sin saber cómo, la presión justa que cierra sin golpear y caminó hasta perderse en la penumbra del anochecer” (151, 231). Esta especie de reprise narrativo tiene como efecto no sólo la sorpresa sino la desorientación y el descubrimiento de que a pesar de que la conciencia se ha abierto a la vastedad de los tiempos evocados, el tiempo exterior no ha transcurrido; que toda una vida se ha ido en un instante, en el intervalo entre la puerta que se cierra y el camino que se inicia. Puesto que la superficie de la que se parte es el tiempo-espacio exterior detenido en un momento, los puntos de articulación de los pliegues se multiplican de manera tan vertiginosa que ya no es posible identificarlos individualmente. No obstante, en cada pliegue la figura que se impone es el triángulo. Ese gran círculo que es Los colores ocultos se va llenando de triángulos, inacabados, empalmados, hasta construir un cuadro —como los de Elena— con líneas entrecortadas, encontradas, trazadas, oscuras, al carbón; balbucientes, deseando y temiendo llegar al final de las figuras. Desde el vértice de la mano de la conciencia, Elena traza las líneas que la llevan a dibujar su relación pasional con el otro: marido, hijo, amantes, amigas. Carlos, Andrés, Daniel, René, Lila, Isabel: líneas que se entrecruzan y sobreponen, que nos hablan de una vida siempre inacabada, siempre insatisfecha, siempre sola. Más aún, hay figuras dolorosas a las que la conciencia no quiere llegar: se aproxima, las esquiva, las va rodeando, como si quisiera sitiar la zona oscura, amorfa e intolerable del dolor. Así, en los pliegues ocultos se adivinan las figuras de un hijo muerto, un amante impotente, un encuentro homosexual en el que prefiere no ahondar ni razonar. Pero, como en un palimpsesto, la otra superficie de este lienzo cubista se abre al vacío de un proyecto de vida frustrado —al igual que aquella Ana bailarina que se quedó en esbozo—: “sentir la inquietud de la propia mano que quisiera expresarse, pero que no tiene 12 el tiempo para hacerlo. La vida escapa entre los proyectos ajenos. La vida huye mientras Elena organiza fechas para los otros” (218). En el concierto —que a veces, para Elena, es un desconcierto— de voces y de tiempos que orquestan la narración y atormentan a la conciencia, se erige la figura de una doble paradoja. A lo largo de toda la novela, Elena regresa una y otra vez, de manera obsesiva, a esa cena que ha dejado preparada y en la que ya no participará. Pero para que haya un retorno debe haber un avance, y si el tiempo exterior se nos revelará fijo en un instante, ¿cómo se puede regresar si no se ha avanzado? Pero hay aquí, en el seno de esta paradoja temporal, una figura resonante de significados, una figura que nos habla del espejismo de un vuelo congelado en un instante, de la ilusión de que la vida pasa, evoluciona, para descubrirnos estacionarios en ese mismo punto que es, a un tiempo, final y principio. La otra paradoja es de voces. Si toda la novela ha sido un discurrir interior de la conciencia de Elena en el momento de cerrar una puerta, ¿a quién le habla? ¿Quién es el interlocutor de esta conciencia? Y no me refiero a los múltiples diálogos con los demás que aparecen como recuerdos, sino a ese tú que todo yo necesita, un destinatario. De manera insistente, y más hacia el final de la novela, se multiplican las marcas de la interlocución, incluso podríamos decir que se trata de un monodiálogo, puesto que el otro no contesta. Porque, en un nivel más profundo, Elena no habla para sí misma sino para su amiga Isabel. Cierto es que la conciencia de Elena vuelve una y otra vez, casi con la misma insistencia que el volver a la cena preparada, a la infinidad de pláticas que ha tenido con su amiga Isabel, donde el diálogo rememorado organiza el relato. No obstante, hay momentos en que, aunque las marcas de la amiga como interlocutora siguen sugiriendo una situación de oralidad, el contexto no permite leerlos simplemente como el recuerdo de un diálogo: “Las 13 buenas intenciones al día siguiente se olvidan. Pero mientras esperábamos el momento, créeme que a pesar del cansancio de René en las noches, hicimos el amor como locos…” (173-74); “El termómetro que del invierno helado se remonta al estío. Pero, Isabel, ¿por qué? Entonces sus recuerdos de infancia…”; “Un día hicieron los tres [Elena, Carlos y Andrés, el hijo] una excursión al nacimiento del río. No puedo explicarte lo que fue, Isabel, porque una vez que te acostumbras… Elena infló la llanta de hule del niño…” (201) (las cursivas son mías). De hecho, podríamos decir que el verdadero diálogo con la amiga, el de la memoria, cuando ella contesta e interpela, conforme avanza la novela pasa de ser un diálogo dramático en el recuerdo a un psicodiálogo en el que la amiga, “introyectada”, como dirían los psicoanalistas, se convierte en el alter ego de la conciencia, no sólo espejo, sino identidad potenciada en el deseo. “A veces logro al hablar contigo, Isabel, explicarme un poco a mí misma, cuando te explico” (216). “Isabel era la prolongación de Elena, Elena más Elena. Su roce, como el esmeril que bruñe la superficie oculta de otra manera. / Eso era, el espejo que le devuelve la confianza antes de la fiesta, que recibe y otorga el brillo ilusionado de sus ojos, el espejo, en fin, que la confirma, que la afirma.” (222) ¿A quién le habla Elena? Le habla a otra que es ella misma. Así, la otra es la superficie reflejante, la potencia que eleva, mientras que el yo se queda de este lado del espejo, vacía y sola, mero reflejo, “sombra ella misma”, para evocar el título de otra de las novelas de Aline Pettersson. Por el breve análisis anterior podrá observarse que, si bien el modelo de representación subyacente se funda en una postura ideológica frente a lo que el o la escritora piensa sobre la vida interior, las formas narrativas específicas que expresan y vehiculan al modelo lo refinan e incrementan su riqueza y complejidad. Porque lo que 14 queda claro en la lectura de estos textos es que la perspectiva narrativa es una puesta en escena de la conciencia representante en torno a la conciencia representada y que del diálogo, antagonismo o fusión entre las dos depende en gran medida la significación narrativa de la representación. A esto podríamos aunar el inventario de las técnicas narrativas que construyen estos procesos de conciencia —y que Dorrit Cohn en su estudio seminal Transparent Minds ha descrito en detalle—, técnicas que van de las formas más analíticas de la psiconarración, hasta el monólogo interior, pasando por las muy complejas formas de mediación narrativa y convergencia de voces que constituyen el monólogo narrado, y sus diversas variantes: monólogos de memoria, percepciones narradas, etc. Ya que es claro que uno es el modelo de representación que le da forma a lo que el/la autor/a piensa sobre lo que es la conciencia y cómo opera, y otra cosa muy diferente es la estrategia narrativa que habrá de dar cuenta de ese modelo de representación; de suerte que el modelo se desdoblaría en dos: uno conceptual, el otro narrativo (¿nos llevaría esto a la representación de la representación, a multiplicar las instancias de mediación entre la realidad vivida y la representada?). Así, podríamos decir que un mismo modelo de representación —por ejemplo, el de la conciencia que se pliega, se despliega y se repliega en un solo punto del tiempo-espacio— puede vehicularse por la estrategia narrativa de una psiconarración, más o menos analítica, más o menos poética, que pone en un primerísimo plano a la conciencia representante en pleno proceso de hacer una mise-en-scène de la conciencia representada, como ocurre con frecuencia en George Eliot o en Marcel Proust. O bien, que ese mismo modelo de representación pueda plasmarse por medio de una estrategia narrativa que construya la ilusión de un acceso directo a la conciencia misma en pleno proceso —sin pasar, claro está, de ser nunca más que eso: una ilusión—, como ocurre en Joyce. Otra alternativa de representación es una estrategia narrativa que presente los 15 procesos de conciencia mediados por un discurso indirecto libre en el que la conciencia representante se hace casi transparente, como es el caso de Virginia Woolf, o de los textos de Aline Pettersson que hemos venido revisando. En todo caso, la puesta en escena de toda conciencia —ya sea en el discurso científico o en el literario— pasa por la instancia organizadora, literalmente formativa, del modelo. Más aún, en tanto que ese modelo sólo puede ser racionalizado y/o enunciado por medios verbales, toda representación pasa por ese acto de intersubjetividad por excelencia que es el lenguaje, ya se trate de un discurso analítico o de un discurso narrativo capaz de múltiples mediaciones y/o convergencias entre la conciencia representante y la representada. Ahora bien, es en el intervalo entre ambas —la conciencia representante y la representada—, y entre el texto y el lector, que se abre el espacio de intersubjetividad que caracteriza a la interacción de las conciencias. Pero, claro, todo esto daría para otra conferencia magistral, por lo que habría que esperar hasta la próxima entrega de esto que podría llamarse un psicodrama científico-narratológico. Luz Aurora Pimentel Universidad Nacional Autónoma de México 16 Bibliografía Baars, Bernard. 1997. In the Theater of Consciousness. Nueva York & Oxford: Oxford University Press. Black, Max. 1962. Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy. Ithaca: Cornell University Press Block, Ned, Owen Flanagan y Güven Güzeldere (eds.). 1997. The Nature of Consciousness. Philosophical Debates. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press. Cohn, Dorrit. 1978. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness. Princeton: Princeton University Press Dennet, Daniel. 1997. “The Cartesian Theater and ‘Filling In’ the Stream of Consciousness” en The Nature of Consciousness. Philosophical Debates. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press. Edelman, Gerald. 1989. The Remembered Present. A Biological Theory of Consciousness. Nueva York: Basic Books, Inc., Publishers. James, William. 1950 [1890, 1918]. The Principles of Psychology. Vol. I, Nueva York: Dover Publications Inc., p. 224 ss. Kahler, Erick. 1973. The Inward Turn of Narrative. Trad. Richard y Clara Winston, Princeton: Princeton University Press. Pettersson, Aline. 1998 [1977, 1986]. Colores y sombras. Tres novelas. México: CONACULTA. (“Lecturas Mexicanas”). Proust, Marcel. 1954. A la recherche du temps perdu. 3 vols., ed. Pierre Clarac y André Ferr’ París: Gallimard. (“Bibliothèque de la Pléiade). Woolf, Virginia. 1984 [1925]. “Modern Fiction” en The Virginia Woolf Reader. Ed. Mitchell A. Leaska, Nueva York: Harcourt, Brace & Company, “A Harvest Book”. 17