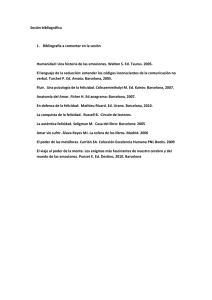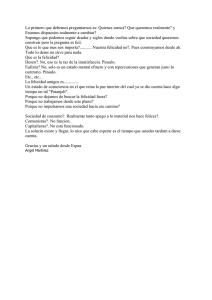La felicidad es demasiado poco
Anuncio

La felicidad es demasiado poco Las voces de los días/1 – Cuando uno lo sabe, puede incluso renunciar a ella, sin proclamarlo. Luigino Bruni Publicado en Avvenire el 28/02/2016 “Es ley del universo que no podemos alcanzar nuestra felicidad sin realizar la de los demás.” Antonio Genovesi, Cartas ‘Un día te diré que he renunciado a mi felicidad por ti…’. Las primeras palabras de la canción del grupo Stadio, ganadora del último festival de Sanremo, son una buena excusa para reflexionar acerca de nuestra felicidad y la de los demás. Nuestra civilización ha puesto en el centro de su humanismo la búsqueda de la felicidad individual, relegando a un segundo plano otros valores y descuidando la felicidad ajena, salvo que ésta sea un medio para aumentar la propia. De esta suerte, nos hemos quedado sin categorías para comprender por qué algunas personas (todavía quedan) eligen renunciar conscientemente a su propia felicidad por la de otra persona. Hemos ideado y construido una ética, que se está convirtiendo en la única del lugar, carente de instrumentos para comprender las decisiones y los estilos de vida que no tienen como objetivo más importante la felicidad propia. La historia de la felicidad es muy larga. El humanismo cristiano, muy innovador con respecto a la cultura griega y romana, propuso desde el principio la visión de una “felicidad limitada”, que no consideraba la búsqueda de la propia felicidad como el fin último de la vida, sino que estaba subordinada a otros valores, como el paraíso y la felicidad de la comunidad o de la familia. Durante siglos pensamos que la única felicidad digna de ser alcanzada era la de los otros o la de todos. La piedra angular sobre la que se asentaba la educación de la generación de nuestros padres consistía en anteponer la felicidad de los hijos a la suya propia. Muchas mujeres, tantas como las arenas del mar, renunciaron, a veces libremente, a su propia felicidad para que sus hijos fueran felices o, al menos, más felices que ellas. El sacrificio y el ahorro de los padres tenían como destino la felicidad de sus hijos y nietos. Un mundo sin hijos, en el que no hay que ocuparse de su felicidad, ha dejado de entender el ahorro y lo ha convertido en inversión y en especulación. Esta “dinámica inter-temporal de la felicidad” unió y hermanó a muchas generaciones. Hizo que algunos emigraran y enviaran a casa la mayor parte de su amargo salario. También muchas veces les hizo regresar. El “tipo de interés” de felicidad propia y del momento era negativo, porque tenían más peso la felicidad del mañana y la de los hijos. En la era moderna, esta antigua y enraizada idea de la felicidad se sumió en una profunda crisis. En su lugar, se fue abriendo paso la idea, típica del mundo precristiano, de que nuestra felicidad es el bien último y absoluto, el fin a cuyo servicio debe subordinarse cualquier otro objetivo. De este modo, en América se proclamó “la búsqueda de la felicidad” (1776) como derecho individual inalienable, constituyendo uno de los tres pilares de la civilización moderna, junto con la vida y la libertad. En cambio, el mundo latino y católico, más ligado a sus raíces medievales, siguió considerando que la felicidad individual era insuficiente para convertirse en fundamento de la sociedad. En lugar de la búsqueda de la felicidad individual, propuso la “felicidad pública”. La Constitución Italiana eligió como primera palabra el trabajo, que hacía referencia a otros valores distintos de la felicidad: esfuerzo, deber, compromiso. La economía contemporánea, de matriz cultural anglosajona, casa perfectamente con el ideal de la felicidad individual. Para la lógica económica, toda elección, incluso la más generosa, tiene sentido como maximización del propio bienestar subjetivo. Los gustos y las preferencias de las personas con respecto a la felicidad son muy variados. Cada uno trata de maximizarla a su manera; pero lógicamente es imposible imaginar que alguien elija algo que no aumente su propia felicidad. Incluso el altruista puro busca en el fondo su propia felicidad y la alcanza a través de sus comportamientos altruistas. Una madre puede hacer algo por la felicidad de una hija, pero si lo hace libremente, su propia decisión está revelando que si no lo hiciera se sentiría peor. Para la economía, el mundo está habitado únicamente por personas que quiere satisfacer su propia felicidad al máximo. Aquellos que nos parecen infelices en realidad sólo tienen una felicidad distinta a la nuestra, o no tienen suficientes recursos para alcanzar su propia felicidad, o no están bien informados para elegir lo que de verdad desean. Desde este punto de vista, que es el que domina la economía y cada vez más la vida, es imposible que elijamos reducir voluntariamente nuestra felicidad. Sólo los estúpidos elegirían reducir intencionadamente su propio bienestar. Esta descripción de las elecciones humanas explica muchas cosas, pero es inútil o equívoca cuando se trata de explicar las escasas pero decisivas elecciones de las que depende casi toda la calidad moral y espiritual de nuestra vida. Cuando Abraham decidió subir con Isaac al monte Moria ciertamente no pensaba en su propia felicidad. Es posible que pensara en la felicidad de su hijo, pero la realidad es que seguía una voz muy dolorosa que le llamaba. Muchos como él siguen subiendo al monte Moria de sus vidas. Todos los momentos, actos y elecciones de nuestra existencia no son iguales. En muchos de ellos, en casi todos, la semántica de la lógica económica de la búsqueda de la felicidad consigue explicar muchas cosas, casi todas. Pero hay otros actos y otras elecciones en las que la búsqueda de la propia felicidad no explica nada, o muy poco. Para entender lo que ocurre en esos momentos, pensemos que estamos llamados a elegir entre varios valores o principios distintos y en contraste. En nuestra vida hay muchas cosas buenas que no se miden en base a nuestra felicidad, y algunas de ellas ni siquiera en base a la felicidad de los otros. Las elecciones más importantes casi siempre son trágicas: no elegimos entre un bien y un mal, sino entre dos o más bienes. También hay elecciones que realizamos fuera del registro del cálculo. Y hay otros momentos en los que ni siquiera conseguimos elegir sino, a lo sumo, pronunciar un dócil “sí”. La tierra está habitada por muchas mujeres y hombres que en ciertos momentos decisivos no buscan su propia felicidad. Aunque Aristóteles nos enseñara que la felicidad (eudaimonia) era el fin último, el sumo bien, en la vida hay más de un fin último y más de un sumo bien que pueden entrar en conflicto. Muchas cosas grandes y dignas de la vida se presentan en la encrucijada de estos múltiples bienes, y es ahí donde se realizan las elecciones decisivas. La felicidad, la verdad, la justicia y la fidelidad son bienes primarios, originarios, que no pueden reconducirse a uno solo, por mucho que éste sea la felicidad. Podemos formarnos una idea clara de cuál es la elección que nos hará más felices, y en esa felicidad podemos incluir casi todas las cosas hermosas de nuestra vida, incluso las más elevadas. Pero, a pesar de todo, si entran en juego otros valores que nos llaman, podemos decidir libremente no elegir nuestra felicidad. Y a lo mejor así, al final, descubrimos una palabra nueva: la alegría, que, a diferencia de la felicidad, no puede buscarse sino únicamente acogerse como don. Los que han dejado una buena huella en esta tierra, no vivieron su vida persiguiendo su propia felicidad. Les pareció demasiado pequeña. La vieron algunas veces pero no se detuvieron a recogerla. Prefirieron seguir caminando detrás de una voz. Al final de la carrera, la felicidad que acumulemos no permanecerá. Si queda algo, serán cosas mucho más verdaderas e importantes. Nosotros somos mucho más grandes que nuestra felicidad. Así pues, en verdad sí que es posible “renunciar a mi felicidad por ti”. Con una sola diferencia: estas cosas no hay que decírselas nunca a los hijos. No hay que decírselas a nadie, tal vez ni siquiera a nosotros mismos. Basta con que alguna vez lo hagamos, al menos una.