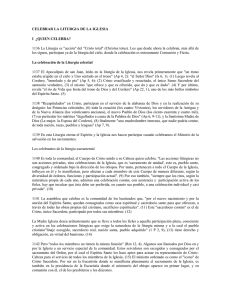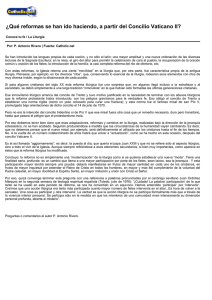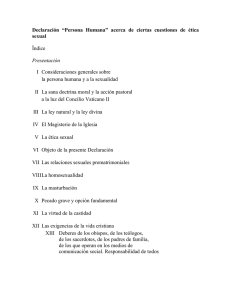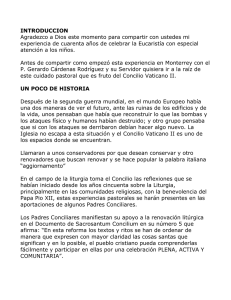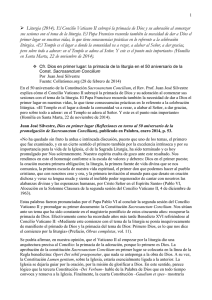La iniciación cristiana en la Reforma Litúrgica. Gilfredo Marengo
Anuncio

1 LA INICIACIÓN CRISTIANA EN LA REFORMA LITÚRGICA DEL VATICANO II: UNA CONSTATACIÓN DE LA PASTORALIDAD GILFREDO MARENGO* Después de algunas sesiones dedicadas a importantes votaciones sobre el procedimiento, el 21 de octubre de 1962 la primera sesión del Concilio entró de lleno en su trabajo, discutiendo el esquema De sacra liturgia1. La elección del Consejo de Presidencia parece que hubiera sido dictada por razones de oportunidad: probablemente se consideraba que el esquema se trataría sin grandes dificultades, teniendo en cuenta que parecía el que mejor había resultado en el complejo de todos los esquemas preparatorios preparados2. La decisión tomada provocó un poco de sorpresa y no fue acogida favorablemente por todos: se nota la perplejidad expresada por un personaje tan autorizado como el Cardenal G. B. Montini3. Pero la discusión procedió de modo tranquilo, prosiguió en la segunda sesión del otoño de 1963 y obtuvo la aprobación definitiva de la Constitución Sacrosanctum concilium en la sesión pública del 4 de diciembre de 1963: fue el primer documento promulgado por el Vaticano II4. A cincuenta años de aquellos eventos, no se puede olvidar con cuánta profundidad ha incidido la reforma litúrgica propiciada por ese texto en la cotidianidad de la vida de la Iglesia. Se puede decir que para el simple fiel los resultados del Concilio fueron percibidos, antes que nada, por los cambios que de éste derivaron en la normalidad de las celebraciones litúrgicas. Docente stabile di antropologia teologica presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia – Roma. 1 Para la génesis de este texto consulte H. SCHMIDT, La Costituzione della Sacra Liturgia. Testo, Genesi, Commento, Documentazione, Herder, Roma 1966. 2 La Sacra Liturgia rinnovata dal Concilio. Studi e commenti intorno alla Costituzione Liturgica del Concilio Ecumenico Vaticano II, a cura di G. Baraúna, trad. it., LDC, Torino 1964; La liturgie aprés Vatican II (Unam Sanctam 66), Cerf, Paris 1967; A.-G. MARTIMORT, La constitution liturgique et sa place dans l’oeuvre de Vatican II, in Le deuxième concile du Vatican (19591965) (Collection de l'École francaise de Rome – 113), Ècole francaise de Rome, Roma 1989, 497-509 3 De particular importancia es la carta enviada al Cardenal A. Cicognani, Secretario de Satato, publicada en Giovanni Battista Montini Arcivescovo di Milano e il Concilio Ecumenico Vaticano II. Preparazione e primo periodo, Colloquio Internazionale di Studio, Milano 23-24-25 settembre 1983, Studium, Roma, 1985, 420-423: «El anuncio de que el primer esquema tratado será el de la Sagrada Liturgia, cuando éste no está ni antepuesto a los otros en el volumen distribuido, ni reclamado por ninguna necesidad primaria, me parece que confirma el temor de que el Concilio no tenga un plan de trabajo prestablecido. Si es así, como parece, su desarrollo será dictado y tal vez se verá comprometido por razones extrínsecas a los argumentos de los que el Concilio debe ocuparse; ninguna forma orgánica llega a reflejar las grandes finalidades que el Santo Padre ha prefijado, casi como su justificación, para la celebración del extraordinario acontecimiento». 4 Para la historia de los trabajos del Consilio sobre la liturgia cfr. M. LAMBERIGTS, Il dibattito sulla liturgia, in Storia del Concilio Vaticano II, diretta da G. ALBERIGO, 2, Il Mulino, Bologna 1996, 129-192; R. KACZYNSKÌ, Verso la riforma liturgica, in Storia del Concilio...cit., 3, 209-276. * 2 Al mismo tiempo, las manifestaciones más agudas de rechazo del Vaticano II se inspiraron precisamente en un juicio sobre la misma reforma litúrgica, si bien ampliándose hacia una puesta en discusión de muchos otros puntos neurálgicos del magisterio conciliar5. Ésta, por tanto, posee una fisionomía muy particular en el complejo del corpus conciliar y en el amplio debate dedicado a su recepción. Estos elementos hacen de la renovada consideración de la Sacrosanctum concilium un ámbito precioso para evaluar el camino realizado hasta el momento y para encontrar nuevas energías que permitan inserir la vida de la comunidad cristiana en el camino de renovación propuesto por el acontecimiento conciliar. No hay duda que en las intenciones de los padres conciliares, la constitución sobre la liturgia pretendía inserirse en aquella perspectiva pastoral que manifiesta sintéticamente el rostro propio del Concilio así como Juan XXIII lo había concebido e iniciado y Pablo VI llevó fructuosamente a término. Da fe de esto el Proemio del texto: «Este sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la Liturgia» (SC 1)6. No es difícil leer en filigrana los términos con los cuales el Papa Roncalli quiso trazar la identidad de los trabajos conciliares en su fundamental discurso del 1 de octubre de 1962, en la sesión inaugural: «Sin embargo, de la adhesión renovada, serena y tranquila, a todas las enseñanzas de la Iglesia, en su integridad y precisión, tal como resplandecen principalmente en las actas conciliares de Trento y del Vaticano I, el espíritu cristiano y católico del mundo entero espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando ésta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de las fórmulas literarias del pensamiento moderno. Una cosa es la substancia de la antigua doctrina, del "depositum fidei", y otra la manera de formular su expresión; y de ello ha de tenerse gran cuenta -con paciencia, si necesario fuese- ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter 7 predominantemente pastoral» . La preocupación por regenerar la vida de la comunidad eclesial, sostenida por una preocupación ecuménica y misionera, se articula con la exigencia de una actualización – puesta al día (aggiornamento) El episodio más significativo se relaciona con M. Lefebvre (1905-1991). Un valioso resumen de los eventos relacionados con su cuestionamiento del Concilio Vaticano II es ofrecido por G. ROUTHIER, Sull’interpretazione del Vaticano II. L’ermeneutica della riforma, compito per la teologia I, in «La Rivista del Clero Italiano» 91/11 (2011), 744-757, con una extensa bibliografía. Véase también N. SENÈZE, La crise intégriste. Vingt ans après le schisme de Mgr Lefebvre, Bayard, Paris 2008 y B. TISSIER DE MALLERAIS, Marcel Lefebvre. Une vie, Clovis, Suresnes 2002. 6 Todas las citas magisteriales han sido tomadas de http://www.vatican.va. 7 JOANNES P.P. XXIII, Allocutio Gaudet Mater Ecclesia, in AAS 54 (1962), 791-792. 5 3 que en el Proemio se refiere a las instituciones eclesiales, concretamente a las formas y reglas de la vida litúrgica de la iglesia. Aquí se puede apreciar una característica de la Sacrosanctum concilium que hace de ella, en cierto modo, un unicum en el complejo de todos los textos emanados del Vaticano II. Es notable que en la intención de Juan XXIII el Concilio no tenía «como objetivo primario, el discutir acerca de algunos de los principales temas de la doctrina eclesiástica, y así recordar más detalladamente aquello que los Padres y los teólogos antiguos y modernos enseñaron y que obviamente suponemos no ser ignorado por vosotros, sino que está grabado en vuestras mentes. Sólo para 8 entablar discusiones similares no era necesario convocar un Concilio Ecuménico» . A la luz de esta aclaración, todos los trabajos del Concilio se llevaron a cabo al amparo de un modo de proceder que había sido ya utilizado por sus precedentes, sea cuando éstos intervenían para deshacer importantes nudos doctrinales, sea cuando trataban de corregir los errores y desviaciones de la disciplina eclesiástica9. En una palabra: el Vaticano II desarrolló sus trabajos sin llegar a decisiones de tipo definitorio siguiendo el tradicional esquema fides-morum ampliamente practicado por los concilios que lo precedieron. Todo esto es verdad, pero con respecto a la intervención sobre la vida litúrgica de la Iglesia, se debe precisar que la intención de una significativa actualización de las celebraciones y de los ritos condujo al Concilio a asumir un perfil normativo en su enseñanza. En mi opinión, la constitución sobre la liturgia debe ser estudiada teniendo en cuenta esta singular fisionomía. La preocupación pastoral y el objetivo de actualización fueron expresados en el corpus del Vaticano II, sobre todo a través de la búsqueda de un estilo, un lenguaje y un método que permitieran a la iglesia renovar la conciencia de la propia identidad y de la propia misión, buscando también nuevas formas, expresión de diálogo y parangón con el mundo a ella contemporáneo. Si se mira el conjunto de todo el texto de la Sacrosanctum concilium, se debe reconocer que la parte más amplia la ocupa una compleja serie de indicaciones que trazan un renovado cuadro normativo. Realmente se capta de forma inmediata la consonancia de este documento con la intención profunda del Concilio, allí donde se hace cargo de volver a indicar el puesto de la liturgia en la iglesia, el nexo con su figura teológica y su misión apostólica. No se debe olvidar que la función de esta parte del texto de la constitución consiste estrictamente en dar razón de las indicaciones operativas y normativas que le siguen. La peculiar fisionomía de esta constitución conciliar es digna de hacer alguna otra consideración. 8 9 Ibid. Cfr. H. JEDIN, Breve historia de los concilios, trad. esp., Herder, Barcelona 1963. 4 En primer lugar, ésta excluye una lectura del magisterio del Vaticano II que, a partir de su intención pastoral, realice una lectura de bajo perfil de su autoridad, oponiéndola a aquella de los concilios precedentes, formalmente dogmáticos. En el caso de la liturgia, el Concilio no ha dudado en expresarse mediante formas normativas, cuando lo ha considerado necesario para dar cuerpo a las preocupaciones y a las intenciones de actualización que movían sus trabajos. No se debe olvidar además el puesto del todo especial que la liturgia tiene en la vida de la Iglesia: en ella, en efecto, se conjugan un riguroso perfil institucional del cuerpo eclesial, fundado en su forma y estructura sacramental, y la necesaria exigencia de adaptarse a los diferentes contextos culturales y sociales en los cuales se realiza. La historia de la liturgia cristiana y de los diferentes ritos que la acompañan lo testifica con toda evidencia: se puede decir que «adaptar a las exigencias de nuestro tiempo aquellas instituciones que están sujetas a cambios» ha sido siempre el motor de todo el desarrollo de más de dos mil años de la liturgia de la Iglesia. Según este punto de observación el complejo orgánico de indicaciones y normas presentes en la Sacrosanctum concilium no solo no contradicen la figura pastoral del Concilio, sino que la manifiesta de manera casi emblemática. Por estos motivos a cincuenta años de los inicios de este camino de reforma, es indispensable que la evaluación de los pasos ya dados vaya más allá de aquella que, para muchos, ha sido el fruto de las elecciones litúrgicas del Vaticano II: el uso del idioma hablado y una docta restauración de los ritos y de las rúbricas. Estas decisiones deben ser evaluadas desde dentro de un proceso de mayor envergadura: se trataba de superar la extrañeza y el formalismo con el que muchas veces se vivía la participación en las acciones litúrgicas y de volver a situarlas en el centro vivo la experiencia de la fe; a esto tendía la estructura de la reforma, orientada por la finalidad general perseguida por el Concilio, contenida en la nota de su pastoralidad. De este modo puede resultar más fácil sopesar las grandes reservas suscitadas a causa de la reforma, evitando la acusación según la cual ésta traicionaría la continuidad de la tradición litúrgica, y más ampliamente eclesial. En esta línea es necesario tener en cuenta que la discusión en torno al magisterio litúrgico del Vaticano II se ha entrelazado inevitablemente con los resultados de la reforma litúrgica que le ha seguido y que poco a poco se ha ido realizando hasta el momento presente. En el debate que ha derivado de esta situación, la Sacrosanctum concilium ha sido señalada a veces como el momento originario de los resultados discutibles de la misma reforma, mientras para otros esta última habría realizado una lectura infiel del texto conciliar, yendo más allá de las intenciones expresadas en este 5 documento. Si bien las dos realidades (el texto del Vaticano II y la reforma que ha derivado de él) no se pueden separar rígidamente, es oportuno hacer la distinción entre los dos planos, recordando que el contexto adecuado para una satisfactoria comprensión de la Sacrosanctum concilium está en primer lugar en el conjunto del corpus conciliar, como expresión de ese singular “evento” eclesial que ha sido el Vaticano II. Al mismo tiempo, no se debe olvidar que la extensa producción de actos magisteriales que dirigen el articulado proceso de reforma de los ritos litúrgicos representa una significativa recopilación de intervenciones en los cuales el magisterio de la iglesia ha elaborado un itinerario de recepción del Concilio: al menos cuantitativamente éste no admite comparación con cuanto ha sido producido para otros documentos del Vaticano II10. De aquí derivan dos posibles indicaciones de trabajo. Antes que nada es irreal acusar a la codificación de la reforma litúrgica de haber traicionado la inspiración conciliar, estableciendo la hipótesis de una inaceptable oposición entre dos instancias del magisterio eclesial: el Concilio y la Sede Apostólica que ha aprobado los textos de reforma. En segundo lugar, el proceso de elaboración de la reforma misma – que manifiesta el camino de recepción de la enseñanza litúrgica del Concilio – debe ser evaluado al interno del horizonte señalado por esta constitución litúrgica. Procediendo en la dirección marcada por estas dos observaciones se puede entrever un itinerario orgánico que, en la diferencia entre el texto del Vaticano II y la reforma litúrgica, nos hace capaces de apreciar la organicidad de un diseño: no es correcto juzgar el perfil de la liturgia católica que ha seguido al Vaticano II olvidando que ésta se propone como proceso receptivo del Concilio; a consecuencia de ello tal proceso debe ser evaluado en relación con una rigurosa comparación con la intentio profundior de la Sacrosanctum concilium y con las decisiones que los padres conciliares consideraron que era obligatorio tomar para la «reforma y la promoción de la liturgia», en vista de su adaptación a «las exigencias de nuestro tiempo». Superando la alternativa esquemática entre continuidad y ruptura11, es necesario tratar de evaluar los objetivos elementos de novedad introducidos, no solo señalando la distancia que los separa de cuanto existía anteriormente, sino también haciendo el esfuerzo de comprender las razones de las decisiones tomadas y hasta qué punto éstas sean pertinentes a las finalidades globales del Concilio de las cuales la Sacrosanctum concilium pretende ocuparse expresamente. La documentación se encuentra en Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, editado por R. KACZYNSKI, 3 voll., Marietti, Torino 1976-1997. 11 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso a lo Cardenales, Arzobispos, Obispos y Prelados superiores de la Curia Romana, 22 de dicuembre de 2005, in ID., Insegnamenti 1 (2005), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, 1026. 10 6 1 La liturgia y la misión de la Iglesia Los padres conciliares compusieron la constitución sobre la liturgia colocando al inicio una disertación acerca de la «Naturaleza de la sagrada liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia» (nn. 5-13): ésta tiene la función de exponer las líneas fundamentales en las cuales se inspira la reforma que, enseguida, viene detallada de modo muy amplio y particularizado. Resulta útil recorrer brevemente los argumentos más importantes que se desarrollan en esta sección inicial del documento, para participar de las preocupaciones y de las intenciones que han llevado al Concilio a ocuparse de la liturgia. La primera cosa importante que hay que señalar es el horizonte “teológico” en el cual se coloca la reflexión sobre la liturgia. Los primeros párrafos de este capítulo desarrollan una bella y sintética presentación de la historia de la salvación y del puesto que en ella tiene el misterio de la vida de la Iglesia (nn. 5-6). Justamente se ha observado que los temas tratados se unen de manera muy estrecha sobre todo con la enseñanza conciliar sobre la Iglesia y casi anticipan distintos matices presentes en la Lumen gentium. Al mismo tiempo, el horizonte histórico-salvífico que abraza toda esta parte no resulta distante de la sensibilidad y del lenguaje que encontrará su consagración en la constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei verbum. Parece anticipada la centralidad del principio de revelación que representa uno de los elementos de novedad más importantes de todo el Vaticano II12. Antes de proceder a la relectura de la constitución, conviene subrayar este estrecho parentesco que emerge con otros importantes documentos del Concilio: esto ayuda a no aislar la Sacrosanctum concilium del más amplio contexto del magisterio conciliar. Al mismo tiempo invita a recordar que la experiencia litúrgica representa un momento singular de constatación de todo el camino de fe de la comunidad cristiana, según el célebre principio lex orandi-lex credendi. Por esta razón la adhesión a la mens de la reforma litúrgica operada del Vaticano II representa una constatación fundamental de la Se sabe que ésta es una de las contribuciones centrales de todo el Vaticano II: como observa H. de Lubac, el Concilio sustituye una «idea de verdad abstracta por la idea de una verdad lo más concreta posible: a saber, la idea de la verdad personal, que ha aparecido en la historia, operante en la historia y que, desde el seno mismo de la historia, es capaz de sostener la historia entera: la idea de esta verdad en persona que es Jesús de Nazaret, la plenitud de la Revelación» (H. DE LUBAC, La rivelazione divina e il senso dell’uomo (Opera Omnia 14), trad. it., Jaca Book, Milano 1985 (Paris 1968-1983), 49. Vease tambien J. RATZINGER, Natura e compito della teologia, Paoline, Milano 1993; G. COLOMBO, La ragione teologica, Glossa, Milano 1995, 73-106; A. SCOLA, G. MARENGO, J. PRADES LÓPEZ, Antropología Teologica, trad. esp., EDICEP, Valencia 2003, 28-35. 12 7 recepción de su enseñanza. De la situación de la vida de la Iglesia en el desarrollo de la historia de la salvación emerge además la fisionomía propia de la liturgia, a través de la cual los hombres pueden acceder al actuar salvífico del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo que, en la liturgia propiamente, acontece y se hace disponible a cada hombre que acoge el anuncio evangélico (nº. 6). Con el fin de exponer mejor lo específico de la liturgia cristiana, la constitución introduce uno de sus parágrafos más notables y comentados, el nº 7, que indica el fundamento de ésta en la «presencia» de Cristo en la Iglesia, según una cuádruple articulación: la eucaristía, los sacramentos, la Palabra de Dios, la comunión de los fieles. En este contexto el Concilio hace una interesante apreciación que merece ser analizada con mayor atención: «Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por El tributa culto al Padre Eterno. Con razón, pues, se considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia» (SC 7). Se trata de evaluar bien la preocupación por señalar la objetiva distinción entre Cristo y su Iglesia que es introducida de dos maneras: la imagen de la relación esponsal y aquella de la relación entre cabeza y cuerpo. Por una parte es probable que el texto sienta los efectos de una sensibilidad eclesiológica que advertía la exigencia de ir más allá del planteamiento de la encíclica de Pío XII Mysticis corporis y que encontrará su plena realización en Lumen Gentium. En una perspectiva más directamente litúrgica, el Concilio va en la dirección de subrayar que la calidad de la «acción eclesial» propia de todo acto litúrgico no debe hacer olvidar que ésta es también, de manera toda especial, acto de Cristo: en esta línea la comunidad cristiana no puede considerar nunca a sus actos litúrgicos como algo que posee y de los cuales dispone de manera absoluta. Las consecuencias de esta observación son importantes: no sólo se comprende la razón por la cual queda excluida toda arbitrariedad en el modo en que la Iglesia articula y celebra sus liturgias, sino que sobre todo surge la exigencia de que cada acción litúrgica sea tal en la medida en la que hace manifiesta y experimentable a los hombres la única obra salvífica, la del Señor Jesús Muerto y Resucitado. Sobre este fondo se comprende mejor uno de los temas más interesantes y originales de toda esta sección de la Sacrosanctum concilium, presentado en los números 9 y 10: la contemporánea 8 afirmación de que «la sagrada liturgia no agota la vida de la Iglesia» (nº 9) y de que «no obstante, la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza» (nº 10). Es importante leerlas en unidad, tratando de comprender el valor propio de la polaridad que éstas representan. En la advertencia de no reducir la vida eclesial solamente a la liturgia se puede reconocer sin duda el eco del malestar por una vida de las comunidades cristianas que en numerosísimas situaciones parecía limitarse a una participación, a menudo formal y repetitiva, en la eucaristía dominical y en otros pocos gestos litúrgicos. En positivo, la misma observación va en la dirección de reabrir los horizontes de la vida de las comunidades cristianas a las dimensiones de la evangelización y del testimonio misionero, hacia los cuales se orientaban con fuerza los propósitos y las esperanzas asignadas al Vaticano II. Precisamente por estos motivos, el Concilio puede reconocer a la liturgia – inmediatamente después – su prerrogativa de fuente y culmen de la vida de la Iglesia. En ella, de hecho, se cumple de manera única e insustituible el resultado perseguido por toda acción eclesial: la participación de los hombres en el misterio salvífico de Jesucristo. Además, solo una tal participación puede donar a los fieles la fuerza y la capacidad de reconocer el contenido adecuado de la propia vocación y misión. La amplia perspectiva histórico-salvífica con la cual se había abierto esta sesión de la Sacrosanctum concilium abraza todo su desarrollo y retorna, con intensos matices, en sus pasajes finales. Manteniendo firme la mirada sobre el actuar salvífico de Cristo, al cual la Iglesia está asociada de manera única, el Concilio traza nítidamente la fisionomía propia de la liturgia cristiana, acogiendo la posición del todo especial que ésta posee en la vida de todo fiel y comunidad, valorando sus rasgos originales y poniéndola en fecunda relación con toda la economía divina. 9 2 La iniciación cristiana Una de las novedades ejemplares de la Sacrosanctum concilium es la decisión de restablecer, después de más de un milenio de ausencia en las iglesias de la antigua cristiandad, el catecumenado de los adultos (nº 64): después de esta determinación conciliar se iniciará el camino que llevará a la composición de un nuevo Rito de la iniciación cristiana de adultos (6 de enero de 1972)13. Que hubiera llegado el momento de que el Vaticano II tomara esta decisión, lo manifiesta el hecho de que a pocos meses de la inauguración del Concilio y del inicio de la discusión del esquema De sacra liturgia se publicó un nuevo Rito del bautismo para adultos distribuido en varias etapas14. Este nuevo libro litúrgico más que un rito contiene un conjunto de reflexiones teológicas, de indicaciones pastorales y de acciones litúrgicas que tienen como finalidad sostener y guiar un itinerario de iniciación a la vida cristiana en la Iglesia sea de un adulto o de un grupo de adultos. Es importante observar que, si bien éste se dirija sobre todo a aquellos que no están bautizados, el camino que este Rito traza es explícitamente sugerido también para cuantos, aun siendo ya miembros efectivos de la comunidad cristiana, no han recibido ninguna educación catequética ni sacramental (nn. 295-305). Se puede decir, entonces, que las indicaciones y las enseñanzas presentes en este texto son preciosas para toda la acción pastoral de nuestras comunidades, sea en un contexto de “primera” que de “nueva” evangelización. El intenso acento sobre el primado del anuncio cristiano, del cual debe partir todo camino de iniciación, se conjuga con la consideración de que de tal anuncio debe dar inicio a un itinerario gradual y progresivo, desarrollado en cuatro etapas: evangelización, iniciación, catequesis y mistagogía. Surge, a consecuencia de ello, la exigencia de una acción pastoral que conduzca al redescubrimiento o a la conciencia progresiva y personal de la propia fe: se trata de una necesidad no solamente para el camino del catecúmeno, en sentido estricto, sino que comprende una exigencia Ordo initiationis christianae adultorum, editio typica, Typis polyglottis Vaticanis MCMLXXII (Reimpressio emendata 1974). Para la historia de la formación del rito véase A. BUGNINI, La riforma liturgica (1948-1975), Edizioni Liturgiche, Roma 1983, 570-581; A. AUBRY, Le project pastoral du rituel de l’initiation des adultes, en «Ephemerides Liturgicae» 88 (1974) 174-191; F. BROVELLI, Linee teologico-pastorali a proposito di iniziazione cristiana: dall’analisi dei nuovi rituali, en «La Scuola Cattolica» 107 (1979), 247-272; B. FISCHER - P.-M. GY, Labores Coetuum a Studiis: de recognitione Ritualis romani, en «Notitiae» 2 (1966) 220-230; B. FISCHER, De initiatione christiana adultorum, en «Notitiae» 3 (1967), 55-70; J. B. MOLIN, Le nouveau rituel de l'initiation chrétienne des adultes, en «Notitiae» 8 (1972), 87-95. 14 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale, Ordo baptismi adultorum in varios grados distribuitur, per quos catechumeni progrediente instructione, usque ad Baptismum perducuntur, in AAS 54 (1962) 310-338. Un año antes un liturgista influyente había presentado el proyecto de un nuevo Ordo Baptismi adultorum, cfr. J. -A. JUNGMANN, Entwurf zu einem aufgegliederten Ordo baptismi adultorum, in «Liturgisches Jahrbuch» 11 (1961), 25-33. 13 10 propia de todo cristiano que reconozca la necesidad de una formación permanente a lo largo de toda su existencia. Otro aspecto central de este Rito es la insistencia en la relación que se da entre la iniciación y la comunidad cristiana. El sujeto que anuncia y acompaña en todos los pasos del camino es la iglesia local en su articulación de comunidad, y ve como protagonistas a todos sus miembros, desde el Obispo hasta el simple fiel. Debe hacerse una última anotación general a propósito de la estrecha y orgánica conexión que el Rito subraya entre los tres sacramentos: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. La recíproca implicación entre ellos no debe considerarse sólo en referencia a su necesaria presencia simultánea en la celebración litúrgica de la iniciación de un adulto, sino que manifiesta – precisamente porque está presente en esta iniciación – una estructura fundamental de la vida de todo cristiano en todos sus pasos. A la luz de estos sacramentos la experiencia de la fe se configura como una pertenencia definitiva a Cristo muerto y resucitado en la cual nos hacemos hijos en el Hijo; el Espíritu dona una profunda conformidad con Cristo en orden a la vocación misionera y de testimonio que describe la existencia de cada cristiano. En la Eucaristía, cuanto se ha realizado de una vez para siempre, en el Bautismo y en la Confirmación, continuamente se renueva, de manera que la participación en la comunión eucarística y eclesial hace posible una madurez de fe y la adhesión cada vez más activa en la misión del pueblo de Dios en el mundo, para la gloria de Jesucristo y la salvación de los hombres. No se debe olvidar que la presencia de una dimensión “penitencial” del catecumenado, inserida en los momentos de purificación e iluminación, sugiere la atención hacia una recuperación de la educación en este fundamental elemento de la vida cristiana, particularmente expresado por el sacramento de la Penitencia. Este sacramento, entendido en estrecha relación con el Bautismo, ayuda a comprender adecuadamente el significado de la unicidad del gesto con el cual se fija de una vez para siempre la pertenencia de todo hombre a Jesucristo; al mismo tiempo, se ve que tal pertenencia se verifica cotidianamente en el desafío dramático de la libertad que está llamada cada día a repetir su “Sí” a Cristo: en la conciencia dolorosa de la posibilidad de la traición, la Penitencia alimenta la serena certeza de que el “Sí” pronunciado por Jesucristo para siempre a cada hombre no cambia y, en cada instante, hace posible retomar el camino por la vía de la fe, de la esperanza y de la caridad. A la luz de estas breves observaciones se puede entender mejor, verificándola con un ejemplo concreto, la intención pastoral propia de la reforma litúrgica del Vaticano II, y que el Rito de la 11 iniciación cristiana de los adultos ha asumido, con un éxito verdaderamente apreciable15. Al menos dos son los aspectos que merecen ser puestos en evidencia: el método utilizado en la ejecución del proyecto de reforma de la liturgia y la modalidad con la que tal reforma ha pretendido realizar la pastoralidad perseguida por el Concilio. La reconstrucción histórica de los trabajos de elaboración del Rito documenta que éstos consideraron fundamental el partir de una amplia y rigurosa investigación histórica de las fuentes de los ritos del catecumenado16. Sobre esta base, a través de diversos pasajes sucesivos, se realizó el texto definitivo, dotado de una preciosa disertación litúrgico-pastoral contenida en los Prenotanda del mismo Rito (nn.1-67). La elección de fundar el nuevo Rito sobre el cuidadoso estudio de las fuentes, confirma la dirección general de toda la reforma litúrgica que siguió al Vaticano II: la exigencia de alcanzar una fructuosa actualización debía conducir sin duda a la producción de algo nuevo; pero tal novedad no debía ser entendida como una ruptura con el pasado, ni como un abandono de la tradición, sino como un redescubrimiento de la riqueza de esta última que – evitando un abstracto “arqueologicismo” – llevase a la liturgia de la Iglesia a realizar plenamente su finalidad de alimento y manifestación de la vida cristiana17. No debe olvidarse que cada vez que la Sacrosanctum concilium quiere manifestar su objetivo de “reforma”, usa términos como «instaurare, instauratio» (restaurar), «recognoscere» (revisión), «aptare, aptatio» (adaptación)18 que, oportunamente, indican una trayectoria profundamente ligada a la tradición, tal y como apuntó Juan Pablo II en el vigésimo quinto aniversario de la promulgación: «Este trabajo fue realizado obedeciendo al principio conciliar: fidelidad a la tradición y apertura al progreso legítimo (cfr. SC 23). Por ello, se puede decir que la reforma litúrgica es rigurosamente tradicional “ad normam Sanctorum Patrum” (cfr. SC 50; Missale Romanum, proem. 6)»19. Observaciones interesantes en J. L. DEL PALACIO Y PÉREZ MEDEL, El catecumenado en el Concilio ecuménico Vaticano II, in «Catechumenium» 1 (2003), 69-160. 16 Cfr. P. MARINI, Elenco degli Schemata del Consilium, en «Notitiae» 18 (1982), 736-743; J. L. DEL PALACIO, El catecumenado postconciliar de adultos, forma privilegiada de la evangelización permanente de la Iglesia local. Estudio del Catecumenado en el Concilio Vatican II y en el Ritual de la iniciación cristiana de adultos, Ega, Bilbao 1998, 604-609; O. PASQUATO, Quale tradizione per l’iniziazione cristiana?, en Iniziazione cristiana degli adulti oggi, Atti della XXVI Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia – Seiano di Vico Equense (NA), 31 agosto – 5 settembre 1997, C.L.V. - Edizioni Liturgiche, Roma 1998, 75-105. 17 Cfr. P. PRÉTOT, I 50 anni del Vaticano II. Un invito a rileggere Sacrosanctum concilium, in AA.VV. Rileggere il Concilio. Storici e teologi a confronto, Lateran University Press, Roma 2012, xx-xx. 18 Cfr. P. PRÉTOT, La constitution sur la liturgie: une hermémeneutique de la tradition liturgique, en P. BORDEYNE et L. VILLEMIN (sous la direction de), Vatican II et la théologie, Cerf, Paris 2006, 22-23. 19 JUAN PABLO II, Carta apostolica Vicesimus quintus annus en el XXV aniversario de la constitución Sacrosanctum concilium sobre la sagrada liturgia 4 de diciembre 1988, nn. 1-2, in AAS 81 (1989), 897-899; véase también ID., Carta 15 12 Si nos preguntamos ahora cuál sea la especificidad pastoral que el Rito asume a partir del planteamiento general de la Sacrosanctum concilium, la respuesta se puede dar reflexionando acerca de dos elementos. El primero está representado por la fisionomía del Rito que conjuga a la vez reflexiones teológicas, indicaciones pastorales y acciones litúrgicas en un diseño que se desarrolla en cuatro etapas: evangelización, iniciación, catequesis y mistagogía. Del conjunto de estos factores deriva una propuesta que no solamente renueva y adapta un rito sacramental, sino que traza las coordinadas de una acción pastoral de la comunidad cristiana, en la cual se unen las exigencias de la evangelización con aquellas de la formación permanente de todo fiel bautizado. En esta línea, la pastoralidad no debe ser entendida solamente como la sugerencia práctica de una nueva regla ritual que las comunidades deben aplicar; sino que, más bien, la asunción convencida de cuanto el rito sugiere y prescribe puede representar una decisión que incida globalmente sobre el método con el cual la Iglesia está llamada a vivir su misión de anuncio y educación a la fe, en la edificación de la comunidad cristiana. Se está de frente a una interesante consecuencia de uno de las líneas centrales sobre las que ha sido elaborada la Sacrosanctum concilium: la polaridad entre la centralidad de la acción litúrgica y la simultánea advertencia de que ésta no agota la totalidad de la vida eclesial. Debemos considerar que éste es el ámbito adecuado en el que examinar de modo crítico las distintas problemáticas que, sobre todo cuando se habla de «nueva evangelización», surgen en la oposición entre la urgencia del anuncio del hecho cristiano y la praxis de la administración de los sacramentos a la cual parece reducirse la casi totalidad de la actividad pastoral de nuestras comunidades. Los elementos que emanan de la lectura de estos aspectos de la reforma litúrgica querida por el Vaticano II invitan a considerar que no se trata de oponer de manera rígida evangelización y “sacramentalización”, sino que plantean un interrogante sobre la conciencia de cuánto la acción litúrgica es capaz de dar forma a la vida de la comunidad cristiana y de regenerar todas las dimensiones constitutivas de su existencia. Permaneciendo en el tema específico aquí tratado: una comunidad que se haga cargo de un camino de iniciación cristiana, tal y como está indicado en el apostolica Spiritus et Sponsa en el XL aniversario de la constitución Sacrosanctum concilium sobre la sagrada liturgia, 4 de diciembre 2003. En el mismo sentido ya se había expresado en Dominicae coenae, n° 13. 13 Rito, no puede dejar de encontrar en esta acción pastoral suya todos los elementos que la incitan a una mayor adhesión a la propia vocación y misión en el mundo. En este contexto surge otro elemento que caracteriza el Rito según la línea de la pastoralidad. Se trata de la centralidad reconocida a la comunidad cristiana que es el sujeto de todo el camino de iniciación, desde la primera evangelización a la mistagogía y a la catequesis post-bautismal20. Tal centralidad ahonda sus razones en la gran insistencia en la dimensión eclesiológica del dictamen de la Sacrosanctum concilium y se nutre de todo el rico magisterio conciliar21. En particular se debe subrayar que en la iniciación cristiana se manifiesta el rostro materno de la Iglesia que genera en la fe nuevos hijos; simultáneamente en este acto generativo ésta es reconducida a redescubrir y renovar la conciencia de su maternidad. La acción pastoral requerida por los caminos de iniciación cristiana se convierte en una especial ocasión en la que cada comunidad cristiana es ayudada a rencontrar cada vez más su verdadero rostro y así adherirse a su misión evangelizadora. Como se ha observado: «No existe catecumenado sin Iglesia, ya que la iniciación bautismal no existe sino dentro de la Iglesia, a través de ella y con ella. Recíprocamente, no existe Iglesia sin la acción catecumenal, puesto que la Iglesia es una madre que genera perpetuamente» 22. Considerar con atención esta dimensión, permite señalar un significativo paso hacia delante que la vida de la Iglesia, nutrida por el magisterio pastoral del Vaticano II, ha madurado. Los cambios en las circunstancias históricas y sociales han evidenciado progresivamente que la acción pastoral de la Iglesia ya no puede concebirse como una cura animarum, tal y como se vivía en un tejido social tradicionalmente impregnado de la fe cristiana, pero tampoco como se ha ejercitado en los momentos en los que la comunidad eclesial se ha puesto a la defensiva de frente a un modo que consideraba hostil. Sobre todo a partir del siglo XVIII la asunción rígida del esquema fides-mores, copiado de la gran tradición post-tridentina, condujo a los pastores de la Iglesia a empeñarse sobre todo en un rigoroso – y doctrinalmente intachable – distanciamiento de los errores de la modernidad, a la cual debía seguir una serie (igualmente rigurosa) de indicaciones operativas y éticas que tenían la finalidad de preservar al pueblo de los fieles de los errores “del mundo” y custodiarlos en una práctica de vida moralmente virtuosa. Hoy el interrogante que interpela a toda la vida de la Iglesia es más bien: ¿cómo se llega a ser Cfr. Y. CONGAR, L’ecclesia ou communauté chrétienne, sujet intégral de l’action liturgique, in La liturgie aprés Vatican II...cit., 241-282. 21 Cfr. LG 14. 64; PO 6; Ad gentes 13-18. 22 M. DUJARIER, La funzione materna della Chiesa nella pratica catecumenale dell’antichità, en G. CAVALLOTTO (ED.), Iniziazione cristiana e catecumenato, Dehoniane, Bologna 1996, 123. 20 14 cristiano en nuestro tiempo? A la luz de esta pregunta se comprende mejor la novedad del Rito sobre el que estamos reflexionando: en la recuperación de la praxis del catecumenado de los adultos, la vida de la Iglesia manifiesta la exigencia de sacar al bautismo del aislamiento en el que ha llegado a encontrarse, insertándolo en un camino pedagógico y ritual que tiene el propio culmen en la participación en la eucaristía, y por consiguiente en la plena y fructuosa pertenencia a la comunidad cristiana. Tal exigencia resulta fundamental sea en las situaciones de primera evangelización, sea en aquéllas en las que es urgente dar cuerpo a una nueva evangelización.