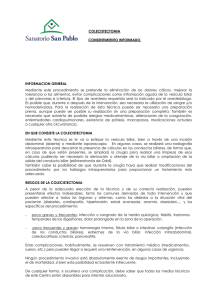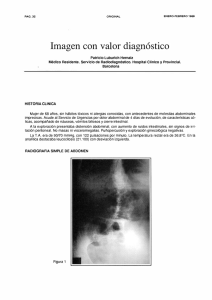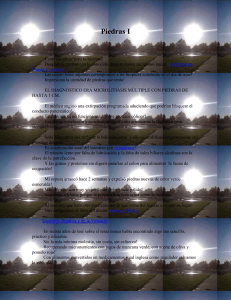La vesícula biliar en Pediatría
Anuncio
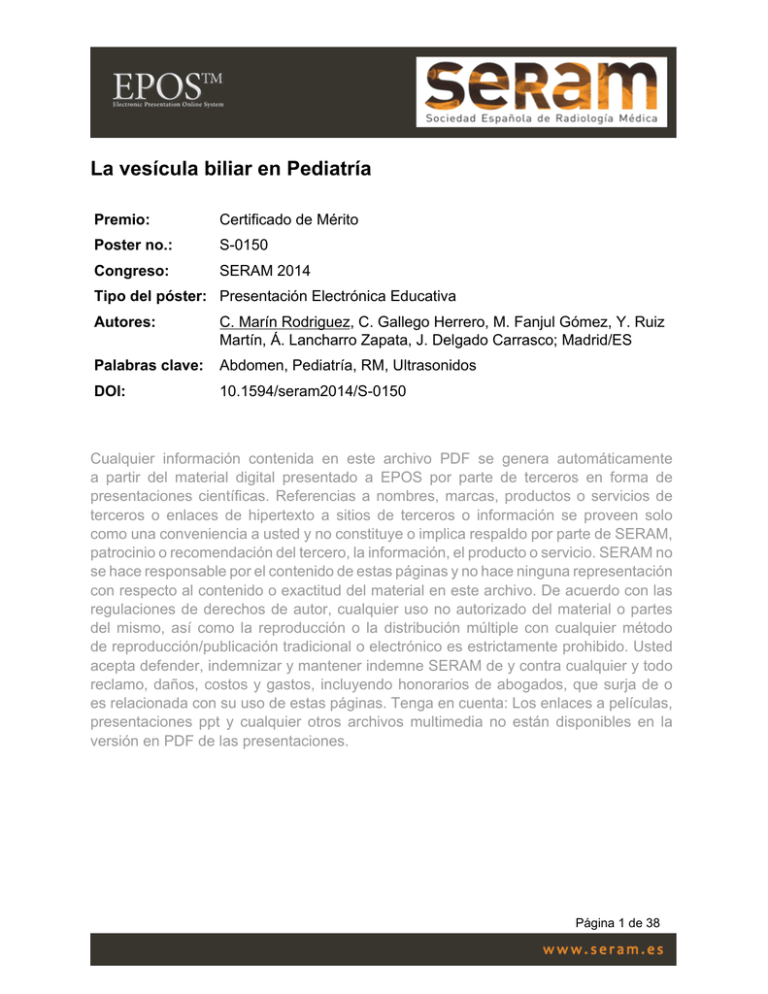
La vesícula biliar en Pediatría Premio: Certificado de Mérito Poster no.: S-0150 Congreso: SERAM 2014 Tipo del póster: Presentación Electrónica Educativa Autores: C. Marín Rodriguez, C. Gallego Herrero, M. Fanjul Gómez, Y. Ruiz Martín, Á. Lancharro Zapata, J. Delgado Carrasco; Madrid/ES Palabras clave: Abdomen, Pediatría, RM, Ultrasonidos DOI: 10.1594/seram2014/S-0150 Cualquier información contenida en este archivo PDF se genera automáticamente a partir del material digital presentado a EPOS por parte de terceros en forma de presentaciones científicas. Referencias a nombres, marcas, productos o servicios de terceros o enlaces de hipertexto a sitios de terceros o información se proveen solo como una conveniencia a usted y no constituye o implica respaldo por parte de SERAM, patrocinio o recomendación del tercero, la información, el producto o servicio. SERAM no se hace responsable por el contenido de estas páginas y no hace ninguna representación con respecto al contenido o exactitud del material en este archivo. De acuerdo con las regulaciones de derechos de autor, cualquier uso no autorizado del material o partes del mismo, así como la reproducción o la distribución múltiple con cualquier método de reproducción/publicación tradicional o electrónico es estrictamente prohibido. Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne SERAM de y contra cualquier y todo reclamo, daños, costos y gastos, incluyendo honorarios de abogados, que surja de o es relacionada con su uso de estas páginas. Tenga en cuenta: Los enlaces a películas, presentaciones ppt y cualquier otros archivos multimedia no están disponibles en la versión en PDF de las presentaciones. Página 1 de 38 Objetivo docente Tanto la litiasis como la patología inflamatoria y neoplásica son frecuentes en el adulto. Sin embargo en la edad pediátrica la vesícula no suele constituir el foco de atención ni en urgencia ni en la consulta programada. Esto es así hasta el punto de que no se suele indicar el ayuno para la realización de la ecografía abdominal. Tan solo indicamos ayunas en pacientes con fibrosis quística y en aquéllos en los que ya se ha documentado o se sospecha patología vesicular. Sin embargo, las alteraciones en la vesícula biliar de los niños son relativamente frecuentes, y en algunos casos pueden ser importantes para el diagnóstico de patología de la vesícula o la vía biliar, u otras enfermedades sistémicas. En este póster repasamos la embriología y anatomía de la vesícula biliar, y revisamos la patología vesicular en la infancia, incluyendo: 1. Anomalías congénitas de la vesícula biliar. 2. Alteraciones en el tipo y cantidad del contenido vesicular. 3. Anomalías de la pared vesicular. 4. Patología tumoral y seudotumoral. 5. Alteraciones vesiculares en la atresia de vías biliares. 6. Intervencionismo vesicular en Pediatría. Revisión del tema EMBRIOLOGÍA Y ANATOMÍA La vesícula biliar es una estructura anatómica conocida desde la antigüedad. Ya en la antigua Grecia la anatomía de la vesícula y vías biliares era bien conocida, no tanto así la fisiología. Para Galeno (200 D.C), existían tres humores: sangre, bilis amarilla y bilis negra. La vesícula y el bazo retiraban los humores tóxicos (bilis amarilla y negra) de la sangre. Los anatomistas del Renacimiento describieron su anatomía con precisión, y tenían una idea aproximada de su función. Juan Valverde de Amusco (Amusco, Palencia, c.1525 - Roma, c. 1587), anatomista español del siglo XVI, discípulo de Eustaquio y contemporáneo de Vesalio, la describe así: "La vejiga de la hiel es larga y redonda en el hondón, se ensangosta en el cuello como una pera, y termina en dos troncos, uno hacia Página 2 de 38 el hígado y otro hacia la tripa docena. Su misión es limpiar el cuerpo de cólera, que viene por el tronco del hígado y sale a las tripas. […]Tiene la virtud de limpiar y ayudar a que las heces salgan de las tripas." Página 3 de 38 Página 4 de 38 Fig. 1: Ilustración de Juan Valverde de Amusco. Dibujo anatómico de la vesícula biliar, tal y como la veían los anatomistas del siglo XVI. Referencias: Historia de la Composición del Cuerpo Humano. Juan Valverde de Amusco. Madrid, 1985. Ediciones Turner. Edición facsimil de la edición de Roma de 1556 impresa por Antonio Salamanca y Antonio Lafrery Embriología Un divertículo surge de la cara ventral del intestino anterior (después duodeno) durante la cuarta semana de vida embrionaria. De esta estructura endodérmica junto con células del mesodermo se formará el hígado. El divertículo se divide en una porción craneal, que originará los conductos biliares hiliares e intrahepáticos, y una caudal, que dará lugar a la vesícula y el conducto cístico Fig. 2: Esquema del desarrollo embriológico de la vesicula biliar. (A) El día 32 de vida embrionaria, el cístico, el conducto biliar común y la yema pancreática ventral drenan en la cara ventral del intestino anterior. (B) El día 35 el conducto biliar común se desplaza a la cara dorsal del intestino, drenando junto con el páncreas dorsal en la ampolla duodenal. Referencias: Modificada de Larsen W, editor. Human embryology. Hong Kong (China): Churchill Livingstone; 1997. p. 237 Anatomía Página 5 de 38 La vesícula biliar se localiza en la fosa vesicular, en el aspecto posteroinferior de lóbulo hepático derecho. Cuenta con un fundus, cuerpo y cuello vesicular, que mediante el conducto cístico drena la bilis en el conducto hepático común para formar el conducto biliar común. En la mayoría de los casos el conducto cístico drena en el conducto hepático común en ángulo más o menos recto, por encima del páncreas y a unos 2 cm de la confluencia de la vía biliar de LHD y LHI, aunque existen variantes de drenaje más proximal o distal, paralelo, o espiral alrededor del hepático común. Es importante tener en cuenta su vascularización independiente. Recibe vascularización arterial independiente a través de la arteria cística, normalmente dependiente de la arteria hepática derecha, pero el retorno venoso se hace a través de múltiples venas que bien van a la superficie hepática o se unen la vena cística. Fig. 3: Anatomía de la vesícula. (A) Neonato sano. Vesícula normal ecográfica, identificándose el fundus, cuerpo y cuello vesicular, y parte del conducto cístico (flecha). (B y C) Imágenes de colangioRM en lactante de 4 meses con coledocolitiasis (flecha negra) y marcada dilatación del colédoco (probable quiste biliar tipo Ic), identificándose la vesícula normal, y el conducto cístico insertándose en el conducto hepático común entre la bifurcación y la ampolla (flecha blanca), localización más habitual. Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES ANOMALÍAS CONGÉNITAS Agenesia de la vesícula biliar Aunque no es un hallazgo ecográfico reconocido con frecuencia por los radiólogos, se describe una incidencia de 1-9/10.000 en series de autopsia. En la literatura, se refieren casos de diagnóstico quirúrgico tras informe ecográfico de patología vesicular (¡!), quizás al interpretar asas intestinales como una vesícula patológica inexistente. En el 70% de los casos se trata de un hallazgo incidental sin relevancia. Sin embargo, en el 9% se asocia a atresia de vías biliares, y en el 21% restante, a anomalías cardiacas (CIV, anomalías Página 6 de 38 conotruncales), ano imperforado, malrotación intestinal, y otras anomalías congénitas (sindactilia, agenesia renal...). Fig. 4: Paciente neonato con Tetralogía de Fallot y atresia anorrectal. Ecografía de cribado de malformaciones asociadas, realizada tras ingesta normal, (A) no identifica vesícula biliar. Unos días después, con el paciente en ayunas (B), sigue sin visualizarse la vesícula. Agenesia vesicular. Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES Anomalías en la posición En la inmensa mayoría de los casos, la vesícula biliar se encuentra en la fosa vesicular, debajo del LHD. Excepcionalmente, puede encontrarse bajo el LHI, intrahepática, o en otras posiciones, especialmente en las heterotaxias. Página 7 de 38 Fig. 5: (A) Neonato de 2 días de vida con heterotaxia (situs inversus, asplenia, canal AV, retorno venoso pulmonar anómalo a porta), con malposición de la vesícula biliar bajo el LHI (flecha blanca). (B,C,D) Lactante de 5 meses con isomerismo izquierdo con polisplenia (*) y vesícula intrahepática (flechas negras). Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES Anomalías en el número La duplicación de la vesícula biliar se describe en un texto del Antiguo Imperio Romano, al parecer en una víctima sacrificada por el Emperador Augusto en el año 31 a.C. Con 210 casos publicados en la literatura, se estima una frecuencia de 1:4000 nacidos vivos. Se describen varios tipos, desde una vesícula septada hasta vesículas triples con salida independiente, y existe una clasificación específica (Clasificación de Boyden). Pese a que existen publicaciones acerca de la técnica quirúrgica para su resección, no se conoce evidencia científica de un mayor riesgo de patología vesicular. Se piensa que se multiplica el riesgo por el número de vesículas (esto es, es el doble de probable tener una colecistitis con dos vesículas que con una). Página 8 de 38 Fig. 6: Neonato polimalformado (Facies peculiar, tórax en quilla, agenesia de cuerpo calloso, malformaciones cardiacas) presenta imagen de doble vesícula (flechas blancas) (A), que se contrae tras ingesta (B,C). Se identifica también lesión quística (probable quiste de colédoco (flecha negra). Los hallazgos se confirman en colangioRM. El paciente falleció días después por su cardiopatía. Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES Vesícula multiseptada Se debe a un defecto en la cavitación o saculación de la vesícula primitiva. Se han publicado 44 casos en la literatura anglosajona. Su asociación a cólicos vesiculares es dudosa, tratándose probablemente de un hallazgo casual y siendo excepcional la formación de colelitiasis por su práctica ausencia de comunicación con la vía biliar. En la actualidad se recomienda seguimiento clínico. Página 9 de 38 Fig. 7: Niña de 2 años con alteración de las transaminasas. Vesícula multiseptada (flechas) como hallazgo incidental en ecografía (A,B) y RM (C,D). Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES ALTERACIONES EN EL CONTENIDO VESICULAR Hidrops vesicular El hidrops o mucocele vesicular se debe a una obstrucción en la salida del contenido biliar, con acumulación de agua y producción de moco vesicular. En adultos normalmente es un proceso subagudo o crónico y se suele relacionar con enfermedad litiásica o neoplásica. En la infancia, en cambio, generalmente se trata de un proceso agudo, acalculoso, y asociado entre otras a la enfermedad de Kawasaki, fibrosis quística, hepatitis y diversas enfermedades infecciosas. Aunque en adultos el tratamiento de Página 10 de 38 elección es la cirugía, en general en la edad pediátrica el manejo es conservador, reservando la cirugía para las complicaciones. Fig. 8: Neonato con tumoración dolorosa en flanco derecho. En ecografía se identifica una gran estructura quística infrahepática (*) (A), avascular en estudio doppler (B). Hidrops vesicular neonatal. Referencias: Radiología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid Barro biliar y colelitiasis La enfermedad litiásica biliar es menos común que en el adulto, pero parece estar aumentando su incidencia en los últimos años, posiblemente en parte por el aumento de la obesidad infantil. El barro biliar se forma con la precipitación de cristales de monohidrato de colesterol, bilirrubinato cálcico, fosfato y carbonato cálcico o sales cálcicas de ácidos grasos, que originan una pasta al mezclarse con la mucina biliar. Página 11 de 38 Fig. 9: Niño de 14 años, 6º día postoperatorio de apendicitis aguda complicada con peritonitis, con nutrición parenteral. Barro biliar intravesicular (flecha). Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES Cuando se acumulan y precipitan, se forman las litiasis propiamente dichas. En la población adulta, el 70% de las colelitiasis están compuestas por colesterol, mientras que en los niños sólo suponen el 20%. Aproximadamente el 50% de las litiasis en la edad pediátrica son pigmentadas (bilirrubinato cálcico). Los factores predisponentes en la edad pediátrica son la obesidad, enfermedades hemolíticas (drepanocitosis, esferocitosis, etc.), enfermedad hepatobiliar, la cirugía abdominal y el tratamiento parenteral prolongado. Página 12 de 38 Fig. 10: Niña de 8 años con esferocitosis. Hallazgos característicos de las enfermedades hemolíticas, con colelitiasis (flecha, A) y esplenomegalia (B). Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES ALTERACIONES DE LA PARED DE LA VESÍCULA BILIAR Colecistitis aguda La colecistitis es mucho menos frecuente en la edad pediátrica que en el adulto (aproximadamente 1,3 casos de cada 1.000 colecistitis se dan en niños). La inmensa mayoría son colecistitis litiásicas, aunque la frecuencia de la colecistitis alitiásica (muy rara en adultos) es algo mayor en niños. Se ha descrito la colecistitis alitiásica en niños con vasculitis e infecciones como el sarampión, fiebre tifoidea, Micoplasma, Shigella, etc. Las complicaciones de la colelitiasis en los niños son las mismas que en el adulto: colecistitis aguda y crónica, pancreatitis y obstrucción de la vía biliar. La infección e inflamación aguda pueden dar lugar a perforación, absceso, gangrena vesicular, peritonitis y sepsis. Por su potencial gravedad, el tratamiento de elección es la colecistectomía. Página 13 de 38 Fig. 11: Niña de 13 años. Dolor en hipocondrio derecho. (A) Ecografía mostrando los hallazgos característicos de litiasis (flecha negra), engrosamiento vesicular (flecha blanca) y Murphy ecográfico. (B) Pieza quirúrgica, con marcado engrosamiento e inflamación vesicular y la litiasis. Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES Otras causas de engrosamiento de la pared vesicular En la edad pediátrica, es frecuente la presencia de engrosamiento de la pared vesicular no asociada a colecistitis aguda o colelitiasis. La sobrecarga cardiaca (por ejemplo, en la corrección univentricular), la hepatitis, la hipoproteinemia en el síndrome nefrótico, el síndrome veno oclusivo o el síndrome hemofagocítico, entre otros, son cuadros clínicos asociados a engrosamiento vesicular. Es importante valorar el contexto clínico y analítico cuando se encuentra un engrosamiento de la pared vesicular. Página 14 de 38 Fig. 12: (A) Niño de dos años y medio con síndrome hemofagocítico por virus de Epstein Barr, con hepatoesplenomegalia, adenopatías en múltiples localizaciones y marcado engrosamiento de la vesícula biliar (flechas). (B) Paciente de 17 años con ventrículo derecho de doble salida, D-transposición de las grandes arterias y atresia mitral, portador de cirugía de fontan desde hace 10 años, con hepatomegalia heterogénea y engrosamiento vesicular (flechas) secundarios a sobrecarga cardiaca crónica. Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES La vesícula escleroatrófica, frecuente en el adulto asociada a enfermedad litiásica, es rara en el niño. La presencia de una vesícula esclerosa y de pequeño tamaño es un hallazgo frecuente en la fibrosis quística. Página 15 de 38 Fig. 13: Niño de 6 años con fibrosis quística en tratamiento con enzimas pancreáticas. (A) Adelgazamiento e hiperecogenicidad del cuerpo pancreático (*). (B) Vesícula atrófica de paredes finas e hiperecogénicas (flecha). Referencias: Radiología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid PATOLOGÍA TUMORAL Y SEUDOTUMORAL Tumores benignos y patología seudotumoral La presencia de lesiones focales en la pared vesicular es muy frecuente en el adulto, pero rara en la edad pediátrica. De hecho, existen muy pocas referencias bibliográficas sobre este hecho. La gran mayoría constituyen pólipos adenomatosos, heterotopias gástricas y colesterolosis. No se ha demostrado ninguna asociación a patología maligna ni malignización posterior. Página 16 de 38 Fig. 14: Paciente de 15 años con síndrome polimalformativo con agenesia de cuerpo calloso, agenesia renal izquierda, que consulta por estreñimiento crónico. Múltiples pólipos vesiculares (flechas). Referencias: Radiología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid Fig. 15: Neonato prematuro. Nódulos ecogénicos en la pared vesicular, algunos con artefactos en cola de cometa, probable colesterolosis vesicular. Referencias: Radiología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid Neoplasias malignas de la vesícula En la población adulta, la principal neoplasia maligna de la vesícula y la via biliar es el colangiocarcinoma. En cambio, en los niños esta neoplasia es extraordinariamente rara, Página 17 de 38 y se ha descrito ocasionalmente asociada a colangitis esclerosante, dilatación congénita de la vía biliar o colangitis de repetición (por ejemplo, tras el procedimiento de Kasai en la atresia de vías biliares). En Pediatría, ante una lesión tumoral de la vesícula biliar es obligatorio descartar el rabdomiosarcoma biliar, especialmente de tipo botrioides. Fig. 16: Niño de 6 años, con ictericia obstructiva por gran masa en el hilio hepático. (A) En secuencia T2 single shot (HASTE) coronal en el hilio hepático se visualiza una masa de gran tamaño que invade la confluencia biliar, el cístico y cuello vesicular. Se trata de un rabdomiosarcoma biliar. (B,C) En colangiografía percutánea tras punción vía axilar media derecha se demuestra dilatación vía biliar intrahepática con comunicación de vía biliar derecha con izquierda y paso de contraste a colédoco. La confluencia de ambos hepáticos y vía biliar extrahepática muestra infiltración tumoral con imagen típica de sarcoma botrioides. No se consigue pasar a duodeno y se deja drenaje externo. Durante la manipulación se produce relleno de la masa tumoral. Referencias: Radiología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid LA VESÍCULA EN LA ATRESIA DE VÍAS BILIARES Aunque hasta en un 10% de los casos se puede identificar una vesícula biliar normal e incluso grande en la atresia de vías biliares, en la mayoría de los pacientes la vesícula es anómala. La tríada vesicular la constituyen los siguientes hallazgos: vesícula corta de menos de 1,9cm; pared vesicular mal definida; contorno irregular. Sin embargo, el diagnóstico radiológico de la atresia de vías biliares es difícil, especialmente en el neonato que aún no ha desarrollado sintomatología y se realiza la ecografía por otros motivos. Página 18 de 38 Fig. 17: Ecografía neonatal de cribado en paciente asintomático (A). Aunque la vesícula es pequeña y de morfología algo atípica, se interpretó como normal. (B) El paciente vuelve al Hospital un mes y medio después, con ictericia y alteraciones enzimáticas hepáticas, identificándose una vesícula pequeña, de morfología anómala y bordes mal definidos (flecha). Atresia de vías biliares. Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES La tríada vesicular, en el contexto clínico adecuado, tiene referidas una sensibilidad y especificidad altas. Con la evolución de la enfermedad, un parénquima hepático heterogéneo con hiperecogenicidad periportal, aumento del calibre de la arteria hepática y la presencia del llamado "signo de la cuerda" (triángulo hiperecogénico en la bifurcación portal correspondiente a fibrosis de la vía biliar extrahepática) se puede llegar a distinguir la atresia de vías biliares de otras causas de hiperbilirrubinemia conjugada en un 90% de los casos. Página 19 de 38 Fig. 18: Neonato con sospecha de atresia de vías biliares. (A) Vesícula pequeña y mal definida (flecha blanca). (B) Hiperecogenicidad periportal y lesión triangular en confluencia portal (flecha negra), correspondiente al "signo de la cuerda" en lactante con atresia de vías biliares. Referencias: Radiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid/ES Aunque la colangioRM se ha citado en la literatura como la prueba de imagen de elección, lo cierto es que el pequeño tamaño de los neonatos, la mala relación señal ruido, y el pequeño calibre en estos pacientes de la vía biliar normal, dificultan enormemente el diagnóstico por imagen, siendo con frecuencia la colangiografía intraoperatoria y la biopsia hepática el método definitivo para el diagnóstico. RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA VESICULAR EN PEDIATRÍA En Pediatría se han descrito 2 técnicas intervencionistas en la vesícula biliar: El drenaje y la extracción de cálculos de via biliar por punción vesicular. La colecistostomía percutánea en la colecistitis aguda se reserva a pacientes con mal estado general (ingresados en UCI) y mala respuesta al tratamiento antibiótico. Actualmente la extracción de cálculos en el colédoco a través de un abordaje percutáneo por la vesícula, ha sido reemplazada por técnicas endoscópicas. No obstante en pacientes seleccionados (no candidatos a endoscopia) se emplea el abordaje transvesicular para la extracción, lavado o disolución de coledocolitiasis sintomáticas. Se aconseja en ambos procedimientos la punción vesicular transhepática en vez de transperitoneal, para evitar el riesgo de coleperitoneo. Página 20 de 38 Fig. 19: Paciente de 3 años con colestasis intrahepática familiar tratado mediante enterocolecistostomía previa. Presenta un empeoramiento de la ictericia y la bioquímica hepática. Se solicita el estudio de la enterocolecistostomía para descartar complicaciones en la anastomosis. Tras canalización mediante catéter de la enterostomía se reconoce un correcto llenado del asa intestinal (asterisco), la vesícula (flecha blanca) y la vía biliar (flecha negra), sin apreciar complicaciones en su trayecto. Referencias: Radiología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid Página 21 de 38 Fig. 20: Paciente de 2 años con coledocolitiasis múltiple desde el periodo neonatal con clínica de obstrucción intermitente y dolor. En tratamiento desde hace 2 años con acido ursodeoxicólico sin mejoría. No se realizó tratamiento endoscópico por no disponer de un endoscopio de tamaño adecuado. Con guía ecográfica (no enseñada) se punciona la vesícula biliar (A), se pasa una guía desde la vesícula, por el cístico y el colédoco a duodeno (B). A través de la guía, se avanza un catéter (C). Se fragmentan y lavan las litiasis (flechas en C) hasta conseguir un completo vaciado del colédoco (D). Nótese el extravasado a peritoneo en C (asteriscos) Referencias: Radiología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid Images for this section: Página 22 de 38 Página 23 de 38 Fig. 1: Ilustración de Juan Valverde de Amusco. Dibujo anatómico de la vesícula biliar, tal y como la veían los anatomistas del siglo XVI. Fig. 2: Esquema del desarrollo embriológico de la vesicula biliar. (A) El día 32 de vida embrionaria, el cístico, el conducto biliar común y la yema pancreática ventral drenan en la cara ventral del intestino anterior. (B) El día 35 el conducto biliar común se desplaza a la cara dorsal del intestino, drenando junto con el páncreas dorsal en la ampolla duodenal. Fig. 3: Anatomía de la vesícula. (A) Neonato sano. Vesícula normal ecográfica, identificándose el fundus, cuerpo y cuello vesicular, y parte del conducto cístico (flecha). (B y C) Imágenes de colangioRM en lactante de 4 meses con coledocolitiasis (flecha negra) y marcada dilatación del colédoco (probable quiste biliar tipo Ic), identificándose la vesícula normal, y el conducto cístico insertándose en el conducto hepático común entre la bifurcación y la ampolla (flecha blanca), localización más habitual. Página 24 de 38 Fig. 4: Paciente neonato con Tetralogía de Fallot y atresia anorrectal. Ecografía de cribado de malformaciones asociadas, realizada tras ingesta normal, (A) no identifica vesícula biliar. Unos días después, con el paciente en ayunas (B), sigue sin visualizarse la vesícula. Agenesia vesicular. Página 25 de 38 Fig. 5: (A) Neonato de 2 días de vida con heterotaxia (situs inversus, asplenia, canal AV, retorno venoso pulmonar anómalo a porta), con malposición de la vesícula biliar bajo el LHI (flecha blanca). (B,C,D) Lactante de 5 meses con isomerismo izquierdo con polisplenia (*) y vesícula intrahepática (flechas negras). Página 26 de 38 Fig. 6: Neonato polimalformado (Facies peculiar, tórax en quilla, agenesia de cuerpo calloso, malformaciones cardiacas) presenta imagen de doble vesícula (flechas blancas) (A), que se contrae tras ingesta (B,C). Se identifica también lesión quística (probable quiste de colédoco (flecha negra). Los hallazgos se confirman en colangioRM. El paciente falleció días después por su cardiopatía. Página 27 de 38 Fig. 7: Niña de 2 años con alteración de las transaminasas. Vesícula multiseptada (flechas) como hallazgo incidental en ecografía (A,B) y RM (C,D). Página 28 de 38 Fig. 8: Neonato con tumoración dolorosa en flanco derecho. En ecografía se identifica una gran estructura quística infrahepática (*) (A), avascular en estudio doppler (B). Hidrops vesicular neonatal. Página 29 de 38 Fig. 9: Niño de 14 años, 6º día postoperatorio de apendicitis aguda complicada con peritonitis, con nutrición parenteral. Barro biliar intravesicular (flecha). Fig. 10: Niña de 8 años con esferocitosis. Hallazgos característicos de las enfermedades hemolíticas, con colelitiasis (flecha, A) y esplenomegalia (B). Fig. 11: Niña de 13 años. Dolor en hipocondrio derecho. (A) Ecografía mostrando los hallazgos característicos de litiasis (flecha negra), engrosamiento vesicular (flecha blanca) y Murphy ecográfico. (B) Pieza quirúrgica, con marcado engrosamiento e inflamación vesicular y la litiasis. Página 30 de 38 Fig. 12: (A) Niño de dos años y medio con síndrome hemofagocítico por virus de Epstein Barr, con hepatoesplenomegalia, adenopatías en múltiples localizaciones y marcado engrosamiento de la vesícula biliar (flechas). (B) Paciente de 17 años con ventrículo derecho de doble salida, D-transposición de las grandes arterias y atresia mitral, portador de cirugía de fontan desde hace 10 años, con hepatomegalia heterogénea y engrosamiento vesicular (flechas) secundarios a sobrecarga cardiaca crónica. Página 31 de 38 Fig. 13: Niño de 6 años con fibrosis quística en tratamiento con enzimas pancreáticas. (A) Adelgazamiento e hiperecogenicidad del cuerpo pancreático (*). (B) Vesícula atrófica de paredes finas e hiperecogénicas (flecha). Fig. 14: Paciente de 15 años con síndrome polimalformativo con agenesia de cuerpo calloso, agenesia renal izquierda, que consulta por estreñimiento crónico. Múltiples pólipos vesiculares (flechas). Fig. 15: Neonato prematuro. Nódulos ecogénicos en la pared vesicular, algunos con artefactos en cola de cometa, probable colesterolosis vesicular. Página 32 de 38 Fig. 16: Niño de 6 años, con ictericia obstructiva por gran masa en el hilio hepático. (A) En secuencia T2 single shot (HASTE) coronal en el hilio hepático se visualiza una masa de gran tamaño que invade la confluencia biliar, el cístico y cuello vesicular. Se trata de un rabdomiosarcoma biliar. (B,C) En colangiografía percutánea tras punción vía axilar media derecha se demuestra dilatación vía biliar intrahepática con comunicación de vía biliar derecha con izquierda y paso de contraste a colédoco. La confluencia de ambos hepáticos y vía biliar extrahepática muestra infiltración tumoral con imagen típica de sarcoma botrioides. No se consigue pasar a duodeno y se deja drenaje externo. Durante la manipulación se produce relleno de la masa tumoral. Fig. 17: Ecografía neonatal de cribado en paciente asintomático (A). Aunque la vesícula es pequeña y de morfología algo atípica, se interpretó como normal. (B) El paciente vuelve al Hospital un mes y medio después, con ictericia y alteraciones enzimáticas Página 33 de 38 hepáticas, identificándose una vesícula pequeña, de morfología anómala y bordes mal definidos (flecha). Atresia de vías biliares. Fig. 18: Neonato con sospecha de atresia de vías biliares. (A) Vesícula pequeña y mal definida (flecha blanca). (B) Hiperecogenicidad periportal y lesión triangular en confluencia portal (flecha negra), correspondiente al "signo de la cuerda" en lactante con atresia de vías biliares. Página 34 de 38 Fig. 19: Paciente de 3 años con colestasis intrahepática familiar tratado mediante enterocolecistostomía previa. Presenta un empeoramiento de la ictericia y la bioquímica hepática. Se solicita el estudio de la enterocolecistostomía para descartar complicaciones en la anastomosis. Tras canalización mediante catéter de la enterostomía se reconoce un correcto llenado del asa intestinal (asterisco), la vesícula (flecha blanca) y la vía biliar (flecha negra), sin apreciar complicaciones en su trayecto. Página 35 de 38 Fig. 20: Paciente de 2 años con coledocolitiasis múltiple desde el periodo neonatal con clínica de obstrucción intermitente y dolor. En tratamiento desde hace 2 años con acido ursodeoxicólico sin mejoría. No se realizó tratamiento endoscópico por no disponer de un endoscopio de tamaño adecuado. Con guía ecográfica (no enseñada) se punciona la vesícula biliar (A), se pasa una guía desde la vesícula, por el cístico y el colédoco a duodeno (B). A través de la guía, se avanza un catéter (C). Se fragmentan y lavan las litiasis (flechas en C) hasta conseguir un completo vaciado del colédoco (D). Nótese el extravasado a peritoneo en C (asteriscos) Página 36 de 38 Conclusiones Aunque con menor frecuencia que en la población adulta, la patología de la vesícula biliar también se produce en la edad pediátrica. Para una correcta evaluación de la vesícula del niño, se deben conocer algunas anomalías congénitas y variantes de la normalidad. Enfermedades como la colelitiasis o la colecistitis aguda también se dan en los niños. Es importante conocer el hecho de que la colelitiasis (a parte de la asociada a enfermedades hematológicas) y sus complicaciones está aumentando en Pediatría. Dentro de las neoplasias vesiculares, el rabdomiosarcoma es el tumor maligno más frecuente de la vesícula en la edad pediátrica. Las enfermedades sistémicas o de otros órganos provocan cambios en la vesícula biliar que nos permiten sugerir el diagnóstico, como en la fibrosis quística (atrofia); enfermedades sistémicas diversas como las anemias hemolíticas (litiasis); la sobrecarga cardiaca derecha o el síndrome hemofagocítico (engrosamiento mural); o la enfermedad de Kawasaki, vasculitis e infecciones (hidrops). En la evaluación del neonato con sospecha de atresia de vías biliares, la valoración de la vesícula es una parte esencial para llegar al diagnóstico por imagen de esta enfermedad. Existen también procedimientos radiológicos intervencionistas para el tratamiento de la patología vesicular en el niño. Bibliografía 1. Vakili K, Pomfret EA. Biliary anatomy and embryology. Surg Clin North Am. 2008 Dec;88(6):1159-74 2. Kasi PM, Ramirez R, Rogal SS, Littleton K, Fasanella KE. Gallbladder agenesis. Case Rep Gastroenterol. 2011 Sep;5(3):654-62 3. Causey MW, Miller S, Fernelius CA, Burgess JR, Brown TA, Newton C. Gallbladder duplication: evaluation, treatment, and classification. J Pediatr Surg. 2010 Feb;45(2):443-6 4. Stringer MD, Taylor DR, Soloway RD. Gallstone composition: are children different?. J Pediatr. Apr 2003;142(4):435-40. Página 37 de 38 5. Siddiqui S, Newbrough S, Alterman D, Anderson A, Kennedy A Jr. Efficacy of laparoscopic cholecystectomy in the pediatric population. J Pediatr Surg. Jan 2008;43(1):109-13 6. Stringer MD, Ceylan H, Ward K, Wyatt JI. Gallbladder polyps in children--classification and management. J Pediatr Surg. 2003 Nov;38(11) 7. el-Youssef M, Whitington PF. Diagnostic approach to the child with hepatobiliary disease.Semin Liver Dis. 1998;18(3):195-202. 8. Pariente D, Bertrand O, Gauthier F, Brunelle F, Chaumont P. Radiological treatment of common bile duct lithiasis in infancy. Ped Radiol 1989 19:104-7. Página 38 de 38