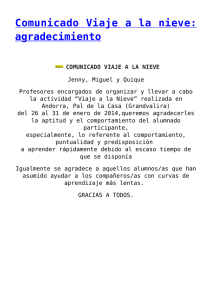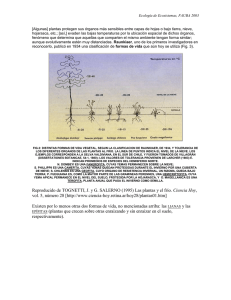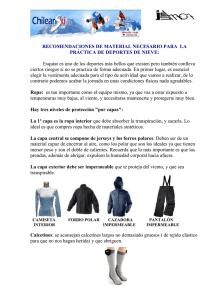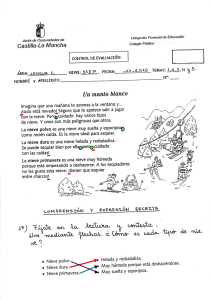Experiencias del empleo de medios militares en
Anuncio

7 DIVISIÓN DOCTRINA EXPERIENCIAS DEL EMPLEO DE MEDIOS MILITARES EN MOOTW EN LA ZONA AUSTRAL CENTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 2010 EXPERIENCIAS DEL EMPLEO DE MEDIOS MILITARES EN MOOTW EN LA ZONA AUSTRAL INTRODUCCIÓN Con excepción de la guerra, nada constituye una amenaza tan grave para el ser humano, como los desastres naturales. Nuestro país no está al margen de esta situación, ya que por la diversidad de nuestro territorio se presentan en él casi todas las variables meteorológicas que los provocan, a excepción de los tornados y huracanes que son típicos de las zonas tropicales. Estos desastres han estado presentes de manera recurrente desde la Conquista española hasta nuestros días. A su vez, la intensidad y frecuencia con que se han manifestado, además de convertirlos en una constante, han producido innumerables pérdidas de vidas humanas y económicas. En este contexto, “Un desastre natural es un acto de la naturaleza de tal magnitud, que da origen a una situación catastrófica en la que súbitamente se desorganizan los patrones cotidianos de vida y la gente se ve hundida en el desamparo y el sufrimiento; como resultado de ello, las víctimas necesitan víveres, ropa, vivienda, asistencia médica y de enfermería, así como otros elementos fundamentales de vida y protección contra factores y condiciones ambientales desfavorables”1. Al respecto, el DD-10001 “El Ejército y la Fuerza Terrestre” establece que la Institución para el cumplimiento de sus misiones canaliza su quehacer hacia tres ejes de acción, que concretan las tareas que dan sentido a la función militar y orientan el trabajo permanente del Ejército. Uno de estos corresponde a la Responsabilidad Social Institucional reflejada, en parte, por las tareas de cooperación que se precisan, principalmente “por la participación de medios institucionales en auxilio y apoyo de sus compatriotas frente a desastres naturales”2. Respecto a las operaciones de ayuda en desastres, señala que “la ayuda en desastres está muy ligada con la ayuda humanitaria. Los desastres pueden ser naturales, como también provocados por el hombre. Estas operaciones requieren del apoyo de los medios para salvaguardar la vida humana. La fuerza terrestre apoya a la población propia y cumple básicamente las siguientes actividades: habilitación de albergues; rescate de personas aisladas; distribución de ayuda humanitaria; trabajo de ingenieros (despeje de vías, remoción de escombros, habilitación de puentes, purificación de agua, etc.); distribución de alimentos; control del orden y la seguridad interior; planificación y conducción de la normalización de la zona en estado de emergencia o catástrofe, cuando expresamente lo ordene la autoridad política; transportes; evacuaciones aeromédicas o MEDEVAC; atención sanitaria; y coordinación y apoyo a agencias estatales de control de emergencias (ONEMI)”3. 1 2 3 Guía de Saneamiento en Desastres Naturales, OMS, 1971. DD-10001 “El Ejército y la Fuerza Terrestre”, ed. 2010, art. 15, p. 71. RDO-20001 “Operaciones”, ed. 2009, arts.1936 – 1938, pp. 261-262. 5 Por una parte, la ONU define la asistencia humanitaria como “la ayuda a una población afectada que busca, como su propósito primordial, salvar vidas y aliviar el sufrimiento de una población afectada por una crisis” 4. Por otra, nuestra doctrina establece que las operaciones de ayuda humanitaria “corresponden a las operaciones destinadas a aliviar el sufrimiento humano, donde, por diversas circunstancias, las autoridades responsables de esa área no poseen la capacidad o no tienen la voluntad para proveer el adecuado apoyo a la población. Las causas principales de este tipo de operaciones son justamente como consecuencia de desastres naturales (nevazones, terremotos, inundaciones), que superan las capacidades de las autoridades encargadas”5. En este sentido, para las operaciones de ayuda humanitaria que deban realizarse a raíz de desastres naturales provocados por fenómenos meteorológicos, especialmente grandes nevazones, la mayoría de los medios participantes serán pertenecientes a la misma UAC, debido a las condiciones de aislamiento en las que quedarán las zonas afectadas. 6 En el caso particular de estos desastres, la envergadura de los medios militares participantes ha sido diferente. En la catástrofe de 1995, los medios militares se emplearon principalmente para el rescate de animales y traslado de ayuda humanitaria, pese a que, habiéndose empleado medios para la búsqueda y rescate de personas, los esfuerzos fueron infructuosos con los medios disponibles del Ejército, debiendo utilizar medios de la Infantería de Marina, ya que por las características de los medios empleados (carros M-113), fue humanamente imposible cumplir la misión. En tanto, durante el invierno de 2010 en Coyhaique se empleó la fuerza militar en la evacuación, búsqueda y rescate de personas, entrega de ayuda humanitaria y apoyo a entidades y servicios públicos durante 31 días. A la luz de los antecedentes actuales e históricos, estos inviernos han sido eventos de muy baja frecuencia y por qué no decirlo excepcionales. Sin embargo, ya se han producido en el pasado y se repetirán en el futuro, por lo que es necesario prepararse en forma individual, colectiva y organizacional para evitar las pérdidas materiales y, peor aún, de vidas humanas. Por lo anterior, el Ejército ha distribuido en cada UAC un número significativo de centrales meteorológicas portátiles para constituir un apoyo en tiempo real a los comandantes. En este ámbito, es importante que los integrantes de la fuerza terrestre destinados en guarniciones proclives a la ocurrencia de este tipo de fenómenos meteorológicos posean un dominio teórico-práctico de las causas, efectos y evolución de las diferentes variables atmosféricas presentes en estos escenarios, cumpliendo lo anterior, sus mandos lograrán establecer conclusiones válidas para integrarlas en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles. De no ser así, su desconocimiento, junto con constituir un alto riesgo, provocará una subutilización de estas centrales meteorológicas. La cooperación civil-militar en las complejas operaciones humanitarias, Dra. Sarah E. Archer, Military Review, noviembre-diciembre 2003. 5 Ibíd., arts.1926 – 1927, pp. 260. 4 Por consiguiente, atendiendo a la importancia que constituye el dominio teórico básico de ciertas materias que tienen directa relación con los fenómenos meteorológicos, esta cartilla incluye un capítulo que ilustra sobre la importancia de estos temas para finalizar con conclusiones de la aplicación militar que de ellos se desprenda. Asimismo, son variadas las oportunidades en las que la Institución ha tenido que acudir en ayuda de la población a raíz de un temporal. Sin embargo, en el caso de las dos situaciones descritas en el capítulo I, que sobresalen notoriamente por la magnitud del efecto causado, pese a que en estas zonas geográficas con relativa frecuencia se producen durante los meses de invierno precipitaciones sólidas. En estos dos casos, este tipo de fenómenos climáticos tuvo un comportamiento excepcional o de ocurrencia muy baja, y se distinguió por la conducta que tuvieron las precipitaciones y las temperaturas, en comparación con los valores habituales y eventos similares ocurridos en el pasado. El hecho de que ambos casos sean catalogados como fenómenos climáticos poco frecuentes, se debe a la cantidad ininterrumpida de nieve caída en una zona determinada. En este sentido, la finalidad de esta cartilla es difundir las experiencias derivadas del empleo de unidades en una operación militar distinta a la guerra (MOOTW) y, particularmente, el apoyo otorgado a la población civil ante grandes nevazones. La primera de ellas ocurrió en el mes de agosto de 1995 en la XII Región, desde el kilómetro 70 al 136 del camino que une Punta Arenas con Puerto Natales. La segunda, durante el mes de julio de 2010 en la XI Región del país, específicamente en las provincias de Coyhaique, General Carrera y Capitán Prat. En la elaboración de este texto, se consideraron las observaciones y entrevistas realizadas en la IV y V DE por personal de observadores externos (OEs) del CELAE, ajustándose a las normas y procedimientos que establece el manual MDIE90001 “Lecciones Aprendidas”. Estas entrevistas fueron realizadas a oficiales superiores, jefes, subalternos y cuadro permanente. A su vez, en la elaboración del capítulo II, se contó con la asesoría técnica del meteorólogo de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Finalmente, no debe olvidarse que el “después” de un desastre es el “antes” del próximo y, por tanto, todo lo que se realice o deje de realizarse va a influir en los efectos que ocasione una nueva nevazón sobre el empleo de la Fuerza Terrestre como también en su infraestructura. 7 8 I. ANTECEDENTES DE LOS ESCENARIOS Y ACONTECIMIENTOS A. REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (V DE) 1. Características climáticas de la zona afectada por las nevazones. En esta región es posible encontrar cinco tipos de climas: templado frío lluvioso sin estación seca (Cfc), clima semiárido frío con lluvias invernales (BSk’s), clima polar por efecto de la altura (EFH), clima de tundra por efecto de la altura (ETH) y clima polar (EF). La zona afectada comprendida desde el kilómetro 70 al 136 del camino que une Punta Arenas con Puerto Natales posee predominantemente un clima templado frío lluvioso sin estación seca (Cfc), que se caracteriza por presentar bajos promedios térmicos diurnos y anuales, fuertes vientos del Oeste, gran cantidad de días nublados y abundantes precipitaciones. En tanto, hacia el Este, desde la línea que une la Laguna Cabeza de Mar, Laguna Blanca y Morro Chico (al Este de Villa Tehuelches), posee un clima semiárido frío con lluvias invernales (BSk’s), donde la aridez se hace más marcada, especialmente sobre las planicies patagónicas, se observa una apreciable disminución de las precipitaciones en relación con el resto de la región, las que se reparten homogéneamente a lo largo del año. En bastante menor medida, se presenta el clima de tundra por efecto de la altura (ETH), principalmente en el sector de Isla Riesco y la zona perimetral de Campos de Hielo Sur, con precipitaciones abundantes y repartidas durante todo el año. A mayor lejanía de la cordillera patagónica, las precipitaciones continúan disminuyendo, generándose montos anuales que varían entre 500 mm en el sector norte cercano a la cordillera, hasta unos 250 mm en el extremo oriental del Estrecho de Magallanes y en la parte norte de Tierra del Fuego. Los promedios térmicos son bajos, especialmente en los meses de invierno. 2. Descripción de los acontecimientos. A comienzos del mes de agosto de 1995, el invierno se tornó tan riguroso en el extremo sur y austral, que el día 07 de ese mes, el Gobierno decretó Estado de Emergencia entre la VII y XII regiones. Esta situación se tornó aún más compleja con un temporal de enormes dimensiones en la XII región. El invierno fue uno de los más severos de los que se tiene registro en los últimos 115 años, coincidente con la época en que se iniciaron las mediciones climáticas en la zona. Durante los meses de julio y agosto, se presentaron todos los elementos característicos de un invierno patagónico con indicadores particularmente duros y extremos, cuyo sello fue un temporal de nieve a mediados del mes de agosto, que causó innumerables daños materiales y la pérdida de 286.482 ovinos y 12.669 bovinos. 9 El primer elemento que incidió en la catástrofe fue la caída de abundantes precipitaciones, incluso por sobre el promedio de los últimos 25 años. Es pertinente destacar que el año 1995 cayeron alrededor de 30 cm de nieve en la capital regional. No obstante, las mediciones realizadas en el sector del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo muestran que este hecho fue el tercero en importancia por la cantidad de nieve: 1990 (52,4 cm), 1986 (50,7 cm) y 1995 (50,6 cm). Otro factor de importancia fue la temperatura, que registró las mediciones más bajas desde que se iniciaron las observaciones meteorológicas, tanto en el aeropuerto de Punta Arenas en 1973, como en la estación Jorge Schythe en el área de la ciudad, en 1971. En general, los promedios para los meses de invierno estuvieron debajo de los valores normales. Las temperaturas mínimas absolutas registradas alcanzaron los -10 ºC, mientras que las máximas no superaron los 8 ºC. Asimismo, hubo 9 días en que la temperatura no superó los 0 ºC. 10 Otra causa, y tal vez el elemento climático que más influyó negativamente en la catástrofe, fue el viento. En la zona, en general, los meses de invierno son los que presentan los menores promedios de velocidad, alcanzando una media de 14,76 km/h (4,1 m/s) en los meses de junio, julio, agosto. Para los mismos meses de 1995, los hechos demostraron una notable diferencia, alcanzando entre los días 10 al 13 de agosto una media diaria de 43,2 km/h (12,5 m/s), con ráfagas de hasta 86,4 km/h (24 m/s). Las velocidades máximas de viento fueron las que causaron los mayores problemas, porque levantaron la poca nieve que estaba acumulada en los lugares más protegidos. De esta forma, los caminos hondos, quebradas y valles quedaron sepultadas bajo voladeros y dunas de nieve. Fue por este motivo que la cantidad de nieve acumulada a partir del kilómetro 70 al 136 de la ruta 9, que une Punta Arenas con Puerto Natales, alcanzó en algunos puntos los 2 metros de altura. Además, se asocia la sensación térmica que en los sectores afectados llegó a -55 ºC, condiciones en extremo peligrosas. Esta situación tuvo efectos directos en el personal que estuvo expuesto a la acción del viento como, por ejemplo, los conductores, quienes para conducir el carro M-113 debían mantener la cabeza sobre la escotilla. Lo contrario ocurrió con el personal que se desplazó en los vehículos suecos BV-206, quienes se encontraban en el interior del carro. A raíz de las condiciones imperantes durante la tarde del viernes 11 de agosto, dos buses quedaron atrapados al sur de Morro Chico, específicamente en el kilómetro 136 de la ruta 9, siendo necesario organizar una patrulla de resca- te a base de dos vehículos M-113 que salieron del Regimiento Dragones a las 23:00 h en camiones transportadores, para desembarcar en el kilómetro 70. Posteriormente, quedaron atrapados en el kilómetro 130. Además, en el kilómetro 107 se encontraban atrapados tres jeep de Carabineros. El sábado 12 se conformó el CGE al mando del CJ de la División, ocasión en la que se dispuso el traslado del comandante del Regimiento Dragones a la zona junto con 2 carros M-113. A su vez, el comandante del Destacamento de Infantería de Marina N.º 4 “Cochrane” ofreció dos vehículos BV-206. Para lo anterior, se trasladaron otros 4 camiones transportadores, los que al llegar a la zona también quedaron atrapados, una vez dejada su carga en el kilómetro 70. Los principales problemas que tuvieron los carros M-113 fueron ocasionados por la gran cantidad de nieve caída, por ejemplo, perdieron la ruta, desmontaron oruga o quedaron atrapados en una de las múltiples “infladas” que se formaban en el camino. Durante el transcurso del día sábado 12, los buses con pasajeros fueron rescatados desde Puerto Natales. Al término del día, la patrulla de rescate al mando del comandante del Regimiento Dragones, empleando uno de los vehículos BV-206 del DIM “Cochrane”, alcanzó Villa Tehuelches (kilómetro 100). El desplazamiento continuó durante toda la noche, hasta alcanzar a las 06:00 h el lugar donde se encontraban los carros y sus tripulaciones, quienes estaban al borde del congelamiento. Luego del rescate, se realizó el regreso hacia Villa Tehuelche durante la mañana del domingo 13. Las labores posteriores se centraron en el rescate de varios vehículos, concentrando su esfuerzo principal en la recuperación a mano de ganado ovino que permanecía enterrado en la nieve. Gracias a esta labor, las pérdidas no fueron mayores. 11 3. Objetivo general de la operación. Conformar el CGE para apoyar con los medios de la unidad de armas combinadas (UAC) a las zonas de la región que fueron más afectadas por las copiosas nevazones, principalmente a las provincias de Magallanes y Última Esperanza, en labores de apoyo a la comunidad, búsqueda, rescate, traslado y evacuación de ganado ovino y distribución de ayuda humanitaria. B. REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO (IV DE) 1. Características climáticas de la zona afectada por las nevazones. 12 La región recibe durante todo el año una fuerte influencia del frente polar que se ubica sobre ella. Pueden diferenciarse cinco tipos de climas: templado cálido lluvioso sin estación seca (Cfb), templado frío lluvioso sin estación seca (Cfc), clima de tundra por efecto de la altura (ETH), clima polar por efecto de la altura (EFH) y clima semiárido frío con lluvias invernales (BSk’s). La zona afectada posee predominantemente un templado frío lluvioso sin estación seca (Cfc) y clima de tundra por efecto de la altura (ETH). El clima templado cálido lluvioso sin estación seca se desarrolla en la vertiente oriental del macizo andino. La pluviosidad va decreciendo hacia el oriente, presentándose entre 2.000 y 600 mm anuales aproximadamente, con fluctuaciones estacionales que se agudizan en forma gradual. Durante el invierno, las temperaturas bajan sistemáticamente de 0 ºC, siendo por ello frecuentes las nevadas. A su vez, el clima de tundra por efecto de la altura (ETH) se presenta en la zona perimetral de Campos de Hielo Norte, el sector Este de la ciudad de Coyhaique y el extremo SE de Cochrane, donde las precipitaciones son abundantes, repartidas durante todo el año y las temperaturas no sobrepasan los 10 ºC en ningún mes del año. El clima de estepa frío se ubica más al oriente, en forma fraccionada, al sur del paso Huemules (Balmaceda), el que se caracteriza por su sequedad, ya que las precipitaciones presentan montos bajo los 600 mm al año, con una marcada estación seca. La temperatura media anual desciende alrededor de 6 ºC. 2. Descripción de los acontecimientos. Considerando la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, que pronosticó un sistema frontal para el viernes 09 de julio con precipitaciones de características normales a moderadas e intensas para el sábado 10 de ese mes, la Dirección Regional de la ONEMI de Aysén declaró a contar del día 09 de julio Alerta Temprana Preventiva Regional, en consideración a una mayor vulnerabilidad producto de la intensidad de las lluvias en la zona. Tal como fue pronosticado, las precipitaciones de nieve comenzaron las primeras horas de la tarde. Durante la mañana del sábado 10 de julio en la Región de Aysén se registraron precipitaciones de nieve y agua-nieve, acumulando 70 cm en Balmaceda y 40 cm en Coyhaique, generando cortes parciales del suministro eléctrico y del servicio de Internet en esta última comuna. El Aeropuerto Balmaceda fue cerrado por malas condiciones de visibilidad y estado de la pista, mientras que el camino entre Balmaceda y Coyhaique se mantuvo cerrado. Los pasos fronterizos de Coyhaique Alto y Palavicini fueron cerrados por acumulación de nieve, quedando habilitado solo el paso Chile Chico. Durante el transcurso de la tarde, la Oficina Regional de Protección Civil estableció Alerta Amarilla para las provincias de General Carrera, Coyhaique y Capitán Prat en la Región de Aysén, producto de las intensas e ininterrumpidas precipitaciones que provocaron interrupción de caminos, corte de suministro eléctrico, cierre del Aeropuerto y el aislamiento de algunas familias. A raíz de lo anterior, a las 17:30 horas, se conformó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en dependencias de la ONEMI, el que fue presidido por la Intendenta de la Región de Aysén e integrado por los gobernadores de Coyhaique y Capitán Prat, el CJ de la IV DE, el General de Carabineros de la XI zona, el Alcalde de Coyhaique, el Director Regional de la ONEMI, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, el Seremi de Agricultura, el Seremi de Obras Públicas, el Seremi de Energía y el Director del Servicio de Salud de Aysén. Paralelamente, la IV DE desplegó el Centro de Operaciones de Emergencia, en adelante entendido como Cuartel General de Emergencia (CGE), en las dependencias del RR N.º 14 “Aysén”, bajo el mando directo del CJ de la IV DE junto al comandante del Regimiento, quien se desempeñó como Jefe de Estado Mayor. Durante la mañana del día domingo 11 de julio, las precipitaciones de nieve fueron dando paso a chubascos débiles de agua-nieve, los que se mantuvieron por un par de horas. Una vez finalizadas las precipitaciones debido al quiebre del sistema frontal, se produjo una alta presión de origen polar, la que mantuvo la zona sin precipitaciones y con temperaturas que oscilaron entre una mínima -8 °C y una máxima de -2 °C. Producto de la caída de árboles y rodados quedó interrumpida la ruta entre Coyhaique y Puerto Aysén en un tramo de 15 kilómetros. Además, el Aeropuerto Balmaceda se mantuvo cerrado por las malas condiciones de la pista, similar situación ocurrió con todos los pasos fronterizos, a excepción del paso Chile Chico. El 60% de la población de Coyhaique (aproximadamente 30.000 habitantes), quedó sin suministro eléctrico y con alteración en la distribución de agua potable, siendo los sectores más afectados: Puerto Ibáñez, Cerro Castillo, Bahía Murta, Puerto Tranquilo y El Blanco. 13 En este contexto, fue evidente el total aislamiento en que quedó la XI Región, lo que impidió la conectividad por cualquier medio de transporte, ya fuera por vía aérea (Aeropuerto Balmaceda), terrestre (rutas 7 y CH 240) o marítima (ruta Coyhaique – Puerto Aysén), es decir, no había ninguna posibilidad de recibir ayuda en el corto plazo del Gobierno central ni tampoco apoyo de otra UAC en el plano militar. Esta emergencia necesitó de una adecuada organización y gran coordinación; por lo cual, la canalización de los requerimientos de búsqueda y rescate fueron efectuados a través de la Oficina Regional de Protección Civil, organización que estableció sus enlaces con el Centro de Operaciones de Emergencia del Ejército. Según un catastro efectuado el lunes 12 de julio, se presentaban situaciones de aislamiento de personas en las localidades de: Río Norte, Lago Pólux, Villa El Morro, Lago Centeno, Valle Laguna, Panguilemu, Lepín, Cerro Negro y Mano Negra. En el caso de la comuna de Coyhaique, los principales problemas se relacionaban con cortes de suministro eléctrico, falta de leña, alimento, abrigo, interrupción del suministro del agua potable de 700 personas en el sector Valle Simpson, nieve en calles, veredas y techumbres. Pese a ello, no se presentaron personas damnificadas en toda la región. 14 Debido a las precipitaciones del sistema frontal se produjo una acumulación significativa de nieve de más de un metro de altura en diversos sectores y comunas de la Región de Aysén, lo que provocó saturación de suelos, incremento en caudales de cursos de agua y deslizamientos de tierra, entre otros efectos. Estos fenómenos afectaron la actividad económica regional, ocasionando daños en el negocio agrícola y su producción. Por este motivo, el miércoles 14 de julio, el Ministerio de Agricultura declaró Emergencia Agrícola para las comunas de Lago Verde y Coyhaique en la Provincia de Coyhaique, y la comuna de Río Ibáñez en la Provincia de General Carrera. El 09 de agosto, dadas las condiciones meteorológicas y el avance de los trabajos en la Región de Aysén, fue levantada la Alerta Amarilla que regía para las provincias de Coyhaique, General Carrera y Capitán Prat desde el día 09 de julio. Durante el mes que se mantuvo la Alerta Amarilla en la zona, los medios de la UAC cumplieron 310 misiones solicitadas por el COE, por intermedio de la Oficina Regional de Protección Civil, entre las que se destacaron la búsqueda y rescate de personas, despeje de calles y veredas, entrega de más de 1.100 m³ de leña a las familias más afectadas de la Provincia de Coyhaique, armado y entrega de 1.585 cajas de alimento a la población más vulnerable en sectores urbanos y rurales. 3. Objetivo general de la operación. Integrar el Comité de Operaciones de Emergencia de la región para apoyar con los medios de la unidad de armas combinadas (UAC) la acción del Gobierno regional por las nevazones que afectaron a las provincias de Capitán Prat, General Carrera y Coyhaique, en labores de apoyo a la comunidad en tareas de búsqueda, rescate, traslado y evacuación de personas, distribución de ayuda humanitaria y cooperación en la restitución de los servicios básicos. 4. Medios participantes. CENTRO DE OPERACIONES EMERGENCIA DE LA IV DE (COE) PAVE UFEs CDO LOGÍSTICA PARME POL. MIL. CDLLA. TELEC. 15 5. Tareas específicas asignadas. a. Rescate de población civil. b. Entrega de ayuda humanitaria en lugares apartados. c. Trabajos de despeje de nieve en el Hospital Regional (accesos y helipuerto) y consultorios de la comuna. d. Reconocimientos aéreos de localidades y pobladores aislados. e. Cooperación con personal y medios a la Gobernación, Municipalidad y ONEMI en el traslado y reparto de leña. f. Apoyo a la Ilustre Municipalidad de Coyhaique en el despeje de las principales calles, arterias peatonales y paraderos de la locomoción colectiva. g. Apoyo a ONEMI en la elaboración de cajas de alimentos no perecibles para la población más vulnerable de las diferentes localidades de la provincia de Coyhaique. h. Entrega de cajas con víveres. i. Apoyo a EDELAYSÉN en el traslado de su personal en los trabajos de restauración de energía eléctrica para la comuna. j. Abastecimiento y distribución de agua potable para las localidades de Ñireguao y El Gato. 16 II. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS PRESENTES EN UN TEMPORAL DE NIEVE A. SISTEMAS FRONTALES Usualmente, las observaciones y pronósticos meteorológicos se centran en el movimiento de los sistemas frontales, los que se pueden definir como una franja de separación entre dos masas de aire con diferentes características termodinámicas (temperaturas, humedad y densidad), de los cuales hay tres tipos: cálidos, ocluidos y fríos. Los principales son los cálidos y fríos. Este último se representa con una línea de triángulos (N.º 1, Fig. 1). Además, refleja el límite de una masa de aire frío que avanza y por ser más denso, genera una “cuña” y se introduce por debajo del aire cálido, menos denso (Fig. 2). Cuando más pronunciados son los frentes, más extremo tiende a ser el tiempo atmosférico, produciendo abundantes nubes de desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbos. El frente cálido se representa con una línea de semicírculos (N.º 2, Fig. 1), y se produce cuando el aire cálido avanza sobre el frío (Fig. 3), pero al ser este último más pesado, se adhiere al suelo y, a pesar de retirarse la masa fría, no es desalojada totalmente, de manera que el aire cálido asciende suavemente por la superficie frontal que forma una especie de rampa. Los frentes fríos se mueven rápidamente, son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas, tales como tormentas eléctricas, chubascos, fuertes vientos y tempestades de nieve. El frente ocluido se representa intercalando triángulos y semicírculos (combinación de Fig. 1 Simbología de los tipos de frentes empleados en las cartas sinópticas. símbolos de frente frío y cálido) (N.º 3, Fig. 1) Fig. 2 Frente frío. 17 Fig. 3. Frente cálido. El punto indicado con la letra C de las Figs. 2 y 3 corresponde a la zona de contacto entre la superficie frontal y la superficie del suelo. Dicha zona se va retrasando en relación con la dirección de avance de las masas de aire, haciendo que la pendiente de un frente frío vaya aumentando con el tiempo. En el caso de un frente cálido, esta pendiente va decreciendo. B. PRESIÓN ATMOSFÉRICA 18 Corresponde al peso de la columna de aire que hay sobre el área de cualquier lugar de la tierra y se mide con un instrumento llamado barómetro. Normalmente, las presiones altas provocan tiempo agradable, mientras que las bajas se asocian con condiciones de inestabilidad, lluvia o temporales. Esto ocurre debido a que la atmósfera intenta constantemente restaurar el equilibrio, por tanto, el aire se desplaza hacia las zonas de baja presión desde las zonas de alta presión que la rodean. Este movimiento de aire de las zonas de alta presión a las de baja se conoce como viento. Dado que la presión atmosférica está tan estrechamente ligada al tiempo a corto plazo, es un elemento fundamental para los pronósticos. La presión atmosférica es una de las variables meteorológicas que en mayor medida se relaciona con otras variables atmosféricas (viento, temperatura, humedad, precipitaciones, etc.), las que tienen, sin duda, una alta incidencia en la conducción militar, afectando notoriamente el rendimiento de las tropas. La presión normal a nivel del mar corresponde a 1013, 25 milibares (mb) o hectopascales (Hpa). El grado de descenso de la presión con la altitud no es constante. Al nivel medio del mar, por ejemplo, la presión disminuye alrededor de 1 milibar cuando se asciende 8 metros aprox.; en cambio, a una altitud de 5.500 msnm es necesario ascender 15 metros para obtener el mismo descenso en la presión. Una carta sinóptica de superficie representa la sinopsis de la ubicación y desplazamiento de los frentes y las áreas con alta y baja presión atmosférica (Fig. 4). El centro de baja presión se localiza muy cerca del sector denominado frente ocluido (ubicado en latitudes mayores). 19 Fig. 4 Carta sinóptica de superficie típica del cono sur de América que muestra frentes y áreas con alta y baja presión atmosférica. A raíz del movimiento de los sistemas de presión, cuando existe una aproximación de mal tiempo se dice “la presión está bajando” o tendencia de presión negativa; en cambio, si la presión está subiendo o tendencia de presión positiva es pronóstico de buen tiempo, ya que se aproxima el predominio de una alta presión. Existen instrumentos portátiles de alta precisión (Fig. 5), los que, entre otras variables, proporcionan con gran exactitud las variaciones de presión atmosférica. Fig. 5. Estaciones meteorológicas portátiles Geos 11 y Kestrel 4000 para la medición de las variables en terreno. 20 Para realizar una correcta medición con una estación meteorológica portátil, las observaciones se deben efectuar en aquellos lugares donde se requiera contar con datos meteorológicos; no obstante, estos sitios deben reunir ciertas condiciones, tales como encontrarse libres de obstáculos (árboles o rocas) que modifiquen la acción de las variables y produzcan errores e inexactitudes en las mediciones, así como la manipulación del instrumento. Dichos instrumentos permitirán cuantificar el comportamiento de las variables meteorológicas in situ de los incidentes que la naturaleza podría ocasionar en la cordillera o zonas con marcadas variaciones del tiempo atmosférico (tormentas eléctricas, lluvias, granizos y heladas). Estos deben observarse y/o medirse de acuerdo con un orden correlativo en razón a las velocidades de sus cambios, sugiriéndose la siguiente secuencia: 1.o Observación y/o medición del viento. 2.o Cantidad, altura y tipo de nubosidad. 3.o Visibilidad y humedad. 4.o La temperatura y la sensación térmica. 5.o Las precipitaciones. 6.o La presión atmosférica. Cuando un sistema frontal se aproxima a un lugar determinado, las variables meteorológicas comienzan a mostrar un comportamiento típico y muy coordinado, que define características propias para ese sistema en una región o zona determinada. El viento en superficie adquiere una dirección noroeste y norte, la presión atmosférica comienza a decrecer como señal de la aproximación a una zona de menores presiones. La cantidad de nubosidad aumenta a medida que se condensa. Si la condensación es alta, hasta la saturación, se producen precipitaciones que pueden ser prolongadas y continuas. Si el frente es frío, el aumento de la nubosidad es más rápido y, usualmente, las lluvias son de menor duración y de intensidades variables. Cuando el frente es cálido, las precipitaciones son más ligeras y pueden ser más continuas. Una vez que el frente ha pasado, el comportamiento de las variables meteorológicas se revierte: el viento adquiere una componente del oeste y luego del suroeste. La presión comienza a aumentar y la nubosidad a disminuir. Si el frente es frío, los cambios son más marcados y la temperatura disminuye a medida que la masa de aire frío comienza a cubrir la zona. C. VIENTO Es un fenómeno derivado de las diferencias de radiación solar sobre la curvatura de la superficie de la tierra, creando diferencias de presión entre dos puntos, moviéndose el aire de un lugar a otro, ya sea desde una ligera brisa a un fuerte temporal y tiene una procedencia directa de la energía solar. El calentamiento desigual de la superficie de la tierra produce zonas de altas y bajas presiones, es justamente este desequilibrio el que provoca estos desplazamientos de aire. El viento ejerce 2 funciones, una mecánica y otra térmica. La primera actúa como fuerza y su violencia puede dificultar los desplazamientos y la segunda se muestra en el descenso de la temperatura, afectando al personal por la disminución de la sensación térmica. El viento que se produce sobre terrenos recientemente nevados arrastra la nieve de la superficie y provoca escasa visibilidad conocida como viento blanco, lo que aumenta el riesgo de hipotermia por las bajas temperaturas. También, provoca una pérdida de la percepción de las distancias al anular la visión del horizonte o de los objetos que puedan servir de referencia visual durante los desplazamientos. D. SENSACIÓN TÉRMICA La temperatura del aire exterior no siempre es un indicador seguro y digno de confianza para determinar el frío que una persona puede sentir cuando está expuesta al aire libre. Existen otros parámetros meteorológicos que influyen en la sensación térmica, como la velocidad del viento, la radiación y la humedad relativa. Frente a la exposición a un ambiente frío, el término sensación térmica es usado para describir la sensación que siente el ser humano como resultado de la combinación de la temperatura y el viento. En este sentido, existen dos factores que aceleran la pérdida de calor del cuerpo humano y que definen, por tanto, la sensación de frío: - La diferencia térmica entre la piel y el medioambiente. - La velocidad del viento. La pérdida continua de calor del organismo es tanto mayor, cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura de la piel (32 ºC) y la temperatura del medioambiente. Esta diferencia se concentra en una capa de aire de solo algunos milímetros de espesor que rodea todo el cuerpo. Cuanto más reducido se halla el espesor de esa capa por efecto del viento, mayor es la pérdida de calor por unidad de tiempo, siendo necesario que este vuelva a calentar el aire que lo rodea, por lo tanto, el cuerpo debe entregar más calor, lo que provoca una disminución de la temperatura corporal y como resultado sentiremos más frío. 21 Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del “National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA), implementó un nuevo “índice de sensación térmica para la temperatura”, con el propósito de calcular con mayor precisión cómo el aire frío se siente en la piel humana. El índice más conocido mide la velocidad de enfriamiento del agua, cuya desventaja es que un recipiente de agua se congela más rápidamente que la piel. Por consiguiente, es un índice de sensación térmica que subestima el tiempo de congelación y sobreestima el efecto de enfriamiento del viento. Lo contrario ocurre con el nuevo índice (Fig. 6.), que se basa en la pérdida de calor de la piel expuesta, permitiendo obtener valores que afectarán directamente a los medios humanos expuestos a condiciones adversas. Asimismo, por primera vez un gráfico de sensación térmica incluye un indicador de congelación, mostrando los puntos donde la temperatura, la velocidad del viento y el tiempo de exposición producen congelamiento en los seres humanos. SENSACIÓN TÉRMICA PARA TEMPERATURAS DESDE +5 A -50 oC 22 VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h) TEMPERATURA (oC) 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -47 -53 -58 10 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57 -63 15 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60 -66 20 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62 -68 25 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51 -57 -64 -70 30 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65 -72 35 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66 -73 40 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68 -74 45 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69 -75 50 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69 -76 55 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70 -77 60 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71 -78 65 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -79 70 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -80 75 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73 -80 80 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60 -67 -74 -81 Bajo riesgo de congelamiento para la mayoría de las personas. Se incrementa el riesgo de congelamiento para la mayoria de las personas, dentro de los 30 minutos de exposición. Alto riesgo para la mayoría de las personas entre 5 y 10 minutos de exposición. Alto riesgo para la mayoría de las personas en 2 a 5 minutos de exposición. Alto riesgo para la mayoría de las personas en 2 minutos de exposición o menos. Fig. 6. Tabla de índice de sensación térmica. La tabla anterior incluye cuatro zonas de sombra de peligro congelación. Cada área sombreada muestra el tiempo (30, 5 a 10, 2 a 5 y 2 minutos) que una persona puede estar expuesta antes de la congelación. Por ejemplo, una persona a una temperatura de 0 ºC y un viento de 5 km/h, no sentirá mucho frío al estar normalmente abrigado. Por el contrario, a una temperatura de -15 ºC y con viento de 60 km/h, la sensación térmica será equivalente a -30 ºC. En estas condiciones, la piel expuesta puede congelarse en 30 minutos, tal como lo señala la zona sombreada de color amarillo. E. NUBOSIDAD Cuando una masa de aire alcanza el punto de rocío, comienza la condensación del vapor de agua de la atmósfera en forma de gotitas. La temperatura del aire a la cual se produce este proceso se conoce como “temperatura de punto de rocío”, que depende del grado de humedad, de la presión y de la temperatura del aire. Conforme con su género, existen tres familias de nubes: las cumuliformes (cúmulos), las estratiformes (estratos) y las cirriformes (cirros), dependiendo de su formación, la velocidad y turbulencia de la corriente de aire ascendente. Esta nomenclatura está basada en los nombres latinos cirrus (cabello), stratus (allanado o extendido) y cúmulus (cúmulo o montón). En este sentido, se clasifican en 10 tipos que se excluyen mutuamente. En función de la altura en las que se encuentran, se clasifican en nubes altas, medias, bajas y de gran desarrollo vertical (Cuadro 1). Nubosidad alta Género Cirros (Ci) Cirrocúmulos (Cc) Cirrostratos (Cs) Descripción y aspecto Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados o de bancos de formas estrechas, en su mayor parte blancos. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (de cabellos) o un brillo sedoso, o ambas cosas. Banco, manto o capa delgada de nubes blancas, sin sombras propias, compuesta por elementos muy pequeños en forma de gránulos, de ondas, etc., unidos o no y dispuestos más o menos regularmente. La mayoría de los elementos tiene una anchura aparente inferior a un grado. Tienen suficiente transparencia para revelar la posición del sol y la luna. Velo nuboso transparente, fino y blanquecino, de aspecto fibroso (como de cabello) o liso, que cubre total o parcialmente el cielo, dejando pasar la luz del sol y la luna. No precipitan y, por lo general, producen fenómenos de halo (solar o lunar). Nube 23 Nubosidad media Banco, manto o capa de nubes blancas o grises o, a la vez, blancas y grises que tienen, en general, sombras Altocúmulos (Ac) propias, compuestos por laminillas, rodillos, etc., de aspecto a veces parcialmente fibroso o difuso. Forman el popular “cielo empedrado”. 24 Altoestratos (As) Manto o capa nubosa grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo, presentando partes suficientemente delgadas para dejar ver el Sol, como a través de un vidrio deslustrado. Este género no presenta fenómenos de halo; precipitan en forma leve y continua. Nimboestratos (Ns) Capa nubosa gris, frecuentemente sombría, cuyo aspecto resulta velado por las precipitaciones más o menos continuas de lluvia o de nieve. El espesor de estas capas es en toda su extensión suficiente para ocultar completamente el sol. Nubosidad baja Estratocúmulos (Sc) Banco, manto o capa de nubes grises o blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras, compuestas de losas, rodillos, etc., de aspecto no fibroso, excepto cuando en su parte inferior se forman cauces de precipitaciones verticales u oblicuas (virga) que no alcanzan el suelo. Estratos (St) Capa nubosa generalmente gris, con base bastante uniforme, que puede dar lugar a llovizna, prismas de hielo o granizo blanco. Este género no da lugar a fenómenos de halo, salvo eventualmente a muy bajas temperaturas. A veces se presenta en forma de bancos desgarrados. Cúmulos (Cu) Nubes separadas, densas y con contornos bien delimitados, que se desarrollan verticalmente en protuberancias, cúpulas o torres, cuya región superior parece frecuentemente una coliflor (protuberancia). Las partes de estas nubes iluminadas por el Sol son a menudo de un blanco brillante; su base, relativamente oscura, es casi siempre horizontal. Son muy frecuentes sobre tierra durante el día y sobre el agua en la noche. Presentan precipitaciones del tipo chubascos. Nubosidad de gran desarrollo vertical Cumulonimbos (Cb) Nube densa y potente, con una dimensión vertical considerable y en forma de enormes torres. Una parte de su región superior es aplastada; esta parte se extiende frecuentemente en forma de yunque. Por debajo de la base de esta nube, existen frecuentemente nubes bajas desgarradas e intensas precipitaciones. Cuadro 1: Clasificación de nubes altas, medias, bajas y de gran desarrollo vertical. 25 Fig. 7. Tipos de nubes según su altitud. El saber identificar las nubes y, de esta forma, poder relacionarlas con los diferentes tipos de precipitaciones que ellas pueden producir constituye un importante apoyo para determinar un pronóstico del tiempo, cuando no se cuenta con elementos técnicos que puedan establecer la temperatura, presión atmosférica, humedad, etc. El cuadro 2 muestra los hidrometeoros asociados a las diferentes nubes. 26 Fenómeno Nube Altoestratos Lluvia Estratos Estratocúmulos Llovizna Nieve Nieve granulada Hielo granulado Nimbostratos Cumulonimbos Prismas de hielo Cúmulos Granizos Chubascos Cuadro 2: Señala los hidrometeoros asociados a las diferentes nubes. F. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE ESTOS CONCEPTOS ESPECÍFICOS Los lugares climáticos que con frecuencia se ven afectados por temporales de viento y nieve son, en su mayoría, coincidentes con las zonas geográficas de clima templado frío lluvioso sin estación seca (Cfc), tundra por efecto de la altura (ETH) y polar por efecto de la altura (EFH). Esta situación se aprecia desde Palena, en la X Región hacia el sur, cuyo común denominador es el rápido y brusco cambio del tiempo atmosférico por encontrarse en coordenadas con frecuentes pasos de sistemas frontales. Estos repentinos cambios pueden producir variaciones meteorológicas radicales, sin que medie ninguna señal aparente con la cual se pueda presagiar las condiciones que reinarán en las próximas horas. De esta manera, por ejemplo, un día que a las 08:00 h presenta cielos despejados, con 2 km/h de viento y una Tº de 10 ºC, se puede transformar en pocas horas en un temporal de viento y nieve. En otro caso, pero en la misma zona, un día que a las 08:00 h se presenta con una nubosidad estratiforme de ocho octas (cielos cubiertos totalmente con nubes bajas), con 10 km/h de viento y una Tº de 8 ºC, puede mantenerse así sin mayores variaciones durante 12 horas en forma continuada y no necesariamente traerá consigo un empeoramiento de las condiciones atmosféricas. En ambos casos para evitar ser sorprendido inesperadamente en terreno por repentinos cambios atmosféricos o por la creencia popular que produce la combinación de nubes y viento, existen múltiples alternativas conocidas que orientarán al comandante en el proceso de toma de decisiones en todo tipo de actividad destinada al empleo de unidades militares en terreno, como: - Estar informado del pronóstico del tiempo difundido por organismos especializados, lo que implica respaldarse en una proyección que otorga una mayor utilidad para las zonas que se encuentran dentro o cercanas a centros poblados importantes y que además, generalmente carecen de exactitud. - Búsqueda del seguimiento del tiempo atmosférico durante las próximas horas en páginas especializadas en Internet, idealmente meteochile.cl o, en su defecto, accuweather.com, weatherchannel.com, etc. La gran ventaja de este procedimiento es el alto grado de certeza que posee, incluso en zonas alejadas de las grandes ciudades. Sin embargo, no garantiza un 100% de exactitud en los pronósticos superiores a 48 horas. Lo desfavorable del empleo de este método se produce al permanecer en terreno y no poder contar con acceso a Internet para actualizar los pronósticos. 27 - Utilizar los canales técnicos de solicitud de información entre el E-2 de la UAC y el Centro Meteorológico Regional de su ZJ, quienes a través de los estudios profesionales efectuados por meteorólogos de estos centros, podrán realizar un detallado análisis y pronóstico de las zonas o puntos específicos de la región. Para la ocurrencia de grandes temporales, se debe dar una serie de condiciones, siendo la más gravitante la presión atmosférica. En este ámbito, normalmente una baja de presión será precedente a la presencia de malas condiciones atmosféricas (viento, lluvia, nieve). Ahora bien, cuando la baja de presión ocurre en forma gradual durante un período, también se producirán malas condiciones, pero estas estarán dadas dentro de los márgenes de normalidad, sin producir violentos temporales. Por el contrario, cuando la baja de presión se produce en forma abrupta significará que las características del mal tiempo serán de una mayor intensidad, produciendo generalmente fuertes ráfagas de viento acompañadas de precipitaciones de agua o nieve. 28 Al respecto, para determinar la ocurrencia de estos temporales, no solamente se requiere registrar estos fenómenos con una estación meteorológica portátil, sino que se deberá contar con un acertado pronóstico meteorológico. Por consiguiente, la interrogante más común es: ¿de qué depende un buen pronóstico meteorológico? La calidad de los pronósticos se relaciona principalmente con el análisis de las condiciones iniciales del estado de la atmósfera, sumado al conocimiento profesional, preparación y experiencia de quienes tienen la responsabilidad de examinar las imágenes satelitales, los modelos de pronósticos, las variables de las redes de estaciones meteorológicas de superficie y las mediciones de altura mediante la utilización de globos sonda en diferentes niveles, logrando así reconstruir una estructura tridimensional de la atmósfera para las horas o días posteriores (Fig. 7). Fig. 7. Análisis meteorológico. Especial importancia adquieren los antecedentes recopilados sobre el tema con que se cuente para determinar la estabilidad o inestabilidad del aire, ya que la estabilidad del aire influye también en la formación de nubosidad y tipo de nubes. Así con estabilidad, la nubosidad será cirruforme y ocasionalmente estratiforme; en cambio, con inestabilidad la nubosidad será cumuliforme. Teniendo en cuenta esto, conviene tener presente las siguientes observaciones: 1. Las tormentas son signos seguros de aire inestable violento. 2. Los chubascos posfrontales y las nubes de gran desarrollo vertical indican fuertes corrientes ascendentes con aire turbulento y tempestuoso. 3. Los cúmulos de buen tiempo señalan turbulencia, bajo y dentro de estas nubes. En relación con la dirección del viento, es primordial saber que en la costa de nuestro país los vientos del Oeste y del SO traen humedad y frío, los del Este producen sequedad y calor en las depresiones intermedias y los del N y NO son pronóstico de mal tiempo para la zona centro y sur de nuestro país. Si las nubes situadas a distintas alturas se dirigen unas contra otras, ello es reflejo de la existencia de distintos vientos en diferentes niveles. Generalmente, el viento más alto determina los procesos meteorológicos, por ejemplo, un viento refrescante al anochecer anuncia tiempo inestable, nieblas matinales, nubosidad y, en algunos casos, probables lloviznas. Además, se debe tener en cuenta que en los últimos años el clima ha tenido considerables cambios. Los años más calurosos desde que se iniciaron los registros en el mundo han transcurrido desde la década de 1980 hasta la actualidad. Desde entonces se han registrado sequías sin precedentes, récord de aguas lluvia caídas, aumento de huracanes, inundaciones y tormentas de diferentes tipos. Por tanto, se puede presagiar que la frecuencia de este tipo de fenómenos será mayor y lo más preocupante es que todo indica que serán más implacables y extremas las condiciones que acompañarán a estos fenómenos. En virtud de lo anterior, será importante utilizar la experiencia científica y profesional para responder todas aquellas interrogantes y vulnerabilidades derivadas de esta materia. 29 G. APLICACIÓN MILITAR DE CONCEPTOS METEOROLÓGICOS En la práctica, el conocimiento general de los fenómenos meteorológicos entregará un sustento teórico-práctico durante el empleo de la fuerza en catástrofes de nieve como, por ejemplo: - Cuando existen muy bajas temperaturas y fuerte viento, se deberá determinar la sensación térmica que existirá durante las labores de despeje. En función de lo anterior, se podrá definir el tipo de vestuario que se empleará, o si las conclusiones militares así lo indican, generar relevos de personal con una mayor frecuencia para evitar que producto de la exposición al frío y fuertes vientos se produzcan principios de hipotermia. Además, usando la tabla de sensación térmica, se podrá proyectar la sensación térmica que existirá en similares condiciones para personal de la PARME. - En el caso de la planificación que realizará la PARME para los desplazamientos en las labores de búsqueda y rescate sobre terrenos nevados que se prevea para más de 24 horas, deberá considerarse que si durante la hora 4 de marcha el seguimiento de los valores de la presión atmosférica indica una baja abrupta de Hpa junto a la presencia de nubes cumuliformes de color oscuro, el análisis del comandante debería estar orientado a tomar los resguardos que la situación indique como, por ejemplo, preparar refugios 30 para sortear el mal tiempo, detener la marcha, etc. - En este contexto, al analizar los registros de la isoterma junto al pronóstico meteorológico, en el que se prevé un aumento de su altitud, se deberá considerar que esto provocará crecidas en los cauces de los ríos, afectando probablemente sus puentes y también generará las condiciones propicias para grandes desprendimientos de tierra y piedras en las laderas de cerros que se encuentran cubiertos de nieve, afectando posiblemente el desplazamiento de los vehículos en las tareas de entrega de ayuda humanitaria. - Producto del análisis de las temperaturas y precipitaciones, como del seguimiento de las condiciones atmosféricas, se podrá concluir las dificultades que afecten la seguridad en los traslados de medios motorizados a raíz de la presencia de hielo sobe los caminos. - En función del tipo y altura de la nubosidad reinante, la PARME podrá determinar las dificultades de visibilidad que se podrían presentar en la zona de búsqueda y con esta información definir el sistema, procedimiento y tiempos previstos para el cumplimiento de cada misión. - Relacionado con lo anterior, si la búsqueda se realiza desde las primeras horas de la mañana con cielos completamente nublados (nubosidad estratiforme) y bajas temperaturas, situación que se mantiene hasta las últimas horas de la tarde para, posteriormente, durante el término de la misma producirse un aumento sostenido de la presión, lo que indicará muy probablemente que la nubosidad se disipe, dejando de contar con el efecto protector que entregan las nubes, produciendo en forma inevitable un importante descenso en la temperatura, debiendo tomar los debidos resguardos para continuar la búsqueda durante la noche. - En este caso, será necesario considerar los siguientes antecedentes relacionados con sus variaciones: Alta presión: puede registrar las siguientes condiciones atmosféricas: a. Buen tiempo, en general. b.Escasa o nula nubosidad alta tipo cirruforme y, ocasionalmente, estratiforme. c. Estabilidad atmosférica. d. Predominancia de viento S y SO en el borde costero, sin la presencia de obstáculos. e. Déficit de precipitaciones y humedad. Baja presión: puede registrar las siguientes condiciones atmosféricas: a. Malas condiciones de tiempo. b. Nubosidad baja o media, tipo estratiforme y cumuliforme. c. Inestabilidad atmosférica. d.Ascenso de aire por convección o convergencia en superficie, formando nubosidad. e. Enfriamiento en todos los niveles por disminución de la presión. f. Predominancia de viento N y NO en el borde costero sin la presencia de obstáculos. g. Precipitaciones, aumento de la humedad, viento y tormentas. El conocimiento básico de las variables meteorológicas (temperatura, dirección y velocidad del viento, sensación térmica, humedad relativa, presión atmosférica, altitud, etc.), proporcionarán al oficial que se encuentre al mando, los elementos de juicio suficientes para establecer un pronóstico del tiempo atmosférico, lo que le permitirá, con posterioridad, apreciar y resolver. Consecuente con ello, será fundamental el empleo de la central meteorológica portátil que se encuentra de cargo en la unidad. 31 Al respecto, para que los datos que entrega esta central sean de real utilidad, el comandante debe poseer un conocimiento general de los fenómenos meteorológicos descritos en el capítulo II, para así poder explotar al máximo las propiedades técnicas de este tipo de instrumento. El cumplimiento de lo anterior y la aplicación general de los conocimientos técnicos de los fenómenos atmosféricos se transformarán en una herramienta de frecuente aplicación para los comandantes de todos los niveles en escenarios de montaña o en terrenos nevados, fundamentando sus determinaciones y resoluciones, reduciendo el riesgo del personal que se encuentre desplegado y las altas consecuencias que de ello se deriven. 32 III. EXPERIENCIAS OBTENIDAS A. PERSONAL 1. En cuanto a la organización de las unidades. a. En aquellas zonas cuya latitud las hace propensas a tener con relativa frecuencia precipitaciones de nieve durante la época invernal, es fundamental contar con disposiciones específicas que regulen el acuartelamiento del personal, sin que medie una alerta previa ante nevadas ininterrumpidas que afecten la conectividad, servicios básicos, etc., y que se prevea un posterior empleo de la fuerza militar en ayuda humanitaria. Cumpliendo lo anterior, se contará con una mayor flexibilidad para la organización de las unidades y se optimizará la oportunidad en su empleo. b. El personal militar que se encuentre damnificado por la catástrofe, no deberá emplearse en este tipo de operaciones, ya que lejos de ser un aporte a las actividades propias de la fuerza militar en ayuda de la población civil, constituirá una preocupación especial y permanente para sus comandantes. Además, su grupo familiar requerirá de su presencia para satisfacer las diferentes necesidades que la situación amerita. c. En el proceso de planificación, los respectivos mandos deben orientar sus disposiciones administrativas a dar el máximo de facilidades para que soldados, cuadro permanente y oficiales puedan ayudar a sus parientes y familias en las labores de despeje de nieve en sus viviendas. Este procedimiento de apoyo beneficia el estado anímico del personal que integra la unidad. d. Las “unidades fundamentales de emergencia” (UFE), encuadradas en cada una de las UT (unidades tácticas), deben poseer un vestuario y equipo acorde con la propia unidad y estar en condiciones de ser empleadas normalmente después del temporal. Su orgánica debe ser de características similares a una UF de la UC, pudiendo alterar su fuerza para mantener la estructura de cada unidad regimentaria. 33 34 e. Mayor relevancia cobra el grado de disponibilidad de la unidad designada como “pelotón o patrulla de auxilio y rescate militar del Ejército” (PARME), el que debe estar integrado por personal especialista y equipos adecuados y, a la vez, estar en condiciones de ser empleado de inmediato en el rescate de personas aisladas, heridas y/o fallecidas durante una emergencia como, por ejemplo, un temporal. Por la trascendencia de sus misiones, el personal que integre estas unidades debe ser sometido a un entrenamiento de mayor exigencia durante el año militar, el que debe ser evaluado y validado por la UAC respectiva. f. Es muy importante el nivel de experiencia en ambientes extremos del enfermero que integre la PARME, ya que será fundamental que cuente con los mismos conocimientos, capacidades técnicas y físicas que el resto de la patrulla. En este tipo de operaciones, sus conocimientos como enfermero de combate deben ser los apropiados para las situaciones extremas a las que se verá enfrentado durante la búsqueda o rescate. De no ocurrir lo anterior, será contraproducente su intervención, agravando las consecuencias del desastre o poniendo en peligro la vida del resto de la patrulla o la suya propia, ya que cualquier esfuerzo que se realice será estéril al no poseer la debida experiencia y aplomo para afrontar este tipo de situaciones. g. Otro elemento por considerar se refiere al factor “reemplazo”. En efecto, los mandos de la PARME pasan a constituir “puestos irremplazables” durante el período invernal, especialmente en el caso de los oficiales. Lo anterior cobra mayor importancia cuando se requiere dividir el empleo de esta unidad en la búsqueda o rescate en diferentes zonas de la región y se debe contar con sus comandantes titulares (entrenados y validados conforme con el programa correspondiente). Esto significa que para la UAC pasa a ser prioritario tripular con el personal titular a la unidad en una búsqueda o rescate de personas, dada la trascendencia e importancia que ello reviste ante una catástrofe, en atención al riesgo que implicará su despliegue. h. Para la organización establecida en el Pelotón de Aviación del Ejército (PAVE), encuadrado en la UAC, es necesario contar con, a lo menos, 3 pilotos en las tareas de rescate y traslado de ayuda humanitaria. La presencia de este último piloto le permitirá participar como asesor de aviación en el Cuartel General de Emergencia, cooperando además en la planificación de cada misión. Es decir, su participación otorgará una mayor flexibilidad y seguridad en el cumplimiento de las misiones al posibilitar su relevo y rotación en forma regular durante el período en que se extienda la emergencia. i. En la organización de las unidades que les corresponda realizar los trabajos de despeje, se debe considerar la cantidad necesaria de policías militares para brindar la correspondiente seguridad al personal que realice tareas de despeje en la calle. Lo anterior para establecer distancias mínimas de seguridad y evitar un accidente a raíz de la presencia de hielo en la carpeta de rodado bajo la nieve acumulada, haciendo más resbaladiza la superficie. j. Para el cumplimiento de la totalidad de las misiones de ayuda humanitaria dispuestas por el Cuartel General de Emergencia que se realicen por vía terrestre, se debe considerar que cada conductor sea asistido por un ayudante de conductor que posea la misma certificación para la conducción de vehículos motorizados que el conductor titular (licencia de conducir clase “F”, licencia de conductor militar y seguro de fidelidad funcionaria). En caso contrario, el ayudante de conductor se encontraría impedido legalmente para poder reemplazar al conductor en caso de cualquier eventualidad o emergencia. 35 2. En cuanto a las acciones de bienestar. a. Dentro de la planificación de emergencia elaborada por la UAC, se debe considerar la organización y despliegue de una unidad de Bienestar que incluya a las unidades de los servicios administrativos que se requieran, en consideración al tipo de desastre natural ocurrido, con la finalidad de realizar estas acciones tanto con los medios militares, como también con la población civil. b. En tiempo de normalidad, no existe una unidad de Bienestar organizada y en funcionamiento para ejecutar las acciones que sean planificadas con ocasión de un desastre natural, por el asesor de la función del CG de una UAC en su rol directivo. Sin embargo, ante una situación de emergencia es necesario desarrollar acciones de Bienestar que beneficien principalmente a la unidad dedicada a las labores de despeje de nieve en calles y veredas, con la finalidad de contribuir a la mantención y/o recuperación de la eficiencia en sus funciones. Por ejemplo, en atención a las condiciones climáticas a las que serán sometidas estas unidades, es conveniente proporcionar en forma programada líquidos calientes (chocolate o café) y una colación con alto contenido calórico. 36 B. INTELIGENCIA 1. En cuanto a la coordinación con organismos externos. a. Una vez que la Dirección Regional de ONEMI decrete una Alerta Temprana Preventiva Regional, el Departamento II de la UAC debe establecer contacto con la Oficina Provincial de Vialidad o, si por la envergadura del temporal se prevé que afecte a toda la región, con la Dirección Regional de Vialidad, de manera de poder contar en tiempo real con los antecedentes del estado de las vías de comunicación, evolución de los trabajos de despeje de caminos planificados y ejecutados por personal de esa repartición, etc. Esto será imprescindible en las primeras horas de temporal, ante la imposibilidad de realizar un reconocimiento del área de misión. Otra medida importante para retroalimentar la información recabada es el contacto con las unidades de Carabineros distribuidas en la región, quienes también pueden aportar antecedentes que se incluirán en la planificación. b. El comportamiento de las variables meteorológicas constituirá un factor altamente sensible para la planificación y el posterior cumplimiento de la totalidad de misiones asignadas a los medios militares. En función de lo anterior, el Departamento II deberá usar el canal técnico requerido por el Ejército, y autorizado por la Dirección Meteorológica de Chile, para solicitar información de pronósticos especiales de puntos específicos dentro de la región (indicando coordenadas geográficas y altitud). Este enlace podrá efectuarse a través de Internet o el teléfono del meteorólogo de turno, quien entregará antecedentes de la nubosidad, posibilidad de precipitación, humedad relativa, viento, isoterma cero y temperatura máxima y mínima, etc. 37 2. En cuanto al uso de la información. a. Al conocer antecedentes en tiempo real proporcionados por los organismos de vialidad y Carabineros, el CGE tendrá información detallada de las zonas de riesgo de la ciudad o localidad afectada por la emergencia. De esta manera, podrá elaborar una carta de situación con el grado de transitabilidad que proporcionan los caminos para ser empleados por las tropas, además debe incluir los sectores con acceso restringido para vehículos motorizados. 38 b. En relación con la carta de situación y respecto a las zonas en que sea posible acceder, el CGE deberá definir los riesgos que ello implica (sectores con peligro de rodados, rutas sin elementos de referencia en los costados del camino, pendientes con hielo, etc.), con la finalidad de determinar la factibilidad del cumplimiento de la misión y así proteger y resguardar la integridad del personal militar que participe en apoyo a la comunidad. 3. En cuanto a los reconocimientos. a. Como se describió anteriormente, en el momento en que se reciban misiones para la búsqueda y rescate de personas, no existirá la posibilidad de realizar los reconocimientos mientras se mantengan las malas condiciones atmosféricas. Por tanto, una vez que las condiciones permitan iniciar las labores de entrega de ayuda humanitaria, deben estar establecidos claramente los esfuerzos de búsqueda de los medios aéreos disponibles en la zona, simultáneamente a la distribución de ayuda humanitaria. En esta fase, los antecedentes obtenidos a través de los organismos correspondientes de vialidad y Carabineros deberán ser actualizados permanentemente en el CGE junto con la información proporcionada por los medios militares (terrestres o aéreos), al regreso de cada misión. b. Asimismo, las patrullas que se encuentren realizando labores de entrega de ayuda humanitaria en la zona rural del área afectada deben ser orientadas para la obtención de antecedentes y la búsqueda de información relacionada con el estado de las rutas y situación general de la comuna. Estos requerimientos de información deben ser proporcionados al CGE una vez cumplida la misión, con la finalidad de actualizar los antecedentes en la carta de situación. c. Una forma de facilitar los reconocimientos y, posteriormente, las tareas de búsqueda y rescate, utilizando medios aéreos en zonas aisladas, será emplear como guías a personal civil (lugareños o baqueanos) para la localización y ubicación de personas aisladas. Lo anterior disminuye el tiempo en la búsqueda y las horas de vuelo. 39 d. Para este tipo de operaciones de búsqueda y rescate será vital la información y la inteligencia con que se cuente, las que ayudarán en la orientación de los esfuerzos. Los antecedentes que sean recibidos en el CGE referidos a personas aisladas, perdidas, etc. deben contener el máximo de detalle. Así, la totalidad del personal de la PARME deberá manejar el máximo de información relacionada con la edad, tipo de vestimenta, dónde y cuándo fue(ron) vista(s) por última vez, etc. Lo anterior será relevante y podrá marcar la diferencia en los tiempos de detección, como en las medidas por adoptar en los procedimientos de rastreo. 4. En cuanto al pronóstico del tiempo. a. Antes del inicio del cumplimiento de la misión de búsqueda y rescate, la totalidad de los integrantes de la PARME deberá contar con información detallada y actualizada del pronóstico del tiempo. Esta información influirá en la planificación, ya que permitirá determinar el itinerario, velocidad y duración aproximada de la marcha; definir zonas de vadeo; zonas de posibles avalanchas; establecer puntos o zonas de reunión; etc. Lo anterior, sin perder de vista que se deberá privilegiar la seguridad del personal que efectúa este tipo de operaciones, atendiendo al análisis que se realice del estado físico, entrenamiento previo de la unidad y las condiciones atmosféricas (temperatura, viento, sensación térmica, precipitaciones, etc.). b. En las zonas donde con frecuencia ocurren fenómenos de mal tiempo durante la época invernal, acompañados de viento y bajas temperaturas, los comandantes de UF, UFI y UC deben tener de cargo una central meteorológica portátil, de manera de poder contar con un instrumento técnico que aporte datos meteorológicos que apoyarán en forma tangible y real el proceso de toma de decisiones, específicamente en lo relacionado con el factor tiempo atmosférico. Además, será fundamental que cada uno de estos comandantes considere los aportes y/o la asesoría del personal de planta más antiguo, en virtud de la experiencia recabada durante su permanencia en la zona. c. En relación con lo anterior, para que los datos que entrega esta central sean de utilidad, el comandante debe poseer conocimientos básicos de los fenómenos meteorológicos descritos en el capítulo II, lo que permitirá explotar al máximo las propiedades técnicas de este tipo de instrumentos actualmente distribuidos y utilizados por las UACs de la Institución. 40 C. OPERACIONES 1. En cuanto a procedimientos ante nevazones. a. Las unidades militares que sean proclives de ser afectadas por nevazones de gran envergadura en reducido tiempo deben establecer criterios definidos para afrontar estos fenómenos climáticos, especialmente fuera de las horas del servicio. Por esta razón es necesario considerar los “valores estadísticos extremos”(máximas registradas) que se hayan medido en la zona. Al respecto, las misiones del personal de guardia serán trascendentes en relación con la cantidad de nieve caída, debiendo cumplir ciertos protocolos establecidos previamente, por ejemplo, a los 20 cm de nieve, la unidad de emergencia debe realizar labores de despeje de áreas sensibles (ingreso, comandancia, enfermería, plana mayor, etc.); a los 40 cm de nieve, el personal de servicio toma contacto con los conductores para realizar el traslado de los vehículos al patio principal, principalmente para aumentar el grado de alistamiento y evitar que sean dañados producto de un posible colapso de boxes; a los 70 cm de nieve, el personal de servicio activa el plan de enlace para todo el personal, etc. 41 b. Para las actividades de búsqueda que le corresponda realizar a la PARME en una zona afectada por una avalancha, el procedimiento de rastreo con sondas (similar a una vara larga) debe ser ordenado, evitando dejar lugares sin cubrir. Será en estas primeras horas donde va a primar la rapidez, la que pierde todo sentido, si no se realiza un empleo ordenado de la(s) patrulla(s) de sondaje. Por consiguiente, se deberá realizar un cuadriculado de la zona específica para así comenzar a descartar uno a uno los lugares ya rastreados. 2. En cuanto a las labores de despeje. a. Las misiones y tareas específicas que serán asignadas dentro de la unidad de despeje se deben mantener durante todo el tiempo que demande el cumplimiento de la misión, evitando que una escuadra o sección de la UF desarrolle dentro del día diferentes tareas. Con ello, se logrará una mayor familiarización y eficiencia en el empleo de los medios, mayor efectividad en el cumplimiento de las tareas asignadas y, por tanto, menor tiempo en el desarrollo de las tareas. b. En efecto, será mayor el grado de compromiso de la unidad respecto del cumplimiento de una tarea específica (sacar la nieve que cubre el hielo en la calle, despeje de la capa de hielo, despeje de vereda, etc.). En cambio, existirá una menor eficiencia cada vez que se cambia la misión (nuevas coordinaciones, nuevo equipamiento, etc.), sin existir un compromiso real de terminar la tarea en forma integral y en el mínimo de tiempo. 42 c. Durante el tiempo de normalidad, la UAC debe contar en su planificación con un listado ordenado por prioridades para la ejecución de labores de despeje ante un fuerte temporal de nieve, el que por su continuidad ininterrumpida impida el normal desarrollo de las actividades que se realizarán en la ciudad, entregando apoyo a diferentes entidades y servicios públicos. Dicha previsión debe considerar el personal y tiempo estimado para cada una de las instalaciones o espacios (acceso a hospitales, helipuertos, principales arterias, estaciones de servicio, supermercados, etc.), en función de la cantidad de nieve caída. 43 3. En cuanto al alistamiento operacional. a. La UAC debe certificar y fiscalizar el alistamiento operacional de los integrantes de la PARME, como también el estado de cada uno de los elementos técnicos de montaña individual con que deba contar la unidad, tales como zapatos multiuso, polainas, máscara de temporal, linternas frontales, pilas, fondo de saco, etc. b. Al momento de recibir la orden de búsqueda del CGE, la PARME contará con un reducido tiempo de planificación y alistamiento de sus medios para el inicio de la búsqueda. Debido a esto, se hace imprescindible que cuente con procedimientos de alerta propios, previendo su empleo dentro de las primeras horas de iniciado un temporal. Su actuar debe ser lo suficientemente rápido, dado que serán las primeras horas fundamentales para encontrar cuerpos con vida. Cualquier retraso en su intervención puede traer consigo consecuencias fatales. En definitiva, la primera característica de esta unidad será el breve tiempo de reacción. c. La mayoría de las misiones que deba cumplir esta unidad será en condiciones climáticas extremas, donde será frecuente que la persona rescatada se encuentre con principio de hipotermia debido al desgaste producido por las bajas temperaturas. Por esta razón, todos los integrantes de la PARME deberán estar capacitados para verificar los signos vitales y detectar posibles principios de hipotermia para realizar los procedimientos de primeros auxilios y reanimación frente al congelamiento que presente el individuo rescatado, según lo siguiente: 1) Cuando se inicia la hipotermia: aparición de “Tirotrofina” (hormona glandular que alerta al organismo sobre el frío). El sujeto está más frío, más quieto y acurrucado con escalofríos y tiritones. En este momento comienza la vasoconstricción periférica (contracción muscular de los tejidos que impide un normal flujo sanguíneo, afectando principalmente a los dedos de las manos y pies, orejas, nariz y pómulos). 2) Entre 35º y 33º C: se tiende a la posición fetal, hay tropiezos y entumecimientos. Las extremidades más expuestas al frío se ponen pálidas, frías y perderán gradualmente sensibilidad, junto con una disminución del movimiento. Se producirán intensos deseos de dormir y dificultad para articular palabras. La piel se pondrá roja y la extremidad hinchada, produciendo un dolor intenso. Esto generará lesión al nivel de la epidermis (primera capa de la piel). 44 3) Entre 33º y 31º C: ya no hay temblores, los músculos ya están rígidos. El individuo está irracional y desorientado. En esta etapa no se le debe proporcionar bebidas calientes. Las partes más frías del cuerpo (manos, pies, orejas) comienzan a cambiar a color azul, morado y, con posterioridad, a negro para, finalmente, iniciar la necrosis (solidificación del agua del interior de las células, generando muerte del tejido afectado. Habrá lesión en la dermis (segunda capa de la piel). 4) Entre 31º y 29º C: hay estupor, rigidez muscular, baja el pulso y la frecuencia respiratoria pasa a ser débil y superficial. Por la rigidez, existe dificultad para palpar el pulso local. Habrá lesión en la dermis e hipodermis (segunda y tercera capa de la piel). 5) Entre 29 y 26º C: se produce pérdida de conciencia. Se dilatarán ambas pupilas, sin contraerse con la luz. Está en estado de coma. 6) Menos de 26º C: se altera el centro respiratorio y cardíaco. Hay edema, hemorragia pulmonar, fibrilación cardíaca y muerte. Además, cada integrante de la PARME debe dar aviso en forma inmediata en caso de sentir los primeros síntomas de congelamiento. d. Dentro del cargo que debe disponer una PARME, no basta con contar solo con GPS, ya que al ser expuestos en forma ininterrumpida a muy bajas temperaturas se descargan fácilmente. Por lo anterior, es recomendable fomentar el entrenamiento y uso de brújula y cartas actualizadas a escala 1:25.000 de las posibles zonas de empleo. Independiente de esto, la patrulla debe llevar siempre, a lo menos, 2 GPS (protegidos contra el frío entre las capas de abrigo), pilas de repuesto y 2 brújulas. e. Asimismo, la PARME debe llevar dentro del equipo un aparato de rescate de víctimas de avalanchas (ARVA), el que debe ser ubicado bajo la segunda capa de abrigo, con la finalidad de proteger las pilas de las bajas temperaturas. f. Como una forma de paliar la falta de indicador de dirección de viento o manga cataviento (permite a los pilotos del helicóptero verificar en vuelo, antes de aterrizar, la intensidad y dirección del viento en el área de posada), la PARME deberá utilizar granadas de humo. En el caso de no contar con dichos elementos, se puede amarrar un trozo de tela a un bastón. También puede utilizarse circunstancialmente jugo en polvo o tierra de color para marcar la zona. 45 g. Los integrantes de la PARME que participen en el rescate terrestre de personas deben poseer los conocimientos básicos de señales convencionales y habilitación de zonas de aterrizaje para helicópteros, los que serán muy importantes para el apoyo de la posterior evacuación. La correcta aplicación de las señales convencionales que realice el “señalero” al piloto de la aeronave reduce los riesgos de accidentes y facilitará las labores de aterrizaje y despegue, en especial sobre áreas completamente nevadas, donde no habrá objetos de referencia que ayuden a los pilotos para determinar la relación de distancias y profundidad. h. El sistema de ubicación de puntos que deben utilizar los integrantes de la PARME al interactuar con los medios aéreos deberá ser en coordenadas geográficas, con la finalidad de aumentar la exactitud en la detección de puntos en el terreno como, a su vez, disminuir los tiempos de planificación en vuelo de los pilotos en las misiones de rescate. 46 i. La cantidad de nieve caída o acumulada en la zona incidirá notablemente en la planificación de la PARME para determinar el tiempo previsto para el rescate. Si la nieve acumulada es superior a 60 cm y se mantienen las malas condiciones de visibilidad derivado del viento, junto a una pendiente de avance entre 25º y 35º, el promedio de velocidad de avance para una patrulla entrenada será de 300 m/h aproximadamente. j. Durante las tareas de búsqueda que realice la PARME, el enfermero que integra la patrulla deberá chequear permanentemente los signos vitales de los integrantes de la unidad y detectar posibles principios de congelamiento, como consecuencia de las bajas temperaturas o sensación térmica reinante. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier integrante de la unidad deberá estar capacitado para identificar las diferentes alteraciones del cuerpo a raíz del grado de congelamiento. k. Para las tareas que deba cumplir la PARME, el equipamiento de la 3.ª línea de vida debe considerar un fondo de saco para, a lo menos, 48 horas, aunque los antecedentes de la misión demuestren que se empleará un menor tiempo. Asimismo, por las características de los rescates, normalmente será necesario proporcionar alimentación y primeros auxilios en la misma zona al personal rescatado para, con posterioridad, esperar buenas condiciones para una evacuación por medio de helicóptero. l. Como norma general dentro del alistamiento operacional, el personal militar que le corresponda cumplir misiones de ayuda humanitaria (aéreas o terrestres), debe siempre llevar consigo en su traslado las 3 primeras líneas de vida (supervivencia, combate y marcha). La 3.ª línea deberá estar compuesta por equipamiento básico para 24 horas, que en caso de emergencia o accidente lo ayudará a sobrevivir bajo condiciones climáticas adversas en terrenos nevados (abrigo, alimentación, etc.). D. LOGÍSTICA 1. En cuanto al equipamiento. a. Dadas las características del fondo de saco, las PARMEs deben contar permanentemente con una autonomía logística de, a lo menos, 5 días de raciones de combate liofilizadas. Esto será vital para disminuir el peso del equipo durante los desplazamientos, reduciendo el desgaste y, por tanto, disminuyendo los tiempos de búsqueda. b. Una manera de optimizar los medios disponibles al momento de realizar el traslado de la ayuda humanitaria (cajas de alimentación, leña, etc.) desde el helicóptero hacia la dependencia destinada para almacenarla, será el empleo de la camilla o tobogán de la PARME. Este procedimiento disminuirá el tiempo y esfuerzo en la entrega de ayuda. c. Contar con el equipamiento que posea los medios necesarios y acordes con las misiones por cumplir se transforma en un imperativo vital al momento de enfrentar una situación de emergencia que requiera el empleo de la PARME. En caso de no contar con lo anterior, se deberá evaluar previamente la conveniencia o no de ordenar su empleo, resguardando la integridad y seguridad de sus integrantes. En relación con el almacenamiento y organización del equipo de la PARME, se debe contar con una dependencia que permita mantener a la vista y disponibles las siguientes líneas de vida: - 2.ª de combate (arnés de combate, chaleco táctico, etc.). - 3.ª línea de marcha (mochila). Este lugar debe contar con una adecuada ventilación que permita secar y mantener libre de humedad el equipo al regreso de cada misión. Para satisfacer esta necesidad, se recomienda el empleo de jaulas. 47 d. La totalidad de los vehículos militares de las unidades que con frecuencia en época invernal se desplazan sobre terrenos nevados deben poseer, a lo menos, un juego de cadenas de cargo (para 2 ruedas), el que debe ser utilizado para los traslados. En el caso de los vehículos que posea la PARME, estos deberán tener un juego de cadenas para las cuatro ruedas por las dificultades de acceso que presentarán las zonas donde sean empleados. 48 e. El equipamiento que debe utilizar el personal que integra la unidad de despeje deberá contemplar, a lo menos: polainas, guantes de goma sobre los guantes de abrigo, lentes con protección UV, picotas y chuzos para romper hielo y suficiente sal. El uso de este último elemento disminuirá ostensiblemente los esfuerzos y el tiempo por emplear al sacar grandes costras de hielo adosadas al pavimento. f. Al interior de las unidades militares en las cuales con frecuencia durante la época invernal se forma hielo en los lugares de tránsito de vehículos y personal, se debe adoptar como procedimiento habitual normar el uso de sal en las vías de circulación, el que evitará la formación de hielo. Este fenómeno se produce debido a que la unión de estos dos elementos forma un compuesto que se funde a temperaturas bajo cero, derritiendo el hielo. No se debe perder de vista que los costos que implica la recuperación a raíz de un accidente al caer o al desplazarse sobre el hielo serán siempre bastante más altos que los costos producidos por la adquisición de sal para enfrentar la época invernal. 2. En cuanto a vehículos motorizados y moto de nieve. a. Por los riesgos que implica la conducción de vehículos motorizados en condiciones adversas, los conductores de vehículos motorizados (CVMs) deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad específicas para los desplazamientos sobre nieve o hielo: 1) En caso de nieve, emplear cadenas en las ruedas que reciben la tracción del vehículo. En el caso de hielo, emplear neumáticos con clavos. 2) Además del equipo permanente del vehículo (triángulo, herramientas, lanza, etc.), se deberá contar con chaleco refractante, el que deberá ser empleado por el conductor al bajarse del vehículo, ya que durante el desarrollo de fenómenos meteorológicos como estos disminuyen las condiciones de visibilidad. 3) Es necesario considerar que cuando la temperatura ambiente no supera los 3 ºC, aumentan las posibilidades de hielo en la pista de circulación, lo que sucederá con mayor seguridad en las zonas de sombra permanente, las que durante todo el día no son alcanzadas por los rayos del sol. 4) Antes de iniciar el desplazamiento, controlar que el depósito de combustible se encuentre en el máximo nivel de su capacidad, proporcionando mayor estabilidad en los traslados. 5) Circular a una velocidad inferior a la reglamentaria, considerando que normalmente disminuirá la visibilidad y la adherencia de los neumáticos a la superficie, como también aumentará la distancia de frenado. 6) Durante la conducción, en el momento de frenar, la presión sobre el pedal debe ser ejercida en forma gradual, evitando realizarlo bruscamente. En el caso de que se trate de un vehículo equipado con frenos con sistema “Antilock Brake Sistem” (ABS), la acción sobre el pedal debe ser con el máximo de presión. 7) En el caso de que durante el trayecto de circulación con cadenas, se presentaran partes de la ruta con escasa nieve, se debe optar por desplazarse por los sectores con nieve virgen para así preservar el estado y la conservación de las cadenas. También es recomendable evitar repetir la huella de otros vehículos. 8) Al tener el vehículo estacionado bajo la intemperie, se debe evitar quitar la nieve que caiga sobre los vehículos hasta el momento en que se disponga iniciar la marcha. La nieve actúa como aislante de las bajas temperaturas que existan fuera del vehículo. Con esto, también se evitará la formación de hielo. 49 b. Para la conducción en este tipo de zonas geográficas, donde se darán con frecuencia desplazamientos sobre nieve, hielo, escarcha, etc., se hace necesario contar con una clara clasificación y diferenciación entre los conductores de vehículos motorizados (CVM), estableciendo los niveles y grados de expertiz que posea el clase o suboficial en la conducción dentro de la guarnición militar. Para la implementación de estos niveles, se requiere que cada clase o suboficial posea una bitácora de conductor, que contenga su historia como CVM militares, la que deberá ser validada por el suboficial de mantenimiento de la UF cada vez que se ingresen nuevos registros de conducción. Esta definición de niveles corresponderá a los criterios que establezca la misma unidad regimentaria o, en su defecto, la UAC, por ejemplo: 1) Nivel D: a) Licencia de conducir clase “F”. b) Licencia de conductor militar. c) Seguro de fidelidad funcionaria. d) Egresado del curso de conductores realizado por la UAC. e) 50 km recorridos diurnos en ruta asfaltada seca. f ) 20 km recorridos diurnos en ruta asfaltada mojada. g) 40 km recorridos diurnos en ruta 2.ª o 3.ª clase. 50 2) Nivel C: a) Lo indicado en las letras a), b), c) y d) del punto 1). b) 400 km recorridos diurnos en ruta asfaltada seca. c) 100 km recorridos diurnos en ruta asfaltada mojada. d) 200 km recorridos diurnos en ruta 2.ª o 3.ª clase. e) 100 km recorridos nocturnos en ruta asfaltada seca con luces. f ) 50 km recorridos diurnos en ruta asfaltada con nieve. 3) Nivel B: a) Lo indicado en las letras a), b), c) y d) del punto 1). b) 1000 km recorridos diurnos en ruta asfaltada seca. c) 300 km recorridos diurnos en ruta asfaltada mojada. d) 500 km recorridos diurnos en ruta 2.ª o 3.ª clase. e) 300 km recorridos nocturnos en ruta asfaltada seca con luces. f ) 100 km recorridos diurnos en ruta asfaltada con nieve. g) 100 km recorridos nocturnos en terreno con luces. h) 50 km recorridos nocturnos en terreno sin luces. 4) Nivel A: a) Lo indicado en las letras a), b), c) y d) del punto 1). b) 2000 km recorridos diurnos en ruta asfaltada seca. c) 600 km recorridos diurnos en ruta asfaltada mojada. d) 1100 km recorridos diurnos en ruta 2.ª o 3.ª clase. e) 700 km recorridos nocturnos en ruta asfaltada seca con luces. f ) 200 km recorridos diurnos en ruta asfaltada con nieve. g) 200 km recorridos nocturnos en terreno con luces. h) 100 km recorridos nocturnos en terreno sin luces. Lo anterior puede ser detallado, empleando factores según la zona geográfica, tipo de vehículo, como también por otros elementos que dificulten o faciliten la conducción, como el uso de trailer, experiencia al tractar otro vehículo, con viento, escarcha, hielo, etc. c. Para las actividades en las que se requiera el empleo de motos de nieve, es conveniente emplear en forma permanente las 3 capas de abrigo, independiente de las condiciones atmosféricas. Las prendas que cobran mayor importancia serán los guantes y el calzado (que aíslan la nieve y la humedad). 51 d. Para los desplazamientos sobre terrenos con abundante nieve (sobre 1 metro), los camiones con tracción tendrán dificultad para realizar desplazamientos en forma segura y sin contratiempos. En cambio, los vehículos mecanizados no presentarán mayores dificultades en los desplazamientos en terrenos que no presenten grandes irregularidades (zanjas, cuestas pronunciadas, hondonadas, etc.). Por su parte, los vehículos de trasporte de personal que poseen mayor versatilidad y prestaciones son los vehículos a oruga, todo terreno y los fabricados de fibra de vidrio como, por ejemplo, el Hägglunds BV-206, que posee un reducido peso (4.400 kg) y gran capacidad de transporte (16 personas). 52 3. En cuanto a la ayuda humanitaria. a. En las actividades de recolección, carguío y manipulación de leña, se deberá considerar de manera obligatoria el empleo de mascarillas para evitar el contagio de virus hanta, el que se produce al respirar aire contaminado con heces, orina o saliva de determinadas especies de ratones silvestres o a través del contacto directo con esos roedores, sus excretas o mediante mordeduras. Estos tipos de virus son muy vulnerables al aire libre y aún más a la luz del Sol, expuestos a él sobreviven solo dos horas. Por tanto, los lugares cerrados como bodegas, leñeras y galpones son los sitios más comunes de contagio. b. Los elementos que serán repartidos como ayuda humanitaria normalmente estarán constituidos por canastas familiares, sacos de leña (en el caso que la región utilice este elemento para la calefacción) y concentrado de alimento para animales. El lugar empleado como almacenamiento de ayuda en la unidad militar debe tener ciertas características: - Ser adyacente a un espacio abierto para que permita una mejor maniobrabilidad de los conductores al conformar las columnas de vehículos para su carguío o cercano al sector donde se ubicarán los medios aéreos que cumplirán misiones de entrega de ayuda humanitaria. - Su organización y administración deberá ser en forma similar a un almacén militar (seguridad, registro bajo firma al momento de la entrega, etc.). 53 4. En cuanto a infraestructura de la unidad. En las zonas del territorio en las que con frecuencia durante la época invernal se presentan precipitaciones de nieve, los estándares y especificaciones técnicas para la construcción deben ser los apropiados para soportar los fenómenos climáticos que serán de común ocurrencia. En virtud de lo anterior, los antecedentes que orienten dichos estándares y especificaciones (ángulo de caída de los techos para producir el deslizamiento de nieve, envergadura de pilares, etc.) deberán formularse tomando en cuenta los “valores estadísticos extremos” (mayor cantidad de nieve caída en forma continuada) y no las medias o promedios de nieve caída. Por ejemplo, si en Coyhaique el promedio de nieve caída en forma continuada es de 50 cm y la mayor cantidad de nieve caída en forma continuada ocurrió el año XXXX, con 124 cm, significa que la estructura debe ser diseñada bajo criterios de construcción para soportar este última cantidad de nieve o más. 54 E. ASUNTOS CIVILES Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 1. En cuanto al oficial de Relaciones Públicas. a. Dentro de la conformación que se estructure para el CGE, se deberá considerar que el oficial de Relaciones Públicas estará al mando del Centro de Información o Comunicaciones de Prensa (CIP), debiendo reunir cualidades propias de su función que le permitan relacionarse adecuadamente con los representantes de la prensa y comunidad local. Entre ellas destacan la capacidad de organización, habilidad para la comunicación, sentido del tacto y comprensión del valor de la información, entre otras características. b. En este ámbito, será un deber para el oficial de Relaciones Públicas, así como para el asesor de prensa, conocer la Política Comunicacional del Ejército, el Manual de Procedimientos Comunicacionales y los Cuadernillos de Materias Comunicacionales para realizar su función en forma adecuada. Sin perjuicio de lo anterior, podrá solicitar asesoría sobre el enfoque y tratamiento periodístico de los temas que deba enfrentar comunicacionalmente al Departamento Comunicacional del Ejército (DCE). c. Para todas las actividades de orden comunicacional que se efectúen por parte del CGE durante el período en que se mantenga la emergencia, hay normas permanentes que deberán orientar el actuar del oficial de Relaciones Públicas y del asesor de prensa; estos son: - Proactividad : se deben generar acciones, evitando reaccionar. - Transparencia : información útil basada siempre en la verdad. - Focalización : debe difundir las acciones realizadas solo por los medios del Ejército. d. El oficial de Relaciones Públicas debe asumir un rol activo con la prensa, actuando como guía y contacto, facilitando su actuar, logrando mantener un contacto cercano con los representantes de los medios de comunicación social (MCSs). Para lo anterior, debe tener presente que para evitar que sea difundida información errada o poco fidedigna debe entregar información correcta en forma oportuna. e. Mientras los periodistas se encuentren cumpliendo su misión en terreno, deberán ser acompañados en todo momento por el oficial de Relaciones Públicas, quien deberá facilitar su traslado y acceso al máximo de zonas donde se encuentre empleada la fuerza militar en la entrega de ayuda humanitaria. Asimismo, deberá exigirles el acatamiento de las medidas de seguridad, con el objeto de proteger, además de su propia integridad, la del personal militar desplegado. f. Dentro de las coordinaciones que el oficial de Relaciones Públicas efectúe con la prensa, deberá considerar determinar el lugar y horarios de entrega de información, sin perder de vista que siempre debe reunirse antes con las familias para informales personalmente de lo ocurrido, evitando que se enteren por los medios de comunicación. La ubicación de la sala de prensa debe estar alejada del lugar que se disponga para los familiares afectados. 55 g. Para el tratamiento y contacto formal con la prensa, será el oficial de Relaciones Públicas el responsable de centralizar la información, pudiendo ser apoyado por el periodista de la UAC, en caso que se requiera. Si existe excesiva demanda informativa, se deberá establecer voceros técnicos, como el médico de la unidad, piloto de helicóptero, Cdte. de la PARME, etc. 56 h. Una vez finalizada la emergencia, el oficial de Relaciones Públicas deberá realizar un seguimiento de las informaciones que aún se difundan a través de los MCSs y, a su vez, continuar canalizando sus requerimientos (información de evolución del estado de salud de personal herido, cantidad de cajas de ayuda repartida, etc.). 2. En cuanto al tratamiento de la información y relación con la prensa. a. En el caso de que se deba comunicar a la prensa información de sobrevivientes o fallecidos, será el propio comandante de unidad el que personalmente deberá proporcionar la información y nunca vocear listas de heridos o muertos. b. Asimismo, dependiendo de la magnitud de los hechos, se debe considerar solicitar el traslado de personal del (DCE) al lugar afectado. c. Se debe tener presente que los MCSs estarán permanentemente en la búsqueda de información relacionada con los resultados de las labores de búsqueda y rescate de personas, como también de la entrega de ayuda humanitaria en poblados aislados. Es por esto que se hace necesario generar un estrecho contacto para así mantener informada a la población civil de la evolución y estados de avance de dichas actividades. De esta forma, se evitarán informaciones erróneas, distorsionadas o alarmantes que puedan afectar la credibilidad e imagen institucional. d. Se deberá buscar que la población civil, a través de los MCSs, valore los esfuerzos y el trabajo realizado por los medios de búsqueda y por el personal especialista. e. Se debe mantener un contacto permanente con los familiares que buscan a desaparecidos o aislados, con la finalidad de recabar nuevos antecedentes como también entregar tranquilidad en relación con los esfuerzos desplegados por los medios militares en las labores de búsqueda. f. La radio es el medio más rápido y de mayor cobertura en las zonas rurales, por lo cual se debe explotar al máximo el contacto con la prensa para, a través de este medio, difundir información militar relacionada con el empleo de los medios militares en la entrega de ayuda humanitaria, información del estado de las vías de comunicación, estado de avance de las labores de despeje, etc. Esto ayudará para mantener informada a la población que se encuentra en poblados alejados de los centros urbanos. F. MANDO Y CONTROL 1. En cuanto a la planificación. a. Para la elaboración de la planificación de emergencia de la UAC, posterior al estudio y análisis del “Plan Nacional de Protección Civil” del Ministerio del Interior y del “Plan Puelche” de la Institución, será fundamental el trabajo conjunto con la Oficina Regional de Protección Civil, logrando operacionalizar detalladamente cada una de las misiones y requerimientos establecidos para la UAC. Esta modalidad de trabajo evitará que en el momento de suceder una catástrofe se superpongan medios o se improvise su empleo, lo que puede implicar un mayor riesgo para los medios militares que lo que significa la propia catástrofe. b. Desde el momento en que sea decretada la emergencia, se debe designar a un oficial delegado que se constituya físicamente en la Oficina Regional de Protección Civil para establecer un enlace directo para la canalización de las demandas de medios, como también para agilizar la entrega de información entre los mandos militares y autoridades civiles. Este oficial será el responsable de discriminar, en función del requerimiento, el tipo de medios más apropiado para cumplir la misión, aplicando parámetros de eficacia y eficiencia, haciendo posible tomar medidas con anticipación y la previsión que sea requerida. 57 c. Desde las primeras horas de haberse conformado, el CGE requerirá nutrirse de la mayor cantidad de información útil, tanto del cumplimiento de las misiones, del detalle en el empleo de sus unidades, como también del estado de las vías de comunicación, por lo tanto, será fundamental retroalimentarse a través de la revista después de la acción (RDA), realizada por cada una de las patrullas de ayuda humanitaria, las que deberán entregar el máximo de antecedentes de importancia, oportunos, exactos y fiables, al término de cada misión, los que serán incorporados tanto en el proceso de apreciación, como también en la planificación del CGE. 2. En cuanto al despliegue de una red de comunicaciones. a. Por las características de este tipo de operaciones, donde el empleo coordinado y, a su vez, descentralizado de los medios será lo normal, el mando y control cobrará especial trascendencia. Por esto, se deberá contar con los medios necesarios de enlace entre el CGE y cada una de las unidades desplegadas, ya sean estos medios aéreos, PARME, patrullas de ayuda humanitaria, etc. 58 b. El enlace que deba mantener la PARME durante el desarrollo de la búsqueda será primordial y necesario; para lo cual, deberán redoblar los medios de enlace con el helicóptero destinado al rescate, como también con el CGE, empleando medios HF y como respaldo la utilización de un teléfono satelital en caso de falla de los medios de alta frecuencia. c. Lo anterior facilitará la actualización de la información con la finalidad de que el CGE difunda el panorama operacional común (COP) para la totalidad de sus fuerzas subordinadas. Además de esto, se podrá establecer un “panorama de búsqueda” para contar con una herramienta para la toma de decisiones. Este sistema apoyará la conducción y control de la PARME mediante el sondeo permanente de las tareas por cumplir y sus efectos en relación con la planificación realizada. d. El mantenimiento de las antenas repetidoras de la zona es fundamental para poder sustentar los enlaces que se requerirán establecer durante el empleo en la catástrofe. En los ambientes en que con frecuencia se producen fenómenos meteorológicos extremos, se deben tomar consideraciones especiales, tales como medidas especiales de afianzamiento ante grandes ráfagas de viento, evitando que sean derribadas y también elevarlas por sobre el nivel máximo de nieve caída, con la finalidad de evitar que sean cubiertas e inutilizadas. 3. En cuanto al mando. a. Para las unidades que se encuentran en zonas geográficas en las cuales predominan climas extremos en determinadas épocas del año será necesario que la totalidad del personal conozca el pronóstico del tiempo en el corto y mediano plazo. Esto debe ser considerado en los ciclos de decisiones que sean adoptadas a todo nivel, desde el individual (desplazamientos domicilio-unidad), hasta la unidad regimentaria. Una forma de implementar lo anterior, es la publicación en la orden del día del pronóstico del tiempo hasta las 48 horas siguientes, entregado por la Sección 2.a de la unidad, detallando las condiciones de temperatura, viento, radiación, sensación térmica esperada, tipo de nubosidad, estado de las principales rutas, horarios de los crepúsculos (CCNM – TCNV), etc. b. Ante catástrofes de gran magnitud, serán múltiples las solicitudes de búsqueda de personas que se generarán por iniciativa de la población civil, a raíz de la incomunicación que tendrán con sus familiares en zonas aisladas. Una forma de regular lo anterior es exigir una “constancia de presunta desgracia” entregada por Carabineros. Una vez cumplido este trámite, se podré satisfacer las demandas canalizadas a través de la Oficina Regional de Protección Civil. 59 c. Atendiendo a la rapidez en los tiempos de reacción que se requiere para cada una de las patrullas que cumplirán misiones de ayuda humanitaria, es conveniente que la FRAGO que elabore el CGE para disponer su empleo, contenga los siguientes antecedentes: 60 - Fecha y hora de inicio del cumplimiento de la misión. - Misión. - Medios humanos. - Medios materiales. - Fecha y hora del término del cumplimiento de la misión. Estos datos puntuales serán los que dispondrán en detalle los antecedentes para el cumplimiento de la misión, evitando, por razones de tiempo, incorporar en todos los párrafos: “sin cambios a la OPORD N.º___/”. d. Como una forma de facilitar los procedimientos de mando, la conformación de cada una de las patrullas que participen en el traslado y entrega de ayuda humanitaria deberá considerar su conformación en forma orgánica, es decir, cada comandante de escuadra de la UFE que deba participar en estas labores lo hará con soldados de su propia escuadra. Al salir de la unidad y ser controlado por el personal de la guardia, deberá entregar una relación nominal de cada integrante de su escuadra y su RUT. Esto facilitará el control y la rapidez en la entrega de información en caso de ocurrir un accidente durante los desplazamientos en el cumplimiento de las misiones asignadas. e. Deberá quedar claramente establecida la relación de mando para autorizar la entrega de elementos de ayuda humanitaria para su distribución, en atención a que durante el tiempo que se mantenga la emergencia participarán delegados de organismos civiles (regionales, municipales y comunales), que estarán involucrados activamente en las tareas de reparto. 4. En cuanto al control. a. Una forma de mantener actualizado el seguimiento en tiempo real de la PARME, es contar con sistemas de rastreo satelital. Uno de estos sistemas es el sistema SPOT (Sistema Probatorio de Observación de la Tierra o Satélite para la Observación de la Tierra), que corresponde a una serie de satélites de teledetección civiles de observación del suelo terrestre que permite la visualización y localización en forma gráfica de los desplazamientos de la unidad por medios satelitales vía GPS. Este sistema nutrirá de información en tiempo real al CGE para actualizar el COP y el “panorama de búsqueda”. b. Si la infraestructura de la unidad lo permite, facilitará la acción de mando y control el implementar una dependencia cercana al CGE para que sea utilizada como sala de descanso para las tripulaciones que cumplirán labores humanitarias. Además de esto, la zona de reunión de vehículos que participen en la entrega de ayuda humanitaria deberá quedar cercana a dicha dependencia, disminuyendo los tiempos de reacción, como también permitirá facilitar la retroalimentación (RDA) una vez concluida la misión. 61 5. En cuanto al CGE. a. En la conformación del CGE ante nevazones, se requiere necesariamente contar con un especialista en montaña, el que, dentro de sus competencias de egreso posee la capacidad de asesorar en la toma de decisiones en cualquier zona geográfica con características de montaña en época estival o invernal y bajo cualquier condición atmosférica. En concreto, este asesor participará en forma activa en el proceso de apreciación y, posteriormente, en la planificación de las misiones de búsqueda y rescate de personas. b. Normalmente, cuando la cantidad de nieve caída exceda los registros normales, se producirán cortes de cables de energía eléctrica, afectando el normal abastecimiento en la zona afectada. Una forma de evitar que sea interrumpido el trabajo continuo que requerirá el CGE, como también el respaldo que debe tener el núcleo de mando y control establecido, específicamente en las comunicaciones y los enlaces y la capacidad de respuesta de las unidades que sean empleadas en la catástrofe (UFEs y PARMES), será necesario contar con grupos generadores (electrógenos). c. Mientras la PARME realiza labores de búsqueda de personas, será el CGE quien deba mantener actualizadas en forma gráfica las áreas comprendidas en dicha actividad, replicando el cuadriculado de la zona específica confeccionado por la PARME. 62 63