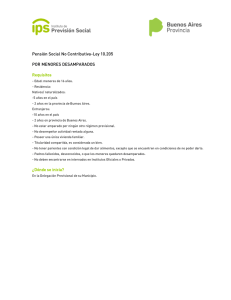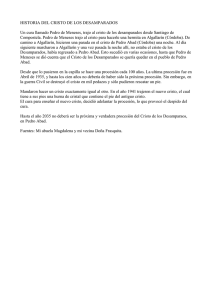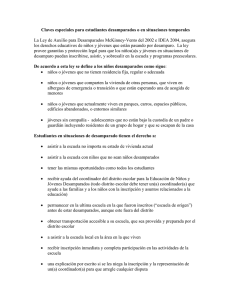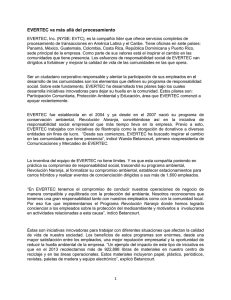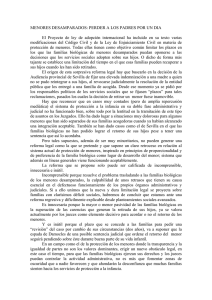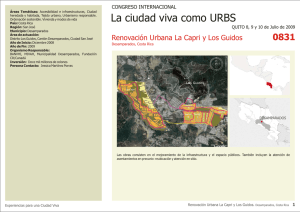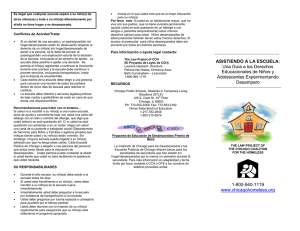Desamparados
Anuncio

1 CUENTOS DE DESAMPARADOS Daniel Rabinovich DESAMPARADOS 1 Como siempre, solo enajenado. Sentado o recostado en el umbral añoso de una casa abandonada. Yo lo vi frágil y desamparado, irrecuperablemente loco hablando sin temor a sus demonios. Ausente total de nuestro asfalto. Prisionero en sus mugres de cristal. Suicida inconsciente, esperando ansioso aquel virus que no lo visitó nunca o esa helada de la década que congele sus venas quebradizas. O quizás, en una madrugada del domingo, morir abrasado por el fuego, saltando cómicamente por las calles, oyendo como en un sueño, las risas desbocadas de bromistas juveniles. ¡Pero que cosa! En algunos instantes de sano raciocinio, me confesó, que al verme pasar jugueteando con mis hijos, abrazando tiernamente a mi señora, el también me vio frágil y desamparado. Prisionero sin condena, y carcelero forzado de una dicha, demasiado valiosa como para descuidarla, demasiado expuesta como para protegerla, y demasiado pesada como para poder correr alegremente por la vida. DESAMPARADOS 2 Nuestro primer encuentro no pudo ser peor. Me asaltó esperando un semáforo en la Cañada y Colón. En un instante, el parabrisas del auto se cubrió de blanco, y antes de que pudiera salir de mi sorpresa, unos secadorasos firmes y largos, descubrían primero el cielo, luego el frondoso follaje de las tipas, y por último unos ojos negros y bribones, semiocultos por mechones desordenados de pelo, que seguían con la concentración de un neurocirujano, los precisos movimientos de su mano. La indignación y la impotencia se adueñaron de mí. Ni las negativas señas con la mano, ni mis ahogados gritos por la ventanilla, ni la proximidad de 2 la luz verde parecían turbarlo en su consiente búsqueda de la tarea hecha, de la cosa terminada, necesaria mercadería de cambio que, cual misteriosa bruja hechicera, transforma un pedido de limosna en una legítima demanda de pago por servicios prestados. Pasaron los días y mi indignación se extinguió lentamente dando paso a un vivo deseo de hacer algo por chicos como él, en los cuales la conocida frase "igualdad de oportunidades" adquiere inusitado vigor: igualdad de oportunidades para la miseria, para la delincuencia, para el alcoholismo, y para la violencia. Era el momento de hacer algo por ellos, y de paso, ¿por qué no darle un nuevo colorido a mi existencia? En esos días un grupo de amigos y conocidos míos, tomaron con desbordante entusiasmo, la iniciativa para proponerme como candidato para una banca de concejal. A mí, la idea no terminaba de convencerme sin disgustarme del todo. Mis débiles protestas oponiéndome a la candidatura fueron interpretadas por los mismos como una expresión de modestia o humildad, rasgos que embellecen la personalidad de un ser humano y mucho más si se trata de un político. Por lo tanto, vencida mi endeble resistencia, las pocas horas que mi trabajo dejaba libres, fueron consumidas sin remedio en una infinidad, la mayoría estériles, de reuniones y discusiones de trabajo para planificar la campaña para mi candidatura. De tal modo que el importante proyecto al poco tiempo se diluyó mansamente en las extensas aguas del olvido. Lo que no pasó al olvido fueron esos ojos negros, profundos, esquivos, reclamantes silenciosos de una sociedad ciega. A tal punto que pude reconocer sus rasgos cinco años después. Fue en verdad una rara coincidencia. Siempre evito leer las noticias policiales de los diarios, pero la detención del asesino del taxista López era una gran noticia. DESAMPARADOS 3 Las clases de ética, moral, hebreo, teología comparada, filosofía, e historia 3 del cristianismo, transportaban nuestro punto de observación cual si estuviera viajando en una alucinante montaña rusa. De Dios al hombre, del cura al científico y del juez al condenado. En un voluptuoso vértigo que más que revolvernos el estómago nos producía auténticas náuseas de personalidad. Mi guía espiritual, por indicación de Monseñor Arispe, quedó en manos del padre Juan Parracino. Viejito de pelo cano, erudito y pío como el que más. Su voz era pausada y casi inaudible, obligándome a escucharlo muy de cerca. Inexorable, el paso del tiempo, venció mi natural repulsa hacia sus desdentadas encías. Terminé aceptando como agua bendita una que otra gotita de saliva despedida inadvertidamente por su boca. Su hábito estaba gastado y descolorido, además tenía los rebordes descocidos. Jamás ostentaba cadenas ni crucifijos de oro. El simple contacto con su extrema humildad nos hacía sentir fatuos y heréticos aún después de diez horas de ayuno, penitencia y oración. Sus arrugados párpados, a gatas permitían amanecer sus vivarachos ojos, cuya extrema movilidad suplían con eficiencia a su artrítico pescuezo. Un perenne rictus bondadoso habitaba en sus labios proclamando la derrota a su inapelable senectud. Yo estaba dispuesto a creerle todo lo que fuera razonable, y lo que no lo fuera, a adoptarlo como un dogma irrefutable. Una tibia satisfacción me invadía, de solo pensar que él fuera mi maestro y de que yo fuera su discípulo. Hasta ese entonces el corporizó, sin ninguna duda, mi paradigma viviente del hombre santo. El aprendizaje en el seminario era para nosotros misterioso y fascinante, pero no ignorábamos que solo era un puerto de tránsito en nuestro derrotero. Puerto, donde quizás demasiado pronto, todos dejaríamos un trocito de nuestras almas. El año deshojaba ya sus últimos pétalos, y a la caída del último ya estaría ordenado. Como pastor de almas no había podido recabar aún, ninguna experiencia práctica de valor. No dudaba ni de mi fe ni de mi vocación, pero mi carácter tímido y reservado me hacía dudar, de mi capacidad para rasgar con facilidad, la dura membrana que recubre el corazón de la gente. 4 Cerca del semanario, a pocas cuadras, en un campito baldío, habitaba un linyera. Su precario techo, consistía en un improvisado toldo de nylon, sostenido precariamente por unas ramas cortadas de paraíso. Tenía la barba hirsuta y enmarañada. El pelo largo y sucio. La piel curtida como la suela de un zapato. Su edad era incierta, bien podría tener treinta como sesenta años. Lo había pensado bien. Estaba decidido, él sería mi primer objetivo pastoral. Los riesgos parecían casi nulos. Un fracaso se transformaría instantáneamente en un secreto de a dos, y con el paso de los lustros en una anécdota más de un viejo cura párroco. ¿Cómo acercarme sin ahuyentarlo o sin que me agreda, acostumbrados a la hostilidad y maldad de la gente? Sin duda sería muy difícil, aunque no menos arduo que ganarme su aprecio y por qué no su amistad. Por suerte como lograr esto último lo tenía muy claro. Debía penetrar en su individualidad, serpenteando con suma prudencia y extrema delicadeza, la profunda y brutal huella, que Dios trazó en cada uno de nosotros. La estrategia sería la siguiente. Un comienzo banal hablando sobre el tiempo. Luego, más incisivo, preguntaré si tiene familia y algo acerca de ella. Y ya en confianza, le formularía la pregunta que derrumbaría con estrépito sus defensas, rindiendo una tras otra sus almenadas plazas a mi entera y absoluta discreción. Pregunta clave, matriz de mil otras, que desataría con prontitud el ajustado nudo Gordiano de su existencia, permitiéndome hollar en su interior, con total comodidad: - ¿Y Ud. Don, como llegó a linyera? La entrevista resultó mejor aún, de lo que esperaba. Charlamos primero sobre el tiempo, y después, cuando le respondía de donde era oriundo mi padre, me preguntó de sopetón: - Decime pipe, ¿Por qué te metiste a cura?