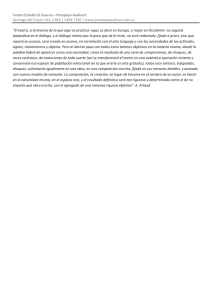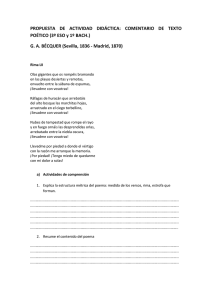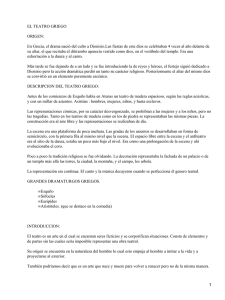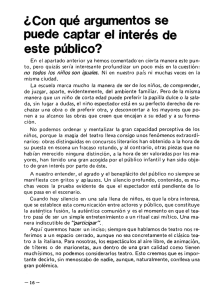444802 An⁄lisis Textos (Page 1)
Anuncio

TEXTOS LÍRICOS Introducción La lírica es el género subjetivo por excelencia y por ello el más próximo al lector: leer un poema es un acto íntimo, tan incomunicable como la propia poesía. En esta subjetividad somos siempre dos los implicados: autor y lector podemos identificarnos por igual en el poema. Sin embargo, el texto lírico es también –como el resto de los textos literarios– una «ficción». Como señala Carlos Bousoño, la poesía no comunica lo que se siente, sino la contemplación de lo que se siente. Habremos de discernir, pues, entre la subjetividad del hablante, como individuo real, y la del ‘yo’ emisor del texto, como individuo literario. El ‘yo’ enunciador es inseparable de la propia enunciación. Ese pronombre personal sin antecedente, en el que nos reconocemos los lectores, es un fenómeno exclusivo de la poesía, que crea una ambigüedad propicia para la generalización de la experiencia y la identificación del lector con ese ‘yo’ implícito en el texto. La tendencia general de interpretar los textos con intención biográfica nos parece un notable empobrecimiento de la independencia artística del poema, cuyo análisis debe centrarse en su configuración interna y en sus posibilidades semánticas propias. No se trata, naturalmente, de negar afinidades entre la experiencia real del escritor y el significado emotivo del poema, sino de preservar la autonomía de éste como texto artístico. De ahí que en nuestros comentarios hayamos insistido en los valores puramente textuales, partiendo de la premisa de que todo poema debe explicarse como construcción estructurada con unidad de sentido, y no sólo como la suma de recursos métricos y retóricos. Respecto de la tan manida preferencia por reducir el comentario a una pesquisa de figuras retóricas, se impone recordar que la presencia de éstas, lejos de ser exclusiva del lenguaje literario, resulta no menos común en el poema que en otros planos y registros del lenguaje, como el coloquial o el publicitario. No olvidemos que cuando expuso Jakobson su concepto de función poética no lo ilustró con verso alguno, sino con la célebre frase «I like Ike», procedente de la campaña política del general Eisenhower en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. La descarada aliteración no es ni más ni menos «poética» que las que abundan en tantos poemas. La función del comentario va más allá de descubrir me- ras figuras, y debe cifrarse en la determinación del valor preciso con que funcionan en el contexto al que pertenezcan. Por otra parte, y soslayando la cuestión de si debe entenderse sistemáticamente la «figura» como desvío respecto de la norma gramatical, hemos de considerar que el género lírico se fundamenta en «figuras» no reconocidas como tales por las preceptivas clásicas. Así, destacaremos la importancia clave de la recurrencia en todos los niveles (fonológico, morfosintáctico, semántico) como factor de coherencia y unidad internas. La insistencia en el valor intrínseco del texto lírico no invalida, no obstante, el enfoque diacrónico. Hemos querido compaginar el acercamiento al poema como objeto autónomo con su dependencia indiscutible de unas coordenadas históricas y temporales. Las palabras del poeta son a la vez suyas y ajenas, son palabras «históricas», porque el lenguaje es también historia. El poema no es una forma literaria –dice Octavio Paz–, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Si hemos empezado hablando de subjetividad, acabaremos recordando que toda ficción –incluso la más subjetiva de todas, que es la lírica– nos remite siempre, inevitablemente, a la realidad. Además de la manifestación de un hablar consigo mismo en soledad, el poema es el reflejo de su autor y su época. De ahí que hayamos recorrido, si bien someramente, algunas páginas de nuestra mejor literatura, intentando acudir a los escritores y períodos más representativos, conscientes de haber dejado en el camino, por falta de espacio, algunos poetas imprescindibles. La interpretación, sin embargo, no agota jamás el texto, ni siquiera es capaz de desvelar su misterio. Y más cuando, como en el caso de la lírica, la palabra está dotada de una especial musicalidad. Es fundamental, pues, ahondar en el valor del lenguaje, en el poder casi mágico de la palabra. No existe mundo poético, sino manera poética de ver el mundo. Queremos insistir, en este sentido, en la importancia de la lectura, al margen de la interpretación, como fuente de placer estético y de emoción lírica; y de la lectura en voz alta, tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos. Aprender a amar la poesía es también aprender a paladear su textura sonora: que se nos llene la boca con su magia y con su música. Análisis de textos Gustavo Adolfo Bécquer Rima LII (Rimas) 1 1 1 1 5 1 1 1 1 10 1 1 1 1 15 1 Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, ¡llevadme con vosotras! Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, ¡llevadme con vosotras! Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, ¡llevadme con vosotras! Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. ¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas! Nos asomamos a esta rima de Bécquer como quien contempla un cuadro de Friedrich o relee un pasaje del Werther de Goethe. En ella se condensa toda la fuerza del Romanticismo más genuino: una naturaleza destructora que es, paradójicamente, la única salida para un alma atormentada por un amor perdido. La fusión panteísta hombre-mundo que se propone como solución no es otra cosa que un suicidio; de ahí que sea tal vez ésta la rima más violenta y desesperada de su autor. Como es habitual en nuestro poeta, la estructura es engañosa y el tema principal sólo nos es revelado al final: tras la visión casi apocalíptica de un paisaje tormentoso, comprendemos que, en realidad, se trata de una naturaleza salvadora y piadosa. La auténtica violencia –la verdaderamente dolorosa– es la que sufre el corazón atormentado por el recuerdo amoroso. Todo el poema se articula en forma de diálogo del ‘yo’ con las fuerzas del temporal; como en la vieja cantiga galaico-portuguesa, la naturaleza es aquí la interlocutora, la confidente, todavía más, la posible dispensadora de ayuda. El deseo de muerte, de acabamiento, que late bajo tanta vehemencia, une indisolublemente al hombre y a los elementos naturales, personificados en los vocativos y en los imperativos. Este aparente caos está, sin embargo, meticulosamente ordenado y administrado. Gran amigo de paralelismos y repeticiones, el poeta ha distribuido en tres bloques esta súplica terrible, acudiendo incluso a uno de los recursos más eficaces de la poesía popular: el estribillo, que aquí funciona de forma obsesiva, hasta desembocar en la estrofa final(1). Naturaleza Olas gigantes que os rompéis bramando (AGUA) Yo envuelto entre la sábana de espumas ¡llevadme con vosotras! Naturaleza Ráfagas de huracán que arrebatáis (AIRE) Yo arrastrado en el ciego torbellino ¡llevadme con vosotras! Naturaleza Nubes de tempestad que rompe el rayo (FUEGO) Yo arrebatado entre la niebla oscura, ¡llevadme con vosotras! Se dirige el ‘yo’ a tres elementos metonímicos de esa naturaleza desatada: olas gigantes, ráfagas de huracán y nubes de tempestad. Los sustantivos se califican con notas de violencia y dan paso, en los tres casos, a acciones destructivas: romper y arrebatar. Esta violencia se refuerza con la aliteración progresiva del sonido de la r durante todo el poema y estalla en la exclamación final de cada estrofa. Frente al carácter activo y dinámico del entorno natural, el ‘yo’ adopta la actitud pasiva del que se entrega, abandonado a los tres participios paralelos, en los que se percibe claramente la gradación de los efectos de tanta violencia: envuelto ––– arrastrado ––– arrebatado La desorientación en que sin duda se halla sumido el ‘yo’ se expresa en los complementos circunstanciales que lo acompañan, que destacan la obscuridad que lo rodea, la ceguera que lo invade: sábana de espumas - ciego torbellino - niebla oscura Pese a esta voluntad de orden y de rigor, el poema no pierde su fuerza: oímos el fragor del agua, el rugido del huracán, el restallido del rayo. La aliteración de la r y de la s, así como de los sonidos nasales (m y n), contribuye a esta pintura con palabras. Recordemos que para Bécquer la poesía existe independientemente del poeta. En este caso, está en el magnífico espectáculo de una naturaleza indomeñable, que sólo la palabra poética puede describir. Pero vayamos por partes: Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, ¡llevadme con vosotras! (1) Obsérvese que al efecto contundente del estribillo contribuye la medida de los versos, heptasílabos frente a endecasílabos. De esta forma se condensa aún más la significación esencial de cada estrofa: la petición de aniquilación-fusión del ‘yo’ en la naturaleza. El primer vocativo opone en sus dos versos dos elementos, uno activo y fuerte, y otro pasivo y débil: olas gigantes - playas desiertas y remotas A la palabra olas le acompañan tres notas de violencia: gigantes (el tamaño), os rompéis (la acción) y bramando (el sonido). Las playas son calificadas, en cambio, con un emparejamiento de adjetivos que, en el fondo, nos remiten a la soledad y el alejamiento del propio ‘yo’ poético: desiertas y remotas. El participio envuelto nos conduce, casi inevitablemente, a la metáfora del agua embravecida, sábana; es ésta una palabra que relacionamos con sueño y descanso, es decir, con aquello a lo que el ‘yo’ aspira. Pero frente a la sumisión del tercer verso, en el cuarto irrumpen el imperativo y la exclamación: más que ruego o súplica, diríase mandato. La acción verbal corresponde, otra vez, a la naturaleza en la que el ser humano es sólo un objeto paciente: ¡llevadme con vosotras! Nat. Yo Nat. La segunda estrofa repite, como hemos visto, el mismo esquema. El vocativo alude esta vez a un elemento aéreo, el huracán, y nos conduce a un nuevo escenario, el bosque. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, ¡llevadme con vosotras! Nuevamente, contrastan los elementos de fuerza y violencia –ráfagas, huracán, arrebatáis– con la fragilidad de quien los sufre: relacionamos inmediatamente las marchitas hojas con el otoño de la vida, la decadencia, el pasado perdido. El encabalgamiento del verbo arrebatáis acentúa la brusquedad de la acción. Si en la estrofa anterior destacaba la horizontalidad –olas y playas–, ahora se resalta la verticalidad: el uso de un hipérbaton típicamente becqueriano distribuye los epítetos –alto bosque, marchitas hojas–; los altos árboles sacudidos por el viento pierden sus hojas. En cuanto al ‘yo’ poético, la fusión entre naturaleza e individuo que expresa el nuevo participio –arrastrado– queda además reforzada por el desplazamiento calificativo: es el torbellino quien está ciego. Finalmente, irrumpe el fuego en el poema y la antítesis fuerza-debilidad que hemos encontrado desde un principio, se convierte ahora en una oposición cromática –luz/oscuridad– y térmica –fuego/niebla–: Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, ¡llevadme con vosotras! La violencia del rayo se refuerza con la aliteración –casi onomatopeya en este caso– del primer verso: el rayo rompe las nubes, convirtiéndose en orlas que se desprenden, como las hojas secas de la estrofa anterior. Es significativo que no sean las nubes las que realizan la accción verbal; el sujeto gramatical es el rayo, quedando ellas relegadas a un mero complemento. La naturaleza es, pues, víctima de la propia naturaleza: autodestructora que se devora a sí misma. De la violencia del agua hemos pasado a la del fuego, a medida que aumentaba la pasión y la vehemencia del texto –es decir, conforme crecía la desesperación del ‘yo’–. El participio nos conduce ahora a la tiniebla –arrebatado entre la niebla oscura– y se exclama por tercera vez el trágico estribillo. Naturalmente, toda esta tensión acumulada tenía que desembocar en la última y decisiva estrofa: Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. La anáfora del verbo llevadme cobra todo su sentido ya en tono más sereno y, al imperativo, le sucede la súplica. Pero sin duda la palabra clave es vértigo, que queda encabalgada, suspendida también en el aire. En ella confluyen los elementos de caos anteriores: envuelto - sábana de espumas arrastrado - ciego torbellino el vértigo arrebatado - niebla oscura G G G Este vértigo al que se arroja el ‘yo’ poético protagoniza la acción violenta que tampoco podía faltar en la estrofa final; arranca –y continúa la aliteración de la r– las dos potencias que lo atormentan: la razón (inteligencia) y la memoria (recuerdos amorosos). Los sustantivos actúan así, abriendo y cerrando el verso, de forma metonímica: el pensamiento y el sentimiento han de ser despojados del hombre por la naturaleza, como hace ésta con las hojas del bosque. Lo que, en definitiva, se está pidiendo es una forma de suicidio típicamente romántica: la enajenación, la locura. El poema se cierra (¿pero realmente se cierra?) con nuevas exclamaciones de dolor. El empleo de los puntos suspensivos abre una fisura en tanta animosidad, desnuda de pronto la debilidad que subyace tras tanta fuerza. Por eso este final nos suena, inequívocamente, a confesión. El ‘yo’ muestra, por fin, su miedo y su dolor: ¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas! Ese sujeto pasivo que aparecía fundiéndose con la naturaleza en los versos anteriores –uso del participio y del pronombre átono me– asume finalmente el protagonismo de la primera persona del presente –tengo– y del posesivo –mi dolor–. Pero lo hace para mostrar su herida. El encabalgamiento del último verso subraya el miedo al vacío, el vértigo ante la nada, el horror a la soledad. El recuerdo es el verdadero caos, el auténtico torbellino al que teme el ‘yo’ poético, y la muerte o la locura son las únicas vías de escape de esta condena. Concluyamos recordando que Bécquer es un escritor posromántico, y que toda la fuerza, vehemencia y desmesura del Romanticismo encuentran en él un cauce repentinamente sereno y equilibrado. La violencia expresiva de esta rima ha quedado, así, contrarrestada por el meticuloso proceder de un autor más moderno. De aquí a la poesía del siglo XX hay sólo un paso: nuestro último romántico es también nuestro primer poeta contemporáneo. Guía para el comentario Tema Deseo de destrucción y muerte en forma de fusión panteísta con la naturaleza para huir del sufrimiento del recuerdo amoroso. Estructura Relación del texto con su época y autor Diferenciamos claramente dos partes en el poema: – Apelación y súplica a la naturaleza: deseo de fusión y aniquilación en ella (las tres primeras estrofas). – Motivo de la súplica: miedo al dolor y a la soledad (última estrofa). Insistiremos en dos aspectos relacionados con esta estructura: – El poema se articula en forma de diálogo con los elementos. Es, por tanto, un claro exponente de la proyección subjetiva en el paisaje del hombre romántico. – Esta configuración es característica de Bécquer, donde el núcleo significativo queda normalmente al final de la estrofa y del poema. Relacionaremos el poema, fundamentalmente, con tres aspectos: – El Romanticismo: temas y actitudes de este movimiento que se reflejan en la rima comentada. Ya lo hemos mencionado: la naturaleza salvaje, el ‘yo’ atormentado, el ansia de autodestrucción, la subjetividad proyectada en el mundo exterior al sujeto, el miedo a la soledad, el sentimiento amoroso como fundamento de la estabilidad. – La concepción poética de Bécquer: la poesía como lenguaje con que se ha de captar la belleza esencial del mundo; la poesía como «pintura», como «traducción» de la auténtica poesía que existe independientemente del poeta. – Bécquer como posromántico que impone un cierto equilibrio al torrente romántico y sienta las bases de la lírica española contemporánea. Claves del texto • Lo más llamativo es, sin duda, la disposición paralelística y anafórica del texto. La desmesura de la naturaleza tormentosa y la explosión apasionada de la subjetividad, netamente románticas, se someten aquí a una voluntad de orden, a un equilibrio poético. El paralelismo se produce en todos los niveles: sintáctico, fonológico y semántico. • Se personifica la naturaleza, ya que en ella el hombre proyecta sus sentimientos. Destaca la violencia de la descripción –uso de la aliteración de la r y de los verbos de acción destructora– para reflejar la violencia de la tempestad y, lo que es más, la violencia de la pasión. • La antítesis entre la naturaleza y el ‘yo’ poético se resuelve, finalmente, en el deseo de fusión panteísta. El contraste continuo entre elementos de fuerza y de debilidad reproduce el propio choque hombremundo del Romanticismo. • El texto refleja la vehemencia y desesperación del sentimiento: exclamaciones, repeticiones, puntos suspensivos. El tono del poema es solemne, enfático, casi grandilocuente; responde a esa «retórica de la emoción» que caracterizó a nuestro Romanticismo. A este efecto contribuye el ritmo de los versos, especialmente el de los endecasílabos que abren las tres primeras estrofas (con acento en la primera sílaba). La misma contundencia expresiva se encuentra en el empleo del heptasílabo, a modo de estribillo, donde la fuerza recae en el ímpetu del verbo imperativo y las exclamaciones, pero también en su lenguaje sencillo y directo (la súplica), muy diferente al de los versos de arte mayor. Otras actividades 1. El tema del deseo de olvido y del miedo a la muerte es habitual en las últimas composiciones de Bécquer. Podría cotejarse este poema con las Rimas LXV (Llegó la noche y no encontré un asilo...) y LXVI ( ¿De dónde vengo?... El más horrible y áspero...). Esta última rima permite, además, establecer una interesante comparación con el poema Donde habite el olvido de Luis Cernuda. 2. La fusión con la naturaleza como vía de autodestrucción es genuinamente romántica. Se puede introducir al alumno en este aspecto tan germánico del Romanticismo leyendo algunos pasajes del Werther de Goethe. Recomendamos, concretamente, en relación con este texto, la carta que escribe el protagonista a su amigo Guillermo con fecha 12 de diciembre, pocos días antes de su suicidio. 3. Como siempre, son muy ilustrativas las reproducciones de pintura de la época. Para acompañar a esta rima, podemos acudir a los paisajistas del Romanticismo: el inglés Turner, el francés Delacroix y, especialmente, el pintor alemán G. D. Friedrich, en cuyos atormentados paisajes a menudo destaca una figura humana anónima, contemplándolos de espaldas al espectador. 4. Aunque en general las Rimas de Bécquer nos sugieren la música de piano de Chopin –Nocturnos, Estudios y Preludios–, en este caso convendría más la audición de algún poema sinfónico como el Manfred de Schumman o la obra del mismo título de Tchaikovsky. TEXTOS NARRATIVOS Introducción Quizá no haya una necesidad tan antigua y permanente en el hombre como el deseo de salir de los estrechos cauces de su existencia por medio de la narración. En esta necesidad se encuentra el origen de los mitos, de las religiones y de la literatura. Desde los grandes poemas épicos a la novela moderna, desde las viejas colecciones de cuentos orientales al folletín burgués, la historia de la literatura es, ante todo, la historia de un continuo relato que el hombre se cuenta, una y otra vez, incansable. Con el nacimiento de la imprenta, surge un nuevo tipo de lector. De la exótica Scherezade que mantiene en vilo su vida, a la vez que la atención del sultán, pasamos al hidalgo manchego que enloquece leyendo libros de caballerías. La ficción, lejos de imitar la realidad, viene a sustituirla, a salvarnos de ella. Ortega, contraviniendo la imagen que proponía el espejo stendhaliano, dice que sólo es novelista quien se atreve a olvidar –y a hacernos olvidar– la realidad. Más osado todavía, ese narrador magistral llamado Borges idea un «libro de arena» infinito, una novela-laberinto donde todos los desenlaces posibles pudieran producirse. Pero ¿qué es lo esencial del arte de narrar? No es la historia que se nos cuenta, ni las vicisitudes de ese personaje en quien, sin dudarlo, nos encarnamos. No es la avidez con que escuchamos, ni la delectación con que pasamos las páginas. Lo esencial es la voz narradora, el lugar del que parte el relato, la mirada que preside ese universo imaginario. La composición de una novela o un cuento depende, en última instancia, del punto de vista. «Llamadme Ismael», nos dice el protagonista narrador de Moby Dick de Herman Melville. Y esa voz que nos llega desde el tiempo detiene el tiempo. Porque novelar es un arte temporal, donde el espacio deviene tiempo. Éste será el gran tema de la novela contemporánea, que llega al extremo de desintegrar la acción y convertirla en descripción de impresiones, sensaciones y nostalgias: huyendo del olvido, caemos en las sinuosas trampas de la memoria. Por eso, la voz narradora se multiplica y se transforma en un caleidoscopio de voces y miradas: la omnisciencia o el protagonismo del narrador, el diálogo objetivo o el monólogo interior del personaje. El propio lector aporta su mirada; el libro es un «tema» sobre el que ejecutamos distintas variaciones. Leer es otra forma de vivir: Madame Bovary también somos nosotros. Nuestra literatura está llena, pues, de voces y miradas que, en el fondo, siempre nos hablan de nosotros mismos. Podemos recorrer el camino que lleva desde el apólogo medieval al cuento contemporáneo, pasando por los fundamentos de nuestra novela moderna. Mientras tanto, nosotros nos dejamos engañar gustosamente, enamorados impenitentes de esa falacia en la que se contiene toda la verdad. Análisis de textos Azorín Doña Inés El oro y el tiempo (capítulo VII) El dedo índice pasa con cuidado sobre la piel. La pulpa de la yema es suave; brilla la uña combada y esmaltada de rosa. Lentamente el índice, erguido, recto, va pasando y volviendo a pasar por el ángulo de los ojos. Llamea en la estancia, sobre la cama, la colgadura de damasco escarlata con estofa de ramos y amplia caída. Doblado, recio, cae en pliegues majestuosos el damasco desde lo alto hasta la alfombra mullida del suelo. La fina mano de uñas brillantes palpa la faz con suavidad. Llenan el ambiente penetrantes perfumes de pomos y pastillas. Cerrado el balcón, cerrada la puerta, el aire de la cámara, en esta noche de primavera, es cálido y denso. La paz profunda, en lo hermético de la estancia, no ha de ser turbada. La luz suave parece líquida; se derrama por el damasco y gotea en los vidrios y porcelanas de botes y redomas. Y en la dulce vaguedad, en la claror pálida, rota débilmente por los destellos de la porcelana y el cristal, resaltan los damascos rojos y los matices trigueños de la tibia carne femenina. Los encajes, sobre la carne morena, son como blanca espuma. De los ojos, la mano ha bajado hasta la boca. El pulgar y el índice, después de repasar éste por la comisura de los labios, han cogido la piel del cuello, debajo de la barbilla, y la tiran suavemente para ensayar su tersura. Se extiende el seno, casi descubierto, en una firme comba. La henchida voluta desciende armoniosa y acaba por esconderse entre la nítida fronda de las randas. Silencio profundo en estas horas de medianoche. La línea firme de una pierna, ceñida por seda brillante, se marca bajo el amplio y translúcido tejido blanco. La mano delicada ha tornado a repasar por la cara y ha caído luego con desaliento sobre el muslo. La imagen es reflejada por ancho espejo. Ya en la armonía de los dos colores –el rojo y el moreno– se ha introducido un nuevo matiz: el del oro. De un escritorio ha sido sacado un cestito con onzas. La mano fina ha metido los dedos entre el oro; ha levantado en el aire un puñado de monedas; ha dejado caer las onzas en el cesto. Y luego, tras una pausa, en el silencio roto por el son agudo del precioso metal, estos dedos de uñas brillantes cogían nerviosamente las monedas y las apretaban, las oprimían, las refregaban unas contra otras con saña. El oro no puede nada contra el tiempo. Este fragmento azoriniano, correspondiente a la obra Doña Inés (1925), constituye un magnífico exponente de la descripción de un momento captado en su fluir con exquisita minuciosidad. Podríamos hablar al respecto de un «cuadro animado» cuyo contenido adquiriera movimiento por un instante, o si se prefiere, de una secuencia cinematográfica impregnada de calidades pictóricas. El personaje del que se habla, Doña Inés, ya ha sido presentado, descrito y caracterizado en pasajes anteriores de esta suerte de novela que, por contravenir las convenciones clásicas del género y articularse mediante yuxtaposición de estampas débilmente hilvanadas y con escasa acción, sitúa la obra en un espacio agenérico donde prevalece el gusto por lo descriptivo, lo estático, lo evocador y lo plástico(2). El capítulo, titulado «El oro y el tiempo» (capítulo VII) corresponde a la captación del momento en que Doña Inés, envuelta en la soledad de su dormitorio, aparece inspeccionándose en el espejo con el ánimo de escrutar los efectos del tiempo sobre su persona, lo que da pie a una morosa y «amorosa» delectación por parte del narrador –mejor fuera decir, en este caso, pintor(3)– en la captación de los más mínimos detalles. El fragmento se articula contrapuntísticamente en una sucesión de minúsculas pero sugestivas estampas en que la mirada se aproxima y se desliza en lentos planos, bien por el cuerpo femenino, bien por el decorado circundante. Podríamos hablar al respecto de cierto impresionismo caracterizador. Esta discontinuidad, o mejor dicho, esta interpenetración de lo humano y el entorno que tanto nos recuerda las pinturas de Gustav Klimt, determina que el personaje se presente desintegrado en diversas pinceladas, despersonalizado, como si los miembros, independientes, obraran conforme a impulsos autónomos, como si bajo estas sinécdoques animadas alentara un ser fantasmal sin rostro visible, es decir, sin entidad individual manifiesta. Pero esta despersonalización óptica es sólo aparente, por cuanto los movimientos del personaje responden a impulsos anímicos sumamente humanos, que expresan una suerte de coquetería que acaba convirtiéndose en triste consideración existencial. Como se puede observar, el texto atiende una doble exigencia: por una parte se centra en los «hechos», aun siendo éstos tan insignificantes como el deslizamiento de un dedo por la superficie cutánea en torno a los ojos. Por otra parte, hace resaltar las cualidades. Esta segunda intención frena, retarda el avance del curso textual, mas no lo hace en contradicción con los movimientos sino acompasadamente a éstos, por la extremada lentitud y parsimonia que los caracteriza. De este modo no hay tensión alguna entre lo estático y lo dinámico, sino sintonía de ambos impulsos. Diciéndolo de otro modo, podríamos hablar de congruencia entre el referente y el discurso: no se trata de una acción veloz captada a cámara lenta sino de una acción lentísima que se traduce verbalmente con la misma parsimonia. El texto podría muy bien articularse en torno a dos «temas» en sentido musical, los cuales se corresponden con el título del capítulo: el oro y el tiempo. El tiempo comprende la descripción del lento movimiento de la mano hasta caer desmayada sobre el muslo. La escena comienza con un primerísimo plano de un de- do al que sigue un paulatino alejamiento –como en un zoom– hasta captar el rostro, el seno y el muslo. La descripción se atiene fielmente a la clásica verticalidad, pero presenta una característica que la hace resultar atípica: sólo aparece un dedo, una mano, un seno, un muslo. Es como si estas partes del cuerpo actuaran a modo de sinécdoques de la totalidad, a la vez que se potencia esa sensación de conjunto disgregado. La descripción del movimiento de la mano tratando de advertir los efectos del tiempo se caracteriza por el uso del presente y del gerundio con valor durativo; mediante el uso de estas formas verbales se consigue actualizar el momento, recrearse en su contemplación: El dedo índice pasa con cuidado sobre la piel. La pulpa de la yema es suave; ( ...) Lentamente el índice, erguido, recto, va pasando y volviendo a pasar por el ángulo de los ojos. (...) La fina mano de uñas brillantes palpa la faz con suavidad. (...) Se extiende el seno, casi descubierto, en una firme comba. La henchida voluta desciende armoniosa... (...) La línea firme de una pierna ceñida por seda brillante, se marca bajo el amplio y traslúcido tejido blanco. Ahora bien, cuando la dama advierte los primeros estragos en su persona y experimenta el desaliento expresado por la mano caída con dejadez, notamos un cambio verbal: se pasa del presente –aspecto imperfectivo, acción en su transcurso– al pretérito perfecto, al pasado, a la acción acabada, para indicar que ya no es posible evitar lo inevitable, que ya no se puede dar marcha atrás en esta batalla perdida apenas comenzada. Este mínimo ¿o máximo? drama de alcoba se resolverá –intuimos– en un rictus de melancolía: La mano delicada ha tornado a repasar por la cara y ha caído luego con desaliento sobre el muslo. El espacio en que sucede la escena está llamativamente cerrado pese a la circunstancia de que es primavera. Y en esta cámara herméticamente desdeñosa para con el mundo exterior, paradójicamente, el tiempo parece haberse detenido. No hay un solo efecto acústico que perturbe el instante, ningún reloj cuyo tictac altere la paz del momento, ninguna resonancia que rompa ese silencio que se presenta no como mero hecho sino como imperativo: La paz profunda, en lo hermético de la estancia, no ha de ser turbada. No deja, pues, de ser curioso que el sonido, perfecto exponente del transcurso temporal, brille por su ausencia. Es como si al ser elidido se quisiera paliar los efectos del tiempo que está advirtiendo el personaje. (2) (3) Mario Vargas Llosa en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua (enero de 1996) define a Azorín como un miniaturista «de narrativa despaciosa y a punto de congelarse». No en vano Torrente Ballester ha dicho que Azorín tiene «ojos de pintor y alma de intelectual». Panorama de la literatura española, Madrid, Guadarrama, 1965. Y como oposición al silencio que preside la escena, se nos presenta todo un lujoso mundo de incitaciones cromáticas, táctiles y olfativas. Así, los elementos visuales están llenos de intensidad y contrastes: colgaduras escarlatas equiparadas metafóricamente al fuego, uñas brillantes, destellos de porcelanas y vidrios, blancos encajes sobre la morena piel, traslúcidos tejidos... Llamea en la estancia, sobre la cama, la colgadura de damasco escarlata... (...) La fina mano de uñas brillantes palpa la faz con suavidad. (...) La luz suave parece líquida; se derrama por el damasco... (...) Y en la dulce vaguedad, en la claror pálida, rota débilmente por los destellos de la porcelana y el cristal, resaltan los damascos rojos y los matices trigueños de la tibia carne femenina. Los encajes, sobre la carne morena, son como blanca espuma. (...) La línea firme de una pierna, ceñida por seda brillante, se marca bajo el amplio y traslúcido tejido blanco. También las sensaciones táctiles juegan un importante papel, produciéndose todo un despliegue de texturas diversas: colgaduras de rigidez casi escultórica cayendo sobre la morbidez de la alfombra, suavidad de sedas y encajes, vidrios, porcelanas, tersura de la carne femenina, etc. Doblado, recio, cae en pliegues majestuosos el damasco desde lo alto hasta la alfombra mullida del suelo. (...) La luz suave parece líquida; se derrama por el damasco y gotea en los vidrios y porcelanas de botes y redomas. (...) Se extiende el seno, casi descubierto, en una firme comba. (...) La línea firme de una pierna, ceñida por seda, brillante, ... Y para que nada falte en esta aristocrática secuencia, la atmósfera aparece impregnada de sensuales aromas, de modo que el aire se hace casi irrespirable: Llenan el ambiente penetrantes perfumes de pomos y pastillas. Cerrado el balcón, cerrada la puerta, el aire de la cámara, en esta noche de primavera, es cálido y denso. Mediante esta descripción sinestésica en que los colores, los aromas y las texturas parecen fundirse produciendo un efecto de embriaguez sensorial –la colgadura llamea, el aire se solidifica, la luz se vuelve líquida– se consigue crear el efecto de que la alcoba se convierte en una especie de microcosmos donde los elementos de la naturaleza se han instalado por unos instantes. Así: Llamea en la estancia, sobre la cama, la colgadura... FUEGO La luz suave parece líquida; se derrama por el damasco y gotea... AGUA La henchida voluta desciende armoniosa y acaba por esconderse entre la nítida fronda de las randas. VEGETACIÓN Tras este despliegue aparece un nuevo elemento: toda la escena transcurre delante de un espejo, con la connotación típicamente narcisista que esto supone. El efecto óptico de la duplicidad de la imagen acentúa la confusión sensorial y nos hace sumirnos definitivamente en un mundo de irrealidad y ensueño. La inesperada irrupción de las monedas incorpora el otro tema: el oro. Esa mano que hemos contemplado inspeccionándose el cuerpo, se sumerge ahora en un cestillo con onzas y levanta en el aire un puñado de monedas dejándolas caer a continuación y restregándolas después con saña. Lo que pudiera haber sido una casi gratuita ostentación de barroquismo modernista, o un pretexto para añadir otro matiz cromático al conjunto, acaba funcionando como reveladora metáfora de la inutilidad del oro contra los implacables efectos del paso del tiempo. No se trata tanto de contraponer con violencia alegórica juventud y vejez, sino de captar el primer y apenas perceptible síntoma de ésta en aquélla: alguna leve arruga que, aun apenas perceptible, induce la melancólica consideración de que la suerte está echada: el oro que puede comprar tantas cosas no puede, en efecto, redimir la esclavitud temporal. Obsérvese también que la parsimonia y suavidad de los movimientos del personaje cede a una sucesión de acciones rápidas, coincidente con el único sonido del fragmento: el tintineo metálico de las monedas que, tomadas por la mano, caen en dorada lluvia y son también apretadas, oprimidas y refregadas con saña debido a la impotencia. La violenta celeridad y el sonido que estos movimientos originan contrastan con la suave lentitud y el silencio expresados anteriormente: ... en el silencio roto por el son agudo del precioso metal, estos dedos de uñas brillantes cogían nerviosamente las monedas y las apretaban, las oprimían, las refregaban unas contra otras con saña. Como vemos, estas acciones rápidas se corresponden con un cambio de forma verbal: se pasa del presente al imperfecto de indicativo, mediante el cual se consigue un alejamiento narrativo más novelesco, menos pictórico: el tiempo, antes detenido, va a seguir su curso. La formulación en voz pasiva con que se expresa el acto de extraer las monedas, refuerza la naturaleza maquinal de los movimientos y la preferencia que se otorga a los objetos sobre el móvil que guía a quien los ejecuta: De un escritorio ha sido sacado un cestito con onzas. La última frase constituye una especie de síntesis, casi de moraleja medieval en donde se cifra el contenido del fragmento: el oro no puede nada contra el tiempo. El fragmento en su conjunto presenta dos características. Una, de índole constructiva, y la otra, retórica. Es la primera la modalidad típicamente azoriniana de unas frases cortas mediante una suerte de puntillismo sintáctico. La otra característica se refiere al uso abundante de la adjetivación. A este respecto, y pese a que la mayor parte de los ejemplos son epítetos, es de destacar una notable nivelación entre los que se anteponen y los pospuestos, de lo que se sigue un efecto de equilibrio e incluso de austeridad en medio del lujo –valga la paradoja–. Así: La fina mano de uñas brillantes... ... resaltan los damascos rojos y los matices trigueños de la tibia carne femenina. Los encajes, sobre la carne morena, son como blanca espuma. Como hemos podido comprobar, la lujosa visión de conjunto puede equipararse visualmente a un prolongado y barroco plano de Visconti. Podríamos fácilmente imaginarnos a la Alida Valli de «Senso» naufragando inmóvil entre sus objetos suntuosos, pero advirtiendo que su esplendor carnal está ya marcado por las huellas del tiempo. Guía para el comentario Tema El texto, a partir de una anécdota tan simple como es el deslizamiento de una mano femenina por el rostro y el cuello, constituye una reveladora metáfora de la imposibilidad de redimir al hombre de la esclavitud temporal. Estructura El capítulo se articula en torno a dos acciones consecutivas: – En primer lugar, se plasma el lentísimo y delicado movimiento de la mano escrutando visual y táctilmente los primeros estragos del tiempo. – A continuación, contemplamos cómo esa misma mano se introduce en un cestillo con onzas que, tras ser oprimidas nerviosamente y con saña, son dejadas caer con abatimiento e impotencia. Como vemos, el título del capítulo –«El oro y el tiempo»– es una perfecta síntesis de lo que en él se cuenta: ni el oro, que todo lo puede, es capaz de detener el tiempo, de congelar el instante; en definitiva, de evitar la muerte. Claves del texto • Un aspecto que constituye una constante de la obra azoriniana y que en este texto se aprecia con gran intensidad, es la visión atomizada de la realidad –empleo de la sinécdoque–. El personaje aparece desintegrado en diversas pinceladas, al modo impresionista, fundido plenamente en la realidad circundante, como en una especie de mosaico en el que lo más importante es aprehender el ambiente hasta en sus más mínimos detalles en un afán de detener el tiempo, verdadero protagonista de toda la producción de este autor. • Existen marcadas diferencias entre las dos acciones ejecutadas por la dama. Así, al movimiento suave y lento de la mano (el tiempo) le sucede otro rápido, nervioso y violento (el oro). La primera acción se realiza en silencio; la segunda, acompañada del agudo tintineo de las monedas. La adecuación entre el referente y el discurso se deja ver en el empleo de las formas verbales: la acción remansada del primer momento, con verbos en presente, cede paso a una acumulación de verbos en imperfecto que, al igual que las monedas, se precipitan rápidamente. • Lo más llamativo del texto es, sin embargo, el despliegue sensorial de que éste hace gala, el lujo con que se describe un ambiente lujoso. Se hallan presentes casi todos los sentidos, especialmente el tacto (obsérvese la presencia del término suave y sus derivados, suavidad y suavemente) y la vista (lo brillante: uñas, vidrios, porcelanas, botes, redomas, cristal, espejo, oro). Los alumnos pueden establecer fácilmente campos semánticos: las telas (damascos, encajes, sedas) y los colores (rosa, escarlata, rojo, blanco, moreno). A esta captación exhaustiva de lo sensorial contribuye la adjetivación y la sinestesia, especialmente significativas en la descripción del ambiente (aire cálido y denso, paz profunda, dulce vaguedad, luz suave, claror pálida, silencio profundo). • El estilo de Azorín se caracteriza por lo que podemos llamar «puntillismo» sintáctico: frases breves, oraciones simples, estructuras paratácticas (yuxtaposición y coordinación). La ausencia de subordinación contribuye a la impresión de disgregación y atomización anteriormente comentada. Relación del texto con su época y autor El tiempo, leitmotiv de la obra azoriniana, es también una constante en los autores de su generación. Pensemos cómo en Unamuno se convierte en un elemento angustioso y en un afán de inmortalidad. Por su parte, Machado definirá su poesía como «palabra en el tiempo». En Baroja esa obsesión temporal inspira la movilidad y el dinamismo de sus personajes. Pero en ninguno aparece este tema con el carácter obsesivo y con mayor variedad de matices dentro de la «monotonía». Ninguno logró expresar como él el sentimiento del eterno retorno, el «vivir es ver volver», como diría Ortega. Por otra parte, atendiendo a la técnica narrativa, el texto de Doña Inés es un buen ejemplo de cómo entiende la generación del 98, de forma muy particular, el género novelesco. La anécdota es, a menudo, un leve pretexto para poner en movimiento los sentidos, las emociones o los pensamientos. Podemos considerar, por lo tanto, sus relatos como intentos de renovación de la forma novelística y ver en Azorín, como señala Vargas Llosa, un precursor del «nouveau roman», ese tipo de novela donde «no pasa nada». Otras actividades 1. Para explicar el significado del paso del tiempo en Azorín proponemos la lectura de algunos de los cuentecillos de Castilla (1912) y, en especial, el titulado «Las nubes». Éste, además de tratar el 1. tema del eterno retorno, es un buen exponente de la revisión que hace Azorín de nuestros clásicos (en este caso, de la historia de Calixto y Melibea). 2. Es conveniente que los alumnos realicen sus propias descripciones: retratos y autorretratos, ambientes, asociaciones entre un personaje y su entorno. Incluso, a partir del texto azoriniano, podrían componer un cuento. 3. Podemos proponer a los alumnos la descripción de algún cuadro en el que el fondo y la figura compartan el mismo protagonismo: obras de Klimt, Renoir, Sorolla, Fortuny, etc. TEXTOS DRAMÁTICOS Introducción A partir del momento en que adquirió la conciencia de su ‘yo’, el hombre ha buscado la autocontemplación en un deseo de tomar conocimiento de su propia imagen. Así, desde la superficie de las aguas hasta el espejo, pasando por los metales, ha ido encontrando los instrumentos para lograrlo. Pero la satisfacción de ese deseo primario no le bastó y, conforme fue evolucionando y desarrollándose, continuó la búsqueda de su imagen más allá de lo meramente físico e individual para hallar su proyección anímica, colectiva y social. Un nuevo espejo en donde poder medir su comportamiento. Se puede afirmar que el teatro consiste en representar escénicamente la palabra, en dar vida a un texto por medio de la transformación de los actores en personajes con la participación directa y consentida del público. De este modo, aparece señalada en toda su evidencia la indisoluble relación que une a los tres componentes del texto dramático: autor-actor-público. Si en los otros dos géneros literarios la relación que se establece entre el autor y el lector es una relación «de alcoba», íntima y directa, la intervención de los actores y la presencia de un público colectivo hacen del teatro un acto «de salón», social y compartido, que trasciende lo meramente literario. Así, numerosos críticos rechazan la autonomía del texto dramático, considerado por la tradición aristotélica como un género literario, y opinan que el teatro sólo alcanza su verdadera esencia en el momento de su representación. En cualquier caso, y aun conscientes de que en la obra teatral intervienen numerosos e importantísimos factores extratextuales –gesto, movimiento, decorado, sonido, luz, «attrezzo»–, queremos rescatar el valor dramático de la palabra. Recordemos a este respecto que un gran dramaturgo como Valle-Inclán antepuso el texto literario a su representación escénica, llegando a considerar ésta como un «lamentable incidente». Tal vez la manera de conciliar estas dos actitudes tan extremas es partir del material con el que contamos –el texto–, para conseguir que los alumnos asistan a una representación imaginaria. Como decía Lorca, «el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparecen en la escena lleven un traje de poesía y, al mismo tiempo, que se les vean los huesos, la sangre». Por eso, como no sólo estamos leyendo sino que estamos viendo y oyendo a los personajes, en estos comentarios nos hemos detenido menos en el análisis estilístico para dar cabida a recursos puramente teatrales como el aparte, la acotación, las estrategias, la trama, la intención de los personajes y el espacio escénico. En definitiva, mediante este acercamiento a los textos teatrales, pretendemos que nuestros alumnos se adentren en el mundo mágico de la representación, tan inherente al hombre y a su necesidad de conocerse. A la manera de Pirandello, no buscamos un autor, sino muchos lectores para nuestros personajes. Análisis de textos Fernando Arrabal Strip-tease de los celos(4) (Ballet en un acto) PERSONAJES: UN HOMBRE UNA MUJER (Se alza el telón) Luz muy intensa en escena que bajará progresivamente hasta dar paso, al final del acto, a la obscuridad total. En mitad de la escena, un monumento de piedra. Encima del monumento, acostada y en total inmovilidad, UNA MUJER desnuda. A la derecha, una esfera-jaula de 1,90 m de diámetro. EL HOMBRE entra en escena. Examina a LA MUJER desnuda con amor y severidad. Pone un disco de una música muy viva en un antiguo fonógrafo. Se sienta y espera. LA MUJER «se despierta» poco a poco y se incorpora lentamente. Comienza a bailar, al ritmo de la música, como en un sueño. Al poco dirige la danza al HOMBRE: es una danza lasciva. Cesa la música del disco y la danza. LA MUJER coloca una corona de hierro en la cabeza del HOMBRE; le echa una capa por los hombros y le pone en las manos un cetro-látigo. (4) Teatro pánico, Edición de Francisco Torres Monrea, Madrid, Cátedra, 1986. Se contemplan los dos como deslumbrados. Ella se arrodilla y le besa los pies. EL HOMBRE la levanta. Se acercan para besarse. Ruido de gente. Risas entre bastidores. EL HOMBRE, inquieto y colérico, mira a todas partes. Después le pone a la mujer desnuda unas bragas y un sostén. Risas entre bastidores. LA MUJER ríe también, quizá con ironía. Él la golpea rabioso con su cetro-látigo. Ella gime. Él se muestra ahora tierno con ella: la alza, «magnánimo», y la besa. De nuevo se oyen las risas entre bastidores. Ella ríe también. Él, colérico e inquieto, mira a todas partes. La viste con un vestido negro largo. Le cubre la cabeza con un velo que le oculta casi por completo el rostro. Le pone unas botas y luego unas esposas en los puños, y unos grillos en los tobillos. La encierra en la jaula esférica. Risas entre bastidores. Ella ríe también. Él la arrastra para llevársela. Ella gime. Él la obliga a salir de la esfera y la besa. Risas entre bastidores. Ella ríe también. Él, colérico, la azota hasta que muere. Ya muerta, la abraza con mucho amor. La alza sobre el monumento de piedra. La acuesta sobre el monumento. La desnuda de nuevo. Ella, consecuentemente, permanece muerta y desnuda en el monumento. Finalmente, él le pone la corona de hierro. Coro de niños. Él se coloca las esposas y se encierra en la esfera-jaula. Arroja lejos de él, con fuerza, las llaves. Obscuridad. (Telón) París, 1964. Roland Barthes define la teatralidad como «el teatro sin el texto», como «un espesor de signos y sensaciones» que se edifica a partir de un argumento, pero que no exige necesariamente el lenguaje verbal(5). Ésta es la gran conquista de la escena en el siglo XX: sustituir el protagonismo de la palabra por el del cuerpo, potenciar el gesto, el color, la luz y el sonido. Los elementos plásticos y sonoros deben integrarse –con o sin la palabra– en un todo comprendido como espectáculo teatral, que supere los límites del drama literario. Para ello el teatro ha acudido a los descubrimientos y aportaciones de las vanguardias, con su carácter a menudo transgresor, provocativo y lúdico, pero también a la esencia misma de la representación: lo que ésta tiene de rito, de magia y de ceremonia. En ambas direcciones –hacia atrás o hacia adelante, en la regresión al pasado o la proyección al futuro– las obras se han tenido que despojar de lo realista y denotativo, acogiéndose a lo simbólico y connotativo. Por eso el teatro contemporáneo ha vuelto a los elementos más primarios e instintivos de la vida humana –semen y sangre, deseo y muerte, Eros y Thanatos– descubriendo en ellos además toda una serie de posibilidades plásticas –el blanco y el rojo, la luz y la sombra, el ruido y el silencio–. En esta revolución teatral destaca la figura de Antonin Artaud y su «teatro de la crueldad». Sin embargo, sus teorías no son llevadas a la práctica hasta dos décadas más tarde, con las vanguardias escénicas de los años se- senta, dentro de las cuales tiene especial relevancia el movimiento «pánico»(6). Este último experimento teatral se nos muestra como el más genuino surrealismo llevado a escena, pues da rienda suelta al inconsciente y consigue abolir en buena medida las censuras éticas y estéticas. Se trata, en definitiva, de una escritura onírica e irresponsable, que partiendo de una actitud iconoclasta y ritual busca la liberación de un entorno social opresor. La catarsis «pánica» no consiste en liberar al personaje de sus complejos y pasiones para integrarlo en la realidad de los otros, sino que supone una crítica al sistema ético-estético tradicional: lo convencionalmente feo, impuro, incoherente, pierde en este teatro su condición negativa para situarse en el mismo plano de atracción y afecto que lo bello, lo puro y lo coherente(7). (5) (6) (7) R. Barthes, «El teatro de Baudelaire», en Ensayos críticos, Barcelona, Seix Barral, 1983, pág. 50. «Todo cuanto actúa es crueldad. Es sobre esta idea de acción extremada, llevada más allá de todo límite, sobre la que el teatro debe ser reconstruido» (A. Artaud, El teatro y su doble). De esta afirmación provienen las aportaciones del «Living Theater» de Nueva York o el «Open» de Londres, y las obras de autores como Jerzy Grotowski o Peter Brook. En cuanto al «movimiento pánico» sus fundadores son Alejandro Jodorowsky, Roland Topor y el propio Fernando Arrabal. Nos remitimos al completísimo estudio de Francisco Torres Monreal en su edición crítica: Fernando Arrabal, Teatro pánico, Madrid, Cátedra, 1986. La elección del texto que vamos a comentar responde, pues, al deseo de mostrar las dos tendencias que definen el teatro más revolucionario de nuestro siglo: su carácter de transgresión –estética y moral– y su condición de texto visual, artístico, más que literario. Nadie mejor para ello que Fernando Arrabal, exiliado forzoso de la escena española, dramaturgo perdido de nuestra literatura(8). Su Strip-tease de los celos no es un mero gesto de provocación estéril, a la manera dadaísta, sino, en lenguaje «pánico», una «ceremonia», que, a la manera religiosa, pretende establecer contacto con un universo superior. Así, pese a la crudeza de esta obra, no asistiremos a un crimen naturalista, al estilo de los del Marqués de Sade; más bien se trata de celebrar un ritual simbólico. Estamos ante un texto sin palabras cuya condición eminentemente visual reivindica su propio subtítulo: «Ballet en un acto». Efectivamente, lo que se representa es casi una danza ritual, donde el espectáculo se libera del lenguaje –es decir, de lo racional–: el primer strip-tease que se produce en escena es el del texto, que se desnuda de la palabra. Y no solamente prescindimos de las palabras: la sobriedad que se pretende –podríamos hablar de abstracción– afecta también al espacio, al tiempo, a los personajes, al decorado; no así al gesto y al movimiento, esencia misma del teatro. Prescindiremos, pues, de casi todo, pero no del telón. Ese se alza el telón con que se abre la pieza no es un mero trámite para iniciar lo que a primera vista parece una acotación convencional; es una alusión a la propia teatralidad de lo que vamos a presenciar, un recordatorio de la ficción. Es necesario el proscenio –la distancia, la frontera– para acceder a la magia, a la ceremonia. Estamos ante el inicio de un rito y alzar o correr el telón es, en el fondo, levantar el velo que oculta lo prohibido, mostrar, destapar (otra vez el strip-tease) la desnudez. La luz es la primera protagonista de la representación. Su función es múltiple: crea y delimita un espacio escénico y un tiempo dramático. Y a la vez, la transición progresiva desde la luz muy intensa a la obscuridad total tiene una evidente dimensión simbólica: supone el paso de la vida a la muerte. Aún podemos señalar otra misión de los focos luminosos: el debilitamiento progresivo de esta luz abocada a las tinieblas intensifica, paradójicamente, la tensión dramática, conduciendo al espectador al clímax. Cuanto menos vemos en escena más terrible es aquello que sucede. Ya hemos dicho que en esta obra se representa lo innombrable; quizá podamos añadir ahora que se contempla lo invisible. Este espacio luminoso es un espacio abstracto habitado, en principio, por los objetos. Como en muchas otras obras teatrales contemporáneas, en ésta no existe el «decorado»: los objetos no sirven ya para ambientar o enmarcar la acción, son un signo más que se integra dentro de la estructura de la pieza. El objeto pierde aquí su valor funcional para adquirir un valor simbólico; pero además es un objeto surrealista, es decir, subversivo. En el centro de la escena tenemos un monumento de piedra, inequívoca alusión a la tumba, al túmulo mortuorio. Sobre él, otro «objeto», una mujer desnuda –acostada y en total inmovilidad–, objeto de deseo de resonancias necrófilas. A la derecha vemos una esfera-jaula de 1,90 m de diámetro. La doble condición de este globo-prisión (como la del cetro-látigo que aparecerá más adelante) resume su significado «pánico»: si la esfera se identifica con lo infinito y la totalidad (la perfección), la jaula pone límites y reduce a una mínima porción (imperfecta) el espacio. Por supuesto, esta jaula esférica supone la represión frente al deseo y, finalmente, la imposibilidad del amor, pero sólo desde su doble naturaleza podremos entender el desenlace de la obra. Por otra parte, en la memoria arrabaliana se funden, sin duda, otras reminiscencias artísticas, como las esferas transparentes que contienen a los amantes en El jardín de las delicias (¿hace falta recordar el carácter surrealista de esta pintura de El Bosco?) o los grandes globos con que se ayudaba la tramoya de los autos sacramentales. El espacio escénico es creado también por el propio movimiento –«ballet»– de los personajes y por una serie de imágenes acústicas que lo delimitan, lo encierran y lo amenazan. Cuando comienza la acción propiamente dicha es cuando hace su entrada El Hombre, y con él la música; cuando se presenta el nudo o conflicto es cuando La Mujer, después de bailar y moverse por el escenario, se hace cómplice de las risas que llegan del exterior. Así, la configuración espacial de la obra corre pareja a la creación de la trama. Se necesitan una a la otra porque –insistimos– no se trata de una localización realista, sino simbólica, abstracta. Esa imprecisa habitación es sin duda un espacio interior opresivo y circular, en cuyo centro se desarrolla otro círculo –el de la acción dramática– en torno a un gran objeto también circular. Pero centrémonos en los personajes, o lo que es lo mismo, en el drama. El Hombre y La Mujer son también signos abstractos: carecen de nombre, de voz, de circunstancia, nos atreveríamos a decir que de rostro. No son caracteres ni humanidades: en el teatro contemporáneo se produce la muerte del personaje-persona, sustituido por el personaje-signo; en el teatro «pánico» de Arrabal, además, el personaje es siempre oficiante o víctima del sacrificio, cuando no ambas cosas. El protagonismo de la acción –el movimiento– pasa alternativamente de El Hombre a La Mujer, en sucesivas ceremonias. Pero sobre quien recae el peso de la obra es sobre el personaje masculino: él es el sujeto. SUJETO –––––––––– OBJETO Oficiante –––––––––– Víctima (El Hombre) (La Mujer) La misma dualidad que presidía los objetos (monumento-tumba, esfera-jaula) se observa en el comportamiento de El Hombre, que examina a La Mujer tendida con amor y severidad. Esta precisión, por lo demás irrepresentable, adelanta lo que va a ser el rasgo distintivo del protagonista: vestir a la mujer y desnudarla, encerrarla en la jaula y arrastrarla fuera de ella, besarla y azotarla, matarla para después abrazarla amorosamente, son 1(8) Dice al respecto Francisco Ruiz Ramón: «La expulsión de Arrabal dramaturgo vino a significar para el contexto global del teatro español un acto de castración de uno de sus órganos vivos, que portaba en sí el germen seminal de nuevas formas teatrales, cuyo sentido primigenio era el de dar nacimiento a una corriente original española cuya aparición, crecimiento y desarrollo había situado al teatro español, no al margen ni a la zaga, sino en el centro mismo de las nuevas dramaturgias occidentales». Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 1980, pág. 434. acciones que subrayan la inutilidad de toda iniciativa en un mundo absurdo y sin salida. Pero además sin esta oscilación entre deseo y muerte, placer y dolor, que afecta como ya hemos visto a todos los elementos del drama, no puede entenderse el verdadero alcance de este rito sadomasoquista. EROS Amor besar (placer) monumento esfera cetro bragas, sostén (Luz) Severidad castigar (dolor) tumba THANATOS jaula látigo esposas, grillos (Obscuridad) A partir de este momento comienza la «ceremonia» arrabaliana, una sucesión de rituales que pueden provocar en el espectador extrañeza, indignación, repulsión, horror, pero también curiosidad, atracción, fascinación(9): Primera ceremonia: Como la serpiente, símbolo bíblico del pecado y la tentación, La Mujer despierta al son de la música muy viva que proviene de un antiguo fonógrafo –objeto que introduce cierto «barroquismo» dentro de la austera escenografía–. El movimiento pasa al personaje femenino (Sujeto) frente al estatismo de El Hombre, que se sienta y espera (Objeto). La Mujer le ofrece una danza lasciva (danza ritual), pero –no lo olvidemos– baila como en un sueño. De hecho toda la escena se presenta en una atmósfera onírica, irreal, que adquiere paulatinamente –gradación luminosa– el carácter de la pesadilla. Segunda ceremonia: Convertida en Sujeto, La Mujer hace ahora de oficiante del rito: se trata de un rito de investidura, una coronación que por una parte contiene irreverentes connotaciones religiosas (el Ecce Homo) y por otra irónicas alusiones sexuales (infidelidad). En esta ceremonia son fundamentales los objetos rituales: una corona de hierro, una capa y un cetro-látigo –objeto sexual, fálico, que alude a la vez al poder del Rey y del Verdugo–. Podemos decir del vestuario en el teatro contemporáneo lo mismo que hemos dicho del decorado; la indumentaria es un signo más, una «escritura» en términos barthesianos(10). Añadamos que el particularísimo «atrezzo» arrabaliano es siempre el ropaje simbólico de una ceremonia sagrada, en este caso de una adoración: Ella se arrodilla y le besa los pies (María Magdalena). Tercera ceremonia: Este tercer ritual es una nueva investidura, pero ahora es El Hombre quien viste a La Mujer. Se trata de un strip-tease a la inversa: poco a poco asistimos a la construcción de un nuevo personaje(11). El tránsito no puede ser más inquietante: la impúdica mujer desnuda se transforma primero –bragas, sostén, vestido negro largo, velo– en una dama enlutada, como tantas mujeres españolas y después –botas, esposas, grillos– en un objeto sadomasoquista. La transición de la luz a la sombra hace esta impresión francamente sobrecogedora: cuanto más se viste ella de paños negros, más se oscurece la escena. La transformación, típicamente «pánica», del sujeto en objeto, de la persona en cosa, llega a su culminación con ese velo que oculta casi por completo el rostro de la actriz. La máscara resultante puede convertirse ya en objeto del deseo sexual y de la pulsión destructiva del oficiante-verdugo. Sólo después de muerta éste le abrazará con mucho amor; sólo después de recuperar su desnudez ella merecerá la corona de hierro. Observemos que, previamente a esta siniestra ceremonia, la acción amorosa –se contemplan los dos como deslumbrados, se acercan para besarse– se ha visto interrumpida por primera vez por la amenaza del mundo exterior, representado en el ruido de gente y las risas entre bastidores. En este contexto, y si nos ceñimos al título de la obra, los sonidos en off son el desencadenante de los celos, pero no podemos limitar su significado a esta única referencia. Estos ruidos son, ante todo, la presencia amenazadora del mundo exterior, del sistema represivo, de los demás hombres y mujeres, presencia sonora que el protagonista vive como una agresión a su intimidad, una represión de su deseo y un impedimento de su amor. Pero si en la célebre máxima sartriana «el infierno son los otros», aquí habría que incluir dentro del infierno al personaje femenino, que ríe también, quizá con ironía. La ambigüedad de La Mujer provocativa, que se entrega al contacto amoroso –se besan– pero manteniéndose siempre a distancia –se ríe–, es la causa de que El Hombre se enfurezca y la desee todavía más –la bese (Ella ríe) y la golpee (Ella gime)–. Estas risas acabarán sólo con la muerte de Ella, cuando Ella deje también de reír. La gradación climática no pasa únicamente por el debilitamiento de la luz, ni por la progresiva investidura de La Mujer, sino por el estado anímico de El Hombre, inquieto y colérico primero, colérico e inquieto después, sólo colérico finalmente. Cada vez más enfurecido por la intrusión del mundo exterior (risas entre bastidores), cada vez más excitado por la equívoca reacción de Ella (Ella también ríe), El Hombre conduce la acción hasta su clímax: la azota hasta que muere. Cuarta ceremonia: Ya muerta, la abraza con mucho amor. Quizá se pueda resumir en esta frase toda la tragedia de la obra. Tan sólo después de la Muerte se manifiesta el Amor, tal vez encerrado en su jaula consiga liberarse el personaje. El rito de la muerte –el sacrificio– devuelve las aguas a su cauce. La escena recupera su aspecto inicial, cerrándose así el ciclo. Los gestos de El Hombre tienen ahora la solemnidad y la grandeza de lo sagrado: la muerte ha revestido de dignidad y pureza este cuerpo femenino que de nuevo se desviste. Los movimientos del actor son, verdaderamente, ceremoniales; las connotaciones sacrílegas y blasfemas de la primera investidura han desaparecido por completo. La alza sobre el monumento de piedra. La acuesta sobre el monumento. La desnuda de nuevo. (...) Finalmente, él le pone la corona de hierro. (9) (10) (11) Francisco Torres define la «ceremonia pánica» como la «secuencia o serie de secuencias dramáticas cuyos elementos se ordenan según un ritual instituido, estableciendo un modo de comunicación en el que las significaciones primarias se ven trascendidas en un plano simbólico». Op. cit., pág. 46. «El traje es una escritura, y tiene la misma ambigüedad que ésta (...) Tiene que ser a la vez material y transparente: hay que verlo, pero no mirarlo». R. Barthes, «Las enfermedades de la indumentaria teatral». Op. cit., pág. 74. Nos viene a la memoria un strip-tease similar: el que lleva a cabo el personaje de Judy vistiéndose de Madeleine, en la película Vértigo, de Alfred Hitchcock. También un hombre –James Stewart– construye aquí una nueva mujer sobre el cuerpo de Kim Novak. Y, curiosamente, la imagen que crea es la de una muerta, siniestro objeto de deseo imposible. Ella permanece muerta y desnuda; el monumento es, definitivamente, una tumba. Al sentimiento de elevación y ascensión de esta escena final contribuye el enigmático coro de niños: ¿un canto espiritual?, ¿una llamada a la esperanza?, ¿un último guiño irónico del autor? El desenlace, sin embargo, aún no se ha producido. Tiene que ser, forzosamente, una solución narcisista: anulado ya totalmente el Otro, al Sujeto no le queda más remedio que convertirse en su propia víctima –en su propio Objeto–. Por eso El Hombre, a quien de nada ha servido encerrar a La Mujer, es decir, aislarla sólo para él, castigarla, se coloca las esposas, se encierra en la esferajaula y arroja lejos de él, con fuerza, las llaves. Preso de sí mismo, el Sujeto se autoinmola en un último ceremonial, definitivo. La trasposición de papeles característica del «pánico» se cumple de nuevo. Mientras Ella yace en lo alto del túmulo, coronada, Él queda atrapado en su propia trampa. Como en las viejas tragedias calderonianas del honor, el celoso es la principal víctima. El final es, por lo demás, tan ambiguo y enigmático como toda la obra: recordemos que si bien la jaula es represión de la libertad, la esfera simboliza la totalidad del mundo. En una dislocación onírica, típica del objeto surrealista, la esfera-jaula que servía de celda de castigo puede significar también protección y salvación(12). O tal vez la esfera en que dejamos al personaje antes de que caiga el telón no sea sino el círculo vicioso de un tiempo eterno y repetido. Arrabal nos aleja de la duración real cronológica para adentrarnos en un tiempo subjetivo, más parecido al del sueño. El tiempo de la ceremonia se presenta como un tiempo detenido; su brevedad es, paradójicamente, síntoma de su eternidad. Principio y fin se confunden en una de esas estructuras unicirculares frecuentes, ya no en Arrabal, sino en todo el teatro del absurdo. La ceremonia es un ensayo de liberación inútil y obsesivo: no hay salida(13). No caeremos en la tentación de decantarnos por una interpretación racionalista de este pequeño experimento «pánico», cuya posible permanencia radicaría, precisamente, en las múltiples lecturas que ofrece –literarias, psicoanalíticas, filosóficas–. Moderno Otelo o cárcel de amor, imagen onírica de la represión del deseo o metáfora visual de la condición absurda del ser humano, el texto de Arrabal se acaba imponiendo por la fuerza de su puesta en escena, por la sobriedad siniestra de sus componentes plásticos y –queremos decirlo otra vez– por el terrible y elocuente silencio que supone la ausencia de la voz humana, de la palabra. Se impone, en definitiva, porque apela a la parte más oscura del hombre –la que no se puede nombrar–. Sin embargo, nos atrevemos a calificar esta larga acotación de «poema mudo»: la recurrencia de situaciones, elementos, palabras, frases completas reproducidas de forma idéntica, confiere a este Strip-tease de los celos un carácter casi poemático. Podemos sentir estas repeticiones y paralelismos como un factor ordenador de la confusión y el caos o como un leitmotiv intimidante y sobrecogedor que conduce al espectador al clímax. Podemos también sentir el texto como un «poema visual», con toda la fuerza dramática del teatro y todo el misterio de la poesía. Pero lo que hemos presenciado es sólo la ceremonia del amor y la muerte, que no es otra que la eterna y repetida ceremonia que oficia, siglo tras siglo, la literatura. Guía para el comentario Tema Es imposible dar a este particularísimo texto escénico una sola lectura; por el contrario, se trata de mostrar su ambigüedad, su riqueza simbólica y su carácter abierto. En cualquier caso, se trata de una historia «amorosa» que pasa por las fases del erotismo, el poder, la sumisión y la violencia y donde se desencadena la tragedia de los celos. El rito sadomasoquista funciona como imagen plástica de la tensión amor-muerte. Para simplificar proponemos tres lecturas, no excluyentes: la imposibilidad de realizar el amor, la represión del deseo y el absurdo de la condición humana. Estructura También es discutible la estructura de un texto que consiste, en realidad, en una única y larga acotación. Distinguiremos, sin embargo, tres procedimientos que articulan este material escénico: – La estructura circular de la trama (el final nos devuelve al principio) con todas sus connotaciones simbólicas: el absurdo, el tiempo cíclico, la falta de salida. – La ceremonia como secuencia dramática que confiere unidad a la pieza. No hay argumento: la acción está constituida por una sucesión de rituales. – Las repeticiones y recurrencias dentro del texto de la acotación ordenan un material que podría ser caótico. Arrabal somete la confusión a un esquema rígido. Claves del texto • En primer lugar, se presentará el texto en toda su singularidad, como ejemplo de una forma de representar contemporánea muy diferente de las acotaciones teatrales a las que el alumno puede estar acostumbrado. • Insistiremos en tres aspectos: • – Su condición visual y sonora, frente a la ausencia de texto literario. • – Su naturaleza transgresora desde un punto de vista ético y estético: inclusión de escenas «fuertes». • – Su significación simbólica en todos los niveles. (12) (13) En su Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot lo explica de esta manera: «El acto de incluir seres, objetos o figuras en el interior de una circunferencia tiene un doble sentido: desde dentro, implica una limitación y determinación; desde fuera, constituye la defensa de tales contenidos físicos o psíquicos», Barcelona, Labor, 1982, pág. 131. Recordaremos aquí las palabras con que Ángel Berenguer, el primer crítico de Arrabal en nuestro país, explica el final de la «ceremonia»: «Acabada la ceremonia del drama se impone la tragedia de su fracaso. (Los personajes) mueren o quedan sumidos en la madeja infinita de su incapacidad de comprender y comunicar. Su pasado les sirve sólo para ordenar los ritos del presente y no hay en ellos posibilidad alguna de futuro». Edición crítica de Fernando Arrabal, Pic-nic. El triciclo. El laberinto, Madrid, Cátedra, 1988, pág. 40. • Se pueden analizar los diferentes elementos teatrales que entran a formar parte de la representación: • – la luminotecnia y su valor funcional (delimitación del espacio y del tiempo) y simbólico (tránsito de la vida a la muerte); • – los sonidos –ruidos y risas en off, risas y gemido de la mujer, música– y su significación. Falta el sonido por excelencia: la voz; • – el decorado, reducido en este caso a la presencia inquietante de los objetos; • – los gestos y movimientos corporales casi como único lenguaje de los actores. • Conviene hacer especial hincapié en el personaje dramático y sus posibilidades. En esta pieza los personajes son abstractos –El Hombre y La Mujer– y no auténticas caracterizaciones psicológicas. Podría relacionarse esto con la «máscara» teatral: el personaje se despoja de toda humanidad y se convierte en un objeto o un concepto. • Por último, creemos imprescindible, aun conscientes de la dificultad que entraña este texto en determinados niveles educativos, explicar el sentido de la ceremonia tal y como la concibe el teatro «pánico» y el autor de esta obra. Relación del texto con su época y su autor Fernando Arrabal es uno de los representantes del nuevo teatro europeo de los años cincuenta y sesenta, un teatro que partía de la farsa grotesca (Jarry) y del absurdo (Ionesco, Beckett), de movimientos de vanguardia como el surrealismo y el postismo. En su caso, a estas influencias se une la de la propia tradición hispánica. Pero la contribución original de este autor es un teatro de la ceremonia, de carácter subversivo, que conocemos como «pánico». Las características de este tipo de representaciones (la transgresión, la provocación, la liberación de todo tipo de convenciones) quedan suficientemente reflejadas en el texto que hemos comentado. Explican, además, por qué el público español no aceptó en su día la particular estética de Arrabal, perdiéndose tal vez una vía verdaderamente renovadora para la evolución de la escena en nuestro país. Otras actividades 1. Quizá una buena forma de abordar el «teatro pánico» sea partir de sus fuentes surrealistas. Para ello, consideramos lo más oportuno acudir a imágenes oníricas, en estrecha relación con el ámbito de lo inconsciente y lo irracional. Nadie mejor que Luis Buñuel con sus sorprendentes asociaciones en películas como La edad de oro o Un perro andaluz. También pueden utilizarse imágenes pictóricas: pensamos concretamente en los collages de Max Ernst o en los dibujos de Roland Topor. 2. El propio Arrabal confiesa estar influido por la tradición del auto sacramental. Si los alumnos analizan alguno podrán comprobar hasta qué punto dos manifestaciones teatrales tan distintas coinciden en su planteamiento puramente escénico: abstracción de la trama, personajes alegóricos, indumentaria ritual y simbólica, objetos emblemáticos, importancia de la luz y del sonido, etc. 3. La introducción de este tipo de textos nos permite realizar en clase ejercicios de puesta en escena en que, por medio del lenguaje gestual, se puede presentar una pequeña historia y reflejar los más variados estados de ánimo y situaciones.