Augusto Jordán Quiroga.
Anuncio
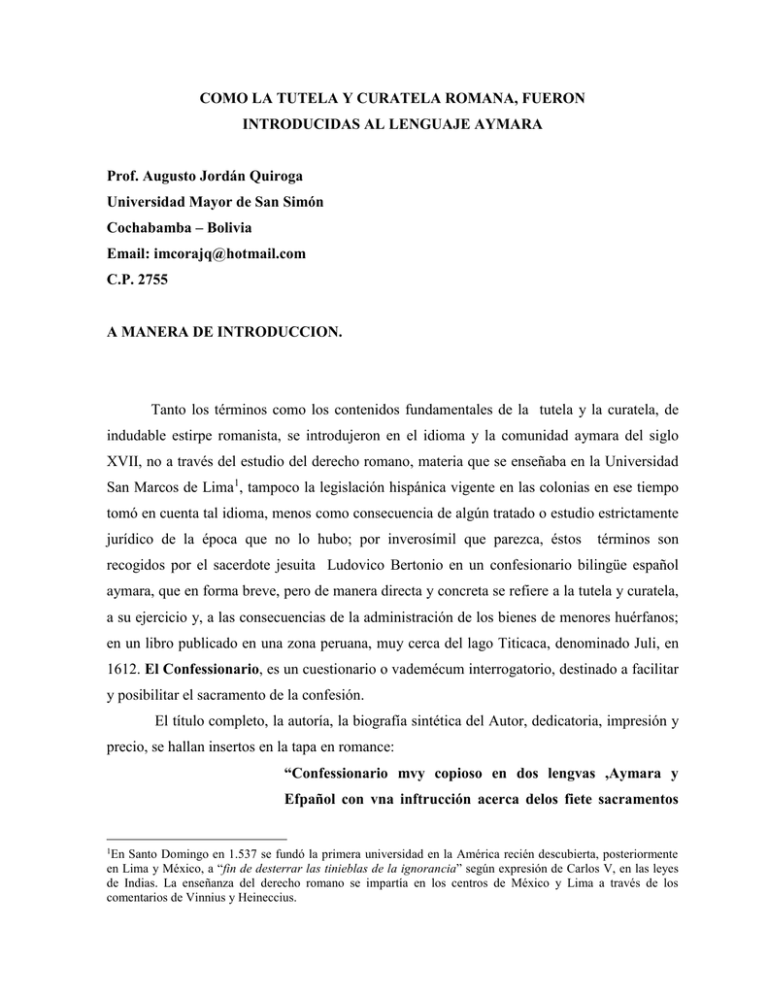
COMO LA TUTELA Y CURATELA ROMANA, FUERON INTRODUCIDAS AL LENGUAJE AYMARA Prof. Augusto Jordán Quiroga Universidad Mayor de San Simón Cochabamba – Bolivia Email: [email protected] C.P. 2755 A MANERA DE INTRODUCCION. Tanto los términos como los contenidos fundamentales de la tutela y la curatela, de indudable estirpe romanista, se introdujeron en el idioma y la comunidad aymara del siglo XVII, no a través del estudio del derecho romano, materia que se enseñaba en la Universidad San Marcos de Lima1, tampoco la legislación hispánica vigente en las colonias en ese tiempo tomó en cuenta tal idioma, menos como consecuencia de algún tratado o estudio estrictamente jurídico de la época que no lo hubo; por inverosímil que parezca, éstos términos son recogidos por el sacerdote jesuita Ludovico Bertonio en un confesionario bilingüe español aymara, que en forma breve, pero de manera directa y concreta se refiere a la tutela y curatela, a su ejercicio y, a las consecuencias de la administración de los bienes de menores huérfanos; en un libro publicado en una zona peruana, muy cerca del lago Titicaca, denominado Juli, en 1612. El Confessionario, es un cuestionario o vademécum interrogatorio, destinado a facilitar y posibilitar el sacramento de la confesión. El título completo, la autoría, la biografía sintética del Autor, dedicatoria, impresión y precio, se hallan insertos en la tapa en romance: “Confessionario mvy copioso en dos lengvas ,Aymara y Efpañol con vna inftrucción acerca delos fiete sacramentos 1 En Santo Domingo en 1.537 se fundó la primera universidad en la América recién descubierta, posteriormente en Lima y México, a “fin de desterrar las tinieblas de la ignorancia” según expresión de Carlos V, en las leyes de Indias. La enseñanza del derecho romano se impartía en los centros de México y Lima a través de los comentarios de Vinnius y Heineccius. de la Santa Iglefia, y otras varias cofas, como puede verfe en la tabla del mefmo libro”. Luego sigue, y transcribimos sin que respetar la grafía, el nombre del autor y su origen: por el padre Ludovico Bertonio de la orden religiosa la Compañía de Jesús, en la provincia del Perú natural de Rocca Contrada de la Marca de Ancona. Debajo, se hace constar que se halla dedicado al padre Juan Sebastián, Provincial de la misma Compañía y Provincia; seguidamente está impreso un logotipo de dicha orden y las iniciales: I H.S enmarcados en ribetes ovales y todo ello entre pilares laterales, sostenidos por un ángel. Se establece además que, “fue Impreso en la casa de la Compañía de Jesús de Juli en la Provincia Chucuyto por Francisco del Canto.1612.” Y finalmente se tasa el precio del volumen, en un Real el pliego. 2 El confessionario no fue la única obra de este sacerdote italiano radicado en el Perú, sino que produjo un conjunto de trabajos en el idioma de los indios de la región, obras que adquieren una trascendencia enorme para ese idioma nativo, sus hablantes y para la cultura aymara, toda vez que este jesuita es el verdadero creador de la gramática de esa lengua y, no sólo eso, ya que sus aportes son significativos en otros campos. Iván Tavel dice que con justicia es llamado “el primer Etnólogo del mundo aymara; puesto que sus textos: “no sólo permiten extraer una visión de los dioses y fiestas aymaras, sino que ofrecen muchísimos datos para organizar textos sobre agronomía, alimentos, tecnología, parentesco, concepción del tiempo y el espacio, organización social y política”.3 Xavier Albó, por su parte, manifiesta que los trabajos de Bertonio trascienden los ámbitos lingüísticos, como socio lingüista y etnográficos, refiriéndose a este aspecto expresa: “Bertonio se convierte en fuente privilegiada y casi única para nuestra comprensión del mundo aymara en la época temprana colonial en el área léxico semántica. Su agudeza y 2 Nos referimos a la versión publicada por Iván Tavel Torres, en formato Facsimiliario en Cochabamba, el año 2003 obtenida ,según relata el recopilador, de la Biblioteca Apostólica del Vaticano. 3 Tavel Iván. ”Ludovico Bertonio, Primer Etnólogo del Mundo Aymara” Rev. Yachay. No 13 UCB Cochabamba. 1991. Pág. 87 2 fidelidad como observador, indagador y sistematizador nos permite tener hasta el día de hoy un archivo importante de datos sobre la vida y cultura aymara de su tiempo .Así lo están reconociendo los diversos etno historiadores que han empezado a usar constantemente esta fuente”.4 Este mismo Autor prologuista en español del Vocabulario de la Lengua Aymara (Felix Layme Payrumani lo es en ese idioma originario), cita casos en que la obra de Bertonio permitió estudios sobre diferentes tópicos como ser: parentesco (Freda Wolf.1980); reconstrucción de un cuadro general de textilería aymara ( Teresa Guisbert de Mesa, Silvia Arze y Martha Cajias); análisis de lógica y categorías psicológicas Aymaras (Fernando Montes);análisis de Cosmovisión Aymara (Harris – Bouysse);pensamiento político (Platt); categorías estéticas (Cereceda). Con este trabajo nos proponemos abordar en el campo jurídico, y dentro de él, las instituciones de la tutela y la curatela concretamente, términos que incorporadas al lenguaje aymara en la obra del padre Bertonio, que si bien los utiliza dentro de la esfera religiosa sacramental, tiene al menos dentro mi perspectiva, significaciones históricojurídicas que bien valen la pena ser consideradas. 4 Albó Xavier Pag XXI 3 I.- Entorno histórico y cultural del S. XVI. Fines de 1532, desde el primer acto que dio inicio a la conquista del Perú por los españoles, la historia estuvo marcada por la incomunicación. Lo que pudo haber sido un fascinante encuentro se convirtió en un genocidio, dice Jordán Arandia.5 En efecto, los conquistadores repitieron al pié de la letra el ritual de la conquista trazado por los juristas y los teólogos de Burgos, bajo la dirección del rey tan católico y tan castellano Don Fernando, ellos redactaron el requerimiento o advertencia para aceptar el imperio y la religión del conquistador .Entre estos famosos juristas se encontraba Juan López Palacios Rubios, cuyo nombre verdadero era Juan López de Vivero quien le confesaría, años después, al cronista de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo que le causaba hilaridad el requerimiento por el poco entendimiento que tenían de él, no sólo los indios neófitos, sino también los iletrados soldados conquistadores. En un mediodía del año que comentamos se le leyó al Inca Atawallpa y los cinco mil indios de su cohorte ese requerimiento: “de parte del muy alto y muy poderoso y muy gran católico defensor de la iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, el gran Rey Dn. Fernando” luego seguía una perorata sobre las victorias del monarca, la creación de la iglesia católica por mandato directo de Dios, el enorme poderío de Roma y sus sucesores, se les hacia saber y avisaba como uno de estos sucesores en ejercicio de tal poder, donó las tierras conquistadas al rey y la reina y sus sucesores y por tanto los habitantes de estas tierras recién descubiertas debían someterse a los “varones y religiosos” que su majestad enviaba para salvación de sus almas y para que gocen de la condición de súbditos del gran rey. A cambio de este sometimiento quedarían libres, pero: “si no lo hiciereis y en lo maliciosamente dilación pusiereis certificaos que con la ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas partes y maneras que yo pudiere y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y a sus Altezas y tomaré vuestras personas y vuestras mujeres e Xavier Jordán Arandia, con referencia a la conquista de América: “ella trajo consigo una catástrofe humana a la par que inauguraba uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Si algo falló en lo que podría haber sido un fascinante encuentro, fue que los hacedores de la historia se equivocaron de protagonistas. A costa de los hombres, el proceso se centró en el oro, faltó la capacidad de comunicarse y entenderse, la voluntad de comprender al otro como un ser humano igual pero distinto y, esta carencia –que acompañó tanto a conquistadores como a conquistados- fue lo que convirtió un encuentro cultural en un inútil genocidio” “Cuando las Almas Se Van Marchando”Ed. Rural.2004. Cochabamba Pag. 5 4 hijos y los haré esclavos y como tales los venderé y dispondré de ellos como sus Altezas mandaren y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere como a vasallos que no obedecen y no quieren recibir a su Señor y lo contradicen. Y protesto que las muertes y daños que se recrecieren sean a vuestra culpa y no de sus Altezas, ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieron. Y como lo digo y requiero pido al presente escribano me lo de por testimonio signado” El Padre Valverde entregó al Inca la Biblia escrita en latín, asegurándole que contenía la palabra de Dios, el monarca se la llevó al oído y al no escuchar el mensaje prometido la arrojó al suelo; los barbados gritaron ¡ sacrilegio, sacrilegio ¡ y comenzó la matanza. En el mismo acto los conquistadores soldados se trazaron la meta del oro y las riquezas .Los conquistadores religiosos: la extirpación de las idolatrías y la evangelización. En ninguno de los casos estuvieron ausentes la explotación, el mal trato, la imposición.Cierto es que hubo excepciones, pero no por ello la regla desapareció. No obstante lo dicho, estas dos conquistas no necesariamente fueron de la mano y en forma conjunta sino que, al contrario, se enfrentaron y distanciaron. A los primeros les importaba vencer, apoderándose del oro y para ese afán les bastaba las señas, como nos lo cuenta el mismo Colón en su Diario: “ Yo estaba atento y trabajava de saber si avia oro, y por señas pude entender que ,yendo al sur o volviendo la isla por el sur ,que estava allí un rey que tenía grandes vasos d´ello”. A los otros les era absolutamente necesaria y perentoria la palabra porque” ella lleva el auxilio de la divina gracia”. dice Bertonio Las Autoridades políticas del Imperio español mediante diversas comunicaciones normativas, instruyeron la erradicación de las lenguas amerindias, el Emperador Carlos, tempranamente, en 1535 estableció que la educación de los nobles indios debía hacerse bajo el modelo español “ que los 5 enseñen y doctrinen en cristiandad, buenas costumbres ,policía y lengua castellana”6,la misma religión debía ser instruida en base a la lengua del conquistador, toda vez que las verdades de la fe ,no pueden transmitirse en lengua de indios, sin cometer “ graves disonancias e imperfecciones e propiedad los misterios de nuestra santa fe católica…”7,debiendo encomendarse tal tarea a los sacristanes,”como en las aldeas de estos Reynos (España) enseñan a leer y escribir la doctrina cristiana”. Felipe II, en la Ley 46, inserta en las Leyes de las Indias, da un viraje importante, cuando determina que doctrina y sacramentos deben impartirse en lenguas nativas, ya que es el medio “más necesario para la explicación”, autorizando, en consecuencia que las Universidades de Lima y México y en “todo lugar donde existan Audiencias y Chancillerías, se creen cátedras de Lengua General y se retribuya a su mentores oportunamente”ordenando, que assí se execute”.8 En el ámbito religioso, el tema de la evangelización y el uso de lenguas nativas, adquirió un matiz de prioridad máxima, así los Concilios Limenses9 en sus diferentes versiones, ratificaron y valoraron, la condición humana de los indios, y condenaron los malos tratos de que eran víctimas “este Santo Sínodo, al que le duele extraordinariamente que se hayan cometido antes y se perpetre todavía tanto fraude y violencia contra estos míseros y débiles, ruega a cristo y amonesta a todos los magistrados y autoridades, contengan, cuando sea necesario las insolencias de sus ministros y los reconozcan realmente como personas”. En tal virtud exigieron que la labor misionera que comprendía básicamente catequesis, sacramentos, divulgación de la doctrina cristiana y extirpación del paganismo e idolatría, debían hacerse en lenguas propias, advirtiendo en definitiva que: 6 L. Ind. I.XXIII. L. LXI L. Ind. VII.. L 18 8 Don Felipe Segundo de Badajoz, a 19 de setiembre y 23 de octubre de 1580 y en Burgos a 14 de setiembre de 1592.Don Felipe Tercero en Madrid ,a 24 de enero de 1614.”La inteligencia de la lengua general de los indios es medio más necesario para la explicación y enseñanza de la Doctrina Cristiana ,y que los Curas y Sacerdotes les administren los Santos Sacramentos .Y hemos acordado, que en las Universidades de Lima y Méjico haya una cátedra de lengua general ,con el salario, que conforme a los Estatutos por Nos aprobados le pertenece ,y que en todas partes las partes donde hay audiencias y chancillerías ,se instituyan de nuevo, y den por oposición ,para que primero que los sacerdotes salgan a las doctrinas ,haya n cursado en ellas ,y al Catedrático se le den en cada un año cuatrocientos ducados en penas e Cámara ,donde no tuviere otra situación, y no lo sabiendo ,en penas de Cámara ,se le paguen de nuestra Caja Real. Y ordenamos, que así se ejecute” Ley XXXXVI . 9 Estos se llevaron a cabo en 1551; 1567-68 y 1582-83 7 6 “al español, en español, al indio en su lengua. De lo contrario, por más que se bendiga, su espíritu, no obtendrá ningún provecho, como afirma la sentencia del apóstol. Por tanto, no se obligue a ningún indio a aprender las oraciones o el catecismo en latín, porque basta y es mucho mejor que lo diga en su idioma y, si alguno quisiere, podrá agregar también el español que ya dominan muchos de ellos .Exigir de los indios alguna otra lengua que no sea ésta es superfluo”10. El cumplimiento de estas reiteradas directrices y admoniciones acerca del uso de los idiomas nativos, acarreaba múltiples y diversos problemas, por la diversidad de ellas 11, el bi o multilinguismo en una misma zona o zonas muy allegadas y próximas , fundamentalmente ,por la ausencia de sistemas de escritura, en prácticamente la totalidad de los pueblos descubiertos, de ahí que la labor misionera se vio desde los inicios con serios escollos en sus propósitos; el tesonero empeño y la admirable dedicación puesta en la tarea, permitió el surgimiento rápido de vocabularios, gramáticas, y manuales idiomáticos y paralelamente la impresión de devocionarios y textos religiosos ,que alivianaron la labor misionera y en el transcurso del tiempo lograron insertar la lecto-escritura como práctica, preservando de ese modo los idiomas regionales y con ellos el rescate cultural de los pueblos. De otro modo hubieran perecido inexorablemente en la memoria de los siglos siguientes o hubiera sido un vago recuerdo sin testimonios vivientes. La actividad de las imprentas en el periodo colonial para el conocimiento y divulgación de las lenguas nativas y por cierto para la historia de ese periodo, son de trascendental importancia, así lo entendieron los estudiosos y no son pocas las páginas que se han escrito al respecto, como tampoco son pocos los tesoros bibliográficos que aún se hallan por descubrir. En 1560 se publica el Libro de Fray Domingo de Guzmán, denominado “Lexicon o Vocabulario General del Perú llamado Quechua”; luego en 1585, tomando como base el Catecismo de Pío V, el Jesuita José de Acosta redactó, en español, una versión del mismo, a su vez los padres Juan de Balboa y Segunda sesión. Cap 6. cit .por Francesco Leonardo Lisi. ”El Tercer Concilio Limense y la Aculturación de los Indígenas sudamericanos. Ed. Universidad de Salamanca.1990. Pág 165 y sgtes. 11 Sólo en territorio de la hoy República de Bolivia, subsisten hasta hoy 38 lenguas diferentes (INE-UNFRA-VAI 2003:6884) 10 7 Blas Valera lo tradujeron al quechua y aymará respectivamente, dándose de este modo el doble hecho de ser la primera obra trilingüe y la primera obra impresa en América del Sur. En 1603, Ludovico Bertonio publica en Roma “Arte Breve de la Lengua Aymara, Para Introdución del Arte Grande de la Misma Lengua” y “Arte y Gramática muy copiosa de la Lengua Aymara”.12 En 1608,aparece el “Diccionario de la Lengua Quechua “ de Diego de Gonzales Holguin y cuatro años más tarde el mismo Bertonio , publica en Juli las siguientes obras: “Vocabulario de la Lengua Aymara”, “Arte de la Lengua Aymara, con una Silva de Phrases de la misma Lengua, y su declaración en Romance”; “Libro de la Vida y Milagros de Nuestro Señor Jesús Christo en dos lenguas,Aymara y Romance, traducido de el que recopiló el Licenciado Alonso de Villegas, quitadas y añadidas algunas cosas, y acomodado a la capacidad de los Indios” “Confessionario muy copioso”. Este acercamiento lingüístico, constituye todo un proceso emergente de la labor misionera de los clérigos de diferentes órdenes que se asentaron paulatinamente en las tierras americanas y particularmente en el Perú. Dominicos, Franciscanos, Agustinos, Jesuitas y Mercedarios, en ese orden, llegaron y aportaron con su sello propio y particular su acción evangelizadora, distinguiéndose unos por su labor académica fundando universidades y colegios mayores; otros ,por sus tareas agrícolas y artesanales, también ,quizas todos o la mayoría por la pertinaz labor de extirpación de idolatrías; algunos, por lo que llamaríamos hoy educación popular y creación de una especie de falansterios o utopías llamadas reducciones13 ,Habían quienes llevaron la palabra de Dios a los rincones más apartados de las cumbres 12 Posteriormente a Bertonio, aparecen las gramáticas de Midendorf (1840), Cala ,Literatura Aymara y Comisión de Alfabetización (1968); Ebbing (1965),Juan de Dios Yapita (1968); Iván Guzmán de Rojas (1984.Por D.S. No 22227 de 9 de Mayo de 1984,en Bolivia y Resolución Ministerial 1218 de 18 de noviembre de 1958,del Perú, se aprobó el llamado Alfabeto Unificado del Idioma Aymara 13 Al padre Antonio Ruiz de Montoya se le atribuye ser el creador del sistema de reducciones y de su “conquista espiritual” y es quien hace la siguiente definición: llamamos reducciones a los pueblos de indios que viviendo a su antigua usanza en montes, tierras, valles en escondidos arroyos en tres o cuatro o seis casas solas, separadas a leguas dos o tres o más de otros, los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes y a vida política y humana”Cit. Por Isabel Pinedo Noriega. “Las Reducciones en el Paraguay.” La Aventura de la Historia .No 18, año 2000 pgs 96-102. Las reducciones jesuíticas terminaron en 1767 con la expulsión de la orden, pero tal fue el impacto que produjeron, sobre todo las del llano que los intelectuales de la época la calificaron como “triunfo para la humanidad “(Voltaire) y 8 andinas, construcción de iglesias y catedrales, otros recopilaron valiosos documentos de la cultura, tradición ,usos y costumbres de los nativos. contemporáneamente Toymbee dice :” las reducciones ofrecieron un verano de paz y prosperidad desacostumbrado, terminando con el delito protervo cometido por la Corona Española” 9 II.- El Confessionario muy copioso Situémonos en Juli, una aldea aymara, integrada por una tribu denominada Lupaqas14 y asentada en las cercanías del lago Titikaka en la rivera hoy perteneciente al Perú. Esta comarca, se dice, debe su nombre a: chulli (churi) y que significa amarillento, quizá, como referencia al cogollo descolorido de la totora, pero para otros es el nombre dado a un picaflor llamado lulli. Según Ciesa de León, fue fundada “por un señor Cari, lugar donde construyeron sus primeras viviendas y luego pasó con su gente a la isla Titikaka “donde dio tal guerra a sus enemigos y venció a todos” era el año 1300. Con el advenimiento de los incas, parece que esta aldea mantuvo cierta autonomía, lo cierto es que Lope Garcia de Castro en 1564, la refundo y al año siguiente los dominicos tomaron posesión de ella, construyendo entre otras cosas el Templo de San Pedro cuya portada aún se conserva, allí realizaron su acción misionera, evangelizadora y de defensa de los indígenas a la que se refieren los cronistas. En 1569, Francisco de Toledo, tomó posesión del cargo de Virrey del Perú y con la colaboración de los juristas Juan de Matienzo y Juan Polo de Ondegardo, sentó las bases de la organización colonial del Virreinato, implementando la mita, la encomienda, la inquisición, las reducciones; al margen de fundar ciudades, suprimir rebeliones indígenas y degollar alzados. Toledo encomendó la reducción de Juli a los jesuitas, habiendo arribado allí 10 miembros de la Compañía de Jesús en 1585,entre ellos Ludovico Bertonio, que con el tiempo será calificado como el “insuperable aymarista” por el conjunto de sus obras en tal idioma y Bernardo Bitti, quien convertiría la aldea peruana en “Roma de Las Indias” con sus pinturas manieristas de carácter religioso pintados en iglesias y lienzos, de las que se valía para las enseñanza de los dogmas cristianos, arte que no se limitó a la pintura, sino también a la decoración y la escultura y que se hallan aún presentes en las actuales Repúblicas de Perú y Bolivia, como testimonio vivo de su apostolado y su arte. De Bertonio, su obra y vida, la mejor referencia que se puede hallar es la realizada por su provincial, al general de la Compañía: “Al padre Luis Bertonio, que lehía de mayores. Envié a Juli porque deseaba mucho ocuparse de los indio, y es un ángel y tiene mucha aptitud para ayudarles”.15 14 Como consecuencia de la decadencia tiwuanacota y el surgimiento de la dominación inca o quechua, quedaron pequeños reinos aymaras como los Karangas Qulla, Pakajaqi y el de los lupaya entre otros 15 Albó XXI 10 Ocupación que lo llevó hasta sus últimas fuerzas, estas se agotaron en Lima el 3 de Agosto de 1625, añorando la “cafa” de Juli Ya se hizo referencia al Confesionario, obra ésta que su autor la encuentra más importante que las otras publicadas16, en el “Proemio al Lector” nos manifiesta las razones de su predilección o por lo menos de la mayor utilidad que le asigna en relación a los otros trabajos: “El último libro es este que tienes en las manos, mas necesario aun que los tres precedentes :pues aunque uno sepa mucha lengua, y predique declarando los sagrados misterios de su santísima vida ,poco aprovechará, pues: Neque qui plantat eft aliquid, neque qui rigat :porque el negocio de la conversión de las almas estriba principalmente en el auxilio de la divina gracia, que es la que comienza, prosigue y acaba , y porque el hombre para alcanzarla después de alumbrado y movido de Dios debe también hacer mucho de su parte, ninguna cosa le aprovechará tanto para alcanzar la gracia como disponerse ha recibir los santos sacramentos como conviene .En ese cuarto libro pues se platica brevemente a los indios que cosa sean los sacramentos, con que disposición deban recibirse, y especialmente el de la confesión, ayudándolos a que se confiesen enteramente, por medio del confesionario muy copioso, y otras oraciones para antes, y después de la confesión y sagrada comunión. Los ejemplos y comparaciones que a la postre se ponen servirán también mucho para moverlos a que de veras quieran volverse a su Dios, y señor, a quien suplico se sirva de recibir este mi trabajo (bien pequeño si ponemos los ojos en lo mucho que debemos hacer para su santo servicio: pero grande si se mira mis pocas fuerzas) para que redunde muy grande gloria suya, alivio para los ministros del Evangelio, y bien de las almas. Vale .en Iuli.” Albó manifiesta que el confesionario, seguramente fue la obra “más utilizada por los curas, porque les resultaba necesaria, aunque uno no sepa bien la lengua… Pero desde el punto de vista lingüístico era de menor interés, pues gran parte del material son traducciones muy ligadas a rúbricas y cánones” XXXVII 16 11 El Confessionario se halla dividido en dos partes: la primera consta de varios títulos, entre ellos: Breve Instrucción Por Preguntas y Respuestas acerca de los Siete Sacramentos de la Santa Madre Iglesia. La breve instrucción se halla redactada totalmente en idioma aymara, sin embargo, en lengua española se hace constar que el libro trata de preguntas y respuestas acerca de los siete sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Un Catecismo breve para los Rudos, también en lengua aymara enseñanzas breves que no abarcan más allá de dos hojas. Este catecismo se halla en versión española y, trata de preguntas y respuestas breves sobre principios fundamentales de la religión católica, a la usanza de todos los catecismos, como ser: la pregunta que conlleva la afirmación y luego la reiteración de lo interrogado:” Dime hijo ay Dios en el cielo ,y en la tierra y en todo lugar ¿.La respuesta debía ser : Sí padre, Dios ay en todo lugar. Un título está referido al “Modo de Administrar el viático a los enfermos” con instrucciones en español, pero la parte de las oraciones previas, como también la absolución, se hallan en lengua aymara. También se inserta: “Un Modo para Desposar y Velar por los que se Casan, Conforme al Manual, Estando los Novios a la Puerta de la Iglesia Delante de dos o tres testigos” todo en idioma nativo exceptuando la parte correspondiente a la confirmación matrimonial, que consta en latín, según lo exigía el ritual eclesiástico. Finalmente: El Confessionario en Lengua Efpañola, y Aymara, para cofeffar Indios y Pregutar a cada uno. lo que conforme a fu calidad, eftado, condición y capacidad fuere más neceffario” En el preámbulo del confesionario propiamente tal ,se establece como recomendaciones fundamentales la discreción y prudencia del confesor en la forma y manera de usarse el manual ,ya que no todas las interrogaciones son necesarias, aunque de todas maneras “será más largo de lo que algunos quieren ,aunque no más de lo que conviene”,así mismo manifiesta ,que cuando se trata de confesión de mujeres se han de mudar las preguntas hablando siempre con ellas “ finalmente advierte y puntualiza 12 que es muy importante que se examine y pregunte por el número de los pecados con que se ha ofendido a Dios. La Segunda parte del Confesionario; esta integrado por: Breve svma delas cosas que an de hazer, y decir los que van ayudar a bien morir a los Indios, abreuiandolas o dilatandolas fegun su capacidad delas perfonas y el tiepo dieren lugar lo primero entrado a ver al enfermo dirá:…, se trata de un intercalado de español y aymara para reconfortar al enfermo y reconvernirlo a la confesión. Esta misma parte, contiene un Modo Mas Breve para exercitar eftas virtudes particularmente quado el enfermo no puede hablar, y efto fe le ha de repetir muchas vezes. Existe una guía para el rezo de los Rosarios y Oraciones, en la introducción se hace hincapié que son raros los indios que sepan leer, por ello los sacerdotes deben incentivar el aprendizaje de la lectura, conformando grupos de lectores y entrenándolos en la catequesis: “efpecialmnte a los ciegos, que de ordinario tienen buena memoria: y eftos enseñados, fácilmente podran enseñar a otros”. Contiene además ejemplos sobre las verdades católicas como purgatorio infierno, hechicerías y una Breve svmma de las cosas que cada día deue hazer vn fiel deuoto chriftiano. Esta segunda parte es monolingüe, en aymara. Nuestra preocupación alcanza dentro esta obra al interrogatorio que se plantea en cuanto el VII mandamiento: no hurtarás, en el que consta preguntas para los indios en general pero también, cuestionamientos específicos para los nativos que cumplen funciones de autoridad, que no ocurre en las otras partes del confesionario; tales cuestionamientos dirigidos a Caciques y Curacas (kurakas) ; Alcaldes, Alguaciles y otras justicias; Fiscales ,Escribanos ;Albaceas de Testamentos; Para Tutores y Curadores; Para otros oficios como ser sastre, zapatero, pintor o bordador, chacaneador y ahuatiri (awatiri) estos últimas eran encargados de la guarda de botijas de vino y de ganado de la comunidad respectivamente. Los cargos mencionados , eran desempeñados con exclusividad por indígenas y fueron establecidos desde los inicios de la conquista por el Gobernador Lope Garcia de Castro, mediante Ordenanzas de 1565,aprobadas por el Rey, en las que se encomendaba la 13 creación de Corregidores de indios, Alcaldes Mayores y Jueces de Naturaleza, con la designación del Virrey D. Francisco de Toledo, y su posterior visita a estas regiones, los mencionados cargos no sólo continuaron, sino que fueron ampliados de acuerdos a los requerimientos de la comunidad y a fin de coadyuvar el trabajo de las Autoridades coloniales hispanas; al respecto anota autorizadamente el maestro Muro Orejón lo siguiente: “La Corona siempre había sido muy prudente distinguiendo la jerarquía natural representada por los caciques, señores naturales de los indios, de la política, de la que aquellos estaban excluidos, formada por indios capacitados para el ejercicio de las funciones públicas entre sus congéneres, constituyendo un gobierno autóctono y regulado primordialmente por las costumbres indígenas –respetadas en todo lo que no fuere contrario a la ley divina natural y al bien común-que son rigurosamente observadas como derecho primario, aplicado por vías sencillas y adaptadas a mentalidades de los gobernados”17. Similar criterio asume Bertonio al establecer –entre líneas- que el cacicazgo devenía desde tiempos del inca o fue concedido por el Virrey mediante ordenanzas de “visitadores y/o gouernadores “ y con facultades específicas en torno a la tenencia de la tierra, la asignación de indios a las minas o los yungas ,además se hallaban facultados a cobrar tasas e tributos comunitarios que se remitirán a los encomenderos y estos a su vez a la Corona .El cargo de curaca debió ser muy prestigioso y apetecido, al extremo de provocar enfrentamientos de gran envergadura por ocuparlo18.Pero además ,entre otras funciones y obligaciones previstas muchas de ellas en las Leyes de Indias, tenían que cuidar y proteger “cómo ángeles guardianes”,pero muchas veces se convertían en” lobos carniceros” de sus propios iguales, exacionándolos al máximo e imponiéndoles cargas y gabelas en beneficio personal; situaciones previstas ya por el “Solón del Perú” D. Francisco de Toledo Las otras autoridades comunales, por ser de menor rango dentro la estructura colonial no ostentaban títulos de funcionarios propiamente tales, se constituían en una Muro Orejón Antonio “Lecciones de Historia del Derecho Hispano Indiano”Mexico. Pág. 221 La llamada “gran rebelión” 1779-80, de Tomás Katari, tiene sus orígenes en el hecho de haber sido electo Kuraka un mestizo y no un indio. 17 18 14 especie de primus inter paris ,en virtud de lo cual estaban al servicio de la comunidad misma y a sus componentes,. Para los Curacas, las preguntas pertinentes respecto al mandamiento que analizamos, les estaban reservada las siguientes preguntas “Las chacras que tienes son tuyas, heredaste de tus padres o las haz quitado a los indios, o eran de difuntos que murieron sin herederos y tu las ha tomado para ti, perteneciendo a la comunidad?19(24) La pregunta siguiente (25) es también sumamente reveladora en cuanto a los abusos que podían cometer en funciones del cargo de autoridad: “echas en las minas a los indios, para que trabajen en ellas, sin pagarles nada?20 A los Alcaldes y Justicias indígenas, se les asignaba ciertas funciones jurisdiccionales , ediles y de policía interna dentro de la comunidad, así podían sancionar a los ladrones y a los que se amancebaban públicamente, a idólatras, alborotadores y “trabieffos”, o alborotadores; así como también a criminales y a quienes ocasionaban daños ya sea por pasión, odio enojo y enemistad, o amenazaban y cohesionaban a las indias para pecar o cuando hacian jurar a los indios “en su vara” (bastón de autoridad) en cosas que fabias que auian de mentir.” Como nos lo hace saber el sacerdote. Los Fiscales como guardianes del orden interno estaban en la obligación de cuidar la moral interna y la religiosidad del grupo, de ahí que se establecían obligaciones tales, como prender a los hechiceros, descubrir las “guacas”21 a los 19 pregunta 24. Por ella se confirma la existencia de propiedad privada y propiedad comunitaria. de esta manera también se confirma la existencia de trabajo asalariado o Yanakuna 21 Merece especial comentario el hecho que en el Confessionario la preocupación dominante esté en relación directa a la extirpación de las idolatrías, toda vez que con carácter recurrente se interroga a los indios sobre este tópico que versa sobre , hechicerías ,ofrenda a los muertos ,veneración de restos humanos en los enterratorios ,encubrimiento a sacerdotes idólatras, etc. Etc. Esta preocupación mayúscula no sólo es exclusiva de Bertonio, sino común a los sacerdotes evangelizadores y catequizadores de la época .Los testimonios al respecto son múltiples,,una fuente de ello es la obra del Padre Joseph de Arriaga titulada “La Extirpación de las Idolatrías en el Pirú” que es un detalle circunstanciado de las prácticas de los nativos de sus religiones aborígenes y sus costumbres idolátricas ,que el autor pudo evidenciar en sus llamadas “visitas de idólatras” Arriaga afirmar que los indios tenían tratos con el demonio. Otra muestra del celo misional extirpador de paganismo, se encuentra en los manuscritos del 20 15 amancebados y borrachos. Se les asignaba también la función de colaborar con los sacerdotes y en tal virtud, debían dar cuenta de la confesión de los enfermos o el bautizo de los niños, velar por que los indios asistan a misa y guarden los domingos y fiestas religiosas. A los escribanos les estaba atribuida la tarea de guardar informaciones, cédulas o testamentos. Los albaceas de testamentos debían cumplir fielmente el albaceazgo siendo responsables de la última voluntad del testador especialmente en lo que se refería a la ejecución de obras pías .debía guardar, incrementar y responsabilizarse del ganado, la hacienda o comida del difunto. El acápite que más llama la atención, en la perspectiva del presente trabajo, está en relación directa a los institutos jurídicos de la tutela y curatela que constan expresa y textualmente de la siguiente manera: Para tutores y curadores 1.- Eres, o has sido tutor y curador de algunos huérfanos. 2.- Has mirado o tenido cuidado de criar aquellos muchachos. Has tenido cuidado de guardar y acrecentar su hacienda. 3.- Por tu culpa se ha perdido, o dejado de acrecentar la hacienda de aquellos huérfanos, si dijere que si, decidle. 4.- Mira hijo, que has de dar y pagar a ese tu huerfanillo, no sólo la hacienda que tuvieres suya, sino lo que por tu causa se le ha perdido de tu hacienda.22 sacerdote Francisco de Avila (1573) ,quien nos detalla su actividad al respecto “ Yo propio, no saqué más de treynta mil ídolos por mis manos…y quemé mas de tres mil cuerpos de difuntos que adoraban…La idolatría y superstición hallo tan asentada en los indios, que en treynta y cinco mil personas adultas, capazes de dolo, que e visitad no he hallado alguno que no haya incurrido en este pecado” cit.por K.F.Koehler Verlag “Trimborn ,Hermann ,Introducción a la obra de Francisco de Avila: Daemonen und Zauber im Inkareich (Demonio y magia en el imperio incaico) trad. José Antonio Rocha. Rev .Runayay No 3. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades .UMSS. Edit Universitaria .Cochabamba. Pág. 54. . 22 1.- Auquita taycauifa purapa huakchana hilarichipa,cunapfa huaycay chiripa mantiritati. 2.- Uca huakcha huahuanaca fappati vllafirita,hilachirita haciendapfca cunapha fappati miraafa huacaycharapirita 3.- Hachana hayrafiuima fuppa vca huakhcha huahuanacana cunapa cauquipafa hani mirafati chhaqueri,thaa vma apiri 4.- Vllama huahay vca huakhanacamaro curakhañapinitahua,hani quiqui haziendapaquiti,maafca hayrafiuima layo chhaccarac quica vcampi churakhañatahua layco chhcca rac,quica vcampi churakhañatahua. 16 Es de esa manera que se introduce en el flamante lenguaje escrito aymara, esos dos términos correspondientes a instituciones jurídicas, pero además, en ese mismo idioma se delimitan y establecen funciones de quienes las ejercen, determinándose las consecuencias derivadas de su ejercicio y las responsabilidades emergentes del deficiente o mal desempeño del cargo tutelar. A estas alturas bien cabe dilucidar si el padre Ludovico Bertonio, simplemente fue un transcriptor de estipulaciones o normas del derecho aymara, o en su caso tales principios puntualizados en el manual para la confesión devienen de un derecho impuesto y receptivo de otros sistemas jurídicos. En cuanto al primer supuesto, la única respuesta válida es negativa. Poco o nada se sabe sobre el derecho aymara, a más de la existencia de ciertos principios generales que rigieron como apotegmas:” no seas mentiroso, no seas ladrón ,no seas perezoso “.y un ordenamiento normativo primario basado en las costumbres, las cuales no se estructuraron de manera tal que puedan constituir “derecho” como sistema, entendiendo por ello un conjunto de proposiciones lógicas e interdependientes, de las cuales pueden derivar premisas que reiteran e interligan principios obligatorios, generales y coactivos para el ordenamiento social humano. Este sistema sólo es posible en las realidades humanas, que logran estructurar la escritura como basamento de comunicación. En el caso del derecho, la escritura permite establecer la legislación, precedencia, concordancia, codificación, organización de tribunales, en fin todo el aparato legislativo y jurisdiccional.23.La civilización andina no contaba con un sistema de escritura, de ahí que sea descartada la posibilidad de la transcripción. Más aún en la variada información existente sobre la colonia, en documentos y testimonios oficiales y personales, por lo general, ilustrativos y puntillosos hasta el detalle, no existe información sobre esta temática. Jack Goody en “La Lógica de la Escritura y la Organización de la Sociedad”,establece:”Como el derecho consuetudinario nunca se ha escrito ,sus categorías nunca han sido formalizadas. Nunca se examina el sistema como un todo para poner de manifiesto inconsistencias. No es que no existan los mismos procedimientos mentales básicos e instituciones análogas, pero la diferencia entre razonamiento implícito y explicito, entre la contemplación del texto y la reflexión sobre las palabras ,entre la capacidad de revisar una proposición visualmente e internamente ,con la vista tanto con el oído, aunque en cierto sentido insignificante, es de fundamental importancia para el desarrollo de lo que consideramos razonar” Editorial Alianza Universidad . Madrid. Pag 175 23 17 En cambio, si existe indudable e irrefutable evidencia de la imposición del derecho peninsular en el territorio que equivocada y arbitrariamente se denominó como Las Indias, e igual constancia que tal derecho español, receptó el derecho romano, plasmándose en la legislación castellana, al extremo de constituir muchas veces, una copia fiel del derecho primigenio. En relación a nuestro tema de la tutela y la curatela insertado en el confesionario, es cierto que cae dentro la órbita estrictamente religiosa y en ella , concretamente, al sacramento de la confesión, sin motivaciones ni consecuencias jurídicas; pero no es menos cierto, que tales instituciones protectoras en favor “de quienes a causa de su edad no pueden defenderse espontáneamente”, qui propter aetatem sun sponte se defendere nequit24, nacen ya en el arcaico derecho romano, en el ius civile, y con el objetivo de completar la educación y el desarrollo normal del menor y cuidar fielmente su patrimonio25. Dado el interés estrictamente jurídico, corresponde dilucidar las transferencias de estas realidades jurídicas al Confessionario; las fuentes de su recepción, las semejanzas y diferencias de estas instituciones entre las legislaciones romanas, hispánicas y coloniales y finalmente la importancia y necesidad de insertarlas en la reducción de Juli. 24 25 D.26.1.1.pr. D.26.7.12.3 18