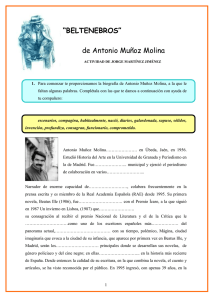sobre El invierno en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina
Anuncio

El juego de las máscaras: sobre El invierno en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina Marta B. Ferrari Universidad Nacional de Mar del Plata Bs.As. Argentina [email protected] Antonio Muñoz Molina (Ubeda, 1956) es ya, sin lugar a dudas, uno de los más destacados novelistas españoles contemporáneos. Su nombre suele leerse dentro de una fluctuante lista de escritores pertenecientes a la llamada “narrativa de los ´80”, “novelistas del posfranquismo o narradores del período democrático”, “novelistas de la posmodernidad española” e incluso de la “neomodernidad” (Gonzalo Navajas [1]), entre los cuales figuran Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Luis Landero, Luis Mateo Díez o Javier Marías, entre muchos otros. Si bien la producción narrativa del autor suele ser mayoritariamente incluida por la crítica dentro del marco general de debate en torno a lo que se ha denominado “realismo renovado” o “realismo posmoderno” (Joan Oleza [2]) su escritura parece describir una curva que podría ser leída como el tránsito del “gran estilo” (en boga en la década que va del ´60 al ´70) al realismo depurado y al compromiso ético. Muñoz Molina, paradigma de esta “nueva narrativa”, como también gusta en llamarla la crítica, declaraba recientemente: “Mis intereses son ahora muy distintos a los que tenía hace 12 o 15 años. Antes, lo que me importaba era resaltar lo literario de la literatura, es una tentación a la que nadie se resiste. A lo que aspiro ahora es a que la literatura se note lo menos posible, aspiro a ser un escritor realista sobre todo.” [3] La narrativa de Muñoz Molina apela constantemente a los cruces de códigos y al hacerlo va adoptando singulares modulaciones; itinerario que en su recorrido irá dando cuenta de un posicionamiento ideológico frente a los fenómenos derivados de la industria cultural -fenómenos camp y kitsch-, los géneros menores, la intertextualidad y lo intermedial. La extensa obra de ficción narrativa de Muñoz Molina arranca en 1986 con Beatus Ille y prosigue un año más tarde con El invierno en Lisboa, novela a la que me referiré en el presente artículo; de 1989 es Beltenebros [4], reescritura del borgiano Tema del traidor y del Héroe y, de 1991, El Jinete Polaco [5], considerada su obra de consagración. Su camino literario continúa con dos novelas de menor extensión, Los misterios de Madrid (1992) y El dueño del secreto (1994), parodias de los folletines decimonónicos de Eugenio Sué y Alejandro Dumas. Por esos años comenzó a interesarse por un tipo de literatura ajeno a la novela pero no a la narración y guiado por la lectura de This boy’s life del narrador norteamericano Tobías Wolff concibió el tono y la materia de esa "memoria" o confesión personal sobre los años del servicio militar que fue Ardor guerrero, publicada en 1995. Dos años después con Plenilunio [6] (1997) incursiona en un género de gran actualidad, el "psychokiller". En Carlota Fainberg [7] (1999), el autor experimenta con lo que él mismo denomina “novela de campus”, género típicamente anglosajón, “relato de viajes, narración oral e historia de misterio a lo Henry James”. En ella Muñoz Molina trata de traducir, a través de innumerables guiños de complicidad con un lector competente, la intraducible metáfora del escritor, su creación y la crítica. Porque en esta novela se resitúan, desde una ideología no desprovista de ironía las tan vapuleadas pero no menos conflictivas relaciones centro/periferia sobre el fondo de las “actuales” teorías literarias en torno a la intertextualidad, la deconstrución, la recepción, la guerra de los géneros y los estudios culturales. Las últimas entregas del autor -Sefarad (2001) y Ventanas de Manhattan (2004)- participan, a la vez, de la novela y de la no ficción. [8] El invierno en Lisboa es, ante todo, una novela de amor. Estructurada en veinte capítulos numerados se abre con un epígrafe de Gustave Flaubert, proveniente de La educación sentimental, texto que se retomará en cada una de las despedidas entre los amantes. Desde la modalización elegida, la narración crea la sugestión elegíaca de recrear un tiempo perdido, un pasado irrecuperable, un destino predeterminado. El narrador en primera persona será también un personaje de la historia; si bien no posee nombre propio, es el destinatario de la extensa confesión que le hace Santiago Biralbo acerca de su vida y de su amor por Lucrecia. Toda la novela es un relato oral estructurado al modo de un extenso “flashback”. Así como en El jinete polaco todo el relato partía y volvía al cuarto de los dos amantes, aquí se tratará de una confesión hecha a lo largo de toda una noche en un cuarto de hotel de Madrid. Precisamente por esta modalidad constructiva la novela empieza como si estuviera a punto de terminar; el suyo es un comienzo que es casi la meta. Los sucesivos capítulos irán reconstruyendo nostálgicamente la trama de una historia que abarca 3 o 4 años y en cuyo final confluyen el tiempo del relato con el tiempo del discurso. La acción se irá situando alternativamente en Madrid -tiempo presente-, San Sebastián -pasado más remoto- y Lisboa -pasado reciente. La instancia de enunciación elegida por Muñoz Molina en esta novela permite un doble juego; por un lado, tras esa máscara aparentemente anónima e impersonal del sujeto narrador se esconde un rostro bastante reconocible. Si bien desconocemos su nombre, mucho podemos saber de él a través de su relato. Comienza comparándose con un actor: “Yo tenía la doble y molesta sensación de haber sido estafado y de estar actuando en una película para la que me hubieran dado insuficientes instrucciones” (25)[9]. Confiesa luego su envidia por su amigo Biralbo: “Imaginé colillas manchadas de ese color en un cenicero, sobre una mesa de noche; pensé con melancolía y rencor que a mí nunca me había sido concedida una mujer como aquella” (30), declara también su no deseada soledad y su irreparable desamparo: “En tardes así no hay compañía que mitigue el desconsuelo (…), pero yo prefería que hubiera alguien conmigo y que esa presencia me excusara de la obligación de elegir el regreso, de volver a mi casa caminando solo por las vastas aceras de Madrid” (34). Pero, por otro lado, en algunos pasajes reflexivos este narrador expondrá las limitaciones de su saber acerca de la historia que debe contar, denunciando de este modo el aparato de artificio e invención que sostiene la trama del relato: “Pero yo no sé imaginar cómo era el rostro que Biralbo vio entonces ni el modo en que sucedió entre ellos el reconocimiento o la ternura, nunca los vi ni supe imaginarlos juntos” (155). La voz de esta máscara surge, entonces, como una excusa, como un artificio narratológico programado para distanciar la enunciación (la coartada necesaria para que no sea el mismo Santiago Biralbo quien dé cuenta de su increíble historia), evitar la omnisciencia inverosímil y denunciar, a su vez, la inevitable parcialidad y el relativismo cognoscitivos. La elección de un narrador en primera persona contribuye también a la identificación entre el lector y ese personaje que mira la historia desde un lugar privilegiado, que accede a aventuras ajenas que nunca serán las propias, y que oscila entre una identificación subjetiva con la trama que narra y un distanciamiento objetivo. A medida que el relato avanza el narrador testigo deviene más y más involucrado con la trama y la historia de sus personajes [10]. Muñoz Molina afirma respecto de esta cuestión: …el primer personaje ha sido ese «yo narrador» que tiene algo, con perdón, de misterio teológico, pues es uno y trino y abarca las tres personas del verbo y transita de una a otra según su conveniencia, aunque donde más a gusto suele encontrarse es en la tercera persona, tan desconocida y sospechosa como el tercer hombre de Graham Greene. Recuerden que según Nietzsche algunos libros se escriben para ocultarse. ¿Y hay escondite más seguro que ese desde donde nos habla la voz narradora de la mayor parte de los libros? [11] Pero la estrategia del artificio no se oculta sólo detrás de la voz enunciante. La realidad misma emerge mediatizada por otros registros artísticos, sobre todo el discurso y el imaginario del cine. Hay en el texto pasajes narrativos que remiten al poemario más novísimo de Pedro Gimferrer, me refiero a La muerte en Beverly Hills, recuperando así una visión del cine americano de los años dorados mediatizada, a su vez, por el discurso poético: “Constantemente la música me acuciaba hacia la revelación de un recuerdo, calles abandonadas en la noche, un resplandor de focos al otro lado de las esquinas (…), hombres que huían y se perseguían alargados por sus sombras, con revólveres y sombreros calados y grandes abrigos como el de Biralbo” (21). Sabemos que el protagonista de esta novela (afición que comparte con su amante) es un “incurable adicto al cine” (136) y que su percepción se encuentra, a menudo, condicionada por las tomas y las angulaciones propias del séptimo arte: “había visto, desde arriba, como se ve en las películas, una calle vulgar de San Sebastián” (33); sabemos también que su deseo es metamorfosearse en ente de ficción cinematográfica: “decía que aspiraba a ser como esos héroes de las películas cuya biografía comienza al mismo tiempo que la acción y no tienen pasado, sino imperiosos atributos” (40). Santiago Biralbo es un ser dominado por una poderosa sensación de irrealidad, hasta el extremo de enunciar la tesis central del pensamiento idealista: “Entonces yo sólo existía si alguien pensaba en mí” (74). Recrea, al mismo tiempo, al arquetipo romántico bequeriano, un Manrique posmoderno, el amante que corre a ciegas, detrás de un misterio: “Pero no tenía inteligencia ni voluntad sino para seguir la línea recta de la calle, buscando (…), pero ya no estaba seguro de haber visto a Lucrecia (…), sumido en ese estado hipnótico de quien camina solo por una ciudad desconocida” (120). El progresivo desconocimiento de sí mismo va fraguando en un “otro”, su doble, el impostor Giacomo Dolphin: “se fue convirtiendo en el otro con la lentitud de una metamorfosis invisible” (174). Efectivamente, los dos amantes de esta novela están hechos de la misma materia insustancial y evanescente que domina todo el relato. La inicial descripción de Lucrecia procede, a su vez, de la descripción que hace Borges de Beatriz Viterbo en El Aleph. “Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada” (618) [12], escribe Borges, y aquí leemos: “Lucrecia era una muchacha alta y muy delgada, que se inclinaba muy ligeramente al andar” (24). Ella encarnará a la mujer misteriosa, lejana, inaccesible -dos personajes, Floro Bloom y Billy Swann, se refieren a ella como a “la mujer fantasma” (82-121)- alguien que nunca existió fuera del deseo del protagonista. De hecho, el narrador cierra la novela con estas palabras: “Reconocí su manera de andar, ya convertida en una lejana mancha blanca entre la multitud, perdida en ella, invisible (...) como si nunca hubiera existido” (187). Al igual que Santiago, Lucrecia también adoptará diversas máscaras a lo largo de la historia, investida de otra identidad, con atributos de una nueva presencia, llega a entonar palabras con acento extranjero (65). En este sentido, los intertextos del film Casablanca forman parte de los muchos guiños de complicidad existentes entre los amantes; en ellos se cifran sus códigos y el artificio que preside sus escasos diálogos: el amor imposible entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman sobre un fondo nocturno de bar, humo y música de jazz con un tercero en discordia y un cierto relativismo moral en el personaje protagónico. La novela puede leerse como un homenaje al cine negro norteamericano; en ella encontramos sus emblemas más característicos: escenario urbano y nocturno, atmósfera de suspenso, huidas y persecuciones, violencia y muerte, todo ello acompañado de revólveres, gabardinas, sombreros y miserables cuartos de hotel. La extrema visibilidad de las escenas -escenas potencialmente cinematográficas [13]-, el empleo del presente histórico para narrar el clímax del relato y los registros claramente impresionistas de los capítulos XV y XVI refuerzan lo dicho hasta aquí. Como lo hará Paul Auster años después, Muñoz Molina abusa de la incidencia del azar. El artificio es tan notorio que resulta por momentos casi humorístico. La irrealidad, la permanente sensación de extrañamiento se enseñorean del relato: la mezcla de ciudades, nacionalidades e idiomas, el alcohol, el humo del cigarrillo, las vigilias, los cambios de identidades agravan lo difuso y estilizado del relato. Los espacios urbanos son descriptos sistemáticamente tras un halo de misterio pues proceden de la imaginación o del recuerdo, cuando no de la percepción alucinada de un personaje alcoholizado. El trazado de las ciudades, especialmente Lisboa, reproduce el de una trama laberíntica, fantasmal, destinada a perder al protagonista, una suerte de “unreal city” eliotiana o simplemente la ciudad baudelariana de la modernidad. Esta figuración de la ciudad se vincula estrechamente con la problematización de la identidad: España está evaluada negativamente como “esa tierra de ingratitud y de envidia que condenaba al destierro a quienes se rebelaban contra la mediocridad” (176) y el mismo Biralbo es alguien que nació extranjero (123). Carmen Martín Gaite señalaba muy acertadamente que los escritores de la generación de Muñoz Molina elaboraban sus obras “con arreglo a patrones e imágenes captados de la literatura o robados al cine” [14]. Según la autora, estas obras están pobladas de personajes que nunca han conocido ni son contemporáneos suyos; son seres que han alimentado sus sueños y con los que les hubiera gustado codearse en otra vida. Sus personajes -prosigue Gaite- suelen ser melómanos inveterados, ávidos lectores o enfermos de lo que el autor en sintonía con Onetti denominó “literatosis”. Lo que une a los amantes son, efectivamente, artefactos culturales: libros, canciones, películas, objetos que circunscriben un mundo compartido por ambos y fuera del cual queda todo lo demás: “Nunca hablaban de las cosas reales” (31), dice el narrador. Al elegir a un artista como héroe, el texto se aleja del antiintelectualismo de la novela y el cine negro; sus personajes no están sólo motivados por el sexo y el dinero sino también por su especial relación con el arte. Del mismo modo, su final abierto (la persecución, la búsqueda y el misterio continúan) distancia a este texto del relato de género que suele cerrar perfectamente sus historias. Asimismo, se logra la superación del molde tradicional porque Muñoz Molina hace que su novela pase de ser un “thriller” a ser un “bildungsroman” (una novela de aprendizaje), el desarrollo de Biralbo como músico y compositor. Santos Sanz Villanueva sostiene que una de las tendencias más claras de la narrativa española después del ´75 fue la novela culturalista. Desde antes de la muerte de Franco -afirma Sanz Villanueva- la novela comenzó a sustituir la problemática cotidiana y la realidad social por la realidad de la cultura y de la propia literatura. Así se desarrolló una literatura cuyo referente no era la vida cotidiana sino la misma novela [15]. Como podemos advertir, El invierno en Lisboa es una novela que rehace géneros y fórmulas conocidas; en ella desaparece eso que Matei Calinescu llamó “the great divide” [16], el gran abismo entre la alta cultura y la cultura popular que se verificaba en la obra de los escritores modernistas europeos. A propósito de esta atribución del calificativo “posmoderno” a su producción narrativa, Muñoz Molina ha declarado: Si llamas posmodernidad a la falta de obligación de aceptar una vanguardia académica, efectivamente soy un escritor posmoderno. Y si es querer o poder asumir cualquier tradición, en ese aspecto soy posmoderno. Ahora si posmodernidad implica irresponsabilidad moral y estética, entonces no. Yo puedo hacer una parodia de una novela policial en un libro pero es una parodia responsable porque tiene una finalidad estética y moral, no porque me dé igual. La tendencia a hacer tabla rasa que caracterizó a las vanguardias se ha visto reemplazada ahora por esta otra actitud en la que cuenta tanto la tradición literaria española como cualquier otra. [17] La novela se inscribe, como vemos, dentro de una vertiente de producción culturalista; junto con el cine y el jazz entran en ella marcas de la alta cultura; por un lado, la pintura, el cuadro de Cezanne que será el “leit motiv” del texto, así como lo será el grabado de Rembrandt en El jinete polaco, y por otro, la música. La dialéctica benjaminiana entre el original y su reproducción halla en esta novela diversos niveles de abordaje; las películas, los discos, los libros, los cuadros no son originales como tampoco lo es el relato que hace el narrador de la historia vivida por Biralbo y Lucrecia, historia reconstruida a partir de retazos de recuerdos, cartas, recortes de diario, fotos, todas copias, todas duplicaciones. El estilo trabajado y poético tan característico de la prosa de su autor apela en esta novela a una sintaxis difusa, envolvente y llena de comparaciones para describir los efectos de la música. El empleo de la repetición -elemento central en la estructura musical- se utiliza aquí como estrategia narrativa. El mismo carácter indeterminado del relato se asemeja a un tema musical que, después de haber sido incorporado a la narración, se abandona sin concluir; todo ocurre, como en la música, en una suerte de presente contínuo. La diferencia tiende a repetirse. Se hace evidente la proximidad de esta sintaxis con el lenguaje del jazz precisamente por su naturaleza repetitiva y su comienzo y final arbitrarios. Como señala Olimpia González: “Los pasos de Biralbo obedecen también a una circularidad y, al contar los hechos que ha vivido, vuelve a visitar ciertas palabras y sonidos. Estos recurren como variaciones de un tema” [18]. Así como la música tiene sus armónicos las palabras tienen resonancias y despiertan evocaciones: Burma, Lisboa, Lucrecia, Toussaint Morton: “Los nombres como la música, me dijo una vez Biralbo, arrancan del tiempo a los seres y a los lugares que aluden, instituyen el presente sin otras armas que el misterio de su sonoridad” (78). Muñoz Molina es muy consciente de ser un defensor de lo que podríamos denominar “la retórica de la antirretórica”: “Convertir la experiencia inmediata en relato natural y fluido. Contar como si se estuviera hablando, sin énfasis, sin la apariencia de retórica. Lo que más me interesa es construir el artificio máximo, el artificio de la naturalidad.” [19] Como en Beltenebros la sintaxis narrativa apela a los juegos de paralelismos y ocultas simetrías -de raigambre borgiana-: una noche, un bar (Metropolitano) y un hotel en Madrid son la réplica de otra noche, otro bar (Lady Bird) y otro hotel en San Sebastián 3 años atrás, a los que se agrega un tercero: el Burma Club, de Lisboa. Un nombre, Santiago Biralbo será el equivalente de otro, su doble: Giacomo Dolphin. Comenzamos este trabajo hablando de la máscara del narrador, de ese ocultamiento del rostro y del nombre, de ese espacio en blanco que debe ocupar la imaginación. A partir de esta modalidad enunciativa se despliega el verdadero juego de las máscaras (el enmascaramiento de los personajes, de los espacios, del estilo). Cerramos esta aproximación al texto de Muñoz Molina con sus propias reflexiones metanarrativas: Hasta ahora, en la mayor parte de mis relatos, he sido incapaz de contar la historia si no era a través de la mirada y la voz de un personaje. La he comenzado siempre en tercera persona, y siempre, metódicamente, han fracasado al cabo de unos pocos capítulos, y he tenido que volver al principio para encarnarlas en una voz que participara de los hechos. Les dije el otro día que no existe el personaje hasta que no tiene nombre o hasta que se descubre que carece de él. Tan radicalmente puede decirse que la historia sólo se convierte en argumento y novela cuando el escritor encuentra la voz o las voces que tienen que contarla, el ángulo donde ha de situarse la mirada. Empecé a escribir El invierno en Lisboa usando esa tercera persona que tan decididamente se niega a obedecerme. Intenté luego que quien le hablara al lector fuera Biralbo. Sólo cuando encontré, la voz de ese narrador del que casi nada sabemos ni ustedes ni yo, la novela pareció que empezaba a escribirse sola, que yo la veía y la escuchaba escribirse, ajena a mí, íntima y secreta. [20] Notas: [1] Gonzalo Navajas, Más allá de la posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles. Barcelona: EUB, 1996. [2] Joan Oleza, “Un realismo posmoderno”. Insula Nro: 589-590, 1996. [3] Rosa Mora, “Sobre 25 años de narrativa española en democracia” (reportaje), Babelia, El País, 27 de mayo de 2000). [4] Cfr. Marta B. Ferrari ,“Tradición literaria y cinematográfica en Beltenebros de Antonio Muñoz Molina. Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas Año 9, Nro: 12, 2000. p.195-213 y Marta B. Ferrari, “Borges, el cine y la tradición en Beltenebros de Antonio Muñoz Molina”. Hispanic Journal. Nro: XXI. Nro: 2. Otoño 2000. p.435-446. [5] Cfr. Marta B. Ferrari, “Moderno/Posmoderno/Neomoderno: El Jinete Polaco de Antonio Muñoz Molina”. Universidad de Heidelberg. Iberoamericana. Año 1 Nro: 3 (2001). p. 7-19. [6] Cfr. Marta B. Ferrari, "La narrativa de Antonio Muñoz Molina: de Beltenebros a Plenilunio". España, Letras de Deusto. Vol. 31, nro: 92. Julioseptiembre 2001. p. 217-228. [7] Cfr. Marta B. Ferrari, “Carlota Fainberg: una hembra argentina”, Mar del Plata, Revista La Pecera, Nro: 1, otoño de 2001. págs 115 a 121. [8] La última novela del autor recientemente editada y aún no comercializada en Argentina es El viento de la luna (2006). [9] La numeración de las páginas corresponde en todos los casos a la siguiente edición. Antonio Muñoz Molina, El invierno en Lisboa. Barcelona, Seix Barral, 1987. [10] Se trata, como el mismo autor reconoce, de un narrador que se asemeja mucho a Rollo Martins (encarnado por el actor Joseph Cotton), el narrador del film El tercer hombre basado en la novela de Graham Greene. [11] A. Muñoz Molina, Pura Alegría, Madrid, Alfaguara, 1998 p.53-69. [12] Jorge Luis Borges. Obras Completas. Bs.As.: Emecé, 1978. [13] Resulta sorprendente que la novela sea, como señalábamos, virtualmente cinematográfica, mientras que la versión fílmica que José A. Zorrilla realiza del texto no sepa aprovechar estos aspectos. [14] “El ladrón de imágenes”, Saber leer, Nro: 56, junio-julio 1992.p. 6. [15] Santos Sanz Villanueva, “La novela” (p, 249-284). Francisco Rico, Historia y Crítica de la Literatura Española . Darío Villanueva y otros, Los nuevos nombres: 1975-1990. Barcelona, Crítica, 1992. [16] Matei Calinescu, Cinco caras de la modernidad. Madrid, Tecnos, 1991. [17] Elizabeth A. Scarlett, “Conversación con Antonio Muñoz Molina”, España Contemporánea. Revista de Literatura y Cultura. Tomo VII, Número 1, Primavera de 1994. p. 69-82. [18] “El tiempo de la imaginación: Orfeo y la música en El invierno en Lisboa”, Confluencia, volumen 10, nro 2, 1995. P.42-54. [19] Elizabeth A. Scarlett, “Conversación con Antonio Muñoz Molina”, España Contemporánea. Revista de Literatura y Cultura. Tomo VII, Número 1, Primavera de 1994. p. 69-82. [20] Antonio Muñoz Molina. Pura. Madrid, Alfaguara, 1998. p. 53. © Marta B. Ferrari 2007 Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid 2010 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales _____________________________________ Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal. www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario