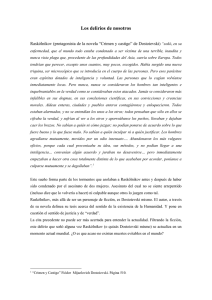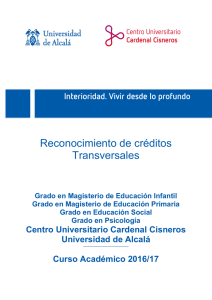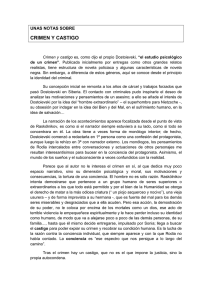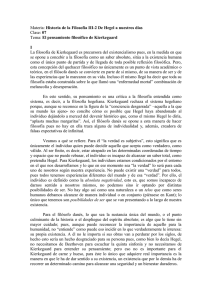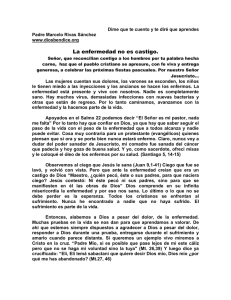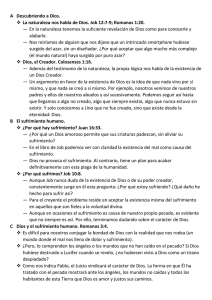Corazón y redención - Repositorio Institucional
Anuncio

Mario Felipe Vivas Name Corazón y redención Kierkegaard y Dostoievski, dos peregrinos en pos de la Cruz Corazón y redención Kierkegaard y Dostoievski, dos peregrinos en pos de la Cruz Mario Felipe Vivas Name Trabajo presentado para optar al título de filósofo bajo la dirección del profesor Dr. Luis Fernando Cardona Suárez Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Filosofía Carrera de Filosofía 26 de enero de 2016 Dedico el recorrido de estos pasos peregrinos a mi madre, Astrid Isabel Name Bayona, ejemplar maestra en la senda de la vida; y a mi hermano, Juan Sebastián Vivas Name, por siempre mi fiel compañero de camino. Stat Crux, dum volvitur orbis. Tabla de contenido Introducción 1 Capítulo 1 6 El drama del corazón humano 1.1 La interioridad de un corazón subterráneo 1.2 La pasión por lo infinito 23 1.3 Desproporción, vértigo y angustia 33 Capítulo 2 8 43 La frontera entre abismos 2.1 La noche del justo 45 2.2 Arbitrariedad y confinamiento 57 Capítulo 3 72 El eco del Gólgota 3.1 El sufrimiento de los niños 73 3.2 Cruz y redención: la kénosis de un Dios desnudo 80 3.3 El amor que brota de un corazón pobre 84 Conclusión 97 El sello de la cruz Bibliografía 100 Abreviaturas CA Concepto de angustia –Kierkegaard CC Crimen y castigo – Dostoievski EC Ejercitación del cristianismo – Kierkegaard EM Enfermedad mortal – Kierkegaard HK Los hermanos Karamázov – Dostoievski MPV Mi punto de vista – Kierkegaard MS Memorias del subsuelo – Dostoievski OA Las obras del amor – Kierkegaard P Pensamientos – Pascal PS Post-scriptum definitivo y no científico a las “Migajas filosóficas” – Kierkegaard “¡Sigue, pues, latiendo, corazón de la existencia, pulso del tiempo! ¡Instrumento del amor eterno! Tú enriqueces y nos devuelves una vez más a nuestra pobreza; nos atraes y nos repeles nuevamente; pero nosotros en este flujo y reflujo, somos tu regalo. Tú bramas sobre nosotros en majestad, tú guardas un silencio profundo con tus estrellas, tú nos llenas sobreabundantemente hasta el borde y nos vacías absolutamente hasta el fondo. Y bramando, callando, llenando, vaciando, tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos.” (Hans Urs von Balthasar) Introducción Como exiliados del centro deambulamos errantes de un placer a otro. De estridencia en estridencia mana sangre de las llagas, hasta que de diversión en diversión nos vamos fatigando y aburriendo hasta el hastío. Hay que regresar; retomar la senda peregrina al ígneo centro que en la noche árida de nuestra soberbia no ha dejado de invitar al consuelo. Estas páginas que siguen son sólo una invitación a regresar los oídos a Quien no ha dejado de clamar desde lo profundo. Una invitación a atender al misterio en un entorno intelectual, cultural y político que procura extirpar toda posibilidad de comprometerse existencialmente con el salto absoluto e incondicionado de la fe. Aún después de Nietzsche proponemos hoy retomar la senda de peregrinación 1 a la interioridad del corazón; senda vertiginosa que despierta la necesidad de asumir el riesgo de nacer como espíritu, esto es, como individuo que no se limita a saber y a acumular la verdad teóricamente, sino que la encarna existencialmente, respondiendo así a la invitación de tomar la vida entera como una permanente ocasión en que puede consumarse o malograrse la eternidad que nos constituye. Corazón y redención: hemos empleado por título estas palabras de grueso calibre para nuestra tradición judeo-cristiana. El corazón aquí, lejos de ser comprendido sólo desde su dimensión puramente fisiológica, reivindica el núcleo íntimo de todo ser humano donde confluyen las fuerzas no sólo fisiológicas, sino también afectivas y espirituales. Con Ricoeur 2 , hasta cierto punto, nos atreveremos a señalar el corazón como aquel nudo íntimo que alberga la desproporción de lo humano mismo y, por tanto, toda la profundidad de su misterio: el corazón será para nosotros entonces aquel centro que media entre lo infinito y lo finito; frontera latente y viva entre lo divino y lo humano, e incluso, entre la creación entera y el Creador. Así pues, en primera instancia nuestro trabajo ha de ser comprendido como una peregrinación a la interioridad 1 El término latino peregrinus significa a la vez: “que viene del extranjero” y “que va al extranjero”. Peregrinatio, por su parte, significa “Viaje al extranjero”. Tomamos la noción de peregrinación en este sentido, y la extendemos para establecer que se trata de un viaje al extranjero, a lo desconocido, en términos de un éxodo que va, no de adentro hacia fuera, sino de la exterioridad a la interioridad; o para hablar en términos bíblicos, de la exterioridad de nuestro Egipto, colmada de vistosos espejismos, a la interioridad de renuncia y autenticidad de nuestro desierto íntimo; desierto donde habita el Señor. 2 Remito al lector al capítulo IV de la primera parte de la obra de Ricoeur, Finitud y culpabilidad, que lleva por título “Fragilidad afectiva”. 2 del corazón con su consiguiente ambivalencia o doble propensión: o bien a precipitarse en la crueldad, la obstinación y la debilidad de sentir placer con el hacer sufrir, o bien, dar un salto y acoger en sí como don el amor que lo dilata y dispone a salir de sí para desatar otros corazones. En esta segunda inclinación del corazón se sitúa el otro momento de nuestro título: la redención. Sin duda, para hablar de redención hay que reconocer la presencia actuante de un Redentor que invita, sana, libera y orienta. Ya de entrada queremos dejar sentado que para nosotros sigue teniendo un sentido el hablar de redención cristiana en estos tiempos convulsos de consumo, banalidad, materialismo y, ante todo, sobreabundancia de ofertas, en términos mercantiles, de un sinnúmero de espiritualidades ligeras que ofrecen una autoayuda inmediata que raya con la autocomplacencia, el disfrute y la auto-deificación. Por más de que haya querido opacarlo una soberbia bastante impaciente, ávida de racionalidad, pragmatismo y progreso, el misterio de la cruz sigue removiendo conciencias, e invitando a una vida de renuncia y ofrenda de sí mismo. Nuestro propósito no es en manera alguna efectuar un proselitismo apologético respecto de la fe cristiana; más bien, nos proponemos tan solo desplegar, de nuevo, ante los ojos de nuestro tiempo, la robusta profundidad que guardan los escritos de dos grandes hombres, Sören Kierkegaard y Fiodor Dostoievski, que estuvieron siempre convencidos de que Cristo habita en las honduras de nuestra interioridad y de que sólo por la mediación de su gracia podemos ser libres para amar. Llegamos así al sentido del presente trabajo. Nuestros esfuerzos se dirigen a emprender una peregrinación, a partir del diálogo entre estos dos grandes pensadores, a las honduras del corazón humano, para encontrar en ellas a Cristo: primera y última palabra respecto del sufrimiento humano que clama por la redención. ¿Cómo procederemos pues en el camino? Más que centrarnos en una única obra de cada uno de los escritores que nos ocupan aquí, optaremos por surcar en las profundidades de varios de sus escritos –sin proponernos agotar a profundidad cada uno de ellos- y rastrear cómo el problema del sufrimiento humano, la angustia, el dolor, el tormento, la desesperación, el arrepentimiento encuentran su respuesta definitiva en el misterio de la redención. Ahora bien, dentro de la gran variedad de escritores que en la historia han abordado el sufrimiento humano, la interioridad y la redención, ¿por qué elegir a Kierkegaard y a Dostoievski? A nuestro juicio, ni el mal ni el sufrimiento humano pueden ser abordados como problemas a resolver, sino como misterios a encarar existencialmente, es decir, ni el mal, ni el sufrimiento pueden encontrar su respuesta definitiva y única mediante la especulación teórica; son más bien un misterio que nos antecede y 3 nos traspasa. Así pues, en la existencia concreta, involucrándonos por entero como individuos que han nacido al Espíritu, vamos encarándolo y por obra de la gracia venciéndolo. Por esta razón, tanto Kierkegaard como Dostoievski serán fundamentales en el camino, pues ambos son escritores –no pensadores sin más- preocupados por auto-comprender su existencia y sus sufrimientos, a través de su proceso de escritura, no de especular hasta desembocar en la elaboración de un sistema que dé todas las respuestas y desangre los misterios. A su vez, en ambos escritores encontramos a un cristiano que pone por centro y horizonte último de su existencia la redención de Cristo que ha pasado por la Cruz. En Mi punto de vista, una de las últimas obras de Kierkegaard, el danés escribe lo siguiente respecto del lugar del cristianismo en su trabajo como escritor: “El contenido de este pequeño libro afirma, pues, lo que realmente significo como escritor: que soy y he sido un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo como escritor se relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar a ser cristiano […]” (MPV, p. 30). Por otra parte, Dostoievski, hombre de honda interioridad, sobretodo después de su período de exilio en Siberia tuvo como preocupación central el confrontar la postura de algunos de los intelectuales de su tiempo respecto de la supuesta superación de los criterios morales del bien y el mal en aras de afirmar la libertad a costa de desplazar a Cristo como el garante decisivo de la libertad humana. Su profunda convicción cristiana aparece expresada con singular vigor en una carta que dirigió a Madame Natalya D. Fonvizina en 1854: Este credo es muy simple; es este: creo que no hay nada más santo, más profundo, más empático, más racional, más valiente, y más perfecto que Cristo, y no sólo no hay nada, sino que me digo a mí mismo con un amor celoso que jamás podría haber algún otro. Es más, si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad, y si la verdad realmente excluyera a Cristo, preferiría quedarme con Cristo y no con la verdad (Dostoievski, 1917, p. 71). Como vemos, ambos escritores se reúnen en torno a Cristo, pero no para especular sobre Él y su mensaje, sino para hallar mediante su escritura un vínculo existencial con su Persona, y así, en cuanto desentrañan y guardan relación con el misterio de la Encarnación, es decir, con Cristo humillado, crucificado y resucitado, comprenden a su vez el misterio de lo humano mismo. Nuestra peregrinación tendrá como referente tres obras de cada uno de estos dos escritores: en cuanto a Kierkegaard pondremos especial atención a El concepto de angustia, La enfermedad mortal y Las obras del amor, y en cuanto a Dostoievski, a Memorias del subsuelo, Crimen y 4 castigo y Los hermanos Karamázov. Sin embargo, tendremos también como referencia marginal otras obras de Kierkegaard como el Post scriptum no científico y definitivo a Migajas filosóficas y la Ejercitación del cristianismo. Para terminar esta breve introducción, y poder emprender nuestro camino, es menester que aclaremos antes la estructura de todo nuestro trabajo. Abordaremos el asunto en cuestión en tres capítulos. En el primero, expondremos el problema de la ambivalencia del corazón humano como instancia paradójica que tiene, por un lado, una propensión constante a precipitarse en el pecado y, por el otro, una capacidad irrestricta de acoger el Amor, ser redimido por Él y salir de sí. Esta ambivalencia la examinaremos en tres momentos; i) encararemos al hombre del subsuelo, protagonista de las Memorias del subsuelo de Dostoievski, para desplegar el problema de la libertad humana y plantear la pregunta de si la arbitrariedad es o no una afirmación de la libertad, o si por el contrario es más bien una negación rotunda de toda humanidad; tras esto, en ii) abordaremos con Kierkegaard la necesidad de limitar los alcances de la especulación en la tarea por nacer como espíritu y tomar así postura en tanto individuo que asume su existencia con plena conciencia de estar jugándose la eternidad en cada instante. Por último, en iii) ahondaremos un poco más en el sentido del corazón como instancia privilegiada de la interioridad donde confluye lo espiritual, fisiológico y afectivo y, por tanto, se manifiestan con todo vigor la inquietud, el vértigo y la angustia como conciencia de la infinita posibilidad de la libertad. En el segundo capítulo, seremos confrontados por las dos grandes modalidades de la angustia que marcan el camino: por un lado, ayudados por la figura de Job, aquel justo sufriente que no cesa de clamar a Dios por la mediación y el consuelo, contemplaremos la angustia del justo que, aun habiendo acogido la invitación a descansar en Dios, sigue experimentando hondas inquietudes y sufrimientos; y, por el otro, sumergiéndonos en el camino de expiación que recorre Raskólnikov en Crimen y castigo, surcaremos en la angustia como consecuencia del pecado. Por último, en el tercer capítulo, centro y consumación de toda nuestra peregrinación, nos ocuparemos de contemplar el misterio de la redención siguiendo tres instancias: i) el diálogo de Dostoievski (cuya postura está escenificada por boca de Dimitri, Zósima y Aliosha) con Iván Karamázov en Los hermanos Karamázov sobre la existencia de Dios en relación con el sufrimiento de los inocentes, ii) la cruz como culminación de la kénosis de Cristo y iii) el camino 5 del cristiano como respuesta de amor a la invitación del Redentor. Habiendo dejado sentados los hitos que recorrerán nuestros pasos peregrinos, procedamos pues a caminar. 6 Capítulo 1 El drama del corazón humano El ser humano, esta criatura frágil que soy cada vez yo mismo 3, está propenso a despeñarse en la vorágine de su propia condición cadente. Parece que sin justificación fue arrojado, situado, en una carne de mirada chata que no proporciona inmediatamente, por sus propias fuerzas, la integridad de los rastros que revelen el sentido y horizonte hacia el que tienden sus movimientos. Con una interioridad inquieta, sacudida por vibrantes impulsos cardiales, el individuo se espanta, siguiendo las penetrantes palabras de Pascal, como un hombre abandonado a sí mismo que hubiese sido transportado mientras dormía a una isla desierta, para luego despertar sin saber dónde está, y sin remedio de poder regresar. En la isla hay transeúntes, individuos aquejados por las mismas dudas que aguijonean la condición humana; nadie tiene respuestas y muchos optan por aferrar sus corazones a objetos placenteros que les distraigan, en un divertimento ocioso, del abismo que ante sus ojos se despliega, y despierta en su espíritu un vértigo contradictorio. Es pues una miseria común la que permea esta lábil condición humana; tan propensa a sufrir y fallar, a ser presa de una obstinada crueldad que menoscabe cuanto vive y tiembla, que someta y desangre al individuo próximo en una sórdida abyección. Nos situamos desde el preludio de este recorrido en una visión trágica de la condición humana 4. En el presente trabajo no nos ocuparemos de un humanismo optimista que ensalce al hombre y sobrevuele, e incluso llegue a olvidar, su propensión a sufrir y a hacer sufrir. No obstante, nuestro 3 En este punto acogemos una de las indicaciones fundamentales de Ser y tiempo: “El ente cuyo análisis constituye nuestra tarea lo somos cada vez nosotros mismos. El ser de este ente es cada vez el mío. En el ser de este ente se las ha este mismo con su ser [pero este ser es un estar-en-el-mundo que acontece históricamente]. […] el Dasein es el mío cada vez en esta o aquella manera de ser […] El ente al que en su ser le va este mismo se comporta en relación con su ser como en relación con su posibilidad más propia. El Dasein es cada vez su posibilidad, y no la tiene tan sólo a la manera de una propiedad que estuviera-ahí. Y porque el Dasein es cada vez esencialmente su posibilidad, este ente puede en su ser <escogerse>, ganarse a sí mismo, puede perderse, es decir, no ganarse jamás o sólo ganarse <aparentemente>” (Heidegger, 2012, §9, p. 64). 4 Nos referimos a una visión trágica de la existencia, y nos situamos así en cercanía con Miguel de Unamuno, quien en este punto confluye con Pascal, Kierkegaard, e incluso con Dostoievski: la existencia es trágica en tanto está cimentada en la contradicción de no poder conciliar las necesidades intelectuales con las volitivas y afectivas. Nuestra suprema preocupación no puede reducirse a atender a la existencia racionalmente, debemos también mantener la escucha a la afectividad. Unamuno escribe en su obra Del sentimiento trágico de la vida, con respecto a este punto, lo siguiente: “¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que sólo vivimos de contradicciones, y por ellas; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella; es contradicción” (Unamuno, 2000. Pág. 26). 7 propósito tampoco será disolver la capacidad, también constitutiva de lo humano, de crear, acoger y procurar el bien a cuantos agonizan en la aflicción y abismo de la desesperación. Nuestro punto de partida será, por tanto, la ambivalencia del corazón humano que, traspasado por la cloaca de la incertidumbre y el error, es ambiguo y contradictorio. Pero así como es propenso a precipitarse en tan oscuras mociones, no hemos de perder de vista tampoco su digna capacidad de iluminar el mundo con su aptitud irrestricta de amar. En este nudo gordiano, tejido por una madeja de hilos que ningún sistema logrará encauzar definitivamente, clamaremos con Pascal: “Reconoced, pues, arrogantes, qué contradicción sois para vosotros mismos. Sométete, razón impotente; calla, naturaleza; […] escuchad de vuestro maestro vuestra verdadera condición, que ignoráis. Escuchad a Dios” (P. 434. p. 80). En un camino de escucha, de atención a la afectividad, fragilidad y grandeza del espíritu humano, emprenderemos una búsqueda a la luz de los sutiles, atormentados y particularmente edificantes escritos de Sören Kierkegaard. A su vez, aludiremos también a los entramados literarios, profundamente espirituales, de Fedor Dostoievski5. Si pretendemos siquiera atisbar las potencias del corazón humano, debemos antes confrontarnos con nuestra finitud; la finitud de una criatura que está expuesta a la muerte, la enfermedad y la desesperación 6 . En tanto criaturas nuestra limitación es inminente en esa ávida empresa de apropiarnos, mediante la especulación racional, del absoluto incondicionado, de la totalidad de los principios que sustentan lo real y, sobre todo, de la supuesta primacía del intelecto que nos preserva de todo mal7. 5 Como ya lo hemos anunciado en la introducción, una de las principales tesis que sostendremos sobre los dos autores que nos acompañarán en nuestro recorrido, es que en el caso de cada uno se trata de un escritor que encuentra en la escritura un medio para desplegar su proceso de peregrinación y conversión -en un sentido profundamente cristiano-. Debido a su profunda interioridad, tan atenta a las contradicciones propias de la existencia, y a sus inherentes experiencias particulares de desgarramiento, ambos encuentran en el proceso de la escritura un ejercicio de auto-comprensión, que conlleva, claro está, una purificación que pasa por el crisol del sufrimiento para desembocar en una apertura al misterio que nos ocupará en el tercer capítulo de nuestro trabajo, a saber, la redención que se consuma a través de la cruz. 6 Sin duda, temas centrales en las obras de nuestros escritores. Ambos se confrontan durante toda su vida con las contradicciones que colman la existencia. El dolor, la finitud, el anonadamiento, son instancias recurrentes, e incluso necesarias, en su ejercicio de auto-comprensión a través de la escritura. 7 En la Carta a los romanos, san Pablo señala la impotencia de la Ley sin la gracia de Cristo. La contradicción que somos nosotros mismos, y la impotencia de la razón, en tanto crea poder valerse de sus propios medios para conducir nuestra acción conforme al bien, queda lúcidamente expuesta en el capítulo séptimo, versículos del 15 al 20. En efecto, como no basta con conocer la Ley, es decir, con saber lo que es bueno, para actuar bien, cualquiera puede unirse a la perplejidad de Pablo al momento de articular estas palabras: “Realmente, no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco […] Pues bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne; en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que 8 Nuestra auténtica situación, y en esto seguimos a Pascal de nuevo, nos hace incapaces de saber con absoluta certeza. A la deriva navegamos, siempre inciertos, en un medio infinitamente profundo e inabarcable, donde intentamos afianzar nuestros pies en términos provisionales que flaquean y nos abandonan. En efecto, se nos desliza de las manos el firme sustento que creíamos haber hallado para consolidar nuestra existencia. Con ardientes deseos queremos atrapar el cimiento, cristalizarlo, para apoyar definitivamente en él nuestro deambular errante. A nuestro pesar son pocas tablas las que conforman el puente, son pies de barro los que sostienen las torres que creíamos haber erigido hasta el infinito. La tierra se abre y nos asomamos a un abismo que llama, que de manera irresistible, dolorosamente maquillada de placer, nos invita a precipitarnos, a adormecer nuestras fuerzas e inmolar nuestro espíritu, encadenándolo por lastres de figuras indefinidas que horrorizan por su indistinción y ocultamiento. 1.1 La interioridad de un corazón subterráneo Nicolás Berdiaev (1874-1948), pensador y escritor ruso, desarrolla una sugerente lectura de Dostoievski que nos acompañará durante gran parte del recorrido de este trabajo. Para realizar el acercamiento a la obra de nuestro escritor ruso, nos interesa tomar, como punto de partida, el breve recorrido que realiza Berdiaev en su libro El espíritu de Dostoievski, donde se resaltan las diferencias en la concepción del hombre entre Dante Alighieri, Shakespeare, y Dostoievski. Más que un riguroso estudio de los escritos de cada una de estas portentosas figuras, Berdiaev hace mención de las transformaciones en las circunstancias históricas e intelectuales en las que cada uno de estos escritores se inscribe. Resulta relevante para nosotros atender a dichas transformaciones, pues en ellas asistimos a un ensanchamiento del abismo espiritual de la interioridad humana. Veamos, pues, en un primer momento, cómo, de acuerdo con Berdiaev, en Dante y en Shakespeare se manifiestan concepciones de la totalidad del universo y del ser del hombre claramente diferenciadas, para así, en un segundo momento, considerar la caracterización del hombre del subsuelo, atendiendo a sus tensiones y paradojas, gestadas en el seno de una interioridad espiritual que se ensancha tras la experiencia del abismo de su libertad. obro el mal que no quiero. Y, si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí” (Rm 7 15-20). 9 Para Dante, genio en quien confluye toda una concepción medieval del mundo, el hombre formaba parte de un orden objetivo del cosmos divino. Por encima del hombre se encontraba el cielo y por debajo el infierno con sus círculos de terribles torturas. Para el poeta florentino, tanto Dios como el diablo, el cielo y el infierno, no le son revelados al ser humano en la profundidad de su alma o en los abismos de su existencia, sino que son realmente elementos de una jerarquía objetiva ordenada y externa, de la que participan también todos los objetos del mundo material. El cosmos y la sociedad humana resultan tener, para la concepción medieval, un centro determinado y unos límites fijos. Cada cosa obedece a leyes y se sitúa en el lugar del cosmos que le es natural para conservar el orden preestablecido por Dios. De la misma manera, el hombre se sitúa en la función que le ha sido otorgada desde el momento de nacer, y permanece ligado al pedazo de tierra donde vivirá y reposará tras su muerte. Así como el mundo geográfico tiene un centro determinado –comúnmente ubicado en Jerusalén, por ser el lugar donde Cristo redimió a la humanidad, o en Roma, por ser el centro de la Iglesia-, la sociedad se ordena en virtud de la corona, la cual encarna el centro político y espiritual8. En el Renacimiento, y ulteriormente en la modernidad ilustrada, ocurrieron transformaciones y distancias notables respecto de las concepciones medievales de un mundo ordenado y jerarquizado por Dios, pues todo ello fue tomado por herencia indeseable de tiempos oscuros en los que la razón había estado adormecida y sometida por autoridades teóricas externas como el Rey o la Iglesia. En el humanismo, en cuanto concepción del mundo en la que el hombre se afirma y sitúa en el centro del universo, tanto el cielo como el infierno empiezan a cerrarse (Berdiaev, 1978, p. 36), y surge así un infinito astronómico que puede ser abordado por una ciencia netamente humana susceptible de perfeccionarse en la tarea por conocer, dominar y utilizar la naturaleza entera. Ante los ojos del hombre, empieza ahora a descolocarse la imagen segura de un cosmos organizado por Dios; con ello, emerge, al mismo tiempo, la necesidad de encontrar un refugio en la razón donde el hombre en soledad pueda así guarecerse del desamparo provocado por un infinito extraño y de proporciones desconocidas. Como el orden divino había empezado a mostrarse insuficiente para explicar todo cuanto la ciencia sospechaba que excedía la 8 Para profundizar en la ruptura de este mundo medieval, ordenado geográfica, espiritual y políticamente alrededor de un centro determinado, recomiendo al lector remitirse al libro El pensamiento moderno de Luis Villoro. Allí, el autor expone concisa y profundamente algunas de las rupturas del Renacimiento con el medioevo frente a la noción del hombre, la cultura, la historia, la ciencia, el alma, la naturaleza, entre otras. (Villoro, L. (2011). El pensamiento moderno: Filosofía del Renacimiento México: Fondo de cultura económica). 10 visión medieval, el hombre debe buscar en sí mismo, en sus propias capacidades, leyes que expliquen un entorno de dimensiones astronómicas que ha perdido su explicación última en la divinidad trascendente. Shakespeare, escritor situado en este horizonte del Renacimiento, despliega ante el mundo las dimensiones psicológicas del ser humano, poniendo en escena la compleja variedad de pasiones y potencias que movilizan nuestras fuerzas. En su obra, no obstante, el punto de atención no será ya espiritual, referido al cielo o al infierno, sino psicológico, organizado y motivado por las tensiones y fuerzas que pueden ser comprendidas desde lo humano mismo sin necesidad de apelar a lo trascendente. Así, tras haber experimentado tal viraje que resulta en un rechazo de lo espiritual para dar primacía a la dimensión psicológica, el hombre del humanismo renacentista –así como también el de la Ilustración- tiene que movilizar su fuerza creadora, y la potencia de sus facultades, en busca de nuevos fundamentos para la cultura, la ciencia, la política, y la ética, que no estén dictados por alguna autoridad teórica u orden objetivo impuesto externamente, sino sólo por la razón del sujeto autónomo capaz de pensar por sí mismo. El hombre moderno confiaba, y con Kant tenemos un ejemplo palpable de ello, en las potencias de su razón para consolidar con ella un mundo humano donde fuesen los individuos autónomos quienes dirigieran su acción mediante sus propias leyes morales, de carácter universal, sin tener que apelar a estadios trascendentes −representados por estamentos eclesiales− que hubieren determinado de una vez y para siempre una jerarquía y una normatividad inmutables. ¡Sápere aude! -Atrévete a valerte de tu propio entendimiento-: he aquí la consigna de la Ilustración que confió con optimismo en la razón humana, así como en los progresos de los que sería capaz el hombre siempre y cuando no sometiera sus potencias a la heteronomía, ni cediera ante la tentación de sucumbir de nuevo, como en tiempos anteriores de oscurantismo, a la minoría de edad de aceptar un ordenamiento político proveniente de una coacción estamental externa que se autoproclamara vocera de la divinidad entre los hombres9. Este optimismo en la razón y la técnica como espacios privilegiados de la plenitud humana, encontraría fuertes objeciones a partir de finales del siglo XVIII. Desde entonces, se descolocará con particular fuerza la concepción moderna de un individuo autónomo cuya principal y única 9 “Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. (…) ¡Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la ilustración.” (Cfr. Kant, I. (2011). Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? Madrid: Alianza, p. 7). 11 ocupación sería conocer el mundo mediante las operaciones de sus facultades y determinarlo todo valiéndose de las categorías de su entendimiento. La entrada del Romanticismo es crucial para poner en cuestión esta primacía del entendimiento, pues los esfuerzos de algunos pensadores situados en su horizonte se concentran en condenar, y rechazar, el racionalismo moderno exacerbado que termina por aplanar lo humano, prescindiendo de su oculta interioridad hasta llegar a velar las pasiones de un espíritu que nunca cesa de agitar las profundidades. Aunque el hombre moderno haya pretendido reunir y delimitar su interioridad en esquemas psicológicos de facultades y operaciones subjetivas, no logró olvidar, sistematizar, y callar con explicaciones definitivas los abismos volcánicos y contradictorios que sacudían su corazón. Aquellas poderosas potencias propiciaban desde lo más hondo el resquebrajamiento y reevaluación de una vida humana que permanecía constreñida por la racionalidad científica, y devenía así en mera técnica para la explotación de la naturaleza. En esta dirección, suele señalarse como rasgo distintivo del hombre romántico su vehemente repugnancia ante la pretensión moderna de dominar la naturaleza mediante la razón. Sin embargo, no debemos por ello concluir que aquel emprende una renuncia absoluta a conocer el mundo. Su llamado consiste más bien en ensanchar la sensibilidad, atendiendo en mayor medida a lo onírico, lo espiritual y lo afectivo de los individuos concretos. Una sensibilidad así, dispuesta a atender a las profundidades de la interioridad, abre para el individuo un abismo al que puede acceder afectivamente y en cuyos lindes sólo le queda dar el salto para unirse con lo infinito. Este yo romántico, que aparece mediando entre la impotencia y la posibilidad, la finitud y la infinitud, emprende esfuerzos por desnudarse del aparataje artificioso de la razón ilustrada, en aras de atender, afectivamente, a las olvidadas honduras de su interioridad que desde el subsuelo emite ruidos estrepitosos, buscando descolocar el castillo de cristal que el espíritu euclidiano – atendiendo a la expresión de Dostoievski en Memorias del subsuelo- creía haber erigido gloriosamente (MS, p. 61). En los intentos por comprender racionalmente al hombre se llegó incluso a pretender contener lo humano todo dentro de las fronteras de la necesidad, a saber, de las leyes de la naturaleza universales y necesarias, para terminar por drenar su capacidad de asumir la posibilidad, esto es, la libertad. Las profundidades espirituales del ser humano, motivadas por lo que yacía velado, no cesaron de sacudir sus bajos fondos; y sus fuerzas despertaron, llegado el momento, para proferir estrepitosos gritos contra una civilización cimentada sobre un optimista progreso técnico- 12 industrial, que desfigura lo humano en una pieza somera y plana de la naturaleza concebida como una gran máquina. En aquella interioridad convulsa, que para entonces no cesaba de ensancharse, reaparecen, para Dostoievski, Dios y el diablo, el cielo y el infierno. En efecto –y en esto reside la distancia de la concepción dostoievskiana del hombre y del universo de una visión como la de Dante-, tanto el Espíritu del bien como el espíritu del mal no surgen ya como entidades situadas en una jerarquía medieval objetiva, sino como fuerzas constitutivas de la profundidad espiritual e interior del ser humano, que sólo pueden ser descubiertas al volver la mirada a la interioridad del corazón. Es inevitable, en este punto, recordar la famosa frase de Dostoievski en los Hermanos Karamázov: “[…] el diablo lucha con Dios, y el campo de batalla es el corazón de los hombres” (HK, p. 163). Con Dostoievski bajamos de la superficie de la tierra, es decir, de aquellas concepciones optimistas que ensalzan la tendencia imparable del individuo a progresar en benevolencia conforme cultiva su razón, al sótano de lo humano; para encontrarnos allí con la criatura informe y repugnante que es el hombre del subsuelo: ese ser de condición extrema, antinómica y arbitraria, que ama el sufrimiento y que pretende a como dé lugar poner en ridículo una organización racional de la vida, que erija la razón como guía infalible de la conducta moral, y llegue a someter al hombre a las leyes necesarias de la naturaleza a costa de sacrificar su libertad. ¿Quién es, pues, el hombre del subsuelo? Su caracterización, al tratarse de un personaje complejo, compuesto por una multiplicidad de voces, parece, tras una primera lectura, particularmente incómoda. Más aún, en nuestra empresa por acercarnos a su rostro humano, demasiado humano, como lo diríamos con Nietzsche, corremos el riesgo de escandalizarnos de su figura; de sentir repugnancia ante su condición miserable de individuo replegado en sí mismo que se revuelca de manera arbitraria en la obscenidad de su abyección. Ante él, o ella, o ellos, todos los esquemas que ensalzan y concluyen una benevolencia necesaria del ser humano, excluyendo de él toda tendencia a despeñarse en la maldad, tambalean y se desdibujan. Ciertamente, su interpelación, su presencia, descoloca nuestro sosiego, pues pone en cuestión aquellos códigos morales que nos permiten comprendernos como seres apacibles y racionales, cuya maldad es tan sólo producto de la ignorancia de la idea del bien. Luego de encontrarnos con la voz estridente del subsuelo no nos es posible seguir omitiendo la ambigüedad de esta condición humana, de la nuestra, pues tras el choque con su presencia atisbamos, en lo humano que somos, la realidad espiritual de una lucha entre el misterio del bien 13 y el misterio del mal10. Sin duda, es incómodo percatarnos de nuestra interna tensión permanente de fuerzas que no se sosiegan sino hasta cuando morimos. En efecto, aunque queramos ocultar los movimientos volcánicos de nuestro espíritu, que de manera contundente nos recuerda la voz del subsuelo, sabemos que en el fondo estamos traspasados por ellos. Lo más incómodo de nuestro encuentro con este individuo es entonces su personificación de las oscuras mociones que se anidan en lo que somos. Si bien en un primer momento condenamos al hombre del subsuelo como extraño, ajeno y distante a nosotros, e intentamos callar sus gritos para conservar la placidez de nuestra existencia, Dostoievski nos recuerda que somos más cercanos de lo que creemos prima facie a la voz que se comunica con nosotros a través de una grieta en el suelo, pues, como veremos más adelante, al ejercer nuestra libertad corremos el riesgo de ser precipitados por y en el mal, e incluso de sentir placer en el sufrimiento y llegar a procurárnoslo a como dé lugar. Como nos proponemos acercarnos a niveles cada vez más profundos a ese hombre del subsuelo, y detenernos en sus palabras, nos es preciso antes reconocernos cercanos a la miseria que le rodea, concibiendo sin velos la posibilidad de que nuestra voluntad se desboque en la arbitrariedad en aras de demostrar que es libre. Este camino nos lleva, en suma, a apropiarnos de una incómoda realidad: el hombre del subsuelo nos habita y nos habla desde lo más profundo de nosotros mismos. Como hemos dicho hasta ahora, para la época del Romanticismo, en respuesta al exacerbado racionalismo moderno, se ensancha la experiencia interior del individuo y con ello se despierta el interés por atender a aquellas dimensiones ocultas, veladas y constreñidas por una portentosa razón rectora de la acción humana, cuyo carácter perfectivo auguraba tan sólo épocas de progreso para la civilización. Como puede resultar problemático aproximarnos a Dostoievski como un romántico sin más, se debe tener en cuenta que nos hemos apropiado aquí, particularmente, de dos aspectos del Romanticismo que resultan fundamentales en su obra –sobre todo, a partir de las Memorias del subsuelo-: en nuestro autor ruso encontramos, en primer lugar, un rechazo contundente al racionalismo moderno, que sitúa a la razón como facultad determinante, e infalible, en la orientación de los actos morales; y que en su empresa por conocer el mundo, somete a la naturaleza mediante leyes universales y necesarias que instrumentalizan la realidad, e incluso, como veremos en lo que sigue, menoscaban la libertad del ser humano. En segundo 10 Hablamos del misterio en este contexto para referirnos a aquello que excede las operaciones de nuestra intelección puramente racional; misterio en cuanto aquello que cobija y traspasa a la humanidad entera. 14 lugar, nos resulta preciso sostener que la apertura de los abismos dentro de la vida interior de los individuos concretos -en virtud de la cual se ensancha la sensibilidad y se despliegan honduras espirituales olvidadas- permite a Dostoievski, como hemos procurado hacer manifiesto hasta ahora, descender y mirar cara a cara al hombre del subsuelo. Sin más preámbulos, luego de haber aclarado todo esto, accedamos entonces al descenso. Desde la grieta por la que se abre paso su voz, este hombre nos cuenta cómo encontró en sus profundidades un sinnúmero de fuerzas volcánicas desconocidas que le atormentaban y descolocaban su existencia plácida en el seno de una racionalidad optimista. Descubría –profiere la voz- constantemente en mí un sinnúmero de encontrados elementos. Los sentía hervir en mí, consciente de que siempre habían bullido en mi interior y podían desahogarse. Mas yo no lo consentía; no los dejaba obrar, no quería que saliesen al exterior. ¡Me torturaban hasta la vergüenza; me hubiesen hecho padecer alferecías, y ya tenía bastante! (MS. p. 20). El individuo agazapado en su rincón oscuro y estrecho encuentra dentro de sí una multiplicidad de impulsos vergonzosos y oscuros, que sin éxito intenta enmascarar bajo una aparente armonía, para así encajar en un medio social inspirado por nobles costumbres, que buscan ensalzar lo humano en un halo de sublime racionalidad. No por mucho tiempo, no obstante, las convulsiones de los oscuros precipicios pueden seguir siendo aplacadas y maquilladas. Ellas vociferan y recuerdan al candoroso individuo, disfrazado con las buenas maneras de la civilización, que se encuentra habitado por un movimiento tempestuoso de contradicciones que no cesan de chocar y suscitar movimientos que descolocan la unidad y el reposo, pese a todos los intentos del individuo de mantener la calma. A la luz de las palabras que citamos anteriormente, sostenemos que ya desde el primer momento de las Memorias del subsuelo, Dostoievski enuncia lo que hemos expuesto hasta ahora, a saber, que aunque en la modernidad ilustrada se intentó explicar psicológicamente la vida interior del individuo, renunciando a atender a su profundidad espiritual, lo cierto es que la lucha entre las tensiones que habitan el corazón humano no puede, sin más, ser conducida y resuelta de manera sistemática por la especulación del entendimiento. Estas tensiones entran en escena con vehemencia y ponen en jaque la ingenuidad de una civilización que cree haber expurgado, mediante la razón, la potencia de crueldad que nos aguijonea y nos pervierte. Lo que descubre nuestro autor, es pues que luego de reconocernos habitados por el movimiento incontenible de la lucha espiritual que se salda en cada individuo, nuestra existencia ya no reposa sobre bases tan 15 firmes, ya que el mal se presenta bajo la máscara del bien y nos seduce, y bajo la permanente amenaza del cambio, que no puede ser controlada de manera definitiva por nuestra capacidad consciente, el mundo se nos desdobla y se sume en la ilusión y la mentira. Siguiendo a Berdiaev de nuevo, en este horizonte de descubrimiento de las profundidades espirituales veladas, Dostoievski marca un hito importante para la antropología. En efecto, no resulta impreciso comprender a Dostoievski como un escritor deliberadamente cristiano. Sin embargo, su cristianismo, o mejor, su antropología marcada de manera profunda por rasgos cristianos, se distancia de las comprensiones pre-modernas de la libertad, el mal, y del encuentro con Dios. Sin duda, el humanismo renacentista, el escepticismo moderno motivado en gran medida por la aparición en Europa de los Esbozos pirrónicos, y por último, la Ilustración, no fueron en vano, y tanto la vivencia del cristianismo, como la concepción del ser humano y de la libertad, sufrieron profundas transformaciones que, incluso, ponen en entredicho la Ilustración y su pretendido humanismo. Ciertamente, la modernidad dejó estragos que suscitaron el nacimiento de un alma nueva, sacudida por nuevas dudas, poblada por un nuevo conocimiento del mal, e impulsada a relacionarse con Dios de maneras muy diferentes –esto último ocurre, claro está, en aquellos individuos que hayan conservado la fe luego de los duros embates efectuados por el escepticismo moderno-. El alma del hombre moderno se hizo entonces, por todo esto, más compleja al colmarse de nuevas dudas que el hombre medieval, por ejemplo, desconocía. Ahora bien, al estar situado históricamente en una época posterior al despliegue renacentista de la gran potencia creadora -o destructora- de la libertad humana, Dostoievski reconoce también que el hombre goza de una libertad infinita, esto es, sin límites, que resulta terriblemente pesada y trágica, pues pasa inevitablemente por el sufrimiento y desemboca en una de las dos siguientes salidas: Cristo o el Anticristo, es decir, el Dios-hombre o el Superhombre. En efecto, la experiencia de esta libertad infinita se desata de manera definitiva a partir de las Memorias del subsuelo, momento en que comienza dentro de la obra de Dostoievski el “doloroso peregrinaje del hombre por el camino de la libertad arbitraria que lo llevará hasta el límite extremo. […] la dialéctica sobre el hombre y su destino comienza en Memorias del subsuelo, se desarrolla a través de sus demás novelas y concluye con la Leyenda del Gran Inquisidor” (Berdiaev, 1978, p. 39). Hemos desembocado, de esta manera, en un elemento nodal de nuestro propósito para todo este trabajo: a lo largo de cada uno de los capítulos que siguen será vital en todo momento tener dicha peregrinación como referencia. Como ya anunciamos en la introducción, la pregunta por la 16 libertad del ser humano atraviesa toda nuestra empresa, y en aras de comprenderla, por un lado, en el período de la obra de nuestro autor ruso posterior a su presidio en Siberia, nos detendremos sobre todo en tres de sus grandes obras: Memorias del subsuelo –la cual nos ocupará en este primer capítulo-, Crimen y castigo y Los hermanos Karamázov. Y, por el otro, en Kierkegaard, atendiendo de manera particular al Concepto de la angustia, La enfermedad mortal y Las obras del amor. En Memorias del subsuelo lo que ocurre es un experimento del individuo respecto de su libertad infinita, el cual constituye un germen de la siguiente pregunta que motiva el asesinato perpetuado por Raskólnikov en Crimen y castigo: ¿es, pues, posible situarse por encima de la ley, e incluso del bien y del mal, y seguir afirmando la libertad? Por ahora, tan sólo enunciaremos esta cuestión, pues la retomaremos con su debida profundidad más adelante. Luego de este excurso, volvamos entonces a encarar al hombre del subsuelo. Con él asistimos al grito de terror de un hombre que ha descubierto haber mentido durante mucho tiempo –y con ello ocultado lo constitutivo de su interioridad- en la carrera por consumar los proyectos de un idealismo humanitario, que promulga una fraternidad universal e imagina grandes sueños para el porvenir de la civilización humana, sin haber puesto antes su mirada en la crueldad y la desesperación que pueden anidarse en su corazón. En suma, esta voz subterránea vocifera sin tapujos, de manera imprudente y audaz, buscando desafiar ideales que esconden la verdad cuando resulta incómoda y repugnante (Pareyson, 2007). En esta obra compleja, donde confluyen muchas voces en la garganta de nuestro hombre, hasta el punto de convertirlo en un personaje colectivo cuya identidad está multiplicada y fragmentada, se descubren dos elementos sobre la condición humana que resultarán fundamentales en sus novelas posteriores, los cuales, ciertamente, están interrelacionados y convergen en un mismo descubrimiento: la libertad humana se siente atraída por lo arbitrario, busca el sufrimiento porque obtiene un placer malsano al experimentarlo, y en aras de afirmarse, rechaza una organización racional de la vida que promulga leyes que determinen todo lo real. Por mor del análisis, dividiremos este descubrimiento en dos momentos que trataremos por separado aunque de fondo formen una unidad: 1) La libertad ilimitada que desemboca en lo arbitrario y que, por consiguiente, conduce a la ruina y produce un sufrimiento que apetecemos aunque nos destruya, y 2) El rechazo de una organización racional de la vida, en aras de asumir la libertad aun cuando conlleve sufrimientos insoportables. Aunque la arbitrariedad en la que puede resultar la libertad 17 ilimitada no se entenderá cabalmente sino hasta cuando profundicemos en el segundo punto, nada nos impide proponernos delinear el placer que encuentra el hombre del subsuelo en el sufrimiento resultante de la conciencia de su propia degradación. Para este propósito, volveremos a la primera parte de las Memorias del subsuelo, momento en que nuestro personaje se presenta a sí mismo y expone sus puntos de vista antes de narrar los acontecimientos que habitan sus Memorias propiamente dichas. Iniciamos pues esta doble tarea. El hombre del subsuelo está enfermo. Su hígado está maltrecho, a punto de reventar, como resultado de las nocivas costumbres de un individuo que se rehúsa a cuidar de sí y que encuentra un placer en la abyección y la auto-punición. Ese placer malsano que experimenta se exacerba en cuanto hace daño a otros, y comete bajezas que a los ojos de las buenas costumbres son monstruosas. Luego de deambular por la ciudad e interpelar a los transeúntes con su presencia vil, regresa a su tugurio petersburgués y encara en los entresijos de su interioridad la culpa de haber cometido actos reprochables, así como la necesidad del arrepentimiento y la reparación. En soledad se confronta con el recuerdo de haber perjudicado a otros y disfruta de su propia degradación. Tras haber cometido un acto reprochable mana de su corazón la ambigüedad de sentir placer luego del sufrimiento resultante tras la interiorización de la culpa: “¡Interiormente, en secreto, me daba dentelladas, me tundía, me devoraba, hasta que aquella amargura concluía por trocárseme en un dulzor maldito, innoble, y, finalmente, se transformaba en un verdadero goce!” (MS. p. 25). Ciertamente, el hombre del subsuelo no está hablando de una particularidad que lo identifica y diferencia de cada uno de nosotros. Incluso el corazón inclinado al bien parece experimentar, aunque sea alguna vez, una propensión a disfrutar de la degradación. Con Dostoievski iremos hasta el extremo, buscando, sin cesar, alejarnos del corazón ingenuo que cree haberse situado más allá del bien y del mal, tras haber organizado racionalmente la vida. La infamia del hombre del subsuelo, al producirle un placer en que se detiene a revolcarse en la desesperación, lo lleva a rechazar toda tentativa de confiar en una regeneración; que haga de él un hombre dispuesto, es decir, en apertura, a la bondad y el amor. Así, opta por empeñarse en ser retratado como un hombre vil, que rechaza la tentativa de ser transformado, y permanece en el dulzor maldito que encuentra en el fondo de su bajeza. Su conciencia hipertrofiada lo convierte en un canalla ejemplar: obstinado por encadenar su interioridad a la complacencia en lo arbitrario pretende afirmar una libertad que ha elegido sacrificar el amor y el encuentro con el otro reconocido en su 18 dignidad, en aras de erigirse como autosuficiente y auto determinada. Si bien estamos ante un hombre que se obstina en cerrarse a los demás, ¿por qué nos escribe para dirigirnos sus memorias? En pocas palabras, lo que mueve a este hombre a tomar una pluma es su necesidad existencial de comprender los motivos de este goce ambiguo, que experimenta al complacerse en el mal, y que lo lleva a descartar toda redención. En efecto, este ratón agazapado en su madriguera está habitado por dudas que ha rumiado durante mucho tiempo. El muladar de su interioridad está consumido por sobresaltos y sospechas que lo sumen en una rabia profunda y fría; robustecida no sólo por sus injurias y bajezas, sino sobre todo por su imaginación, que le lleva a inventar eventos no sucedidos e incluso a cultivar una oscura inclinación a la venganza. Pero, ¿contra quién o contra qué habría de vengarse? ¿No será que aquel placer ambiguo de obstinarse en afirmar lo arbitrario –aun a costa del dolor que conlleva el remordimiento- no es ya un intento de venganza? Resultaría bastante pueril la empresa de nuestro hombre si sólo se limitara a afirmar su libertad a costa de arbitrariedades insulsas que esperan destruir con gritos y berrinches a los demás hombres, a las autoridades teóricas y políticas, a las jerarquías y a las instituciones que conforman el entramado social en la historia. La preocupación de Dostoievski es más fundamental que articular una mera rabieta contra la razón y la ley. De hecho, ha puesto en escena el extremo de arbitrariedad al que puede llegar la libertad humana, sosteniendo de fondo que aun habiendo experimentado el remordimiento y el dolor, tras cometer una bajeza para seguir afirmando nuestra libertad, podemos cerrarnos a toda posibilidad de reconciliación, de perdón, de encuentro con el otro, e incluso con lo Otro revelado como verbo encarnado. Nos podemos hacer superhombres, y suplantar así a Dios, hasta el punto de perder nuestra libertad cuando intentamos situarnos por encima del bien y del mal. El mal nos traspasa y nos antecede, somos arrojados en medio del misterio de nuestra desproporción, de nuestra condición de seres que median entre lo finito y lo infinito, y en cuyo corazón se salda la lucha entre lo divino y lo demoníaco. Dostoievski entiende bien que el mal es un misterio que escapa a la filosofía especulativa y a la empresa civilizatoria moderna; y buscará comprenderlo, en una tarea por auto-comprenderse, no valiéndose de leyes naturales que encierren al hombre en fórmulas matemáticas, universales y necesarias, sino mediante las pasiones, el pathos, esto es, aquella instancia frágil que es el corazón humano. 19 Algunos comentaristas de Dostoievski, como León Chestov, coinciden en dividir su obra en dos períodos literarios e incluso filosóficos: uno antes de su exilio en Siberia y otro después de él. El primero comienza con su primera novela, Pobres gentes, y termina con Las memorias de la casa de los muertos, y el segundo, con las Memorias del subsuelo y culmina con los Hermanos Karamázov 11 . En Siberia, Dostoievski convivió durante seis años con asesinos, ladrones, violadores, idiotas –locos-; todos estos hombres, ante la mirada de las buenas gentes, civilizadas y bien educadas, debían sin miramientos ser marginados y excluidos de la condición humana. Eran ellos monstruos infrahumanos, bestias crueles, que más valía expurgar del progreso de la historia y la civilización impulsada por la razón. Nuestro autor ruso, hombre de gran sensibilidad para desentrañar las profundidades del corazón humano, no sólo descubrió en estos hombres sufrimientos y apremios hondamente humanos, sino las afrentas concretas a un proceso de civilización ingenuo que confiaba en el ideal de una razón rectora que contuviera todas las pasiones y contradicciones del corazón y que con ello perfeccionara a la humanidad en un progreso imparable y necesario. Así se le reveló bajo una nueva luz lo complejo de la interioridad humana: los hombres y mujeres civilizados, que viven en las ciudades bellamente maquillados por buenas maneras, pueden encarnar la hipocresía, despilfarrar dinero, asesinar y maltratar niños, violar a mujeres desvalidas o simplemente aplastar a los individuos más débiles mediante una burocracia avasallante. Ellos pueden entonces ser incluso más monstruosos, más crueles, que aquellos que son marginados y condenados socialmente como locos, como disidentes del régimen político, como ladrones, como enfermos. A Dostoievski no cesó de atormentarle nunca, a lo largo de toda su obra, el enigma del mal, asociado al de la libertad del ser humano. Sin duda, esta preocupación se intensificó tras su llegada del exilio en Siberia, pues sólo aquí pudo ver el engaño en que estuvo sumido durante 11 Al respecto escribe Luigi Pareyson: “[…] Leon Chestov ha insistido precisamente sobre el problema que representa para el lector el hecho de que la producción de Dostoievski esté netamente dividida en dos períodos separados por una crisis tan evidente como para hablar no sólo de evolución y transformación, sino de un cambio regenerativo o renacimiento. El primer período, que comprende entre sus principales obras Pobres gentes, Recuerdos de la casa de los muertos, Humillados y ofendidos, está inspirado por una visión laicista y <europeísta> de la vida, fundada en el humanitarismo filantrópico, el socialismo utópico y el optimismo general en la fraternidad humana. El segundo período, que comienza con las Memorias del subsuelo en 1864, y comprende las grandes novelas Crimen y castigo, El idiota, Los endemoniados, El adolescente, y Los hermanos Karamázov, se encuentra inspirado por una concepción trágica de la vida, que une en robusta síntesis una profunda religiosidad, un vivo sentido de la naturaleza y de la tierra, una vigorosa consciencia de la realidad del mal y de la fuerza redentora del dolor y la convicción de que el hombre realiza con plenitud sus propias posibilidades solamente si no anhela sustituir a Dios y reconoce la trascendencia” (Pareyson, 2007, pp. 27-28). Revisar también: Berdiaev, El espíritu de Dostoievski (1978) Buenos Aires: Ediciones Carlos Lohlé (p. 20). 20 tanto tiempo al confiar en ideales humanistas e ilustrados sobre el progreso y la civilización. En rotunda oposición a Enrique Thomas Buckle (1826-1863), historiador inglés a quien menciona en Memorias del subsuelo, Dostoievski rechaza la creencia de que la civilización amansa y suaviza el carácter del individuo; haciéndolo menos propenso a la crueldad y la guerra. La civilización solamente permite al hombre desarrollar un espectro más amplio de sensaciones, pero no dominar y eliminar sus tendencias sanguinarias. El aporte del refinamiento civilizatorio ha consistido en enmascarar aquello que desde los tiempos más antiguos se ha seguido perpetrando: en tiempos remotos, con la conciencia tranquila, se exterminaba y suprimía a cuantos era necesario erradicar. Pero a la luz de la civilización y de todo el proyecto ilustrado, el hecho de derramar sangre es condenado como infamia, señalado como atroz manifestación de tiempos más primitivos, más salvajes. Sin embargo, y en esto radica la paradoja, la sangre sigue siendo derramada en tiempos modernos, las vidas siguen siendo cruelmente exterminadas. Para el tiempo de Dostoievski, los acontecimientos de la Revolución Francesa, e incluso del despojo a Dinamarca del Schleswig, efectuado por Prusia y Austria en 1864, son ejemplos claros de que la civilización no amansa ni erradica la tendencia a la crueldad. Ciertamente, si nuestro autor hubiese presenciado nefastos acontecimientos del siglo XX como la Shoah en general, y Auschwitz en particular, o los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, hubiese no sólo corroborado su tesis, sino incluso radicalizado su postura, para concluir que la racionalidad científico-técnica, en conjunto con el discurso del progreso que conlleva el desarrollo de la industria, de ninguna manera elimina en nosotros la propensión a sentir placer con el hacer sufrir. Así pues, aunque con el desarrollo de la civilización el ser humano haya ensanchado su sensibilidad y refinado su técnica, se encuentra muy lejos de guiarse infaliblemente por la razón y la ciencia; no precisamente porque el progreso no se haya consumado aun a ese grado, sino porque sigue incurriendo en yerros voluntarios que confrontan los intereses convencionales construidos por la razón. De esta manera, hemos desembocado en el segundo momento de nuestro análisis. El hombre del subsuelo rechaza una organización racional de la vida para conservar la infinita posibilidad que su libertad afirma ante la determinada necesidad de las leyes de la naturaleza formuladas por la ciencia. Para el racionalismo moderno, siendo Descartes y Spinoza sus dos paradigmas relevantes, puede darse cuenta de todo lo real geométricamente, de acuerdo con lo cual se puede acceder a todas las causas y explicar la naturaleza, y al ser humano incluso, en términos de necesidad. Con sorna, nuestro hombre subterráneo pone en ridículo tales 21 pretensiones, acusándolas de haber negado la potencia de la voluntad humana, que puede incluso resquebrajar o rechazar por capricho los dictámenes de la ciencia. El científico ingenuo se encuentra convencido de haber descubierto que el hombre no obra por albedrío sino por necesidad, es decir, de acuerdo con las leyes de la naturaleza; pues ellas fundamentan y motivan, en su parecer, todos los actos y empresas humanos, así como determinan el funcionamiento de la gran máquina del universo. La responsabilidad, como tal, no existe aquí, pues todo acto se da por necesidad. Si esta creencia toma fuerza de modo universal, las leyes de la naturaleza deberían ser conocidas a toda costa y el ser humano, en este empeño por determinarlo todo mediante fórmulas teóricas, buscando así auto-comprenderse a través del conocimiento de las causas de sus afectos y de sus acciones, terminaría por convertirse en un engranaje más, en un teclado de comandos regido por leyes naturales: Todos los actos humanos se deducirían entonces matemáticamente de esas leyes mediante una suerte de tabla de logaritmos hasta cien mil, catalogada en un almanaque, o, mejor todavía, se publicarán obras bien planeadas, por el estilo de las enciclopedias actuales, y en las que todo estará previsto, calculado y arreglado, y ya no habrá en el mundo más azares y aventuras (MS, p. 49). Esta es una ingenua postura del científico, contando con el hecho de que la criatura humana está tan inclinada al capricho, a la necedad, al tedio que despierta vicios. Incluso, cuando el individuo conoce lo más provechoso para sí mismo, lo que va de acuerdo a lo que dicta la razón y las convenciones, sus deseos pueden precipitarlo en lo más extravagante de sus fantasías, a saber, en la obstinación malsana de querer destruirse a sí mismo. En la empresa por reducir al ser humano a un objeto inerte, plano, y descubrir la fórmula de sus deseos y caprichos para explicar las leyes que los rigen, el científico se ensaña en extirpar la pasión, eliminar el deseo. Aunque pareciera que Dostoievski es un irracionalista sin más, debemos tener en cuenta que él reconoce también que la razón, con sus desarrollos científicos y especulativos, no debe ser desechada en la tarea por auto-comprendernos y por desentrañar el acontecer de los fenómenos naturales. Lo que queda claro entonces es que desconfía de la razón como garante último de la acción y como absoluto que penetra todo lo real; ella tan sólo satisface la capacidad humana de raciocinar. Por este motivo, resulta arrogante situarla como condición fundante de la realidad. La razón no es más que razón, mientras que el deseo, la capacidad de vivir, es la manifestación de la totalidad de la vida, incluyendo la capacidad de raciocinar. 22 Un hombre ilustrado e inteligente, un hombre, en una palabra, como habrá de serlo el hombre futuro, no podrá desear a sabiendas nada que sea contrario a sus intereses […] Mas por centésima vez os repito que hay un caso, uno sólo, en que el hombre puede desear algo nocivo, insensato y loco. Y tal ocurre cuando quiere tener derecho a desear cuanto hay de más absurdo y emanciparse del deber de desear tan sólo lo discreto. […] Esa cosa absurda puede ser más interesante que todas las conveniencias, aun en el caso de que realmente nos dañase y estuviese en pugna con las sanas conclusiones de nuestra razón, porque, al fin y al cabo, nos reserva lo que más apreciamos y en más tenemos: […] nuestra individualidad (MS, p. 53). En esta peregrinación del hombre por la senda de su libertad, que se salda en las obras tanto de Dostoievski como de Kierkegaard, las Memorias del subsuelo marcan para nosotros un hito fundamental. En ellas asistimos a una confrontación del hipócrita culto a la racionalidad noble e ideal, que sin exabruptos debía terminar por conformar, en un progreso idílico, el espléndido palacio de cristal del futuro. En efecto, luego de encarar la voz del subsuelo no podemos ya perseguir una comprensión cabal del mal al margen de la necedad y mezquindad humanas, así como del sufrimiento humano; el cual puede, o bien ser padecido, en tanto sobreviene exteriormente a la voluntad del individuo que sufre, o ser propiciado por la obstinación de quien se ensaña en infligirse daño a sí mismo en contra de lo que su razón dicte. Se nos impone así la búsqueda de la verdad sin velos; reconociendo que, aunque seamos capaces de bondad, la crueldad, la mezquindad, el pecado, el capricho, lo vergonzoso y lo absurdo, constituyen también el corazón humano, pues somos propensos al mal y una sana racionalidad, acorazada en un ideal de progreso científico-técnico, no garantiza, incluso al proponerse sistematizar nuestras pasiones hasta expurgarlas, una infalible inclinación a la bondad. En suma, como hemos ido desarrollando hasta acá, el punto nodal de esta obra compleja es reivindicar la libertad del individuo frente al orden necesario de la naturaleza o de la razón. Esta reivindicación, para que resulte contundente, es desarrollada hasta el extremo, hasta el punto de exponer que, contra la necesidad de un orden natural o de la conciencia moral, que se erigen como leyes universales, la libertad del individuo llega incluso a negar arbitrariamente las verdades más elementales, hasta llegar al caso de optar por el sufrimiento contra los intereses de la razón, en aras de afirmarse (Pareyson, 2007). ¿Por qué, pues, estáis tan persuadidos, con tanto aplomo y solemnidad, de que el hombre sólo necesita lo normal y positivo, de que sólo la prosperidad es provechosa al hombre? […] ¿No podría ocurrir que prefiriese el sufrimiento y también que éste le resultase tan provechoso como el bienestar? Es un hecho que a veces el hombre ama terriblemente el sufrimiento, lo ama hasta la locura (MS, p. 60). 23 1.2 La pasión por lo infinito Sören Kierkegaard, el segundo escritor que nos acompaña en esta larga peregrinación del ser humano por el camino de su libertad, fue un hombre apasionado por reivindicar la interioridad del individuo concreto, que, en su vida cotidiana, se encuentra en permanente tensión, e incluso desgarro, entre dos polos: uno finito y otro infinito. El énfasis en el individuo concreto es una afrenta directa contra dos proyectos de la tradición filosófica: en primer lugar, contra un racionalismo que anula la pasión y la libertad del ser humano, en su tarea por reducir toda la realidad a la necesidad de leyes naturales y, en segundo, contra el sistema especulativo hegeliano, el cual sacrifica al individuo y sus pasiones, por concentrar sus esfuerzos en abordar racionalmente la historia y dar cuenta de todo lo real, esto es, por considerarlo contingente y finito, o bien, irrelevante en una empresa metafísica, el sistema total. En estos dos puntos, aunque sobretodo en el primero, el lector podría intuir que aquí seguimos una coincidencia importante con Dostoievski, y en general con el esfuerzo que hemos realizado hasta acá de empezar a dirigir nuestra mirada al individuo concreto que sufre, que es propenso, en su perversión, a la crueldad, es decir, a sentir placer con el hacer sufrir. En este apartado, seguiremos profundizando en la interioridad del individuo, pero esta vez de la mano de los escritos de Kierkegaard, atendiendo, en este recorrido, a los siguientes hitos: i) subjetividad, verdad e interioridad; ii) el pathos existencial; y iii) el vértigo y la angustia. Este camino nos conducirá a la angustia y la fragilidad de nuestra íntima desproporción en tanto seres existentes –última parte de este primer capítulo, que resulta coyuntural con los capítulos siguientes-. Aunque nuestro trabajo esté orientado, como hemos dicho, sobre todo a profundizar en El concepto de angustia, La enfermedad mortal y Las obras del amor; en aras de delinear los desarrollos de Kierkegaard respecto de la individualidad y la interioridad, tomaremos antes algunos elementos del Post-scriptum definitivo y no científico a las “Migajas filosóficas”, apoyándonos de manera especial en el segundo tomo de Manuel Suances sobre Kierkegaard, donde se ahonda en la trayectoria de su pensamiento filosófico. La individualidad no ha de ser comprendida aquí como una manifestación estática en la que el ser humano se instala. Es, en cambio, un horizonte de posibilidad, una tarea en curso permanente que hemos de desarrollar sin descanso y en cuyo dinamismo se revela la subjetividad, nuestra subjetividad. Su desarrollo consiste entonces en actualizar existencialmente, es decir, efectuar en nuestra existencia concreta, aquello que pensamos; y enfrentar todo ello personalmente en una 24 permanente tarea de apropiación e interiorización, que no puede, sin más, ser determinada de manera definitiva por el pensamiento colectivo y su consiguiente habladuría. El individuo ha de apartarse del bullicio cotidiano, de los voceros de las modas y tendencias que movilizan hordas de hombres y mujeres adormecidos. Debe volver sobre sí mismo, para así sumergirse en su existencia en clave interpretativa, atendiendo tanto a la motivación existencial de Sócrates, inscrita en el templo de Apolo en Delfos, como a la invitación del cristianismo. En este proceso de constante transformación, el socrático ¡conócete a ti mismo! significa toma el riesgo de transformar tu existencia, es decir, ¡toma el riesgo de morir a ti mismo! Al actualizar una decisión que demanda de nosotros una transformación profunda, la crisis que enfrentamos nos sume en insostenibles dolores de parto, dolores rotundos que demandan de nosotros una toma de postura. Nos es más sencillo, y es a lo que tendemos con regularidad, rehuir la crisis de tres maneras diferentes: aplazándola mediante la diversión y el parloteo; lanzándonos a un activismo irreflexivo, que tiene más que ver con elaborar sofisticados espectáculos exteriores, que con atender a las transformaciones y contradicciones de nuestra interioridad; o, por último, refugiarnos en lo que opina, cree, especula, y hace, la mayoría. El singular está inclinado hacia las cosas12. Tiende a conocerlas, a enumerar y determinar sus propiedades e interrelaciones mediante leyes universales y necesarias. La tarea del pensador subjetivo, esto es, el individuo que toma el riesgo de existir como espíritu, será invertir la inclinación inicial; es decir, ya no volcarse sobre las cosas, sino regresar a sí mismo, y en ese regreso, mediante la decisión, dar un sentido a las cosas y a sus ocupaciones con ellas. En ello consiste desarrollar nuestra subjetividad: en un volver a nosotros mismos para tomar postura respecto de aquello que transforme las fibras profundas de nuestra interioridad, hasta actualizar en acción nuestras convicciones referidas a un telos absoluto que, como veremos, constituye nuestro polo de infinitud. Todo este desarrollo detona en nosotros la tensión que nos constituye 12 Kierkegaard es cuidadoso en distinguir entre el término singular y el de individuo, hasta el punto de emplear ambos como nociones técnicas dentro de su terminología. Por un lado, mientras el singular –como ha de quedar claro en lo que sigue- está volcado en la exterioridad y vive cómodamente por inercia según los criterios de la masa sin haber reconocido su posibilidad de nacer a lo eterno, el individuo, en cambio, es consciente de estar constituido por dos términos heterogéneos: alma y cuerpo, los cuales constituyen un polo de finitud y otro de infinitud. El ser individuo no está dado con el mero estar-ahí; para serlo, el singular debe regresar a su interioridad, comprender la tensión interior entre lo finito y lo infinito que le habita, ponerse ante Dios, y asumir su existencia como ocasión de consumar o malograr la eternidad. Con lo que sigue, esperamos que resulte más comprensible todo esto. 25 como individuos concretos que se juegan la eternidad en cada decisión 13. Nuestra subjetividad es la tarea primordial que una vez hemos emprendido con coraje ya no puede abandonarse para descansar. Una vez iniciamos el camino en busca del sentido, ya las preguntas no nos dan tregua, cualquier acción se torna en oportunidad para examinarnos y transformarnos en dirección al telos absoluto que hemos asumido, pues nuestra relación con éste, en tanto es absoluto, no puede ser relativa, lo cual significa que todo cuanto hagamos, por nimio que parezca, tendría que estar finalizado en ese polo de infinitud. Así pues, cualquier actividad que desempeñe el individuo puede ser un motivo para ahondar en su subjetividad, para concebir que en cada decisión el hombre que somos se juega su existir. Al desarrollar sistemas que den cuenta del absoluto, el pensamiento especulativo, tan tendiente a la objetividad, tiende a diluir al sujeto, pues considera que su particularidad, y contingencia, pueden sacrificarse en virtud de alcanzar explicaciones universales de la dinámica de la historia y de la cultura. De manera diferente, el pensamiento subjetivo reivindica la reflexión del individuo concreto; aquel mortal de carne y hueso en tensión patológica, que puede enfermarse y desesperar, sufrir y decidir, transformarse y amar, así como contar el testimonio de su búsqueda incesante por el sentido. Aunque Kierkegaard hace una apuesta por el sujeto y su interioridad, no olvida que nuestro pensamiento tiende a la especulación, es decir, a pensar lo general. En la interioridad del sujeto aparece, por tanto, una doble tendencia: por un lado, en tanto pensantes, pensamos lo general, y por el otro, en tanto existentes concretos, vivimos este pensamiento y lo asimilamos en nuestro yo profundo. Ciertamente, nuestro escritor danés no encuentra en la especulación del sistema la respuesta a sus necesidades existenciales. Por ello, acude a la pasión, al pathos, para desentrañar en él nuestra constitución de sujetos desproporcionados que existen entre lo infinito y lo finito. Sin embargo, por lo que dijimos más arriba, su propuesta tampoco cae en un irracionalismo, pues reconoce nuestra tendencia a pensar lo general, a abstraer, y así aprehender racionalmente la verdad. El punto cardinal de su voz que clama en el desierto, es el énfasis que pone en la apropiación de la verdad por parte de un sujeto, que lo lleva a la decisión de transformarse radicalmente en otro, y así, morir a sí mismo. 13 He aquí una clara postura cristiana -que yo también asumo- y en la que considero que ambos autores que nos ocupan coinciden, a su manera, aun cuando Kierkegaard beba de una fuente protestante, luterana, y Dostoievski, de una fuente ortodoxa. 26 Hemos dicho ya que somos, para Kierkegaard, seres desproporcionados. Vivimos en la inconsistencia, la in-coincidencia, de una condición humana en permanente tensión entre los polos de lo finito y lo infinito, lo eterno y lo mortal. Vislumbramos, en experiencias de encuentro con el misterio trascendente, nuestra capacidad de entrar en relación con lo divino. Dios nos llama a asumir una vida orientada a su presencia; sin embargo, lo que tenemos a la mano son actividades ordinarias y temporales con objetos efímeros que se degradan y desaparecen, así como tendencias al honor, a la riqueza, a la salud y al reconocimiento en nuestros quehaceres laborales. Sólo entramos en relación con Dios de maneras indirectas, su Rostro no se nos revela directamente; y atravesados por la temporalidad y en las ocupaciones y acontecimientos que la colman, es donde nos reconocemos como hijos suyos. En la tensión que se salda en nuestra interioridad de seres desproporcionados, que están inmersos en la imprevisibilidad de una existencia en permanente devenir, aparece el peligro de cerrar nuestra existencia al polo de la infinitud, pues al tender hacia las cosas, a la exterioridad, estamos propensos a concentrarnos en entregar la fuerza de nuestras decisiones a los placeres efímeros, o bien a los reconocimientos del mundo. El pensador especulativo, que se limita a vivir protegido en el sistema, le huye a las fisuras de la existencia que plantean este tipo de tensiones, y que nos confrontan sin cesar con las contradicciones de nuestra interioridad desproporcionada. Hasta aquí hemos enunciado algunos elementos fundamentales de la subjetividad que se cultiva en la confrontación con sus contradicciones. Pero hay que seguir surcando en lo profundo en busca de regiones más fundamentales de nuestro ser. Hace un momento, hemos mencionado nuestra íntima desproporción así como nuestra tendencia a huir de una mirada reflexiva, interior, por ceder a la tendencia de volcarnos hacia el exterior, y de ocuparnos así, ociosamente, de conocer y habérnoslas con las circunstancias cotidianas y temporales del mundo. Como nos proponemos desembocar en el horizonte del pathos existencial, esto es, de la pasión del corazón como instancia privilegiada donde se manifiesta nuestra falibilidad y nuestra propensión al mal, indagaremos con mayor profundidad respecto de la dialéctica existencial en los lindes de la interioridad. Llegados al pathos, luego de esta consideración sobre la dialéctica, abriremos la pregunta por la angustia, la cual enmarcamos en la noción de desproporción. Para entonces, retomaremos el pensamiento de Blaise Pascal, escritor que nos acompañó al principio de este primer capítulo. 27 Cuando la interioridad es sincero resultado de una subjetividad que se cultiva a sí misma y atiende con seriedad a las contradicciones y tensiones que son fruto de la existencia, provoca que el individuo se encuentre de frente con su propia soledad. Lo más íntimo de la interioridad nos revela como seres singulares para quienes es imposible manifestar en absoluta transparencia, con un lenguaje articulado e inteligible, la totalidad de mociones y movimientos que se debaten dentro de nosotros en lo opaco y ambiguo de las entrañas de nuestro ser. En la medida que esta interioridad se ensancha, se ensancha también el misterio que somos, radicalizándose a su vez la tensión entre los elementos heterogéneos que nos constituyen. Para Kierkegaard, somos cuerpo y alma, y el espíritu, al cumplir una función de mediación entre el alma y el cuerpo, hace posible la unión de ambos. Este espíritu, no obstante, no está dado, sino que es permanente tarea que acontece dialécticamente cuando tomamos la decisión de apropiarnos de nuestro propio ser, es decir, cuando dirigimos toda la atención a nuestro existir. Nos hacemos espíritu, esto es, engendramos interioridad, en la medida que asumimos con seriedad el proyecto de nuestra existencia, tomando cada acontecimiento de nuestra vida ordinaria como si en cada instante nos jugáramos la eternidad. En la experiencia de esta interioridad, atravesada por la contradicción, encontramos lo constitutivo de nuestra existencia; con ello se radicaliza el misterio que somos en tanto descubrimos en lo más íntimo de nosotros una unión profunda con lo divino 14 . Y esto es lo fundamental de la existencia: hallarnos en la proximidad con lo divino que nos ha dado cuerpo y alma, proximidad que sin duda no se alcanza, o al menos no para Kierkegaard, mediante un montón de conocimientos enciclopédicos, sino mediante una interioridad apasionada. Desearíamos poder alcanzar una placidez duradera, buscando hallar certezas que nos eximan de las preguntas que aguijonean nuestra condición humana. Pero en el proceso de cultivo de nuestra interioridad, aparecen como verdades constitutivas de nuestra existencia tanto la tensión dialéctica permanente –debido a nuestra condición desproporcionada entre lo finito y lo infinito-, como la incorporación de la verdad cristiana de la fe en Dios –que se encarna en la persona de Jesús-. 14 Lo cual sólo es posible si antes ya hemos dado ese salto que más coraje requiere: el de la fe, es decir, el de asumirnos criaturas necesitadas del amor del Creador, aunque no tengamos de Él una evidencia positiva (espaciotemporal). Creer es, por tanto, siempre una apuesta mortal. 28 Ambas verdades no pueden ser agotadas completamente por la razón; por ello, experimentamos en nosotros la radicalización de un pathos que crece. Tendremos empero el alimento de las Escrituras, la experiencia del Dios vivo que sale a nuestro encuentro en la oración y nos transforma, y aun así, seguiremos teniendo hambre; de hecho, el hambre será mayor en cuanto nos tomemos en serio la tarea por aprehender el sentido de las referencias últimas, es decir, el polo infinito hacia el que tiende nuestra existencia. Cuando nacemos como espíritu que busca, somos hambre que no encuentra lo infinito en una cotidianidad temporal. Lo definitivo, que concluye la búsqueda, es infinito, atemporal, y absolutamente trascendente a nuestra humana condición: es Dios. Durante nuestra búsqueda inquieta, de pequeñas y frágiles criaturas que somos, ansiamos reposar en quien nos ha emanado por amor. Aquí, es inevitable recordar a san Agustín, hombre de honda interioridad que no cesó de dirigir a Dios las palabras de quien busca y no cesa de buscar: nuestro corazón –escribe Agustín en Las Confesiones- está inquieto mientras no descanse en ti (Agustín, 2012. I, 1, 1, p. 154). En su carrera por acumular conocimientos y almacenar datos en la erudición del sistema, la especulación olvida el existir y la interioridad15. Como deseamos algo de sosiego en la búsqueda, y una certeza absoluta de haber resuelto los enigmas del misterio de nuestra vida, las grandes construcciones teóricas de la ciencia y la filosofía parecen ser una alternativa viable para alcanzar aquello que deseamos con inquietud, pero evaden el salto que implica ser individuos que se ocupan de su existencia con temor y temblor. Aunque esta tentativa parezca consoladora, pues el saber ofrece comodidad, en realidad nos lleva a empobrecernos, a ser un singular anónimo que se funde en la masa. En una visión de totalidad, que apela al devenir de la historia universal, desaparecemos como los individuos concretos, dotados de interioridad, que somos. Se prescinde aquí de aquello que nos inquieta y de esa manera se olvida que estamos aquejados por la desesperación; que somos propensos a la enfermedad; que estamos habitados por la contradicción engendrada en la interioridad; y que, no obstante, somos capaces de una experiencia de fe y encuentro con el Dios que nos llama por nuestro nombre propio y que robustece nuestro vínculo con Él, atendiendo así a nuestra biografía particular e irrepetible. El gran magma de la historia universal, que se despliega en la inmanencia del sistema, devora al individuo con sus 15 Este punto constituye el eje central de la preocupación de Kierkegaard en el Postscriptum no científico y definitivo a migajas filosóficas. En esta obra el interlocutor principal es Hegel, cuyas pretensiones especulativas rechaza Kierkegaard en tanto olvidan prestar atención al individuo, y a sus tensiones interiores, para dar primacía al sistema. 29 profundidades, lo aplana y lo sacrifica. Con esto, hemos llegado a preparar, al fin, el terreno para poder sumergirnos en las entrañas del pathos existencial. Antes de ello, haremos referencia, a la luz de lo anterior, a la discrepancia entre una dialéctica de la especulación y una dialéctica existencial. Por un lado, la dialéctica especulativa, al menos de acuerdo como aparece desarrollada en la Ciencia de la lógica de Hegel, introduce a Dios, al mundo, a la historia, y a los individuos singulares, en un gran proceso orientado hacia la madurez de la idea absoluta, que es el conocimiento total que el Espíritu tiene de sí mismo16. Este movimiento, vale aclarar, se da en la inmanencia del universo y de su historia. De manera diferente, la dialéctica existencial profundiza sin cesar en los fines absolutos de la fe y del sentido de la existencia, los cuales no alcanza a escudriñar por entero debido a que superan la inmanencia temporal de la historia y se sitúan en la trascendencia, es decir, en lo absolutamente excedente de nuestra humana condición, esto es, en el instante. Para esta dialéctica existencial, que no cesa de preguntar sin encontrar nunca una respuesta última y definitiva sobre el funcionamiento de la realidad y sobre el suelo en el que reposa la existencia individual, Dios se sitúa siempre en la excedencia, en la trascendencia infinita y eterna, y aunque se revele en lo finito, cuando se encarna en Cristo, permanece siempre completamente inasible para las categorías de la limitada razón especulativa. Aunque se busque en el tiempo y en la historia –pues el individuo que existe no renuncia a sumergirse en la temporeidad de su vida-, en ello no se encontrará nunca el telos absoluto, manifestándose en toda su envergadura. Este telos absoluto, Dios, siempre permanece Otro; siempre permanece misterio de amor; excedencia que se alcanza, no mediante la especulación, sino mediante el corazón inquieto y anonadado que está ávido de Él, como lo señala san Agustín. Con el propósito de acercarnos más profundamente al pathos de esta interioridad del individuo que ha puesto su polo infinito en Dios –fuente de la síntesis del individuo-, es fundamental que profundicemos, para comenzar, en la noción de síntesis que somos. ¿Cuáles son los elementos que nos constituyen y cuál es la tercera instancia que hace posible la síntesis? En El concepto de 16 Para profundizar en el momento de la idea absoluta, culminación de toda la Ciencia de la lógica, ver en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas particularmente desde el § 236 hasta el §244. En el §236, Hegel escribe que “la idea, en cuanto unidad subjetiva y objetiva, es el concepto de la idea para el cual la idea en cuanto tal es el objeto [Gegenstand], para el cual ella es el OBJETO [Objekt]; un OBJETO en el que han confluido todas las determinaciones. Esta unidad es, por tanto, la verdad absoluta y entera, la idea que está pensándose a sí misma […]” (p. 295). 30 angustia, Vigilius Haufniensis 17 , pseudónimo que Kierkegaard emplea en este libro, el ser humano aparece como una síntesis compuesta por dos elementos heterogéneos: alma y cuerpo. Como toda síntesis, requerimos un tercer término que haga posible la mediación. Éste es el espíritu, el cual, como ya lo hemos dicho, no está dado, ni es una realidad en la que el individuo se instala, sino que es más bien proyecto, tarea permanente. Ahora bien, como lo señala Kierkegaard en El concepto de angustia, en esta labor de consumar la síntesis el espíritu es tanto una potencia amiga, que oscila entre los extremos de lo corpóreo y lo anímico hasta hacer posible la relación entre ellos, como una potencia hostil que aumenta la tensión entre ambos elementos heterogéneos18. El espíritu emerge cuando el singular toma el riesgo de asumirse a sí mismo existencialmente como un permanente proyecto en el que está abocado sin descanso a tomar las riendas de su libertad, es decir, a tomar postura, y dirigir así toda la atención a su existir. Si bien el espíritu es, como decíamos hace un momento, una potencia hostil y, a su vez, una potencia amiga, el ser humano que se asume como espíritu, está aquí llamado por tanto a padecer y asumir la ambigüedad y desproporción de su constitución dual –corpóreo-anímica-, la cual es intensificada en tanto existe como espíritu. Tal desproporción entre la contingencia y finitud de un cuerpo, que muere y enferma, y la infinitud de un alma, que puede entrar en comunión con el amor eterno de Dios, se revela al individuo como pathos, pasión, padecimiento. Sin duda, confrontarse con la ambigüedad de la síntesis que somos, remueve lo más profundo de nuestros cimientos, nos interpela y nos hace temblar. Pero ¿qué es lo que resulta tan insólito?, ¿a qué tenemos que responder con nuestra vida misma? Se nos revelan dos caminos, o alternativas, para responder al padecimiento: por un lado, podemos, mediante la diversión, la vulgaridad y el bullicio de las hordas mundanales, hacer todo nuestro esfuerzo por 17 “Vigilius Haufniensis, el vigilante y observador psicológico de Copenhagen, tiene más habilidad que un acróbata para deslizarse por los repliegues más hondos del alma humana: además tiene en su alma la suficiente originalidad poética para hacer síntesis y sacar conclusiones y recomendaciones acerca de aquellas cosas que en el individuo solo se dan de un modo fragmentario y discontinuo” (Figueroa, 2014, p. 256). 18 “El hombre es una síntesis de alma y cuerpo. Ahora bien, una síntesis es inconcebible si los dos extremos no se unen mutuamente en un tercero. Este tercero es el espíritu […]. Por lo tanto, el espíritu está presente en la síntesis, pero como algo inmediato, como algo que está soñando. En la medida de su presencia indudable, el espíritu es en cierto modo un poder hostil, puesto que continuamente perturba la relación entre el alma y el cuerpo […] Por otra parte, el espíritu es un poder amigo, ya que cabalmente quiere constituir la relación. Ahora salta la pregunta: ¿Cuál es la relación del hombre con este poder ambiguo? ¿Cómo se relaciona el espíritu consigo mismo y con su condición? Respuesta: esta relación es la de la angustia. El espíritu no puede librarse de sí mismo; tampoco puede aferrarse a sí mismo mientras se tenga a sí mismo fuera de sí mismo; el hombre tampoco puede hundirse en lo vegetativo, ya que está determinado como espíritu; tampoco puede ahuyentar la angustia, porque la ama; y propiamente no la puede amar porque la huye” (CA, pp. 104-105). 31 olvidar que somos seres capaces de existir como individuos o, por el otro, podemos dirigir de manera radical nuestra atención a existir, es decir, a asumir cada acontecimiento, aunque parezca pequeño, como una ocasión en que nos jugamos la eternidad. Optar por una u otra vía, esto es, decidir, es una tarea permanente. Lejos de parecerse a la actividad de una inerte maquinaria que tras haber recibido una instrucción su rango de error será bajo, ser libres requiere permanente cultivo y toma de postura. Nuestra libertad está viva, y no cesamos de tener la tendencia a olvidarnos de nuestra capacidad de existir. En cada momento, una y otra vez, hemos de tomar postura, estar despiertos, vigilantes, y no permitir que los marasmos que adormecieron a los apóstoles en Getsemaní hagan presa de nosotros. Velar, velar, velar: con ojos abiertos y corazón dispuesto a asumir los embates de la tensión existencial, velar. En el Postscriptum no científico y definitivo a Migajas filosóficas, Kierkegaard se rehúsa a creer que la pasión es accesoria a las cuestiones existenciales. Si el singular opta por ser un individuo no puede no apasionarse en la tarea por existir. “[…] En primer y último lugar –escribe en el Postscriptum- hace falta la pasión, porque a un sujeto existente le resulta imposible pensar sobre la existencia sin apasionarse […]” (PS, p. 352). Es imposible, pues, existir sin pasión. No obstante, son pocos los hombres que existen, y podemos por ello concluir que una gran mayoría de las masas no vive una existencia apasionada. Parece que permanecieran dormidos, sin saber lo que se juegan en cada instante. Los cobija la seguridad del sistema, del saber enciclopédico, y del excesivo positivismo que cree poder resolver las tensiones y contradicciones de la existencia. Despertar a la pasión es despertar a la contradicción, es asumir las tensiones inevitables de la existencia y padecer de buen grado el sufrimiento, con miras al horizonte infinito de esperanza por el encuentro definitivo con la fuente de vida que nos sostiene, y que está siempre dispuesta a acogernos en su amor y misericordia. En efecto, el llamado de Cristo no es muy popular en un mundo dominado por la rapidez y la facilidad, así como por la tendencia a evadir el dolor, y a desviar la atención de él con discursos ligeros New Age, que nos invitan sin cesar a erigirnos como superhombres empresarios, autosuficientes, exitosos, prósperos y, sobre todo, fuertes e inquebrantables. El llamado del Hijo a tomar postura como criaturas frágiles, falibles y temerosas, que han de abandonarse en brazos de un Dios creador, que es Padre, y que nos entrega el bien preciado de la libertad, puede no ser muy popular en un tiempo en que es prioridad ser un autosuficiente, duro y desapasionado maniquí. Sin embargo, las Palabras del Evangelio siguen 32 clamando, interpelando corazones, e invitándolos a asumir la existencia apasionadamente, a seguir a Cristo con ojos bien atentos a las contradicciones y tensiones cotidianas. Es lamentable que en una época como la nuestra, como ya ocurría en el tiempo de Kierkegaard, predomine el pensamiento objetivo y el afán de acumular datos en sistemas estériles de conocimiento. La acumulación, la desenfrenada carrera por apilar objetos, por ensanchar las cuentas bancarias, por tener y poseer, con incontrolado apetito sensual, entorpece, sin duda, la profundización y desarrollo de la interioridad. Estamos volcados en el mundo del consumo, y en él nos evadimos; desviamos la atención de nuestra íntima desproporción y sufrimiento; estamos demasiado ocupados como para tomar postura; y parece que se ha renunciado a asumir con coraje la libertad de existir apasionadamente. Por ello, caemos en desenfrenados excesos de consumo a la hora de saturar nuestros placeres sumidos en el materialismo. Rechazamos la posibilidad de la dicha, de la culminación de nuestro proyecto existencial en la comunión con el infinito amor, por demorarnos demasiado en la curiosidad y la avidez de lo efímero. Aquí olvidamos que nos jugamos la eternidad en cada acto. Hacemos caso omiso al llamado a ser individuos, hijos del Padre, que son libres de corresponder a su amor, y de guardar fidelidad a la Alianza impresa en el corazón (Jr. 31 31-34). Y nos conformamos, en suma, con muy poco porque tenemos miedo, o quizá porque somos demasiado soberbios, como para asumirnos necesitados de la gracia, como para asumirnos enfermos e incompletos. No basta, tampoco, con hacer mucho estruendo a la hora de exhibir nuestra transformación interior: La acción externa –escribe Kierkegaard en el Postscriptum- transforma efectivamente la existencia (así como cuando un emperador conquista al mundo entero y esclaviza a los pueblos), mas no la propia existencia del individuo; y la acción externa ciertamente transforma la existencia del individuo […], pero no transforma su existencia interior. Así, pues, toda acción semejante es meramente un pathos estético, y su ley es la ley de la relación estética: el individuo no dialéctico modifica al mundo pero permanece él mismo inmodificado, […] o en otras palabras, el individuo se modifica en lo externo, pero interiormente permanece inmodificado. [...] Por el contrario, el verdadero pathos existencial se relaciona esencialmente con el existir, y el existir es en esencia interioridad […] (PS, pp. 435-436). El pathos existencial se refiere, entonces, al esfuerzo del individuo por transformar la interioridad de su propia existencia. De esta manera, habiendo dejado claro que el pathos tiene un lugar fundamental –no accidental- en la tarea por asumir nuestra existencia desde una perspectiva cristiana, en pocas palabras, ¿en qué podríamos decir que consiste dicho pathos? Jorge Enrique 33 Figueroa, en su artículo “¿Por qué sufro si soy un buen cristiano? Experiencia y sentido del sufrimiento”, lúcidamente nos ayuda a articular la siguiente respuesta: Para Kierkegaard la importancia del pathos existencial estriba en el interés infinitamente apasionado en la relación con lo eterno, pues esto es lo único que puede dar sentido a la existencia cristiana, haciéndola culminar en enlace con el espíritu, con Dios, por medio de la paradoja, de lo absurdo; con más precisión por la fe, que es la más alta pasión del hombre (Figueroa, 2014, p. 258). 1.3 Desproporción, vértigo y angustia Antes de continuar con esta peregrinación y entrar a considerar los vínculos entre la angustia, el vértigo y lo que llamamos desproporción humana, es menester que nos detengamos a recoger los elementos que hemos venido encontrando en el camino. Al enunciar nuestro propósito en la introducción al presente trabajo para abordar nuestra pesquisa en torno a la libertad y el sufrimiento humano, dejábamos ya claro que serían tres los capítulos que compondrían la estructura final de todo el trabajo. A esta altura, estamos a punto de concluir el primero de ellos, dedicado a la comprensión del ser humano como criatura que existe, lo cual no se reduce a un mero estar ahí, sino que requiere un cultivo atento y activo de la interioridad del individuo que asume su libertad como posibilidad. En la parte introductoria del presente capítulo asentamos las bases de un recorrido por los parajes de nuestra interioridad embestida con la posibilidad de la libertad, la cual puede optar por consumar la apertura al amor o por cerrarse del todo a él hasta agonizar en los abismos de la desesperación de su propia condena. Situamos de esa manera nuestra atención en el corazón, en las mociones enigmáticas que lo sacuden y que lo llevan a precipitarse en abismos de desesperación y crueldad. La ambivalencia del corazón quedó expuesta, al menos de manera preliminar, en el primer apartado de este capítulo dedicado al hombre del subsuelo, aquel ser abyecto y cruel que nos confronta con su sorna y repugnancia, hasta recordarnos que entre nosotros y él hay una íntima afinidad: su sadismo tan sólo manifiesta una de nuestras posibilidades más propias en tanto cedemos ante la tentación de clausurar todo nuestro ser a los otros y, sobretodo, a lo Otro encarnado que nos ha redimido en la cruz. A su vez, aunque sea necesario asumir el sufrimiento y rechazar una organización racional de la vida, Dostoievski reivindica hasta las últimas consecuencias la libertad humana, oponiéndose a las pretensiones de la especulación científica y enciclopédica que cree haber hallado las causas y leyes del universo entero y que incluso pretende encerrar al 34 hombre hasta extirpar de él toda pasión. Veíamos también que el hombre del subsuelo opta por la arbitrariedad en aras de demostrar que, aunque conozca racionalmente aquello que resulta más conveniente para él, tiende a actuar por capricho y placer frente al sufrimiento propio o ajeno. En el segundo momento del capítulo, rastreando la noción de desproporción y la fuerza del pathos, también en el horizonte de la libertad del individuo, nos adentramos principalmente en el Postscriptum no científico y definitivo a Migajas filosóficas de Sören Kierkegaard, buscando comprender en mejor medida la noción de interioridad que nos acompañará en el resto del trabajo. El singular, es decir, el hombre de la masa y del sistema especulativo que aun no ha tomado el riesgo de asumir apasionadamente su existencia, tiene siempre como alternativa dar el salto y despertar como espíritu y entrar así en una relación seria con la divinidad, y consigo mismo, reconociendo su temporeidad y, por tanto, su propensión a la desesperación, la enfermedad y la muerte, esto es, reconocerse como un particular necesitado de consuelo. Ahora bien, el individuo que ha nacido como espíritu se mantiene despierto ante la contradicción de su existencia y hace de su vida un permanente cultivo de la interioridad, reconociendo dentro de sí una tensión permanente entre el polo de infinitud que constituye su telos absoluto (Dios) y el polo de finitud de su condición corpórea en el mundo, que lo llama a ocuparse de la temporeidad en los quehaceres cotidianos del trabajo y la relación con otros individuos. Así pues, habiendo hecho este recuento de nuestro camino, procedamos entonces a situarnos en el horizonte de la angustia: tema nodal del resto de nuestro trabajo que encontrará una respuesta definitiva al final, en la redención consumada por Cristo en la Cruz. Por ahora, abordaremos el problema de la siguiente manera: partiremos de algunas consideraciones de Dostoievski sobre el corazón como instancia íntima de nuestra interioridad, lugar del drama de nuestra ambigüedad, contradicción y misterio; luego, retomando a Pascal, veremos brevemente cómo en el corazón se sitúa nuestra desproporción. A continuación de estos dos primeros momentos, encararemos el vértigo del individuo en Kierkegaard, para desplegar así el horizonte de la angustia con sus diversas modalidades y abrir, de esta forma, la necesidad de redención. Para aproximarnos a la complejidad de la instancia del corazón desplegado por Dostoievski a lo largo de sus novelas, sobre todo en aquellas que escribió luego de su exilio en Siberia, resulta de mucha ayuda recurrir al texto de Evgenia Cherkasova, Kant and Dostoevsky: Dialogues on Ethics. En la primera parte de su libro, Cherkasova hace un recorrido por lo que ella denomina deontología del corazón, momento en que propone su interesante clave de interpretación de la 35 instancia del corazón en la obra de nuestro autor ruso. Lo que resulta más interesante, en su opinión, es que en Dostoievski hay una recuperación de la complejidad del corazón como lugar donde confluyen y además brotan todas nuestras contradicciones existenciales, pues, por un lado, el corazón guarda una proximidad con nuestra corporeidad, en tanto proporciona con sus latidos la vida, pero a su vez anida toda la profundidad de nuestra interioridad espiritual. Así pues, en Dostoievski hay una preocupación constante por rescatar al corazón de las garras de la ciencia y su excesivo positivismo, que tienden a reducirlo a una máquina que bombea sangre. Hay, de esta manera, una Philosophia cordis, una Filosofía del corazón, en tanto se escucha, se atiende, a las armonías y disonancias de la vida, a la ambigüedad y contradicción, de un órgano que, por un lado, está entrañado en la materialidad y concreción de lo orgánico, pero, por el otro, es habitado por las ansias de consumar todo un proyecto existencial en la plenitud de la dicha, es decir, la apertura radical al amor que, al ser acogido, nos descentra y nos lleva a una comunión con la naturaleza, con el mundo de los hombres y con Dios. Crimen y castigo, novela de la que nos ocuparemos con mayor detalle más adelante, rebosa de imágenes sobre el corazón. Raskólnikov, hombre atormentado por la perpetración de un crimen atroz, nos habla con el corazón en la mano, hasta el punto que sus latidos se funden con los nuestros, y así, nuestra interioridad alcanza una compasión que nos permite acompañarlo, y seguir sus pasos de cerca por el camino del arrepentimiento y la redención. Su corazón es protagónico en el relato, pues hace las letras latir en cuanto salta del pecho de Raskólnikov, asciende, o golpea tan fuertemente que dificulta su respiración. Recordemos su estado justo antes de cometer el asesinato de la vieja usurera: La escalera que conducía al departamento de la vieja estaba próxima a la puerta, a la derecha… Conteniendo el aliento y llevándose una mano al pecho para comprimir los latidos de su corazón, comenzó a subir los peldaños, al mismo tiempo que palpaba el hacha, enderezándola una vez más. A cada paso se detenía a escuchar. […] Raskolnikov se ahogaba. Por un momento consideró la posibilidad de marcharse como había llegado, pero dominó ese impulso y se puso a escuchar: un silencio de muerte reinaba en el departamento de la usurera. Una vez más aguzó el oído para ver si percibía algún rumor en la escalera… Luego lanzó una última ojeada a su alrededor y tomó sus disposiciones, enderezando de nuevo el mango del hacha. “¿No estaré demasiado pálido? –pensó con agitación-. La vieja es desconfiada… Tal vez será mejor esperar a que mi corazón se calme…” Pero su corazón no se calmaba. Por el contrario, latía con mayor fuerza (CC, p. 66). Para todo aquel que haya leído la novela, resulta familiar que su proceso espiritual de tribulación interior va acompañado de un incesante padecimiento físico. Luego de cometer el asesinato, esta 36 enfermiza condición de Raskólnikov no hace sino empeorar. En su peregrinación hacia el arrepentimiento pleno, que no llega sino hasta el final de la novela, son recurrentes sus sensaciones de nauseas, sus desmayos, la presión en el pecho que le impide respirar, así como la sensación de vacío y parálisis de su corazón. Sin duda, todo ello está emparentado con su situación espiritual de perversión moral, pues la corrupción del corazón, precipitado en el abismo del mal, suscita en el individuo sensaciones de sofocamiento, oscuridad, ruido, estrechez. Casi al final del libro, cuando Raskólnikov va por última vez a la casa de Sonia a confesar su crimen, define su situación moral apelando de nuevo a su corazón: “Sonia, tengo muy mal corazón, piénsalo bien; esto explica un sinnúmero de cosas. Vine porque soy un perverso” (CC, p. 372). Lo que nos interesa rescatar entonces es que el corazón, además de encarnar la fuente de vida del cuerpo, a su vez también es el nido de la conciencia moral, el lugar donde confluyen las fuerzas espirituales del bien y del mal19. Este carácter mixto del corazón, tratado magistralmente por Dostoievski como instancia que media entre lo finito y lo infinito, tiene sus raíces –como bien lo sostiene Cherkasova- en los escritos de los padres de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en los escritos de san Macario el viejo, también llamado san Macario de Alejandría, para quien el corazón es la expresión de la interioridad de la persona, el centro de nuestra sabiduría (Cherkasova, 2009, p. 11). Asimismo, otro aspecto de la espiritualidad ortodoxa, que resulta crucial para comprender la noción del corazón en las novelas de nuestro autor ruso, es su preocupación por consumar la comunión entre la naturaleza, la humanidad y la gracia, pues al aparecer Dios como la realidad que sustenta tanto al ser humano como a la naturaleza, quien se acerca a Dios no puede dar la espalda a la tierra. De esta manera, el corazón se revela como un nido de misteriosas fuerzas vitales que entretejen los vínculos de la persona con sus seres amados, con el mundo, la tierra, la naturaleza entera y la divinidad. En otras palabras, y para hablar como Cherkasova, el corazón se manifiesta como un receptor y dador de vida (2009, p. 12). Estas conexiones, no obstante, pueden, o alcanzar su plenitud, o frustrarse y corromperse. El corazón puede ser una inagotable fuente de vida en virtud de su capacidad de amar. Pero, para Dostoievski, siendo muy cercano a la espiritualidad ortodoxa, ¿qué es aquello que hace al hombre 19 Recordemos aquí la famosa frase de los Hermanos Karamázov que hemos citado anteriormente: “[…] el diablo lucha con Dios, y el campo de batalla es el corazón de los hombres” (HK, p. 163). 37 capaz de amar? Sin duda, la raigambre orgánica de su corazón al torrente vital, a la naturaleza entera. En tanto vínculo próximo con la tierra, el mundo de los hombres y Dios, el amor manifiesta entonces la apertura, la condición de posibilidad, para la redención del individuo que ha caído en desgracia. Y, por el contrario, la incapacidad de amar, de experimentar dichos vínculos, es por tanto un menoscabo de lo más íntimo del ser humano que termina por precipitarlo en el abismo del mal, esto es, un cierre del corazón. En suma, ¿cómo se nos revela el corazón en las novelas de este maestro de San Petersburgo? Comenzaremos diciendo que como un nudo afectivo donde confluyen nuestro raigambre fisiológico, corpóreo y, por tanto, temporal y finito, y nuestras profundidades espirituales de contacto con lo infinito de la divinidad y con el misterio del bien y el mal. Para Dostoievski, como escribe Cherkasova, “el corazón es el centro donde habita la vida, donde habla Dios, y donde mora la agonía, la duda, y todo lo decisivo para conformar la conciencia moral” (2009, p. 15). Así pues, la instancia del corazón encarna lo mixto, la ambigüedad y tensión entre una gran multiplicidad de fuerzas que en su conjunto manifiestan el misterio de nuestra interioridad, la infinita profundidad de los hilos que tejen nuestra existencia. Este carácter mixto, ambiguo, revela también la tragedia de nuestra desproporción y desgarramiento entre los polos de lo finito y lo infinito, así como la desintegración de nuestra condición humana que ansía la unidad con todo lo finito y con lo que excede y sustenta a lo finito. En suma, la philosophia cordis de nuestro escritor tiene pues como preocupación nodal consumar en y a través del amor la comunión entre la humanidad, la tierra y la divinidad20. Antes de sumergirnos en las profundidades para encarar al hombre del subsuelo, hacíamos un recorrido en el primer apartado por las transformaciones en la concepción del ser humano, del universo y de la relación con Dios del Medioevo al Renacimiento, y del Renacimiento al Romanticismo, pasando por la Ilustración. Hasta ahora, Pascal ha resultado ser para nosotros un referente recurrente, pero su lugar coyuntural en el trabajo por definir la desproporción del corazón humano no ha quedado aun del todo claro. En este momento veremos cómo Pascal nos resulta de particular ayuda en la tarea por imbricar la instancia del corazón en Dostoievski, como el lugar de lo mixto y contradictorio, con el vértigo en Kierkegaard y, por último, con la angustia del individuo que se asoma a los precipicios de su libertad como posibilidad ante la posibilidad. 20 Retomaremos este punto en el tercer capítulo, pues esta coordinación es posible en y por la redención. 38 Decíamos más arriba que en la imagen medieval del mundo todo aparece ordenado jerárquicamente, tiene un lugar determinado, y el suelo del mundo, bajo los pies del hombre, parece sólido y consistente. No hay sorpresas en el cosmos, pues todo está ordenado de acuerdo a una estructura objetiva dispuesta por Dios en la que cada hombre tiene un lugar y función a las que pertenece y en las que permanece durante la totalidad de sus días en la tierra. El cielo, lo celeste, obedece también a reglas determinadas, pues Dios y los ángeles reposan en esferas fijas y estáticas. Con los descubrimientos de Kepler, Copérnico, Galileo y, posteriormente, Newton, ese firme edificio medieval se resquebraja, el cielo astronómico se ensancha, y se abren abismos arriba y abajo: el suelo del hombre se quiebra; atisbando infinitos el hombre se sabe solo, pues Dios y sus coros celestiales, parecen ya no ser indispensables para explicar todo cuanto la ciencia puede determinar y escrutar. Surge entonces, entre los modernos, un sentimiento general de desconcierto e inseguridad, que penetra también en el corazón de Pascal; lejos de rechazar este desconcierto y querer afianzar racionalmente al sujeto en un sistema que mediante certezas indubitables –como se lo propuso antes Descartes- le diera un suelo firme, Pascal acoge más bien la inquietud en el corazón y hace de la angustia un motor para descubrir su pequeñez, su miseria, su finitud y en medio de todo ello encontrar de nuevo a Dios. Como el hombre para Pascal está en el mundo, y no como creía Descartes ante el mundo, debe, si es que se propone desentrañar los misterios de un universo infinito, comprenderse a sí mismo, atender a su miseria más propia, y mantenerse a la escucha de un corazón atravesado por la incertidumbre de mediar entre dos abismos: por ser a su vez una nada ante el infinito del universo y un todo ante la nada21. Si no podemos saber con absoluta certeza aquello que nuestra razón pretende, Pascal nos sacude y nos llama a contener nuestra vanidad y partir del hecho de que nuestra razón es precaria y nos decepciona, pues sus resultados no son cimientos firmes donde podamos posar los pies y mantener la estabilidad hasta estar exentos del quebranto. Los hombres de su tiempo, de la misma manera que algunos científicos del nuestro, rebosan de soberbia por creer que el producto de sus métodos los lleva a poseer seguridades infalibles o, aunque sea, certezas que prometen alcanzar un refinamiento tal que podrían eliminar las fisuras por las que, 21 Esta situación la describe Pascal en los siguientes términos: “Porque, por último, ¿qué es el ser humano en la naturaleza? Una nada frente al infinito, un todo frente a la nada, un medio entre la nada y todo. Infinitamente alejado de comprender los extremos, el objeto de las cosas y su origen le están invenciblemente escondidos en un secreto impenetrable, igualmente incapaz de vislumbrar la nada de donde ha sido extraído y el infinito en que se encuentra inmerso” (P. 72, p. 21). 39 aún hoy, se atisba el misterio de lo absolutamente Otro. Incluso el científico más convencido de la infalibilidad de sus métodos y de la sofisticación de su jerga, tiene resquicios de interioridad, que abajo, desde el subsuelo, recuerda dudas volcánicas, inseguridades, debilidades y tormentos. El sistema, aunque parezca cerrado, y el experimento, aunque proporcione evidencias y suprima todo aquello de cuya procedencia se pueda dudar, no pueden extirpar el sufrimiento y explicar hasta la última instancia –para así prevenir- aquello que motiva la crueldad en el corazón del hombre, pues a menudo la crueldad sigue llevando a drenar el torrente vital de todo cuanto vive y tiembla. Mucha ciencia, sin embargo, no curó la perversión que se hizo visible en Auschwitz, ni en Hiroshima y Nagasaki, como tampoco mucha civilización y tecnología ha llevado a preservar la dignidad en Guantánamo. Ya Pascal atisbaba todo esto, esta tendencia a olvidarnos –por aversión, miedo, o pereza- de atender a nuestras más hondas miserias por estar atentos al cultivo de nuestra vanidad, acrecienta nuestro egoísmo, nuestra crueldad, nuestra indiferencia. Sin duda, como no hemos podido superar la muerte, la enfermedad y el sufrimiento de nuestra existencia desgarrada entre nuestras ilusiones vanas y la miseria de nuestra condición humana concreta, nos ponemos de acuerdo para no hablar sobre ello, para evadir el dolor y volcarnos en la diversión y en el bullicio que desvían nuestra atención de la fragilidad que somos. Permanecemos en la vertiginosa carrera por apilar objetos y dinero, por mantenernos ocupados con tareas cada vez más intensas que nos permitan volcarnos al exterior y desatender el cultivo apasionado de nuestra interioridad. Hoy hay que hacer deporte en la madrugada, yoga o algo parecido, responder correos electrónicos temprano en la mañana, salir a trabajar y mantenerse ocupado en el trabajo, salir a almorzar y mantenerse adherido a la oficina a través del celular, luego reuniones y más reuniones para discutir sobre las inversiones que nos harán cada vez más millonarios, en la noche, llegar cansado a casa a ver televisión, a hacer zapping: pasar canales sin detenerse en ninguno y permanecer en los umbrales de una y otra imagen, y así, empezar de nuevo. No hay momento para detenerse, la rutina se llena día a día de más ocupaciones, y aunque no demos tregua para tomar un respiro y meditar en lo fundamental de nuestra condición humana, atravesada por el dolor, la frustración y la muerte, surgen desde el fondo para atormentarnos con su cara insoportable el aburrimiento, la melancolía, la tristeza, la pena, la desesperación; en suma, la llamada a tomar postura y dar el salto para existir; y existir, sólo es posible, asumiendo la contradicción, acogiendo el sufrimiento, y concibiendo en todo su esplendor que somos tan sólo una nada ante Dios. 40 Hay un abismo que llama, que se despliega ante nuestros pies y nos invita a inmolarnos, a entregarnos a aquellos lastres indefinidos que aterran porque permanecen oscuros e informes, y porque despiertan en nosotros un enfermizo sentimiento de placer que en el fondo tan sólo enmascara un dolor punzante y eterno. Somos tentados a despeñarnos en la caída, a ceder ante las provocaciones de olvidar nuestra capacidad de infinito, de amor y reverencia ante el Amor que fecunda y puede saciar la sed eternamente. Como funambulistas caminamos por el vértice, por la frontera, que separa dos abismos: uno de ellos, el de la condena, invita al placer fácil e incluso razonable, mientras el otro clama desde el desierto, y nos invita, a costa de renuncias, a morir a nosotros mismos para renacer transformados en el amor, por el amor. La frontera, si no estamos despiertos, o si la soberbia aridece nuestra interioridad, parece difuminarse, y la voz que clama desde el desierto termina por eclipsarse tras el bullicio mundanal del divertimento. Caminar por el vértice es peligrosa empresa, al saltar no podemos permanecer idénticos, pues somos disputados por uno y otro abismo: el de la desesperación y el de la redención. Kierkegaard es un pensador de las alturas, del vértice o instante en que nos hacemos individuos, y de las profundidades de la interioridad donde se saldan batallas permanentes entre lo finito y lo infinito. Somos constante contradicción, constante disputa y tensión de los elementos que nos constituyen –alma y cuerpo-. El espíritu hace posible la unión del cuerpo y el alma, como lo veíamos en el segundo apartado de este primer capítulo, pero la unión nunca permanece estática y en reposo. Nos asaltan las convulsiones en tanto descubrimos en nuestras profundidades un ensanchamiento permanente de la interioridad, así como lo indeterminado e infinito de la vastedad de un Dios que nos excede absolutamente. Dios nos sale al encuentro para transformar los más íntimos tejidos de nuestra existencia, hasta el punto de llegar a un anonadamiento permanente y completo de nosotros mismos que nos permita percatarnos de nuestra condición de criaturas necesitadas del Creador. Teniendo esto en mente, y para al fin abrir el segundo capítulo, delimitemos entonces las dos acepciones en que comprenderemos el vértigo: por un lado, como experiencia de la diferencia absoluta con Dios y, por el otro, como un equivalente de la angustia. Si lo vemos con atención, la primera de estas acepciones nos conduce al primer momento del segundo capítulo y la segunda al segundo22. 22 A partir de ahora seguiré algunos aspectos del artículo de John M. Hoberman “Kierkegaard on vertigo” editado en conjunto con otros ensayos sobre la Enfermedad mortal por Robert Perkins en: Perkins, R. (Ed.). (2003). International Kierkegaard commentary (Vol. 19). Georgia: Mercer University Press. Allí, Hoberman sostiene que 41 Así pues, según la primera de las acepciones del vértigo que nos interesan, el hombre ante Dios siente vértigo frente al abismo de la diferencia entre su condición humana contingente, frágil, finita, y la omnipotencia de un Dios que permanece, para la inteligencia humana, inasible, o bien excedente, en la nube del misterio. En la primera parte del segundo capítulo, nos acompañará la figura de Job, para ahondar con él en el vértigo que experimenta el justo que sufre, y clama a Dios buscando consuelo –e incluso respuesta a su desconcierto-, pero tan sólo encuentra un silencio inquietante, donde Dios, misteriosamente, parece estar ausente. Nos interesa ahondar en la paradoja de la fe, en el salto que debe efectuar el individuo para abandonarse en la esperanza del Misterio, que por su oscuridad para el intelecto, permanece en el exceso, como lo Otro del mundo. Dios es aquí pues abismo inabarcable, inexplicable, que requiere de nosotros una apuesta radical a dar el salto, y a perseverar, habiendo entrado al desierto, en la paciencia de estar siendo alumbrados en la noche, por la llama que permanece viva en el corazón. Se trata entonces de un camino de despojo, destierro, éxodo de nosotros mismos, esto es, llegar a anonadarnos, a morir a nosotros mismos para despertar en la nada que somos la necesidad de Aquel en quien “vivimos, nos movemos y existimos” (Hch. 17, 28). En el segundo momento del segundo capítulo comprenderemos el vértigo como un equivalente de la angustia. En El concepto de la angustia, Kierkegaard asume la tarea de realizar una psicología profunda que se sumerja en las honduras del alma hasta detectar en ella los matices de un fenómeno que no puede agotarse mediante categorías científicas, dado que penetra en el propio horizonte de la trascendencia espiritual (Gómez-Rivero, 2013, p. 17)23. No obstante, el hecho de que no pueda agotarse la profundidad del asunto no implica que sea imposible dar algunas luces respecto de él. En primer lugar, se señalará que la angustia es realmente inocencia, o para decirlo en los términos de Kierkegaard: “la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad” (CA, p. 102). A continuación de esto, ahondaremos en la comprensión de la angustia como consecuencia del pecado. Kierkegaard en las obras de los pseudónimos y en los Discursos edificantes emplea la noción de vértigo en cinco acepciones diferentes. Para efectos de nuestro trabajo nos concentraremos en dos de esos sentidos: por un lado, el vértigo como consecuencia del encuentro con la diferencia absoluta y, por el otro, como un equivalente de la angustia. 23 Ver prólogo del traductor (Demetrio G. Rivero) a Kierkegaard, S. (2013) El concepto de la angustia. Alianza editorial: Madrid. 42 Hasta ahora hemos querido señalar que todo ser humano se ve abocado a escoger entre dos caminos: o abrirse a la redención, incluso cuando inicialmente se haya optado por la vía de la condena (Raskolnikov) o cerrarse en sí mismo hasta el punto de rechazar al Creador, fuente de la síntesis que él es y precipitarse así en la desesperación de su autosuficiencia. El individuo que vela se reconoce como funambulista que camina, inquietamente y a tientas, en la frontera entre dos abismos24: por un lado, el abismo que llama, maquillado de placer, a la caída, esto es, el abismo del pecado. Si el individuo se precipita en este primer abismo tentador, puede tras la caída, no obstante, seguir atisbando los destellos del amor que promete reanimar sus fuerzas, levantarlo del polvo y acogerse al otro abismo: abismo de amor y redención. En este último, no todo está ganado dando el salto de la fe para quien ha optado por levantarse siguiendo el llamado del Amado. Luego de saltar en brazos del Padre, el individuo no se aliena a sí mismo, no renuncia a la libertad, de hecho, ocurre todo lo contrario: da el salto pero no se elimina el vértigo. En efecto, en el desierto, allí donde la voz clamorosa del misterio le llama, no hace más que aumentar el vértigo: la tentación de la caída permanece y se intensifica, el sufrimiento le deja la piel expuesta a carne viva, como quemada por un sol abrasador, pero en el dolor del despojo de sí mismo aparece la entrega incondicional, es decir, la perfecta desnudez de cualquier contingencia del mundo creado (ya sea la riqueza, el honor, e incluso la compañía de los más cercanos y amados). La exigencia de tomar postura en este salto de la fe permanece y se intensifica, pues el mundo distrae al individuo y le invita a desviar su atención a su existir con su ruido mundanal, atractivo y promisorio, hasta llegar a ahogar las tensiones de su interioridad. El vértigo crece y la lucha parece insostenible; pero es entonces cuando ocurren los prodigios: se ha entrado al desierto a luchar por no precipitarse en el abismo de la indiferencia respecto de la apertura hacia el Creador, y allí, en la aridez y el silencio, aparece para el individuo al acoger la fe en la paciencia de la espera en lo más íntimo de su intimidad una voz sutil que le exhorta y le sostiene, que enjuga las lágrimas de su quebranto, y le permite participar mediante su gracia de la vida divina. 24 Por ello, nos es propicia la noción de vértigo: vértigo de lo profundo, vértigo de lo incalculable, vértigo del misterio infinito e inagotable. 43 Capítulo 2 La frontera entre abismos Como hemos sostenido en la introducción a este trabajo, nuestro propósito es peregrinar a través de hitos que nos lleven a niveles cada vez más profundos de nuestra interioridad, niveles íntimos de la condición humana finita que, habitada por lo infinito, permanece en desproporción. Podríamos permanecer en los márgenes, en las murallas del castillo, sin atravesar las moradas que nos conducen al ígneo centro25, intuyendo desde afuera, sin atrevernos a penetrar en lo más hondo, que en el núcleo habita la llama que lo anima todo; o bien, animarnos a entrar hasta abismarnos en las profundidades con la esperanza de resultar transformados y redimidos. En este capítulo tendremos dos momentos, en primer lugar, apoyándonos de entrada en los magníficos trabajos de Hans Urs von Balthasar, El cristiano y la angustia, y de Philippe Nemo, Job y el exceso del mal, haremos una aproximación a la experiencia del sufrimiento en general, para luego plantear en particular, a la luz del Libro de Job, la pregunta por el sufrimiento del justo que, pese a su quebranto, da el salto de la fe y abandona su espíritu maltrecho en el abismo de amor que permanece Otro respecto del mundo, esto es, de la Ley y de la técnica. En segundo lugar, nos ocuparemos de la angustia como consecuencia del crimen, deteniendo nuestra atención en el camino de expiación emprendido por Raskólnikov en Crimen y castigo. Como von Balthasar bien lo sostiene, las Escrituras no le temen a la angustia, la reconocen en cambio como una condición común de la que participan todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo. No obstante, tampoco ha de afirmarse que la angustia sea fomentada. Ella es, más bien, asumida como una “de las condiciones básicas del existir humano, para así darle otro valor desde su supremo observatorio, lo mismo que todo lo humano es barro en mano del Creador y Redentor” (von Balthasar, 1998, p. 33). Haciendo alusión a la Carta a los Hebreos, en el capítulo 426, la palabra de Dios, a diferencia de una filosofía como la estoica, por ejemplo, no busca sin 25 Aludimos acá al extraordinario recorrido trazado por santa Teresa de Ávila en Las moradas del castillo interior. Un paso de la ascética a la mística que no abordaré de manera directa, aunque resulte determinante en la consolidación de los motivos que me han llevado a emprender esta peregrinación, (Teresa de Jesús, Moradas del castillo interior (1969). Barcelona: Bruguera). 26 Exactamente se trata de: “Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas; discierne sentimientos y pensamientos 44 más suprimir el sufrimiento y ahorrarle al ser humano la angustia. La Palabra surca las profundidades de los corazones, y da cuenta de los sentimientos que allí se anidan, dejando por sentado que todo cuanto constituye a la creatura es escenario, barro, para el Creador, quien hace de las tinieblas luz, y redime, rescata, al desgarrado que se arrastra por el polvo de su miseria. La razón por la que la Escritura no se adelanta a formular una única medicina para el sufrimiento que opere en todas las circunstancias y para todas las criaturas, buscando de esa manera erradicarlo de raíz, es porque incluso la miseria puede ser ocasión para la acción redentora de Dios, la cual es imprevisible y espontánea; incluso más espontánea que la Creación. No se puede suponer por adelantado cuál será el resultado, ni descifrarlo, o mucho menos consignarlo en una técnica intramundana infalible. De hecho, tal como aparece en el Sirácida (von Balthasar, 1998, p. 34), la miseria es condición básica, universal y neutral del existir humano en general: Una suerte penosa se ha asignado a todo hombre, pesado yugo grava a los hijos de Adán, desde el día en que salen del seno materno hasta el día de su regreso a la madre de todos. El objeto de sus reflexiones, la ansiedad de su corazón es la espera angustiosa del día de la muerte. Desde el que se sienta en un trono glorioso hasta el que se cubre con harapos; todos conocen la ira y la envidia, la turbación y la inquietud, el miedo a la muerte, el resentimiento y la discordia. Y mientras descansa en el lecho, los sueños nocturnos alteran sus pensamientos. Descansa un poco, apenas un instante, y, ya en sueños o en vigilia, se ve turbado por sus propias visiones, como si fuese un fugitivo que huye del combate, que al sentirse libre se despierta, sorprendido de su infundado temor […] muerte, sangre, discordia, espada, adversidades, hambre, tribulación, azote (SI. 40, 1-7. 9). Esta condición común es honda y universal, permea a todos los seres humanos, desde los poderosos hasta los más humildes, desde los enfermos hasta los más sanos; ninguno puede evadirse de la falta de suelo sobre la que se asienta la existencia. Ni siquiera al dormir puede el hombre huir de la incertidumbre, pues al regresar a la vigilia, la inquietud reaparece, incluso con más fuerza, para recordarle su finitud, su contingencia, su fragilidad. Como se ha hecho patente en el capítulo anterior, para cada uno de nuestros autores –Kierkegaard y Dostoievski- la existencia permanece en tensión entre el polo de finitud, que constituye la existencia corporal sometida a la corrupción de la temporalidad, y un polo de infinitud de un Dios que busca el encuentro con cada Individuo. De acuerdo con von Balthasar –por ello nos resulta fundamental hacer alusión al lugar de la angustia en las Escrituras en general- la paradoja de la existencia humana ya se hace visible en el Antiguo Testamento. En este sentido, el texto del del corazón. No hay criatura invisible para ella: todo está desnudo y patente a los ojos de Aquel a quien hemos de dar cuenta” (Hb. 4, 12-13). 45 Sirácida que citamos más arriba resulta particularmente revelador, pues en él se hace evidente uno de los polos de la paradoja: el de la finitud humana traspasada por la angustia de no poder huir de la muerte. ¿Cuál es pues la paradoja? En palabras de von Balthasar, consiste en lo siguiente: “Su finitud [la del hombre], delimitada por el nacimiento y el retorno a la “madre de todos”, y entre estas dos fronteras con la tiniebla, la exigencia de estar erguidos en la luz de Dios y gozar de su día –su día temporal y transitorio- y su luz perdurable” (1998, p. 34). La paradoja entonces se sitúa en la exigencia de estar erguidos en la luz de Dios, aun cuando de lo único que tenemos una experiencia inmediata sea de nuestra finitud en la enfermedad y la muerte. Teniendo clara consciencia de las tinieblas en que puede sumirse su existencia, bien por causa de su elección de cerrarse al Creador bien por padecer embates que sobrevengan desde el exterior sin causa aparente, el hombre debe aprovechar la dulce luz de Dios, aun cuando su manifestación ocurra en un fugaz instante, buscando siempre atesorar en su corazón aquello que lo mantendrá en pie ante los embates de la tribulación. Ahora bien, como expondremos en lo que sigue, tanto el justo que observa las leyes como el impío que las transgrede están expuestos a perderlo todo, lo más querido, hasta llegar al borde extremo de la angustia. No obstante, por lo que se hará evidente más adelante, es menester distinguir lo que podemos llamar con von Balthasar angustia del justo de la angustia como consecuencia del pecado. Dispongámonos pues a abordar esta distinción fundamental a continuación. 2.1 La noche del justo “El dolor abre. Abre al amor que nos abre” (Hugo Mujica) En la apertura del Libro de Job, la conversación que tienen Dios y Satanás nos presenta a Job como un hombre de comportamiento insigne que no comete iniquidades y que sin cesar agrada al Creador con su existencia. Como su vida es ofrenda agradable, Dios pide al Acusador que reconozca la bondad excelsa de la que un hombre es capaz. Satanás, como respuesta, hace a Dios la propuesta de dañar los bienes de Job, acabar con su familia y además ocasionar estragos insoportables en su carne, para comprobar así que la piedad de Job es una consecuencia apenas 46 razonable de tener grandes beneficios. Es un hecho para el Acusador que, tras perderlo todo, Job sin duda perdería también la esperanza en Dios y blasfemaría contra Él. Dios accede y la vida de Job, hasta entonces estable y cargada de sentido, empieza a perder el suelo sobre el que se asentaba. Job termina sentado sobre el polvo, sobre las cenizas de su vida, en silencio. Elifaz, Bildad y Sofar, amigos de Job que se han enterado de las calamidades que ha sufrido, llegan desde lejos para intentar consolarle, y al verle, como su padecimiento es hondo, sólo pueden permanecer a su lado, en silencio y a la espera, durante siete días y siete noches. Sin duda, el sufrimiento físico de Job es insoportable. Tiene en su piel llagas que se ennegrecen en un proceso de pudrimiento; su carne se despedaza para desnudar sus huesos que se queman de fiebre (Jb. 19, 20; 30, 30). Siguiendo la lectura de Philippe Nemo, queremos señalar que durante el Libro hay un acento para presentar la existencia humana sobre el tránsito de la carne, que padece un lento acercamiento hacia la muerte (1995, p. 26). Aunque los dolores impresos en la carne de Job resulten insostenibles y lo suman en un decaimiento intenso, que ha de acabar en una muerte inevitable e irreparable, no constituyen lo más insoportable de su agonía. Si se tratara tan sólo de suprimir el dolor físico, seguramente Job buscaría una cura por medios médicos; un bálsamo que aliviara sus heridas más superficiales. En el Libro hay un dolor más hondo, más inexplicable y sobre todo menos curable mediante técnica intramundana alguna. Job desvaría y percibe dentro de sí cómo se desdibuja el mundo al que antes pudo haberse aferrado para conseguir consuelo. Su esperanza se ha descuajado (Jb. 19, 10b). Esa misma esperanza que, como un árbol seguro y estable, daba sus frutos y se renovaba, se ha desarraigado de aquello que la sostenía, y empieza a pedir a gritos, desde el fondo, una nueva raíz que la sostenga, una savia indeterminada y abierta. La noche es oscura; las tinieblas se han posado ante sus pasos y la posibilidad de construir proyectos ha desaparecido. “Se oscurece la luz de su tienda y se le apaga la lámpara” (Jb. 18, 6); “es la hora de las tinieblas” (Jb. 15, 23c), de “los ojos cegados” (Jb. 11, 20). Se es “expulsado de la luz a las tinieblas” (Jb. 18, 18); el hombre ya no encuentra su camino” (Jb. 3, 23); “la luz se ha ensombrecido, y ya no ves” (Jb. 22, 11). Antes de que Job cayera en esta miseria total, le era posible proyectar lo que tenía a la vista, darle un sentido, asirlo. Ahora a Job le “[…] falta el tiempo, y la mirada, al no tener nada a la vista, se sumerge, por así decirlo, en la negra oscuridad” (Nemo, 1995, p. 33). Es tan sombría su situación y parece tan lejano el auxilio para encontrar algo de reposo y una cierta estabilidad sobre la que poder descansar, sin esperar de nuevo una 47 estocada al corazón, que Job intenta defenderse con sus propios medios recurriendo a algunas estrategias que podrían disminuir su angustia. Intenta distraerse, evadir la angustia (Jb. 9, 27-28), pero desiste, pues ella permanece allí, latente, recurrente, recordando el sin fondo en el que se ha precipitado sin encontrar de dónde agarrarse. Intenta también hablar, lamentarse o callar, pero la angustia parece tener más consistencia que cualquier diversión: al hablar, el peligro permanece, pero no se está en guardia, no se avista lo que viene; al callar, se ve venir el peligro, se encara la negra penumbra que permanece espesa y se tiembla de espanto ante lo indefinido, que despierta temblor precisamente por su indefinición. ¿Y es posible dormir en esta situación? Dormir para olvidar, para huir. Job duerme y en ese instante las pesadillas aparecen de nuevo para atormentarlo. Y así, sea en la vigilia o en el sueño, la angustia no cesa. Quizás haya otra estrategia: comunicar la angustia, pedir la piedad de un prójimo que pueda compadecerse ante la propia situación de desesperación y acompañar de esa manera el dolor para hacerlo más llevadero. Job tendría con quién compartir su dolor, pues sus amigos han venido desde lejos a acompañar su pena y consolarlo (Jb. 2, 11). ¿Podrán en suma sacar a Job de aquel abismo oscuro, excesivo, que le ha quebrado y ha puesto al mundo entero en jaque? Este cuestionamiento le sirve a Philippe Nemo como punto nodal para elaborar su interpretación del libro de Job. Por considerarla lúcida y muy propicia para nuestro recorrido, la seguiremos con detenimiento, pues nos servirá después para contemplar el salto de la fe del Individuo que apuesta por abandonarse en lo radicalmente Otro del mundo luego de haber muerto a sí mismo. En palabras de Nemo, no es que los amigos de Job carezcan de compasión hacia él y por ello no puedan asistirle en su miseria: Los tres amigos, en particular, han venido, cada uno de su país, por una larga ruta, para “compartir su pena y consolarlo” (2, 11). Pero los allegados, “sobrecogidos de espanto”, “se asustan”. Perciben que el abismo de la angustia de Job es demasiado vertiginoso como para que, al intentar rescatarlo en la pendiente por la que se precipita, no corran ellos el riesgo de deslizarse a su vez (1995, p. 37). Así pues, incluso esta estrategia para eliminar la angustia fracasa. Job tiene ahora la inaplazable tarea de asumir la angustia en soledad y clamar a Aquel de quien sólo puede provenir el consuelo. Es decir, debe armarse de valor ante un mal que hace retroceder incluso a sus más allegados, aunque ello implique andar a tientas como un ciego errante a través de la bruma. Y clamar, seguir clamando, con la esperanza de ser rescatado del abismo. Job habla a sus amigos y ellos no pueden entenderle. La comunicación se ha fracturado, no porque los amigos no coincidan con su postura, 48 como si se tratara sin más de que pudiese cambiar el contenido de su discurso. Lo que ocurre es que el suelo común, que podría permitir la comunicación, se ha hundido; Job se ha precipitado fuera del discurso y no puede encontrar ningún cobijo en las palabras; su aislamiento es absoluto, pero este aislamiento no se debe a que sus amigos hayan optado por no acompañarlo en la angustia; en efecto, no se debe a nada que proceda de los otros. La angustia lo ha “sacado de sí, ha quebrado su ser, le ha hecho desvariar” (Nemo, 1995, p. 41). Así pues, el mundo mismo se ha quebrado, retirado, y su crisis no cesa apelando a recursos comunes del discurso: ya su salvación no puede depender de su pericia, de su técnica. Job es empujado hasta el extremo de la desnudez para considerar clamar desde su nada a lo Otro de quien ha partido la iniciativa de sumergirlo en la angustia, que lo saca del mundo. Sin duda, si esto Otro no puede ser suplantado por el discurso, hemos de decir que la especulación ha dejado de tener la última palabra, de hecho, lo que le resta de aquí en adelante al especulativo es permanecer mudo; su habladuría proviene del mundo que cree poder explicarse a sí mismo los secretos de sus profundidades en sistemas cerrados, pero no puede traspasar el mundo mismo a fin de desvelar el origen del mal. A Job sólo le queda entonces orar –no especular-; clamar por una mediación de quien permanece Otro, para alcanzar con ello un consuelo redentor que la técnica no puede brindar. Sus amigos se instalan en un discurso que no abre la posibilidad del encuentro con las palabras de Job. Para ellos, los lamentos de Job son una necia algarabía de un hombre que no quiere entender lo que ellos han venido a enseñarle. Por esta razón, en vez de acompañarlo en silencio, aquellos se disponen a violentarlo, perseguirlo y condenarlo. Comprenden su angustia como un castigo, como el resultado de actos impíos, que pueden ser redimidos mediante el saber del que ellos disponen: la Ley. Para ellos, Job es un hombre ignorante que debe ser instruido en un saber acumulado por generaciones de sabios, el cual reconoce una lógica de la retribución: a cada obra impía corresponde un castigo y a cada obra pía una recompensa. Revisemos brevemente el contenido de este saber, que cree poseer la última palabra sobre el ser de Dios. Dios es entonces: i) un más allá del pensamiento; ii) el creador; iii) grande, maravilloso y omnipotente; iv) el señor de los animales; v) el señor de los hombres; y vi) el señor cuyo poder sobrepasa la muerte. Pareciera que con esto se está enalteciendo el lugar de Dios como misterio; sin embargo, la imagen de Dios es descrita aquí por los tres amigos, en la forma como dirigen su discurso, tan sólo para mostrar su utilización instrumental: “para ser el brazo […] de una Justicia infalible. […] para que nada se le escape de los crímenes y de los méritos de los hombres” (Nemo, 1995, p. 54). 49 En el contenido de las afirmaciones de los amigos de Job, Dios se convierte en un engranaje del mundo, una metáfora de la Ley misma que se revela como una rueda que vuelve a poner en su sitio aquello que ha sido desplazado a causa de algún desorden ocasionado por los hombres. No es misterio, es tan sólo concepto que enaltece al mundo tal y como es y que funciona como garante y sustento de una Ley infalible, cuyos designios nunca serán contradichos. En este sentido, Job debe volver, a juicio de sus tres amigos, a cobijarse en la Ley, es decir, ha de efectuar ritos de purificación que expíen sus faltas (Jb. 11, 13-15) y dejar de blasfemar, volviendo así al orden del mundo. No obstante, Job conoce bien la Ley, enumera sus inocencias (Jb. 31, 2434), y no acepta los vanos consuelos de sus amigos. Intuye que la técnica del mundo no puede dar respuesta a una verdad que lo ha tocado más profundamente y que lo ha empujado hasta precipitarlo afuera del mundo. Al final del segundo capítulo, Job se sienta en silencio entre el polvo y la ceniza. Sus amigos llegan de tierras lejanas y al verlo en una aflicción tan profunda, excesiva, tan sólo les queda rasgar sus vestiduras, echar polvo sobre sus cabezas y sentarse en el suelo junto a él durante siete días y siete noches (Jb. 2, 11-13). Siguiendo de nuevo a Nemo, que se detiene en Jeremías, donde se narra que el profeta ha estado 10 días esperando la palabra de Yahvé (Jr. 42, 7), vemos que aquí el silencio es preludio de una revelación; preludio del florecimiento y manifestación de la presencia de Aquel que permanece Otro del mundo. Siete días después, el silencio se rompe con el lamento justo de Job. Pero allí, en los umbrales de la palabra, ha acontecido un roce íntimo con una verdad excesiva en la interioridad del corazón de Job. Ciertamente, se ha desprendido del mundo; las palabras se despedazan y no hay agarraderos para sostenerse tras el hundimiento del suelo común. Los amigos, aunque hayan enmudecido de horror en los umbrales del abismo donde Job se ha precipitado, no han escuchado lo que el silencio ha dicho. No han entrado en una disposición de apertura ante lo que habría de florecer; se instalan, más bien, en la charla propia de la técnica, inquieta y agitada. En vez de escuchar se afianzan en perseguir; en vez de abismarse, se instalan en las regiones comunes de un discurso que eterniza el orden del mundo y que no puede siquiera permitir la posibilidad de que haya fisuras en la Ley. Se entregan pues a un orden infalible del mundo que contiene todas las respuestas27. 27 De acuerdo con la lectura de Nemo, podemos decir que la actitud de Job no condena la técnica como tal, sino más bien la pretensión de la técnica de encerrar en el mundo de la necesidad el horizonte de la posibilidad: ésta permanece siempre abierta, infinita e incontenible por la especulación y sus categorías (1995, p. 69). 50 Si bien los tres amigos no han escuchado lo que el silencio ha dicho y, por tanto, no se han desligado, como Job, del mundo, al permanecer instalados en el discurso de una técnica que encierra, como ya lo enunciábamos más arriba, ha desaparecido también el suelo común entre ellos y Job, esto es, lo que los unía en amistad. El discurso se ha fracturado. Y si Job sigue hablando, a pesar de defender su inocencia y con ello ser testigo íntimo de una verdad que excede al mundo, verdad que no perciben sus amigos, ¿con quién se está realmente comunicando? Y si la técnica de sus amigos resulta incompleta para abarcar lo que ha sido revelado a Job en lo íntimo de su corazón, ¿podemos decir entonces que su empresa consiste en elaborar una técnica sucedánea a la técnica del mundo? Job tampoco ve lo que la técnica deja de ver. Pero sí ve algo que lo aparta absolutamente de la charla mundana de sus amigos: que la técnica se rehúsa a ver, que ella prefiere no ver la Otra orilla, lo Otro del mundo. Por esta razón, Job no se comunica con sus amigos, sino con la presencia, con el espacio abierto e infinito, de lo Otro. Es decir, su clamor permanece abierto y disponible para el encuentro con el Señor. Con Job no asistimos al drama de un hombre que ha sucumbido a los embates del sufrimiento. Su temple no ha cedido y ha hecho lo posible por vencer a sus adversidades, llevando así, hasta el límite, su capacidad de resistir, de permanecer vivo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el mal con el que se ha topado y que lo ha llevado hasta el extremo ha sido tan excesivo que toda confianza en su propia fuerza y en la técnica misma se ha convertido en una inútil bagatela. Ya en el mundo no hay nada que pueda redimirlo de este mal excesivo que lo persigue hasta la fatiga. Sin duda, Aquel con quien se confronta, es Dios, es el Señor; el mismo que descoloca cualquier certeza humana, pues: hace estúpidos a los consejeros del país, a los jueces los vuelve locos […] acaba con los poderes establecidos […] Desvela la hondura de la tiniebla, saca a la luz las sombras. […] Deja sin talento a los jefes del país, los guía por un desierto intransitado; van a tientas, sin luz, entre tinieblas, tambaleándose lo mismo que borrachos (Jb. 12, 17. 19. 22. 24-25). El problema estriba en que los hombres, en su desbordada soberbia, se creen capaces de elaborar un orden infalible, de acuerdo con el cual no haya fisuras, que opere como mecanismo perfecto de retribución y castigo. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, encarnan esta pretendida sabiduría que cree poder contener y corregir todo comportamiento humano, siguiendo una dinámica de honras, tras buenas obras, y de castigos ante las transgresiones. Job atisba, agudamente, que permanece el desorden aún bajo la apariencia del orden. Y que para reconocerlo basta con observar atentamente las relaciones entre los hombres: el injusto, que se entrega a la crueldad, a 51 los excesos, y a aplastar a los débiles, permanece indemne en múltiples ocasiones e incluso acumula riquezas y honores. El justo, en cambio, puede recibir injurias, vejaciones y enormes sufrimientos. El escándalo aquí no radica en que en el mundo impere el desorden y el egoísmo de los poderosos; el escándalo, más bien, consiste en que Dios parezca permanecer sordo, insensible, ante el sufrimiento de los débiles: “Arrancan del pecho al huérfano, toman en prenda la comida del pobre. Gimen los moribundos en la ciudad, los heridos piden socorro, pero Dios no escucha su oración” (Jb. 24, 12)28. Así pues, la respuesta al sufrimiento del justo, y más aun del inocente –caso del sufrimiento de los niños-, no se encuentra para Job presa de la cadena de retribución y punición –propia del mundo en tanto escenario cruento donde se enfrentan los egoísmos humanos-, sino en Aquel que permanece excedente del mundo. De esta manera, Job ha sido llevado hasta el extremo distanciamiento del mundo y conducido así a un encuentro íntimo con un Dios que excede toda ley, pero que no es sin más una nada, sino el Señor, un Tú interesado en desnudar la relación esencial que Job guarda con Él. Este punto nos conduce a una confluencia con Kierkegaard. La relación entre Job y Dios no es pues una relación especulativa, teórica, en la cual Job pudiera permanecer inalterado y al margen, como sería el caso de un investigador que pretende resolver sus problemas objetivamente, valiéndose de experimentos, para concluir con leyes que den razón de cómo es el mundo de acuerdo con sus propiedades cuantificables. Job, en cambio, está involucrado existencialmente, pues ha sido invitado por la intención de Dios mismo a un encuentro íntimo que requiere un distanciamiento enigmático del mundo. En el capítulo anterior veíamos que Kierkegaard resalta con frecuencia que todo ser humano está llamado a nacer como espíritu, esto es, como individuo que pueda diferenciarse de la masa indistinta de singulares. En una lectura precipitada, la postura de nuestro autor danés podría tomarse como una vulgar defensa del individualismo de la sociedad de consumo; como la defensa de una somera diferenciación de los otros singulares desde la exterioridad, buscando convertir en motivo de autenticidad transformaciones someras de la apariencia física o de las actividades desempeñadas. En realidad, dicho singular, que efectúa su transformación en pos de la autenticidad valiéndose sólo de medios exteriores, tan solo ha permanecido inmerso en una dinámica de imitación, disfrazada de subversión. El nacer como espíritu, y distinguirse así de la 28 Retomaremos este problema en el tercer capítulo a la luz de la discusión entre Iván y Aliosha Karamázov sobre la existencia de Dios y la redención, la cual constituye una parte fundamental de Los hermanos Karamázov. 52 masa anónima, es primordialmente –para Kierkegaard- asumir la radicalidad cristiana de ser un Individuo que está delante de Dios, es decir, que asume cada instante como ocasión en que se juega la eternidad. En este sentido, el individuo realmente está solo en intimidad con Él, y aunque lo intente –por pereza, cobardía, o perversión-, no podrá ya refugiarse, sin más, en las costumbres de la masa para evadir su responsabilidad de Individuo dotado de una interioridad en tensión entre lo finito y lo infinito29. Ahora a la luz de lo que nos ha aportado la figura de Job, queremos retomar de nuevo esta relación personal entre el Individuo y Dios, para profundizar en su sentido y completar así nuestra aproximación a la primera noción de vértigo que nos interesa señalar en este segundo capítulo, a saber, la diferencia absoluta entre el individuo y Dios. Como ante Dios no podemos disimular nada de lo que somos, el encuentro con Él da hondura y solidez a nuestra particularidad. Dios escruta las entrañas hasta lo más íntimo y desnuda nuestras debilidades para que podamos acogernos sin velos tal como somos: sin necesidad de compararnos con otros para enaltecernos, creyendo que somos más, ni de sentirnos aplastados, por ser menos. Aunque se trate de un encuentro íntimo que sacude las fibras más profundas de nuestra interioridad, nuestro ser personal no se diluye en masa anónima, pues no somos devorados por la grandeza de Dios, somos en cambio invitados a nacer como espíritu, es decir, a asumir la existencia cotidiana concreta tendiendo y dirigiendo todo lo que somos a lo eterno sin refugiarnos en la multitud. Cuando se profundiza nuestro diálogo íntimo con el Señor, somos atravesados por su mirada, que nos libera tanto del miedo al fracaso como de la aspiración al éxito. De esta manera, cada vez que entramos en relación con el ser de Dios a través de la oración, son sacudidos los cimientos de nuestra existencia, en cuanto las aspiraciones y apegos mundanos empiezan a revelársenos como posibles obstáculos de nuestra entrega definitiva. Si la oración es sincera, y si Dios así lo quiere, de ella salimos transformados y exhortados a un abandono más profundo, a un camino de renuncia y de un permanente morir a sí mismo. Estas mociones interiores que se despiertan en el individuo, conforme se abre a la intimidad de la oración, van revelando una inminente tendencia a buscar la soledad del desierto, soledad interior que dispone para un encuentro más íntimo y más profundo. Esta soledad del desierto o solitud, como hemos de llamarla de ahora en adelante, conlleva una tensión dialéctica: por un lado, parece que nos aísla de los demás hombres, pues demanda de nosotros un silencio que dispone 29 Todo esto lo hemos desarrollado en el primer capítulo. 53 para la acogida del don, y ello nos conduce a guarecernos en lo oculto, en lo íntimo, es decir, lejos del bullicio de hordas multitudinarias. Por el otro lado, aunque nos aleje de los demás, en una primera instancia, es siempre fundamento de comunicación verdadera, pues luego del encuentro íntimo, gestado en la solitud y disponibilidad de un silencio que es escucha, ahondamos en nuestra interioridad y nacemos como individuos con rostro luego de morir al ser amorfo, oculto y difuminado en la masa, en la que antes nos perdíamos. Esta hondura a la que se asoma nuestro corazón es pues una osadía, un golpe de audacia que, a la vez que nos distancia de los refugios y diversiones que ofrecen las masas, nos prepara también para el encuentro con el otro. Sin embargo, son pocos los que asumen con toda radicalidad el camino estrecho de la renuncia. Y no es de extrañarse, pues en tiempos de Kierkegaard, y quizá con más fuerza en nuestro tiempo, todos son “sabios”. Hay respuestas por doquier en el bazar espiritual, enciclopédico, e incluso periodístico. Ya no hay enigmas, sólo respuestas por venir; parece tener el misterio fecha de caducidad. Pero la vida, explicada mediante componentes bioquímicos manipulables, es empobrecida en su brotar enigmático y espontáneo, y los conocimientos sapientísimos sobre la pluripotencia de las células madre parece que pudiesen dar respuesta al origen de la vida. Y en cuanto al dolor, por poner otro caso, basta con encontrar la receta farmacológica adecuada en manos de un guru de nuestros tiempos. Tanta sapiencia; tantas respuestas. Y en medio de tanto alboroto, ¿para qué buscar en el silencio a Dios? Kierkegaard expresa la situación con estas elocuentes palabras: […] en nuestro tiempo todos son sabios, y solamente aparece de vez en cuando uno que otro extravagante que por cierto está loco de atar. Es decir, que el mundo ya está muy próximo a haber alcanzado la perfección absoluta, puesto que todos son sabios; y si no existieran algunos seres extravagantes y algunos locos aquí y allá, el mundo, naturalmente, sería para estas fechas cabalmente perfecto […] Nadie desea ausentarse de este ruido y de este alboroto del instante para ir a encontrar el lugar tranquilo en que Dios habita. Mientras los hombres son objeto de una enorme admiración mutua –cosa perfectamente normal, ya que todos son igualmente sabios- nadie desea recogerse en la soledad donde se adora a Dios (OA. pp. 259260). Podemos preferir no emprender el camino de encuentro con Dios por diversos motivos, bien sea por temor de vernos desnudos ante la mirada de Aquel que descubre nuestra fragilidad, bien sea por soberbia debido a que creemos poseer todas las respuestas, e incluso por pereza e indiferencia frente a un dios que aparece ante nuestros ojos sustituido por los adelantos –o promesas- de una ciencia que ha creído agotar el misterio. Los motivos son pues diversos. Pero hay uno que tiene 54 una fuerza particular, y que lleva incluso a los más devotos a limitar la profundidad de su encuentro y abandono: se trata pues de permanecer en la inmediatez y comprender la relación con Dios como una supresión milagrosa de la aflicción y sufrimiento, así como una solución duradera a los asuntos del mundo como la consecución de bienes y honores. El individuo a solas ante Dios experimenta un vértigo similar a quien se asoma a un abismo sin fondo. No hay garantías inmediatas. Tan sólo la esperanza de ser acogido en el amor y por el amor de un Dios que es Maestro, cuyo camino oscuro para las previsiones de la razón, es una auténtica educación que, en ciertas ocasiones es suave, dulce, consoladora y en otras, rigurosa, desoladora y dolorosa. He aquí la ambivalencia y la causa del vértigo de estar a solas ante Dios: para alejarnos de nuestras fantasías inmediatas, coloreadas por nuestras ansias de placer sensible y comodidad en las estructuras del mundo, Dios mismo nos acrisola, nos cincela y purifica con cuidado de Padre, mediante pruebas y exhortaciones a la renuncia. El vértigo se manifiesta entonces en el corazón del individuo por su desproporción frente a Quien ha hecho posible la consumación del encuentro: Dios, el omnipotente, el infinitamente grande, nos sale al encuentro a nosotros, individuos inermes y pequeños, doblegados por la borrasca de nuestra miseria. Mientras el individuo no asuma su llamado a cultivar su solitud ante Dios, esta grandeza permanecerá como un proceso de abstracción teórica que puede caer en la tentación de fabricar un ídolo cuya omnipotencia brilla sobretodo en la manifestación de notorios fenómenos naturales y espectáculos tremendos. Conforme más ahonda en el desierto, el individuo va descubriendo la grandeza del Dios oculto en el cuidado de las pequeñas cosas, en la atención de lo que no se ve, de lo que no brilla. Una gran paradoja es pues manifiesta. Dios no cesa de manifestar su gloria, su grandeza, en la sencillez de lo pequeño, de lo frágil, de lo oculto. Retomemos ahora nuestra lectura del Libro de Job, con la finalidad de establecer un vínculo con lo que hemos atisbado con Kierkegaard sobre el camino vertiginoso del individuo rumbo a la solitud en el desierto como una vía de educación ambivalente de dulzura y rigor. Queremos entonces ahondar en la experiencia de la fe; en su carácter oscuro para la razón y sobretodo en el proceso de anonadamiento o kénosis al que se ve llamado el individuo que emprende el camino hacia las profundidades de su corazón. El vértigo es pues inminente, no porque el individuo entienda intelectualmente su diferencia de naturaleza respecto de Dios, sino porque en la experiencia de silencio durante el encuentro el individuo no sólo percibe que el Señor lo acoge, 55 sino a su vez que le conoce desde siempre y que penetra con ternura en los entresijos de su alma, iluminando sus miserias y debilidades. En esta iluminación, el Individuo a su vez se sabe interpelado, puesto contra las cuerdas: o elige a Dios absolutamente o vuelve a la crispación mundana. Pero esta interpelación no es anuladora de la libertad, de la voluntad del individuo de responder con fidelidad o de rechazar la invitación; todo lo contrario, se trata de una experiencia de amor, que invita a dejarlo todo por amor y ser así sublimado en el Amor; pero no violenta, ni obliga, sino que invita y exhorta a que no nos entreguemos mediocremente: Ahora han quedado solos Dios y el alma, ésta despojada de todo, ha llegado a su núcleo; ha hecho un largo viaje en el que el silencio ha ido aparcando las demás cosas; el alma quería llegar al secreto de sí misma, al núcleo de su inefabilidad. Y se ha encontrado en la soledad sonora de la presencia divina. La inmensidad inefable se le ha revelado como presencia personal. Y ese estar en silencio supone ahora una decisión. El hombre tendrá que vivir en medio del ajetreo del mundo, de la preocupación de las cosas cotidianas, pero las impregnará del destello de su vivencia (Suances, 2003, p. 56). Delante del Señor, desde la pura receptividad del silencio, el individuo es purificado de sus vanos ardores y pretensiones mezquinas hasta hacerse cada vez más pequeño; hasta ser más consciente de su propia nada. En el proceso aprendemos a cuidar de nuestra interioridad, ayudados por la gracia, a partir de nuestra propia miseria desnuda de títulos honoríficos o ropajes encubridores que nos disfracen de maestros, representados en los amigos de Job. Hay que ir, pues, en la dirección contraria a la tendencia ascendente del mundo: no perseguir con ahínco acumular méritos, conocimientos, títulos, honores, sino despojarse de todas esas pretensiones: hacerse pequeño, más pequeño, y más consciente de la fragilidad propia, dando lugar al grito de Job. En efecto, conforme este camino de renuncia se actualiza en lo concreto de nuestra existencia vamos poco a poco plantando cara al deseo de aspirar a la riqueza, el placer y la fama como horizontes absolutos, para dar lugar en cambio a una apuesta por lo eterno que exige una conversión de nosotros mismos. Dicha conversión es, sin duda, una dolorosa empresa de renuncia, incluso a lo más querido, a nuestros más íntimos amores, y renuncia a nosotros mismos. Por tanto, es todo menos cómoda estancia que permanece estática, se trata pues de un éxodo permanente, que descoloca la existencia y nos pone en situación para emprender la peregrinación profunda de morir a nosotros mismos, para así resucitar como miembros fieles del cuerpo de Cristo. Este llamado a la renuncia y al anonadamiento, propuesto por Cristo a sus Apóstoles, debe ser voluntario, no forzoso. Si recordamos la figura de Job, nos encontramos con un movimiento de 56 despojo que no está muy cerca de una exhortación que demanda una respuesta voluntaria, sino más de un apremio inminente que Job padece sin tener más remedio. Los males le sobrevienen sin que él hubiese optado por ellos voluntariamente. Job no ha decidido entrar en la noche y seguir en un proceso de descendimiento propiamente cristiano a su Señor, pero ciertamente sí ha apostado todo por confiar en Dios, aun contra toda esperanza de ser redimido de su excesiva aflicción. Para lograr dar el paso de la llamada de Job a recoger los frutos de su esperanza en Yahveh en la oscuridad de la noche al camino cristiano de renuncia voluntaria y solitud en el desierto, que hemos venido delineando hasta ahora con Kierkegaard, requerimos, sin duda, la encarnación del Verbo, es decir, el paso del Antiguo al Nuevo Testamento y, en particular, la pasión de Cristo: Quién carga sobre sí el fardo de nuestra miseria y nos incorpora a su cuerpo crucificado y ulteriormente resucitado. Ahora bien, ¿cómo entender que en su absoluta bondad Dios mismo permita que Job atraviese las más insoportables oscuridades de su miseria? De entrada hemos de decir que esta miseria en la que se ve sumido no ha de ser interpretada como la cruel empresa de un Dios sádico que juega con sus creaturas. Recordemos que al principio del libro Dios y Satanás discuten sobre la fidelidad de Job. Satanás considera, por su parte, que la piedad de Job es un resultado apenas natural de su vida acomodada, bendecida con diversos bienes, una familia numerosa y una salud envidiable. El desafío que plantea es arrebatarle a Job todo aquello que le permite llevar una vida apacible: sus animales, sus tierras, su familia e incluso su salud, para así comprobar que Job habría entonces de blasfemar contra Dios. El Señor, en un acto de profunda confianza en el corazón de Job, le permite a Satanás que cause estragos en su vida, confiado en que aun luego de perderlo todo Job habría de seguir alabándole, obedeciéndole y amándole. En El libro de Job hay entonces un acto de confianza profunda de Dios a su criatura, y no, como podría interpretarse a la ligera, la carrera de un Dios sanguinario que desea a toda costa el sufrimiento del hombre. Dios mismo ha permitido llevar a Job hasta el extremo de la angustia, hasta lo más oscuro de la noche, para que él, desde la intemperie de su nada, opte por confiar al margen de toda posibilidad de cálculo de salvación, y tome así la postura de perseverar en la noche por amor a su Señor, aun cuando la inmediatez no deje de sumirlo en una aflicción cada vez más profunda. La angustia ha sido entonces ocasión para el florecimiento de la fe –experiencia oscura para la razón- en Quien está situado en la excedencia del mundo, y contra todo cálculo permite la vida donde ella ya no es posible. “La noche [como escribe Philippe Nemo en esta misma dirección] es el único camino del 57 día” (1995, p. 124). Y Job no ha permanecido en una pasividad estéril conforme era sumido en la oscuridad de su noche, más bien ha tomado sobre sí la responsabilidad del combate y no ha dejado en el camino ni un instante de clamar a Dios por su redención. Su clamor no es vano reclamo que pide al Señor la restitución de sus bienes, su salud y su familia; más bien, es plegaria que brota de lo hondo de su corazón y reclama a Dios un encuentro. Su interioridad gime desde el dolor y pide que se consume una filiación entre la precariedad de su corazón finito y el corazón de Dios. 2.2 Arbitrariedad y confinamiento “Adán, nuestro ancestro, previó la tragedia humana que había de venir y pudo experimentarla dentro de su propia responsabilidad culpable como resultado de su pecado. Él sufrió todos los cataclismos de la humanidad, sumido en las profundidades de su desesperación e inconsolable agonía”. (Arvo Pärt). En la vivencia concreta de su libertad, que atisba posibilidades de abismos que llaman, el individuo puede dar el salto de fe a un abismo de amor y redención que no excluye el sufrimiento y permanece en tensión –caso de Job en tanto hombre justo que opta por Dios a pesar de su aflicción inmediata-, o bien precipitarse en un abismo de arbitrariedad y condena que no sólo le hace sufrir sino que lo sume en la impotencia y el aislamiento. Habiendo atisbado en Job las profundidades de un justo que está dispuesto a tomar entre los dientes su carne sufriente y proseguir en el desierto abrazando las tensiones de su fe, sin desistir en la senda en pos de Dios, nos compete ahora, en la tarea por continuar nuestra peregrinación a través de la libertad humana tras los pasos de Kierkegaard y Dostoievski, encarar la aflicción profunda, el tormento, la culpa, la desesperación, el remordimiento y con ello la posibilidad de redención, luego de que el individuo creyente experimenta los estragos del pecado en su libertad lacerada por el crimen. Para este propósito, nos detendremos con atención en los pasos de Raskólnikov, personaje principal de Crimen y castigo. 58 En la primera parte del primer capítulo de nuestro trabajo, subrayábamos que para Dostoievski resulta nodal atender con cuidado al tema de la libertad en la empresa por penetrar en las honduras del corazón humano, hasta observarlo en toda su complejidad y contradicción. Para nuestro autor ruso, una libertad ilimitada como la humana, decíamos entonces, tiene dos salidas en su senda por afirmarse y efectuarse: la del Dios-hombre o la del Hombre-dios, es decir, la de Cristo o la del Anticristo –el superhombre-. En este segundo momento del capítulo que nos ocupa, nos proponemos indagar a mayor profundidad lo que en el primer capítulo apenas fue enunciado respecto del caso particular de Raskólnikov. Allí, planteábamos la pregunta de si es posible situarse más allá del bien y del mal, en aras de afirmar la libertad, sin perder con ello la capacidad de ser libre. Pues bien, siguiendo a Pareyson, Berdiaev, y Jacques Madaule 30 , sostendremos que la anterior pregunta no sólo es central en la construcción de Crimen y castigo, sino incluso una cuestión fundamental que acompañó a Dostoievski en el desarrollo de toda su obra a partir de Memorias del subsuelo. Ya en las Memorias, como lo descubrimos en el capítulo precedente, Dostoievski denunciaba el absurdo de querer erigir la razón como garante último e infalible de la moralidad. Somos seres dotados de una libertad infinita que puede, incluso, rebelarse ante los convenientes dictámenes de la razón y sus subsiguientes leyes, en aras de afirmarse en toda su arbitrariedad. Esto, que en las Memorias aparecía anunciado en boca del hombre del subsuelo, adquiere ahora consistencia en la historia de Raskólnikov, hombre joven intelectual cuya figura servirá a Dostoievski para poner en escena un experimento que develará las tensiones, profundidades y límites de la libertad humana. Como escritor que sospecha de la especulación, así como del discurso especulativo y de sus pretensiones sistemáticas, Dostoievski emplea, al igual que Kierkegaard, la senda de la escritura como camino para desentrañar lo humano en toda su compleja ambigüedad, poniendo en tensión personajes que asumen reflexivamente su existencia desde la interioridad. Y para ello, nuestro autor es un maestro sutil que, en vez de principios abstractos alejados de la vida, sitúa su mirada en la concreción de los corazones particulares que desean, laten, y median entre el bien y el mal. En Rodión Románovich Raskólnikov, un joven intelectual que vive en una pequeña buhardilla en San Petersburgo, encontramos lo que para Dostoievski caracterizaba a los intelectuales 30 Las obras consultadas son las siguientes: Pareyson, Dostoievski: Filosofía, novela y experiencia religiosa (2007) Madrid: Editorial Encuentro; Berdiaev, El espíritu de Dostoievski (1978) Buenos Aires: Ediciones Carlos Lohlé; Madaule, El cristianismo de Dostoievski (1952) Buenos Aires: Editorial Losada. 59 demasiado optimistas respecto de la especulación. En medio de la soberbia propia de quien se jacta de su erudición académica, Raskólnikov cree gozar de una superioridad frente al resto de la humanidad. Se inscribe a sí mismo en una élite que no ha perdido del todo la generosidad y compasión, pero que condena como caduca la moral y se ensaña en afirmar que no se encuentra obligado, como hombre superior que cree ser, a obedecer sus preceptos ni a respetar los límites que ella ha demarcado entre el bien y el mal. En efecto, Raskólnikov no ha perdido todo vestigio de generosidad, de hecho, pareciera que es ella aquello que motiva el plan de su crimen contra una vieja usurera que, a su juicio, no ha hecho más que el mal. La existencia de esta vieja sería pues un lastre que contamina a la humanidad entera, y así, dado que su quehacer y su presencia son la representación viva del mal, Raskólnikov se pregunta: ¿no poseemos el derecho, o bien no constituye acaso un deber, superar en ese caso particular las prohibiciones de una moral caduca y asesinarla en pro de una sociedad más justa para los desposeídos? En las siguientes palabras refiere Raskólnikov el carácter repulsivo de la vieja usurera y empieza a perfilar dentro de sí que su existencia es insignificante y, por tanto, prescindible; más aun, parece para él innegable que su presencia resulta inconveniente para el sano bienestar de toda la humanidad: Cien, mil, buenas obras o iniciativas excelentes que se podrían crear y mejorar con el dinero de la vieja, destinado a un monasterio. Centenares, millares de existencias tal vez colocadas en la buena senda, decenas de familias salvadas de la miseria, de la disolución, de la depravación y la ruina; hospitales, asilos… Y todo con ese dinero. Si la mataran, si tomaran su dinero para dedicarlo al bien general de la humanidad, ¿no crees que un crimen tan mínimo sería borrado por tantas buenas acciones? Por una sola vida, millares de vidas salvadas del estancamiento y la disolución. A cambio de una sola muerte, centenares de existencias… ¿no consideras que esto es casi una cuestión de números? ¿Qué pesa en la balanza común la vida de esa vieja perversa, tuberculosa y estúpida? Menos que la vida de un piojo, de una cucaracha; mucho menos todavía, pues esa vieja es perjudicial a la humanidad. Se cobra con la vida del prójimo; es una bestia feroz (CC, p. 59). De esta manera se va afianzando progresivamente, desde el fondo del corazón de Raskólnikov, un crimen cuyas dimensiones no se agotan en el asesinato efectivo de la vieja usurera y de su hermana menor, Isabel. El crimen comienza a remorder, gestarse y adquirir fuerza, desde el momento en que Raskólnikov empieza a contemplar la posibilidad de asesinar a otro ser humano y complacerse con ello en lo oculto de su interioridad. El mal, cuya raíz es interna, no externa y social, recaba dentro de su corazón poco a poco un lugar prominente; aquel se ha afincado en lo profundo de sí y desde allí se ha alimentado con la justificación racional de defender un principio de supuesta justicia universal, seduciendo y conduciendo al hombre embotado a la caída en un abismo que se ensancha cada vez más. Una y otra vez, Raskólnikov se ve en la urgencia de 60 justificar los motivos de su asesinato, fijando en sí mismo la idea de su supuesta superioridad frente a la humanidad entera. Su razonamiento lo lleva a situarse en la soberbia de un intelectual que se considera embestido de un poder especial para liberar a los oprimidos; un poder ilusorio que excede las categorías morales de bien y mal, y convence a quien cree gozar de él que un hombre superior no está constreñido por las prohibiciones de una moral caduca y vulgar. Así pues, llegamos a la pregunta clave de Crimen y castigo: “El que un hombre extraordinario esté llamado a servir a la humanidad, ¿le otorga acaso el derecho de matar a la más nula, insignificante y odiosa de las criaturas, a una repugnante usurera que sólo causa daño a los demás?” (Berdiaev, 1978, pp. 77-78). Y para ir más allá, podríamos formular la pregunta de la siguiente manera: en nombre de un principio intelectual de justicia universal, ¿al hombre le está concedido el derecho de matar a otro ser humano? Y más aún, ¿existen todavía fronteras morales entre los actos que permitan valorarlos dentro del bien o el mal? Estas son preguntas de grueso calibre que no dejaron nunca de descolocar a Dostoievski. Sin duda, en su postura, considerar que los progresos de la razón han terminado por abolir las fronteras entre el bien y el mal nos sume en una vertiginosa carrera de perdición. Toda la novela que nos ocupa puede leerse como una respuesta profunda al cuestionamiento de si todo está o no permitido. La respuesta, ciertamente, es que no. Hay mal, y aunque el intelectual se entronice en el lugar de Dios y crea, por ello, suplantar toda consideración moral, no le está permitido decidir sobre la vida de otro ser humano bajo ninguna circunstancia. Pues si toma entre sus manos tal decisión y asesina, justificándose en una supuesta revolución en pos de la igualdad, la libertad, la fraternidad y la justicia, termina por precipitarse en la deshumanización, confrontándose con que, muy al contrario de lo que creía, él o ella no es un superhombre, sino una criatura miserable y débil sumida en el tormento y la desesperación. En suma, lo que subyace a esta postura radical, muy cristiana por demás, es que cualquier alma y vida humana particular y concreta, vale infinitamente más que cualquier idea abstracta de beneficio o mejora venidera para la humanidad, entendida ésta como concepto englobante e impersonal. Raskólnikov ha asesinado a la usurera y por accidente también a Isabel, confiando en que tras este acto, de falsas proporciones titánicas, iba a acontecer una gran revolución de repercusiones mundiales (Berdiaev, 1978). En realidad, nada grande ha ocurrido tras el asesinato, nadie se ha beneficiado ni liberado; de hecho, lo que ha ocurrido en cambio es que este joven estudiante ha resultado exterminado por su crimen y se le ha revelado la pérdida de su libertad en cuanto asiste 61 al derrumbe de todo su mundo mental. Con gran destreza, Dostoievski nos conduce a las profundidades de un abismo en que Raskólnikov se hunde sin remedio; abismo que no le permite, a primera vista, poder mantenerse en un suelo firme que restablezca su libertad y abra la posibilidad de redención. Antes de surcar en los tormentos en que se ha sumido Raskólnikov a partir del momento en que ha optado interiormente por asesinar a la vieja usurera, es menester ahora que nos detengamos en la distinción que hace Pareyson entre una dialéctica de la necesidad y una dialéctica de la libertad, contando con que nuestro autor ruso defiende con ahínco la segunda frente a la primera. Como lo señalábamos en el primer capítulo, hay tanto en Kierkegaard como en Dostoievski una sospecha de la tendencia a explicar lo humano en términos de leyes naturales universales y necesarias, pues aquí se aniquila la fuerza de posibilidad, que excede la necesidad, de una libertad humana ilimitada. Una preocupación que acompañó a Dostoievski fue la creciente pretensión del medio intelectual de su tiempo de disolver las distinciones morales entre el bien y el mal. A juicio de Pareyson, en consonancia con nuestro autor ruso, tal disolución de la moral en una amalgama indiferente obedece a la primacía de una dialéctica de la necesidad frente a una dialéctica de la libertad. Veamos brevemente en qué consiste una y otra, para así desentrañar los motivos que llevaron a Dostoievski a no cesar de afirmar la existencia de distinciones entre el bien y el mal. Por un lado, la dialéctica de la necesidad, muy propia de una filosofía de la razón que tiende a mediar y conciliar, reúne los términos contrarios de lo humano en la premisa de que toda acción es necesaria, es decir, que todo obedece a leyes físicas universales que vuelven indiferente toda especie de distinción moral. De esta manera, todo se encierra en la ambigüedad, la equivocidad y la indiferencia. Así pues, si cualquier acción está sumida en la indiferencia y se juzga como necesaria, no hay responsabilidad, y sólo cabe la tibieza y la cómoda incertidumbre. Por el contrario, la dialéctica de la libertad asume la íntima ambivalencia del corazón humano, la copresencia de motivaciones contrarias frente a un mismo acto, pero no desemboca en una indiferencia moral, sino en el despliegue de alternativas concretas, que demandan del individuo a niveles dramáticos la urgencia de tomar postura, de comprometer todo su ser con una decisión. De esta manera, la dialéctica de la libertad, no lleva a una filosofía de la razón que concilia las contradicciones y drena toda responsabilidad de los actos, sino a una filosofía de la libertad que agudiza las contradicciones y empuja al individuo al extremo de comprometerlo existencialmente con una decisión en alguno de estos dos caminos: el bien o el mal, es decir, la comunión consigo 62 mismo, con los demás, pero primordialmente con Dios, o bien, el placer de hacer sufrir al inocente, de tomar por mano propia la vida del otro y drenarla cruelmente de toda dignidad (Pareyson, 2007). Ahora bien, habiendo optado por asesinar, Raskólnikov decide libremente emprender un camino de autodescubrimiento de los límites de su naturaleza y de la naturaleza humana en general. En este sentido, en aras de afirmar la infinita potencia de su libertad, comete un crimen que supuestamente habría de situarlo más allá de toda distinción entre el bien y el mal. Esta libertad que degenera en arbitrariedad, lejos de afirmarse, termina por negarse, y enceguecida por la soberbia pretensión de erigir al individuo en superhombre concluye por no reconocer nada sagrado ni aceptar límites. Pero esto no termina en una consolidación de la libertad, sino más bien en una negación de toda posibilidad de libertad, pues siguiendo las palabras de Berdiaev, la “falsa idea y la pretensión de poseer una fuerza ilimitada ponen de manifiesto la debilidad e impotencia del hombre que tal cree y lo llevan a su destrucción” (Berdiaev, 1978, p. 79). Su acto de libertad arbitraria, que había estado encubierto en la ilusión de una generosidad llamada a cobijar a todos los desposeídos del mundo, se ha revelado para Raskólnikov en toda su desgarradora dimensión: todo ha sido un completo fracaso. La vieja usurera y su hermana Isabel han sido asesinadas por sus manos, y él no ha sido liberado, pues los tormentos y la tiniebla lo han embargado; los espacios en que camina errabundo y por inercia, como un ciego que ha renunciado a la luz, se estrechan y despiden un olor putrefacto; ya no hay lugar donde esconderse de la aflicción que atenaza las profundidades de su corazón. No ha vencido ni efectuado grandes obras, sólo ha sabido asesinar a dos criaturas y así se ha precipitado en el abismo. El lector recordará que, justo antes del final de la tercera parte, Raskólnikov es sorprendido en la puerta de su edificio por un hombre desconocido, de baja estatura y con aspecto de artesano, que lo atraviesa con la mirada y emite un juicio decisivo para luego desaparecer entre los transeúntes: “Tú eres el asesino” (CC, p. 244). Luego de esto, Raskólnikov se ve en la necesidad de comenzar a reconocer que sus justificaciones han empezado a desdibujarse, y que él está desnudo: en el fondo, él, un tú que es un individuo particular, concreto, responsable, y libre, y no el principio abstracto de un supuesto superhombre impersonal, es un asesino que carga sobre sí el peso de un crimen que enturbia y lacera los tejidos de un corazón con nombre propio. No es casualidad entonces que justo después de esta confrontación con aquel personaje enigmático –quien luego se 63 nos presenta con el nombre de Arcadio Ivánovich Svidrigailov- nuestro individuo articule para sí, en la soledad del tugurio en que vive aislado, las siguientes palabras que anticipan la confesión definitiva que hará ante Sonia en el capítulo cuarto de la quinta parte: Lo de la vieja es una futesa; admitamos que sea un error, pero no era ella la que estaba en juego. Era simplemente un obstáculo que yo quería franquear lo antes posible; no asesiné a una criatura humana, sino un principio. Asesiné el principio, pero no logré pasar sobre él: quedé del otro lado; lo que pude hacer fue matar. […] ¡Sí, sí, no soy más que un gusanillo, porque tal vez, si profundizo mucho, llegaré a la conclusión de que soy más innoble, más repugnante aún que el insecto que maté, porque de antemano presentí que me diría esto una vez que lo hubiese matado! ¿Existe algo comparable al terror que experimento? ¡Oh bajeza! ¡Oh cobardía! (CC, p. 245-246). Durante una parte considerable de la novela, Raskólnikov está sometido a hondos tormentos que aun no pueden tomarse como resultado de un castigo exterior imputado por la ley del Estado. En realidad, el castigo ha comenzado mucho antes de que perpetrara el asesinato de la vieja y de su hermana Isabel. Desde el comienzo de la novela, Raskólnikov ya se encuentra en un estado febril que tiende a sumirlo en un delirio que lo enceguece en la miseria. Ya no recuerda comer bien, dormir bien. El castigo pues ha comenzado desde antes, precisamente desde el momento sutil en que ha consentido dentro de su corazón el deseo de asesinar a otra criatura. Aunque aún no haya efectuado el hecho, ya ha cometido un homicidio espiritual, y desde entonces debe comenzar a expiar con sufrimiento un pecado que, por no haber reconocido y confesado, lo lleva a culminar en la actualización del mal por el que ha optado sin vacilación ni arrepentimiento alguno. No obstante, este tormento no es todavía el arrepentimiento que puede llegar a abrirle la posibilidad de la redención definitiva y su consiguiente restablecimiento de la libertad. Los pasos que seguiremos ahora nos llevarán por el camino que ha de atravesar el criminal para trocar su tormento ciego en desesperación consciente y su desesperación en arrepentimiento y redención a través del dolor. Si miramos con atención, veremos que este proceso se gesta y despliega en la interioridad del corazón del criminal; por ello es inconmensurable, e incomprensible, sólo a la luz del castigo que pueda imputar un tribunal externo. A lo largo de todo el relato encontramos un sinnúmero de descripciones de las tinieblas que se han sumido sobre Raskólnikov. Los espacios se estrechan y oscurecen. Aparecen presencias agobiantes, no sólo de hombres y mujeres reales que agravan el tormento, sino de fantasmales fuerzas que se manifiestan como voces y espectros socarrones que murmuran sin cesar y lo llevan a caer al abismo cada vez más hondo de un tormento inconsciente, que él tan sólo puede padecer 64 como por inercia. Así describe el narrador el estado lamentable de Raskólnikov en el capítulo tercero de la segunda parte: Era un estado febril, acompañado de delirio y semiinconsciencia […] En ocasiones parecíale que multitud de personas estaban reunidas a su alrededor, queriendo apoderarse de él y llevarlo a alguna parte; discutían con respecto a él y se peleaban. Otras veces se veía solo en su cuarto: todos se habían ido, le tenían miedo y de tanto en tanto entreabrían la puerta para mirarle, hacerle gestos amenazadores y mantener prolongados conciliábulos, burlándose de él y excitando su cólera. […] Su alma desgarrábase atormentada; suspiraba, se sentía arrebatado por la ira o presa de indescriptible espanto. Entonces, incorporado en el diván, quería huir, pero siempre alguien lo retenía por la fuerza, volviendo a caer en la inconsciencia (CC, pp. 104-105). En el Libro de la sabiduría del Antiguo testamento, hay un capítulo –señalado también por Hans urs von Balthasar en su libro El cristiano y la angustia- que puede ilustrarnos con mucha fuerza y concisión la naturaleza del tormento que aguijonea el corazón de nuestro personaje, y lo conduce con vigor –sin que él tenga más remedio que padecer sus embates- como un río caudaloso carga impetuosamente sobre sus crestas el cadáver de un perro. Se trata del capítulo 17, momento en que, recordando la novena plaga que Yahveh envió sobre los Egipcios (relatada en Ex. 10, 2123), se describen los efectos de la tiniebla sobre los perversos. Detengámonos un instante en algunos fragmentos de este capítulo, buscando con ello barruntar un retrato más definido del tormento o terror ciego: primer momento del proceso interior emprendido por Raskólnikov para expiar su pecado. […] quedaron prisioneros de las tinieblas y encerrados en una larga noche, recluidos en sus casas, fugitivos de la eterna providencia. Cuando creían que permanecerían ocultos con sus secretos pecados, bajo el oscuro velo del olvido, se vieron dispersos, presa de terrible espanto y sobresaltados por apariciones. El rincón que los escondía no los libraba del miedo, pues también allí retumbaban ruidos escalofriantes y se aparecían sombríos fantasmas de rostros lúgubres. El fuego era incapaz de alumbrar; y el brillo resplandeciente de las estrellas no alcanzaba a iluminar aquella horrible noche. […] Durante aquella noche verdaderamente imposible, surgida de las profundidades del impotente abismo, adormecidos en el mismo sueño, o bien eran perseguidos por apariciones fantasmales o desfallecían por el abandono del alma […] Así, cualquiera que caía en tal situación quedaba atrapado, encadenado en aquella prisión sin hierros […] pues todos estaban atados a una misma cadena de tinieblas. […] sobre ellos se extendía una noche insoportable, imagen de las tinieblas que les esperaban. Pero ellos eran para sí mismos un tormento peor que las tinieblas (Sb. 17, 2-5. 1416. 18. 21). Se trata pues de la descripción de un tormento total que enceguece las posibilidades de reflexión y paraliza todas las potencias. Es una noche oscura y dolorosa sin esperanza, que augura para quien se ha sumido en ella cada vez mayores desgracias y tormentos. Es un terror ciego que ha 65 fisurado, hasta quebrar, el suelo firme donde podía asirse el criminal antes de caer. Toda justificación racional es ahora obsoleta para redibujar un horizonte hacia el que orientar los pasos; no hay proyecciones posibles, tan sólo inercia, errancia y padecimiento. Pues la luz que vincula al individuo con la providencia ha sido rechazada y por ello ha perdido cohesión todo un mundo mental que sin control se derrumba y da lugar a la aparición de un mundo de delirio: esquemas y fantasmas que alimentan un horror sin rostro que aterra por su indistinción y ocultamiento. Los efectos concretos de la tiniebla aíslan entonces al pecador, esto es, lo encarcelan y encadenan en una prisión cuyos barrotes son fronteras que interrumpen y atrofian toda comunicación y disponibilidad con otros seres humanos31 (von Balthasar, 1998, p. 38). Raskólnikov se encierra en su buhardilla, se agazapa en su interior de manera similar a como el Hombre del subsuelo huía de todo contacto con los hombres. Su buhardilla no es tan sólo un lugar en que se mueve, sino que guarda una íntima relación con la situación interior, espiritual, de su corazón atormentado. Esta es una característica fundamental de la obra de Dostoievski: los espacios donde se desarrolla la vida de sus personajes están vivos y son extensión inmediata de la situación espiritual de ellos32. Por esta razón, no es casualidad que la buhardilla en que vive Raskólnikov nos sea descrita como un lugar repugnante, oscuro, sucio y estrecho, pues esas son las condiciones internas de su corazón, que desde el fondo hace brotar los efectos de haber consentido y efectuado tan perversas y oscuras mociones. Como Pareyson bien lo señala, aunque el sufrimiento que sigue fatalmente al mal –sufrimiento que nosotros hemos llamado tormento ciego- ya constituye un castigo interior, él no conduce necesariamente al arrepentimiento. Hay que hacer entonces una distinción importante entre 31 Ya desde el principio de la novela el aislamiento de Raskólnikov es evidente: “Terminó por vivir en completo aislamiento, como la tortuga que se refugia en su caparazón, y hasta la fugaz visión del rostro de la sirvienta, que se asomaba a veces por la mañana para ver lo que ocurría en el cuarto, despertaba en él una especie de odio febril, como ocurre con ciertos monomaniacos que se concentran en una idea determinada” (CC, p. 25). Y más adelante, su odio profundo hacia sus semejantes aflora y se intensifica: “Poco a poco invadíale una nueva sensación, una especie de infinita repugnancia, casi física, por todo cuanto le rodeaba, por lo que encontraba al paso; era un disgusto obstinado, feroz, enconado. Todos los transeúntes le resultaban odiosos; sus rostros, sus gestos, sus movimientos le causaban ira. Si alguien hubiese hablado, le habría escupido al rostro por toda respuesta, hasta lo hubiera mordido” (CC, p. 98). 32 Hemos tomado como referencia el trabajo de Nicolás Berdiaev, El espíritu de Dostoievski (1978), para realizar esta interpretación de los espacios habitados por los personajes de las novelas de Dostoievski como extensión de su situación espiritual interior. Al respecto escribe Berdiaev: “Lo exterior, la ciudad y su atmósfera espacial, sus habitaciones míseramente amuebladas, sus tabernas sucias y malolientes, toda la narración periférica de las novelas dostoievskianas no representan más que símbolos del mundo espiritual y de la tragedia interior del hombre […] todo gira alrededor del enigma del hombre” (pp. 30-31). 66 desesperación y arrepentimiento. Pero antes de ello es menester que señalemos una distinción que a nuestro juicio es anterior a ésta, a saber, entre el tormento ciego y la desesperación consciente. Como hemos visto, mientras que Raskólnikov se encuentra padeciendo el tormento ciego, camina y vive como por inercia en una delirante y dolorosa aflicción, que no le permite detenerse en la posibilidad de salida de ese abismo en que se ha precipitado. La fiebre y el delirio son tan insostenibles por instantes que no son pocas las veces que nuestro personaje se desploma en un desmayo y pierde la conciencia. Este tormento ciego que el pecador padece como tiniebla que enceguece sus potencias, e incluso trivializa sus justificaciones racionales, no le permite empero tomar distancia de su proceso de expiación interior para reflexionar sobre la penumbra y tomar postura. El momento ulterior a dicho tormento es lo que hemos optado por llamar en términos de Kierkegaard desesperación. El paso de un tormento estéril, que deja en la impotencia al individuo atormentado, a la desesperación que admite, según Kierkegaard, niveles de conciencia, no es pues resultado de un proceso lineal y necesario. No se trata, en efecto, de los términos de una fórmula cuya frontera esté claramente demarcada. La desesperación y el tormento ciego han de solaparse –y de hecho eso es lo que ocurre una y otra vez en el proceso interior de Raskólnikov-, de sufrir retrocesos y de confundirse. Si hemos separado aquí un término de otro, tan sólo ha sido por mor del análisis, para lograr una comprensión más profunda de dos momentos del sufrimiento resultante tras la perpetración del crimen, que cuentan con sutiles diferencias entre sí, aunque compartan también la característica de constituir un sufrimiento que acompaña al pecado sin saber sanarlo. Habiendo dejado sentado en cierta medida lo que podría comprenderse por el término tormento ciego – ligado a las consideraciones sobre el capítulo 17 del Libro de la sabiduría-, pasemos ahora a abordar la desesperación. Comencemos con un corto excurso sobre la naturaleza del pecado. Como mostramos en el primer capítulo, para Kierkegaard nuestro ser es la síntesis entre dos términos heterogéneos – alma y cuerpo- vinculados por un tercero: el espíritu o el yo –relación que se relaciona consigo misma-. Dicha síntesis que somos ha sido puesta, o para hablar en términos cristianos, creada, por algo, o Alguien que no es ella misma. Este Alguien es Dios, y Él, lejos de ser algo exterior a nosotros mismos, como un gendarme o un juez que nos mira desde lejos, es intrínseco a la constitución misma de nuestro yo. De esta manera, el individuo que vive en una carrera por tomar postura y nacer como espíritu, no deja nunca de estar ante Dios, pues Él constituye 67 intrínsecamente la síntesis que aquel es. El problema radica entonces en que aun estando permanentemente ante Dios, el individuo quiera algo diferente de lo que Dios quiere; he aquí el núcleo del pecado: el enfrentamiento, e incluso el disenso, de la voluntad humana con la voluntad divina. Dicho disenso puede manifestarse –según Kierkegaard- fundamentalmente en dos vías: la debilidad y la obstinación. La debilidad siendo el rechazar nacer como espíritu, o bien no querer ser sí mismo delante de Dios, y la obstinación, el querer serlo desesperadamente sin contar con Dios. Una y otra vía son manifestaciones del pecado, pero el hombre no necesariamente comprende en principio lo que el pecado es, pues incluso puede haber ignorado o rechazado en un primer momento el encontrarse delante de Dios y, por consiguiente, el haber sido constituido por Él. Si se ignora que se está delante de Dios, ¿cómo no ignorar también que la voluntad particular podría entrar en disenso con la voluntad divina? La conciencia del pecado, así como el encuentro con Dios como fuente de la síntesis que somos no puede ser sino fruto de la gracia, y más aún, de la revelación cristiana. Nuestro yo sólo llega a nacer como espíritu, es decir, a ser un yo infinito, mediante la conciencia de que existe delante de Dios. Al ser consciente de sí mismo ante Dios, el individuo percibe existencialmente –no especulativa o intelectualmente- la abismal desproporción entre la infinita bondad divina y su propio pecado, el cual aparece a sus ojos como ocasión de perdón y redención por parte de la Fuente de la síntesis que le ha revelado tal desproporción. Dios no desea la muerte o impotencia del pecador, sino que renazca con una vida nueva. Por esto, cuando el individuo es consciente de su propio pecado, como fruto de la revelación divina de su propia miseria, Dios no sólo permite que el pecador encare con tormentos las consecuencias de su falta sino que le brinda la ocasión de recibir el perdón y la redención. Éste, entonces, sería el paso de la desesperación del pecado al arrepentimiento, para desembocar en último término en la redención. No obstante, antes de concentrarnos en el paso del arrepentimiento a la redención e incluso de la desesperación al arrepentimiento, es vital que nos detengamos un poco más en la desesperación y los correspondientes grados de conciencia que ella admite. ¿Cuál es pues la causa de la desesperación? ¿Por qué se produce? ¿Estamos todos desesperados, aunque sea en diferentes grados? La desesperación consiste precisamente en carecer de la 68 conciencia de estar constituido como espíritu y, como veremos, en haber incluso rechazado toda posible vinculación al infinito. Para Kierkegaard, es un hecho que todos, en el fondo, estamos algo desesperados: en el abismo del alma y desde que tenemos conciencia sentimos emerger desde lo más profundo una inquietud, un desasosiego y una desarmonía incesantes que brotan luego del ruido de las ocupaciones cotidianas, cuando estamos a solas y en silencio. Es un clamor que late en lo secreto; que no queremos ver; que queremos obviar. Caminamos día tras día con un pesado fardo a cuestas, padeciendo sin remedio una enfermedad que recuerda desde adentro que estamos desnudos y en carencia. Para que la desesperación sea consciente se requiere pues que la miremos en sus debidas proporciones, teniendo una noción cabal de lo que ella es y una intuición profunda acerca de nosotros mismos. Lo que yace bajo la desesperación, en pocas palabras, es la pretensión profunda por liberarse de lo eterno y permanecer ligado, en el mundo de lo sensible, a una valoración polarizada entre lo agradable y lo desagradable, lo cómodo y lo incómodo. En cuanto queramos rechazar lo que somos, es decir, nuestra constitución en tensión entre el infinito y lo finito, así como la condición de ser individuos delante de Dios, será siempre frecuente nuestro fracaso en el camino por afirmarnos. Intentamos con ello desembarazarnos de lo eterno, pero lo eterno regresa para recordarnos que estamos constituidos en desproporción: volcados en el mundo sensible, finito, contingente, pero vinculados por una filiación profunda a Dios: Fuente última de nuestro ser, ante cuya infinitud nuestra existencia adquiere dimensiones eternas. La pregunta que revisaremos ahora, vinculando esto al caso particular de Raskólnikov, es la siguiente: ¿la empresa de este joven estudiante por afirmar su libertad, sobrepasando toda valoración moral de bien o mal, es tan sólo el rechazo de un código de valores humanos tradicionales, que juzga como caduco, o es, más bien, un rechazo de alcance más profundo, en la medida en que se refiere a los fundamentos más esenciales de su ser? Sin duda, Raskólnikov se encuentra desesperado y, aún antes de estar atormentado a causa del asesinato –que en efecto es en concreto lo que desata su tormento ciego-, está desesperado de sí mismo: su infierno insoportable es no poder deshacerse de sí mismo. ¿Qué es aquello que él rechaza de sí mismo que lo lleva en último término a perderse más hondamente en la desesperación y que le cierra el camino a una reafirmación de su libertad infinita? Sin temor a la imprecisión, nos atrevemos a decir que Raskólnikov intenta rechazar lo eterno que habita en él, es decir, el lugar de Cristo como único garante de que la libertad humana no degenere en la 69 destrucción y la arbitrariedad, sino que adquiera su plenitud en el encuentro y confraternidad con los demás seres humanos libres. A partir del momento en que Raskólnikov toma el camino del anti-cristo, del hombre-dios, dotándose a sí mismo de una libertad infinita, que llega incluso a asesinar en nombre de principios abstractos de bienestar universal, se ha precipitado en la desesperación, ha caído en las tinieblas del tormento ciego y ha perdido así su libertad. Esto se muestra con singular claridad cuando nuestro personaje acude a Sonia para realizar su confesión, pues allí advierte que el fondo de sus motivos nunca fue beneficiar a nadie, sino tan sólo afirmar para sí mismo la arbitrariedad y el poder del que es capaz: ¿Tengo o no derecho al poder? […] me convencí, Sonia –continuó con solemne entonación-, de que el poder pertenece a quien se atreve a bajarse para obtenerlo. […] quise matar sin casuística, para mí, para mí solo. No quiero mentir en esto, ni aun a ti. No maté para socorrer a mi madre, no, ni tampoco para erigirme en benefactor de la humanidad […]. No, maté con toda simplicidad, maté para mí, para mí solo, y en ese momento no me inquietaba saber si me convertiría en un benefactor cualquiera o si pasaría el resto de mi vida, como una araña en su tela, capturando víctimas para nutrirme con sus fuerzas vivas. Para nada entró en mis cálculos el dinero; era lo que menos necesitaba, ahora lo sé… Necesitaba saber otra cosa, otra cosa impulsó mi brazo; tenía que saber lo antes posible si era un gusano como los demás o un hombre. ¿Podría o no franquear el obstáculo? ¿Me atrevería a bajarme para recoger el poder? ¿Era una criatura pusilánime, o tenía el derecho…? […] ¿Maté a esa vieja infame? ¡No, me maté yo mismo, no a la vieja! ¡Me exterminé irremisiblemente! (CC, pp. 375-377). En estas palabras está reunido el eje de la confesión que Raskólnikov hace a Sonia. Lo que sigue es la pregunta sobre cómo salir de un tormento que se ha hecho insoportable; es decir, cómo proseguir en la senda de expiación interior. Ya a este punto el tomento ciego se ha trocado en desesperación consciente, y ésta, a su vez, en arrepentimiento que clama por la redención. Por ello, antes de desembocar en la redención resultante tras la confesión 33 , regresemos a dos momentos de la historia que son determinantes en las transformaciones de un corazón que, durante el proceso de expiación, ha pasado del aislamiento a la comunión; de la reclusión a la apertura y disponibilidad; en suma, de la penumbra y la ceguera, a la luz. 33 Este momento corresponde a los análisis que emprenderemos en nuestro tercer capítulo, y hace parte de la historia que no está escrita en Crimen y castigo. Recordemos cómo termina el relato: “Pero comienza aquí [concluye Dostoievski al final de su novela] una nueva historia. La historia de la lenta renovación de un hombre, de su regeneración progresiva, de su paso gradual de una vida a otra, de su ascensión a una nueva realidad desconocida para él. Esto puede ser el tema de un nuevo relato; el que hemos querido ofrecer al lector ha terminado” (CC, p. 492). 70 Hemos dicho más arriba que a pesar de su soberbia, Raskólnikov aun cuenta con algo de generosidad y compasión para con los demás. Ciertamente, dicha generosidad no se hace evidente en el asesinato que comete, por más de que el joven estudiante pretenda con él una supuesta consecución del bien común. La genuina generosidad que aun conserva, brota desde el fondo de su corazón cuando asiste a Mermeladov, moribundo, luego de haber sido atropellado en estado de ebriedad por un coche. Esta compasión que mueve a Raskólnikov a conducir a este pobre hombre hasta su hogar es lo que le vale la asistencia de Sonia: su mano de apoyo para vislumbrar la posibilidad de salir del abismo. Mermeladov muere y Catalina Ivanovna, su esposa, se pregunta en medio de una amarga aflicción: ¿cómo encargarme del entierro y más aún cómo conseguir el dinero para dar de comer a mis hijos pequeños? Estamos ante una pregunta elemental del doliente. Ante esta situación, Raskólnikov se desprende de todo el dinero con el que cuenta: le da veinte rublos y sale de la habitación. Luego, ocurre el hecho que detona el proceso de expiación y despierta con vigor la esperanza de Raskólnikov en seguir viviendo, esto es, recuperar la confianza en ser redimido y regresar a la vida, aun cuando creía haberla perdido luego de asesinar a la vieja usurera. Baja tras de sí la pequeña Polia, hija de Mermeladov, para agradecerle por su gesto y preguntarle su nombre y su lugar de domicilio. La niña abraza a Raskólnikov, le da un beso en la mejilla y lo aprieta con cariño, para luego inclinar su cabeza sobre su hombro y llorar despacio. Unas líneas más adelante, justo antes de despedirse, la pequeña Polia le promete con fervor orar por él toda su vida. Ya estando en la calle, empieza a acontecer en el joven una transformación profunda: ¡Basta ya! –se dijo con decisión y entereza-. ¡Fuera todos los espejismos, atrás los vanos terrores y las visiones! La vida existe… ¿Acaso no estoy vivo en esta hora? ¡Mi vida no terminó con la de aquella vieja! Ella está en el otro mundo… ¡Basta ya, vieja, deja a los otros en paz! […] Me siento débil en este momento, pero creo que la enfermedad ha pasado ya. […] [Y más adelante, el narrador refiere la transformación interior de Raskólnikov con las siguientes palabras:] Un minuto bastó para hacer de él otro hombre. ¿Cuál era el motivo de tal transformación? Él mismo lo ignoraba; como un ahogado que se aferra a una tabla, parecíale que podría vivir, que la vida no terminaba para él y que no estaba ligada a la de su víctima (CC, pp. 169-170). Esta transformación que se ha detonado aquí conduce pues a la confesión definitiva de Raskólnikov a Sonia en el capítulo cuarto de la quinta parte. Ahí, Raskólnikov es introducido en una dimensión diferente a aquel mundo de individualismo y aislamiento en que se encontraba encerrado. Se trata de aquella realidad en que cada hombre sufre por todos los hombres y todos sufren por cada uno: estamos ahora ante la kénosis de Cristo. 71 La confesión que ha realizado no pudo haber sido forzada, debía surgir espontáneamente de las profundidades del corazón del que ha surgido el crimen mismo. Sonia, por sus propias fuerzas, no está facultada para redimir a Raskólnikov; no tiene en sus manos las respuestas para analizar las razones del crimen y expiarlo definitivamente; pero tiene en sí, como don, la misericordia viva para acogerlo y compadecerse de su miseria, sin condenarlo. Ella quiere compartir su cruz, tomar parte en una carga tan pesada. Por ello, no es al azar que entregue su cruz de ciprés a Raskólnikov y cuelgue sobre sí la cruz de cobre que perteneció a Isabel. Este acto simbólico muestra un deseo que brota como fruto de la revelación cristiana: todos estamos aguijoneados por el pecado y llamados, por tanto, a compartir el dolor, a cargar juntos la cruz y asumir un camino de expiación común. En este contexto, Raskólnikov no tiene por qué enfrentar aisladamente su expiación, pues es sostenido por el espíritu de hermandad universal encarnado en Cristo. En el siguiente capítulo ahondaremos en el amor redentor de Cristo: única vía de salvación para Kierkegaard y Dostoievski; afuera de la cual la libertad tenderá a precipitarse en la obstinación y la arbitrariedad. 72 Capítulo 3 El eco del Gólgota Revolcándose en la miseria de su precariedad, el individuo clama por el rescate. Los sinuosos caminos de la penumbra, en la que se ha sumido voluntariamente al precipitarse en la arbitrariedad y la obstinación, ahora se angostan y le impiden respirar. Angustia es lo que siente: angostamiento en confines estrechos que no le permiten desplegar vínculos profundos con la infinitud constitutiva de su interioridad. Tantas máscaras lo hunden, lo laceran, y eclipsan la voz que exhorta desde el desierto y lo invita a seguir, en un proceso de desnudamiento constante, al Dios que se ha encarnado en la desnudez de nuestra condición finita. En el camino de peregrinación a través de profundos parajes de la interioridad, hemos desembocado en un encuentro cara a cara con el momento decisivo de toda existencia humana: la redención. Este encuentro no es un toparse con algún concepto abstracto elaborado por sofisticados sistemas intelectuales, es más bien un mirar la existencia bajo la luz de la desnudez encarnada en la persona de Cristo. Ciertamente, por tratarse del encuentro definitivo con el rostro del misterio insondable, este trabajo de escritura no pretende concluir y encerrar al infinito. Un esfuerzo así sería, inevitablemente, una reducción irresponsable que se parece más a la estéril tarea de dominar conceptualmente a Dios. Más bien, lo que pretendemos en lo que nos resta de camino es dejar sentado que el misterio, aun luego de tan portentosos desarrollos técnicos que brillan por doquier, nos sigue excediendo. El materialismo y el exacerbado optimismo de las empresas racionalistas, que buscan, aun hoy, encerrar todo lo real en leyes causales universales y necesarias, siguen siendo resquebrajados por el insondable misterio de lo eterno. La Cruz es el más terrible escándalo para la razón; por ello, sólo puede ser acogida en toda su profundidad por un corazón dispuesto a dar el salto de la fe en un acto de despojo y pobreza. Lo que hemos pretendido no es pues un intento de dar respuesta que confine el absoluto en enciclopedias, ya que tal empresa sería pretensiosa y necia a los ojos del corazón; en cambio, reivindicamos con estas letras un clamor que sigue resquebrajando aquellos muros que parecen tan sólidos en los seguros y candorosos edificios de la ciencia. Basta ya de tanta soberbia. El misterio no ha muerto. Está allí en el desierto. Ha sido crucificado, y 73 sobre sí carga la miseria para trocarla en amor que descentra y, de esa manera, dar vida donde la vida ya no es posible. Los hitos de nuestro camino serán ahora tres. En un primer momento, revisaremos las objeciones planteadas por Iván Karamázov en Los Hermanos Karamázov a la existencia de Dios, y su consiguiente confutación expresada en tres instancias: a) la actitud de Dimitri Karamázov, b) la llamada al amor por parte del stárets Zósima y c) las objeciones de Aliosha encarnadas en el escándalo y el perdón que manifiesta Aquel que es primero y Último: el Redentor. Como se hará evidente, más adelante, esta tercera instancia abre el segundo momento que nos ocupa en este capítulo: la Cruz y la redención en tanto consumación de la kénosis de un Dios desnudo. Por último, abordaremos, apoyados en Las obras del amor de Kierkegaard, algunos elementos del camino cristiano, el cual está atravesado en su núcleo por el amor que brota espontáneamente de un corazón pobre que sólo se sabe amado por Dios. Procedamos pues a seguir caminando. 3.1 El sufrimiento de los niños En el primer apartado del segundo capítulo se presentó un problema de grueso calibre que en aquel momento no atendimos: la aparente indiferencia de Dios ante el sufrimiento de los débiles y los inocentes. Si nuestro propósito en todo este trabajo es abordar a profundidad cómo el sufrimiento humano encuentra su redención definitiva, no podemos obviar estos problemas: ¿Es pues Dios indiferente al sufrimiento del inocente? ¿Es un Dios cruel que se abstiene de toda proximidad con el dolor del individuo, aun cuando éste sea inocente, como es el caso de los niños muy pequeños que, desde muy temprano, son sometidos a las más horribles vejaciones? Estos son problemas que preocuparon a Dostoievski durante gran parte de su vida. Como hemos visto hasta ahora, Dostoievski es un escritor deliberadamente cristiano que no vacila en recurrir a la Cruz de Cristo para encontrar en ella toda expiación y liberación. Sin embargo, como buen cristiano no puede no dolerse ante el sufrimiento de los más débiles y preguntarse por cómo es que Dios, siendo todo Él la misericordia plena, permite tales ultrajes contra los más pequeños e indefensos. Aunque el tema del sufrimiento de los niños aparece transversalmente en buena parte de sus escritos (Crimen y castigo, El niño con la manita (cuento escrito en 1876), El diario de un escritor, entre otros), es en Los hermanos Karamázov donde encuentra su tratamiento más 74 completo y profundo. En este primer apartado, en aras de abordar la manera en que Dostoievski da respuesta a tan álgido problema, nos concentraremos sobre todo en las famosas objeciones que presenta Iván Karamázov a la existencia de Dios, y en los tres pilares de la respuesta que da Dostoievski al desarrollo teórico de Iván que, como decíamos, se concretan en tres instancias34: la actitud de Dimitri Karamázov; la llamada al amor del stárets Zósima y el reconocimiento por parte de Aliosha del Redentor como primera y última palabra en el camino por abordar el sufrimiento humano. Comencemos pues con un resumen de la postura de Iván, cuyo centro está expresado en el capítulo IV (“La rebeldía”) del libro V. Se parte aquí de dos principios que comparte la gran mayoría de creyentes: por un lado, el de la solidaridad en la culpa, esto es, que todos los hombres participan de un pecado común, frente al cual deben todos a su vez pagar una pena común. Por otro lado, se reconoce que hay también una solidaridad en la expiación del pecado común que pesa sobre la humanidad entera y que sólo a través del sufrimiento podrá lograrse la armonía universal, que se ha perdido tras el pecado original. En este horizonte, resulta inadmisible que estén involucrados los niños en tal expiación orientada a la armonía universal. Sin embargo, hay un hecho: los niños sufren. Y la única manera de conciliar esta realidad con los dos principios antes expuestos es, por un lado, extendiendo a ellos el castigo que adviene de la culpa de los padres y, por el otro, reconociendo que su dolor es necesario para la expiación. Así pues, si la plenitud de nuestro mundo está basada en la necesidad del sufrimiento de los niños, éste es un mundo absurdo, pues es inadmisible en cualquier sentido que el sufrimiento de los más pequeños sea instrumentalizado. De esta manera, hemos llegado al primer momento del desarrollo especulativo de Iván Karamázov: hay pues un escándalo insuperable entre la armonía universal y la necesidad del sufrimiento infantil. Iván irá más allá, desembocando en la negación de la existencia de Dios, pues si Dios es el sentido del mundo, una vez que se constata que el mundo es absurdo en tanto alberga en su seno la realidad del sufrimiento infantil, deberá concluirse, por consiguiente, que Dios no existe. Así, los desarrollos especulativos de Iván impugnan dos pilares fundamentales tanto de la concepción metafísica tradicional como de la concepción religiosa cristiana: por un lado, la creación como obra de un Dios perfecto, pues dado que el mundo es absurdo en tanto existe el sufrimiento de los 34 Seguiremos de cerca la estupenda lectura que Luigi Pareyson realiza sobre este punto en el último capítulo de su libro Dostoievski: Filosofía, novela y experiencia religiosa (2007). 75 niños, Dios ha fracasado como Creador y, por el otro, la redención, ya que Cristo, lejos haber liberado al hombre del dolor, no ha hecho más que aumentar su desdicha con el pesado fardo de la libertad35. En suma, para concluir nuestra exposición de la gran impugnación de Iván, que en primera instancia parece concluyente en su congruencia argumental, hemos de decir que Dios y Cristo no serían ni la compasión ni el amor, sino la injusticia y la crueldad, y en cuanto tales, merecen ser atacados y negados, para así, reconocer que la misericordia y la solidaridad sólo puede hallarse en manos de los hombres: únicos actores que corrigen la realidad y cargan sobre sí el deber de organizar y dirigir a la humanidad a su felicidad y plenitud. De esa manera, llega triunfalmente la conclusión que pareciera definitiva: el espíritu religioso ha emigrado del mundo de los hombres, y en manos de la técnica, del trabajo y la razón, está el futuro (Pareyson, 2007). Para ciertos lectores precipitados la postura de Iván puede ser confundida con la postura del mismo Dostoievski. Esta lectura, sin duda, no es lo suficientemente atenta con lo que sucede en el trabajo del escritor. En efecto, debemos recordar que nuestro autor ruso luchó en su vida con el ateísmo emergente en los círculos intelectuales de su época. Desde lo profundo era un cristiano, pero sus convicciones no estuvieron exentas de pasar por el crisol de la duda. Confrontado con su tiempo, su fe se purificó, acogiendo en el camino las objeciones de un ateísmo que juzgaba escandaloso eso mismo que para él era inaceptable: el sufrimiento de los niños. Sufrimiento que para todo cristiano lo debe ser36. No obstante, logró conservar y nutrir su experiencia de fe. En este sentido, nos resulta fundamental leer a Dostoievski y a Kierkegaard a todos aquellos que nos llamemos creyentes, pues en el caso de ambos se hace evidente que no se puede ya obviar como mera habladuría sin sentido los argumentos serios, aunque no concluyentes, del ateísmo. En Los hermanos Karamázov, como ya lo hemos enunciado antes, Dostoievski intenta dar una respuesta 35 Este punto aparece expresado con una elocuencia magnífica en “La leyenda del Gran Inquisidor”, quinto capítulo del libro quinto de Los hermanos Karamázov. 36 En el cuento El niño con la manita (1876), Dostoievski denuncia la cruda realidad de muchos niños obligados por sus padres –muchas veces entregados a innumerables vicios- a una vida de mendicidad por las calles de San Petersburgo; terrible realidad que podemos palpar también nosotros en Colombia con tan sólo salir a las calles. A nuestro escritor le atormentaba particularmente que los niños debieran vagar por las calles en las duras condiciones del invierno petersburgués, circunstancias que muchas veces terminaban por congelar sus malnutridos cuerpecitos. En dicho cuento, Dostoievski relata su encuentro con un niño muy pequeño que lo aborda en las calles de San Petersburgo en tiempo de invierno. El pequeño lleva ropa de verano y unos trapos viejos atados al cuello que hacían las veces de bufanda. Dicho encuentro motiva a nuestro escritor a construir una historia que, de hecho, pudo ocurrir en algún rincón de la ciudad rusa. Se trata de la historia de un pequeño niño, de máximo seis años, que despierta hambriento en un sótano húmedo y frío. El niño viste tan sólo una bata y su cuerpo tirita por el frío invernal. Sale a tientas del sótano en busca de comida por las calles de la gran ciudad, y tras un camino doloroso de búsqueda e inquietud termina muriendo congelado tras una pila de leña en el jardín de una familia adinerada que celebra la Navidad. Sin duda, si el lector aun no ha tenido ocasión de leer el cuento, lo invitamos a que lo haga de inmediato. 76 con todo el arsenal de su arte, movido desde lo profundo por una convicción cristiana que permeaba, no meramente lo artificial de sus disquisiciones intelectuales, sino sobre todo lo existencial de las profundidades de su corazón vigoroso. La respuesta es compleja, pues reúne una diversidad de caminos que, pese a su aparente heterogeneidad, convergen en la Cruz como respuesta. Para abordar la respuesta dada por Dostoievski a este problema, debemos señalar antes la gran diferencia existente entre el ateísmo de Iván y el presunto ateísmo de Dostoievski. Sin duda, el ateísmo es, para Iván, el logro necesario de un nihilismo definitivo y sistemático que concluye en la impugnación de la creación y de la redención; por otro lado, el ateísmo es, para Dostoievski, sólo un recurso provisorio, un momento de transición en la vía por recuperar la afirmación de la existencia de Dios. En aquello que Dostoievski llama “Via Crucis del alma” en el libro noveno, capítulos 3, 4, 5 y 8 nos son revelados los tormentos (mitarstva) de Dimitri37, su consiguiente proceso de conversión interior38 y, tras ella, la primera instancia de la respuesta a la postura de Iván. ¿De qué se trata entonces? En el capítulo 8, al concluir el interrogatorio, dejar en libertad a Grúshenka, y justo después de que Nikolai Parfénovich procediera a redactar el acta que sentenciaría a Dimitri al exilio en Siberia; el condenado Dimitri se queda dormido en una silla. Para entonces tiene un sueño que detona en él la urgencia de contribuir con su propio sufrimiento en la expiación del dolor de las criaturas inocentes. En el sueño, Dimitri ve a un recién nacido que llora de hambre tendiendo sus brazos desnudos y violáceos por el frío. Para completar la tragedia, la madre que lo sostiene no puede alimentarlo, pues ella, hundida en la pobreza y la desnutrición, no tiene leche. Dimitri se pregunta: ¿Por qué están ahí esas madres víctimas del incendio, por qué hay pobres, por qué la criatura es pobre, por qué la estepa está pelada, por qué no se abrazan y se besan, por qué no cantan canciones alegres, por qué la negra desgracia las ha ennegrecido de esa manera, por qué no 37 Se trata de un camino de expiación análogo al de Raskólnikov en Crimen y castigo que también pasa por una especie de tormento ciego que se troca en desesperación consciente para resolverse en la expiación del crimen. Al final del capítulo cuarto del libro noveno, Dimitri describe la sensación de ser perseguido y atormentado por oscuros espectros indefinidos que se manifiestan en sueños: “verán, señores […], verán. Les estoy escuchando y a veces tengo un sueño… un sueño que se repite con frecuencia: alguien me persigue, es alguien a quien tengo mucho miedo, me persigue en la oscuridad, de noche, me busca y yo me escondo en cualquier sitio, detrás de una puerta o de un armario, me escondo de una manera humillante, y lo principal de todo esto es que sabe muy bien que me escondo de él, pero finge que no sabe dónde estoy para prolongar mis sufrimientos, para gozarse con mi miedo…” (HK, p. 674). 38 Si el lector desea profundizar en este proceso de transformación interior que atraviesa Dimitri, además de remitirlo al libro noveno de Los Hermanos Karamázov (y en particular a los capítulos 3-9), le aconsejo que revise las páginas 890-892 del libro de Joseph Frank Dostoevsky: A Writer in His Time (2010), publicado por la Princeton University Press en Woodstock, Oxfordshire. 77 alimentan a la criatura? […] Sintió que en su corazón se elevaba una ternura como jamás experimentó, que sentía deseos de llorar, que quería hacer de forma que la criatura no llorase nunca más, no llorase tampoco su madre, seca y ennegrecida, que a partir de aquel instante nadie derramase más lágrimas, que él debía hacer algo, inmediatamente y sin demora […] Estoy contigo, ahora no te abandonaré nunca, iré toda la vida contigo […] Y su corazón se inflamó en busca de una luz […] (HK, p. 723). Para lograr hacer algo por el pequeño hambriento, Dimitri entiende que lo único y más valioso que puede hacer para expiar el dolor del mundo es sufrir, aceptar el castigo e ir a Siberia. “Acepto el suplicio de la acusación –enuncia Dimitri- y mi oprobio general, quiero sufrir y me purificaré con el sufrimiento” (HK, p. 726). De esta manera, se hace manifiesta la primera de las instancias de la confutación del ateísmo de Iván: en efecto, podemos asumir sobre nosotros el dolor con vistas a acompañar en el sufrimiento a aquellos inocentes que padecen el peso de las iniquidades morales, sociales, económicas, entre otras, y también a aquellos que sucumben bajo el peso del castigo de sus propias iniquidades. Ciertamente este co-padecer en una solidaridad inscrita en la carne común de la condición humana, debe ser necesariamente voluntario, libremente escogido, pues de no ser así podría caerse en una instrumentalización del sufrimiento de los inocentes, y en particular del sufrimiento de los niños, el cual siempre es reprochable y nunca necesario. Si este primero de los tres momentos de la respuesta de Dostoievski a los reclamos de Iván aun no queda muy claro es porque falta todavía enmarcarlo dentro del tercero de los momentos: el Redentor como primera y última palabra frente al sufrimiento. Procedamos entonces a abordar la figura del stárets Zósima, para así dar cabida al tercero y definitivo de los momentos de esta respuesta. Para Zósima el amor es más que una afección particular que brota de un individuo concreto; se trata de una fuerza viva que une todos los fragmentos del universo, así como todos los niveles, en una unidad en la que todo ser participa del dolor y la alegría, y está destinado a la plenitud del gozo de ser como es. Para que esta unidad sea consumada y se alcance tal plenitud de cada ser, es necesario que todos y cada uno sean responsables de la totalidad de los pecados humanos. Y esto no puede ser de ninguna manera una justificación del sufrimiento, como si él se desease per se; el sufrimiento es solo una ocasión para la esperanza de reparar las iniquidades de los hombres, pero nunca es meta o fin en sí mismo. En respuesta a la impugnación de la creación como un producto absurdo de un dios que ha fracasado en su labor como creador, Zósima deja claro en sus palabras que no se trata de un fracaso de Dios, sino de un fracaso del hombre. En su nociva propensión a contaminar y 78 disgregar la unidad consumada por el amor, el hombre corrompe y daña a un mundo que, lejos de afirmar el absurdo y negar la existencia de Dios, es permanente himno de alabanza al Creador. Todos los seres, aun los más pequeños y aparentemente insignificantes, son una invitación permanente a la profundización en el misterio de un amor total y absoluto que suscita, sostiene y anima a cada criatura del universo que, en tanto criatura, es testimonio latente del misterio divino (Pareyson, 2007). Como todo está vinculado en sus más íntimas fibras, cualquier gesto, por pequeño que sea, tiene una resonancia universal. Siguiendo esta convicción, el transformarse a sí mismo y despertar al amor que une en comunión eterna a la creación, a los hombres y a Dios en un solo corazón, implica entonces un reparar la unidad que por el desmedido egoísmo antes había sido quebrada. Aquí encontramos el sentido fundante de todo movimiento misericordioso de expiación común de las penas: estamos llamados a asumir un camino de co-padecimiento, pues el dolor del mundo es también el dolor de cada uno de sus individuos. La humanidad entera e incluso la creación toda están exiliadas de su más profundo centro, si alguno de sus miembros sigue rechazando su vinculación íntima a ese amor que descentra del confinamiento aislado y unifica lo finito y lo infinito. Estas son las elocuentes palabras del stárets Zósima, que de ninguna manera pierden actualidad y fuerza en nuestro tiempo: La fraternidad no vendrá si uno mismo no se convierte de manera real en hermano de todos. Ninguna ciencia y ningún provecho moverá nunca a los hombres a compartir con otros sus bienes y sus derechos. Todo se les figurará poco y no cesarán de protestar, envidiarse y exterminarse. […] Todos procuran obtener el máximo, quieren gozar ellos mismos la plenitud de la vida, aunque de todos sus esfuerzos no resulta la plenitud de la vida, sino el suicidio más completo, pues en lugar de alcanzar la definición más completa de su ser caen en el más grande aislamiento. Porque en nuestro siglo todo se divide en unidades, cada cual se aísla en su madriguera, se separa de cualquier otro, se esconde, guarda lo que tiene y termina apartando a la gente de él y apartándose él mismo. Acumula en su soledad riquezas y piensa: ¡qué fuerte soy ahora, estoy a salvo de la necesidad! Y no sabe el insensato que cuanto más acumula, más se hunde en la impotencia suicida. Porque quien se ha acostumbrado a confiar únicamente en sí mismo y se ha separado del todo, como una unidad, habituando su alma a no creer en la ayuda humana, en los hombres y en la humanidad, no cesa de temblar ante la idea de que va a perder su dinero y los derechos que ha adquirido. Por doquier, la razón humana empieza ahora a no comprender, burlonamente, que la verdadera garantía del individuo reside no en el aislamiento personal de sus esfuerzos, sino en la comunidad humana del todo (HK, pp. 441-442). Ciertamente, esta manera de hablar despierta un insoportable escozor en la mente confinada al nivel del pensamiento euclidiano. Iván es un claro ejemplo de quien cierra las fronteras a la posibilidad de infinito, pues como él mismo reconoce en el tercer capítulo del libro quinto, su “mente es euclidiana, terrenal” y, por tanto, no está “en condiciones de resolver lo que no 79 pertenece a este mundo” (HK, p. 345). El stárets Zósima, tampoco se adjudica la sapiencia necesaria para “resolver” las preguntas sobre aquello que no pertenece a este mundo. Su urgencia no es especulativa, como sí lo es la de Iván; Zósima tan sólo recuerda, apelando a su propia existencia, que nada puede tener sentido sin las “semillas de otros mundos”, es decir, si no nos remitimos a la trascendencia y dejamos abierto el misterio de lo divino, como aquello que excede todo lo que podríamos llegar a representar intelectualmente y como misterio vivo que a la vez sustenta y anima en el amor a cada criatura en particular y a todas en general. Con esto, y habiendo dado ocasión al resquebrajamiento del rígido pensamiento euclidiano, para permitir abrirse a las “semillas de otros mundos”, a las semillas del misterio y, con ello, germinar y dar frutos, pasemos a la tercera instancia de la respuesta: el Salvador. Como Pareyson bien lo señala, la respuesta de Dostoievski en boca de Aliosha se articula sobre dos pilares: el escándalo y el perdón. El escándalo, por un lado, expresa la irresoluble perplejidad e indignación que puede experimentar todo hombre con un mínimo de compasión ante el sufrimiento de los niños –y en general de los inocentes-, y el absurdo que implica plantear la posibilidad de la armonía universal, cuando es un hecho visto por todos que los inocentes sufren. Ante este escándalo hay dos salidas: la de Iván, que tras confrontarse con lo absurdo del mundo concluye precipitadamente la no existencia de Dios, y la de Aliosha, que rechaza lo absurdo del mundo y se compromete existencialmente a combatir las iniquidades que ocasionan el sufrimiento de los inocentes, pero no emprende el rechazo especulativo y precipitado de negar la existencia de Dios. La gran diferencia de estas dos salidas radica pues en que la segunda se abre a la trascendencia, mientras que la primera, en cambio, cierra toda posibilidad de recibir semillas de otros mundos. Al permanecer confinado en el nivel del pensamiento euclidiano, Iván se niega a admitir la trascendencia y, por consiguiente, su fruto más excelso, el de la Redención, aquel perdón definitivo de toda injuria que, habiendo sido consumado en la Cruz, recubre sin límites a la humanidad entera. De esta manera, la gran diferencia entre Iván y Aliosha es pues aceptar o rechazar toda posibilidad de ser perdonados por Dios, lo cual es, sin duda, absurdo e incomprensible para la razón rígida e impaciente que se niega a experimentar todo aquello que no puede controlar, comprender o reducir a una formula teórica. El sufrimiento del mundo clama por la liberación, el perdón y la misericordia, en boca de niños que agonizan de frío y hambre. Es entonces cuando resulta decisivo el lugar de Cristo, del Dioshombre que carga sobre sí el sufrimiento para conceder definitivamente el perdón y la 80 misericordia, aunque un individuo considere que como mundo enfermo no merezcamos tal ventura. En efecto, cuando Iván denuncia lo inaceptable del sufrimiento, está señalando también, sin explicitarlo, lo incomprensible de él. Ciertamente, desde nuestra condición humana finita no nos es posible dar una respuesta concluyente que explique la naturaleza y sentido del sufrimiento. De hecho, el Redentor ni siquiera se ha encarnado para explicar la razón de él, ha hecho en cambio algo más decisivo: al ofrendar su propia carne, ha cargado con todo el sufrimiento, para liberar de él a la humanidad y compartir así las cargas que padece todo corazón lacerado y roto por la injusticia, la desolación y la miseria. Lo decisivo entonces es que Dios mismo ha querido sufrir en carne propia las peores vejaciones y nos ha invitado con ello a reconocer que el sentido de nuestro sufrimiento reside en un co-padecer con Él, y en un ofrendarnos por entero en un camino de reparación y solidaridad para con el dolor del corazón sangrante del mundo. Cristo en la Cruz asume todo dolor, lo bebe hasta el fondo, apurando el cáliz amargo hasta el exceso. Se vacía de su condición de Dios, se vacía de sí mismo, e ingiere hasta el fondo la aflicción del mundo para dentro de sí consumarla, transformarla y anularla. ¡Escándalo tremendo que trastoca las tinieblas! ¡Divino prodigio que hace estallar todo concepto; que revienta las enciclopedias; que escapa a todo dominio humano, y rebasa lo concebible! 3.2 Cruz y redención: la kénosis de un Dios desnudo El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz (Flp. 2, 6-8). El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Este es un misterio insondable e inagotable. Y es una pena que tan rápidamente lo desplacemos y descartemos, para concentrar los esfuerzos en el vano intento de erigir nuestros tronos en un mundo que ensalza lo que brilla y aniquila lo que está oculto; un mundo que deshecha lo que es pequeño, débil, pobre y miserable. La vida de Cristo, su persona, sus palabras, sus silencios, su Pasión, su muerte y su resurrección, rebosan de misterio. Por ello, los cristianos dedicamos cada latido de nuestra existencia a la contemplación –y seguimiento- de Aquel que es inagotable. Él ha venido desnudo, con las manos vacías, esperando 81 recibir la protección y afecto de María, su madre, y de José, su padre. Y ha muerto no sólo vacío de sí mismo, sino incluso de su humanidad misma, cubierto tan sólo por los más insolentes oprobios propinados por sus criaturas que, confinadas en estructuras rituales, económicas y políticas, no pudieron acoger la Luz y le crucificaron. En este segundo apartado, me propongo modestamente atisbar algunos destellos del acontecimiento más sublime y terrible de la historia, que dio lugar a la redención definitiva, eterna, para aquellos que han querido ver y escuchar la Verdad, y emprender así, el Camino a la Vida. Me refiero en particular a la Pasión de Jesús, a su encumbramiento y consumación en la Cruz, al momento excelso que desató los abismos y removió los cimientos de un mundo confinado en las tinieblas del aislamiento y la obstinación. Él fue un primero (nada más y nada menos que un miembro de la trinidad) –escribe Dolores López Guzmán- que fue último (naciendo en Belén); un último (un niño perdido en una aldea casi desconocida por el mundo) que fue primero (el Elegido para realizar el plan salvador); y de nuevo, siendo primero, volvió a colocarse en el último lugar (recién nacido, se puso en manos de los hombres para crecer, y en la plenitud de la vida, en manos de los hombres para morir). [Por ello,] Jesús es el primero y el último, el Alfa y el Omega, al mismo tiempo (López, 2007, p. 140). En un proceso de kénosis, o auto-vaciamiento, Dios vive como hombre, y toda su existencia y, de manera especial su muerte, es un permanente descendimiento hasta la nada para de ella, ex-nihilo, hacer nuevas todas las cosas. En Cristo, Dios tiene un corazón enraizado en la condición humana, que puede compartir con ella todo –excepto el pecado-: todo anhelo e impulso, toda mutación, toda amarga desolación y alegría, pueden ser considerados por Dios desde el interior de un sensible corazón de carne. Dios se da pues un corazón para sentirlo todo desde adentro del mundo, para así no ser concebido nunca más como un dios distante e indiferente de las más hondas inquietudes humanas, sino como un Dios de misericordia, es decir, un Dios cuyo corazón acompaña hasta el extremo al corazón de cada criatura que agoniza en la miseria del más penetrante sufrimiento. Será para siempre un Dios próximo que habita entre nosotros. Si en Job asistíamos al paroxismo de la angustia de un individuo abandonado por Dios, en la angustia de Cristo acontece la superación hasta el infinito de la angustia tal como la conoció el Antiguo Testamento. En la angustia de Dios, que ocurre en la Pasión, se da el abandono absoluto que será en adelante la medida y abismo de cualquier otra experiencia de angustia. Von Balthasar señala acertadamente que la esencia de la diferencia entre la angustia de Job y la angustia de Cristo es que en el caso de la primera –así como de todas las manifestaciones de angustia y errancia que acontecen en el Antiguo Testamento- se disponía siempre de una exterioridad que la 82 limitaba; una luz que guiaba el camino de quien se sabía perdido, aplastado y embargado por las tinieblas, esto es, la luz de la Ley, y en el caso extremo de Job, la luz de Dios, del absolutamente Otro, que en su excedencia del mundo mantenía viva la llama de una esperanza que latía en el corazón de Job, aun en contra de toda esperanza provista por el mundo. La noche de Job, entonces, era alumbrada tenue y sutilmente por una sabiduría que, aunque inaccesible y oculta, presente. En la Cruz, en cambio, no hay ya un horizonte que alumbre la noche, pues la Luz misma agoniza en la hora de la tiniebla del mundo: todo queda sumido en la noche: “¡Elí, Elí! ¿lemá sebajtaní?” (Mt. 27, 46), Dios mismo agoniza, se siente abandonado por su Padre y por los hombres, la sabiduría ha alcanzado su cumbre de locura: Dios está a punto de morir, y su muerte será el acontecimiento decisivo para confundir a los sabios (1 Cor 1, 27). Se oscurece toda la tierra, Cristo asume en sí, por amor, toda la angustia del mundo, para de esa manera superarla padeciendo. No obstante, este padecimiento es diverso del de Job: “Es angustia en la paciencia entregada, aun sin entender, angustia sin crispación, sin rebelión, sin patetismo […] Sólo queda estar dispuesto, en plena ceguera estremecida” (von Balthasar, 1998, p. 63). Como verdadero hombre, Dios ha querido sufrir hasta la muerte de cruz. Esto es un escándalo para la razón, no sólo porque Dios mismo haya cargado sobre sí con el dolor, sino también porque su acto redentor ha asumido, anulado y transformado todo sufrimiento. Si hay algo que pone en jaque nuestras potencias es el dolor punzante que nos paraliza e impide reflexionar. El dolor nos desborda existencialmente, pues hace parte de aquellas experiencias límite donde se corre el riesgo no sólo de ser aniquilados, sino de que sea aniquilada en nosotros la posibilidad de existir humanamente (Scharfenort, 2014, p. 307). Esta frontera entre lo humano y lo no-humano del dolor encuentra su concreción y respuesta en la Cruz como acontecimiento que troca en dolor divino aquel dolor circunscrito exclusivamente al ámbito de lo humano; y así, lo dota de proporciones que desbordan el ámbito de lo privado y particular del individuo sufriente. Con la Pasión, en tanto se experimenta a la luz del Redentor y su Cruz, el dolor deja entonces de tener efectos solamente en la atomización del hombre que se aísla, y pasa a ser experimentado como propulsor que abre al individuo a la intersubjetividad, es decir, a un co-padecer con el otro y cuidar de él. Detengámonos un poco más en este punto, retomando antes la kénosis de Dios. En suma, ¿cómo podemos comprender que Dios se haya vaciado de sí mismo? ¿Qué pudo motivar tal descendimiento? 83 Por un lado, hemos de decir que en la crucifixión se invierte toda noción que podíamos tener hasta entonces de Dios, pues aquel hombre quebrado, lacerado, sangrante, desfigurado, no encajaba dentro del concepto de un Dios entronizado en la majestuosidad y omnipotencia. Aquel hombre no parecía siquiera humano, parecía más bien un infra-hombre vencido, dominado y fracasado. Justamente por eso se invierten las categorías del mundo y se detona en los corazones la conversión de la mirada. Lo que hay que ver no es lo que parece ostentar poder, o lo que hace demasiado ruido espectacular, hay que ver y atender a lo que aparece como más despreciable; hay que descubrir el rostro de quienes no cuentan. Así pues, cada cristiano descubre en la cruz que el absolutamente Trascendente ha tomado el rostro de todos aquellos que son despreciados, para con él, y desde él, clamar, clamar y dar ser a quienes no son. Somos pues invitados a seguirlo en tal camino de descendimiento y luchar hasta la cruz por dotar de un rostro humano a la población que ha sufrido el desprecio por parte de la mundanidad deslumbrada por el poder fatuo. La cruz es una vía de misericordia, porque “al acogernos desde nuestra nada y hacernos ser, nos capacita para acoger a los otros desde su nada y hacerlos ser” (Scharfenort, 2014, p. 331). Lo más inmediato al contemplar la Pasión es conmoverse por los padecimientos de Jesús, que se arrastra ensangrentado y ridiculizado. Sin embargo, lo esencial no se limita a sus llagas abiertas. Hay que mirar su corazón y el son al que late. Se trata de un corazón atravesado y sustentado por el amor, un amor cuyo desbordamiento lleva a quien lo anida a descentrarse de su situación particular e ir al encuentro del corazón del otro. El amor es el fundamento de la angustia de la Cruz y ello nos lleva a considerar su gran diferencia con la angustia que brota como consecuencia del pecado. Mientras la angustia del pecador confina y aísla al hombre en un estrechamiento paralizante, la angustia de la Cruz es despliegue, ampliación, ensanchamiento. Encadenado por el tormento ciego, el pecador tiende entonces a recogerse y encerrarse en el abismo de su miseria privada; el amor manifiesto en la Cruz es, en cambio, vida, fecundidad, ensanchamiento y liberación (von Balthasar, 1998, p. 62). Tener pues la Cruz como estandarte no lleva al cristiano a encumbrar el sufrimiento per se. A buscarlo de manera compulsiva. Ciertamente, desde la Cruz se abre la invitación a co-padecer con Él, pero dicho padecimiento no se agota en sí mismo, pues en tanto está movido desde lo profundo por un amor que descentra, abre al individuo a compartir la preocupación del Señor por el prójimo, y así, su angustia y sufrimiento. Por consiguiente, no es un dolor estéril replegado en su miseria, sino un dolor fecundo que conduce al amor. 84 Desde que el Señor ha cargado con el lastre de la angustia de cada pecado particular y ha disuelto, a su vez, la totalidad de la angustia del mundo, hasta trocarla en angustia divina, ya no se puede concebir, a la luz de la Cruz, una penitencia aislada por un pecado personal aislado. Toda penitencia solo puede llamarse cristiana si, atravesando la Cruz, recibe la forma de la universalidad, quebrando con ello la estructura penitencial del Antiguo Testamento que, al ser puramente de este mundo, sopesaba y calculaba la relación entre la culpa individual y su correspondiente penitencia. Con el acontecimiento de la Cruz se despliega la hermandad entre los hombres, y todos cargan solidariamente, sustentados por la gracia del Redentor resucitado, un sufrimiento común que los insta a cooperar en la misión de expiación de la creación que se siente enferma, y restablecer con ello la comunión entre los hombres, la tierra y el Creador. De esta manera, en la Cruz se ha revelado el sacrificio agradable a Dios. No consiste en ofrendar sangre animal en contacto con algún objeto sagrado. Ni en efectuar un sin número de actos exteriores. El culto verdadero está entrañado en la interioridad de la oración, en la apertura sincera a Dios, que va haciendo de nosotros ofrenda permanente para los demás. En esta dirección, las tribulaciones pueden ser ocasión de purificación y hacer de nosotros testimonio que comunique el misterio de la Cruz, desde el cual el amor de Cristo nos transforma en ofrenda viva; en miembros fecundos de su Cuerpo (Ratzinger, 2011). 3.3 El amor que brota de un corazón pobre “Venid a mi todos los que estéis cansados y atribulados, que Yo os aliviaré” (Mt. 11, 28). En cuanto el individuo experimenta dentro de sí la redención del pesado lastre del pecado, permanece ávido de orientación por el camino de la fe –camino de peregrinación misterioso y oscuro para el entendimiento-, que no tiene otra alternativa que caminar a tientas confiado en que la luz que le ha redimido lo orientará a puerto seguro. Jesús se describe a sí mismo ante sus discípulos como el Camino, la Verdad y la Vida (Jn. 14, 6). ¿Qué significa esto? En primera instancia, y de manera muy general, hemos de decir que en Jesús se halla no solamente la redención de la caída, sino incluso la dirección, el alimento y la permanente exhortación a seguir caminando en pos de una libertad más plena, tras haber sido redimido de la miseria del confinamiento. A la luz de esto, volvamos ahora a una imagen que empleábamos al final del 85 primer capítulo. Luego de haber acogido, y respondido, a la llamada de la voz del Redentor, que invita a seguirlo con un corazón pobre, no cesa en nosotros el vértigo. De hecho, seguimos peregrinando en un valle oscuro para la razón, donde se ciernen en los parajes de nuestra interioridad densas brumas de vanagloria que hacen de nosotros criaturas susceptibles de caer una y otra vez en el confinamiento de la desesperación; o bien, para hablar en términos bíblicos, luego de salir hacia el desierto, sigue tentándonos la posibilidad de regresar a la esclavitud de nuestro Egipto. Por ello, necesitamos para el camino el viático que nos aliente a perseverar en la lucha contra la tentación del rechazo a la gracia que se desborda, inmerecidamente, sobre nosotros y desde lo profundo nos libera y dispone para ser ofrendas vivas para otros. ¿Quién sino el mismo Dios-hombre, Jesucristo, podría ser tal viático? Por eso, Él es el Camino, la Verdad y la Vida. En esta última parte del tercer capítulo tendremos dos momentos: en primera instancia, meditaremos un poco en aquello que Cristo quiere decir al describirse a sí mismo como Camino, Verdad y Vida, y en cómo esto se relaciona con la invitación que hace a cada individuo a seguirlo. En el segundo momento, consideraremos, para terminar, el amor cristiano como fundamento, horizonte, principio y fin del camino. En primera instancia, Cristo es pues el Camino. Dos preguntas surgen al respecto: ¿hacia dónde conduce el Camino que Cristo mismo es? Y, ¿en qué consiste este Camino? En cuanto a lo primero, Cristo es el camino entre Dios y los hombres, el mediador que es verdadero Dios y verdadero hombre. Su persona suprime para siempre el abismo que existía entre lo divino y lo humano, en cuanto acontece el misterio de la encarnación, haciendo posible así la relación íntima, e incluso filial, entre el Creador y cada criatura. De esta manera, el Camino que es Cristo conduce a Dios Padre. Su vida ha trazado una senda y cada individuo, invitado personalmente, es exhortado a seguirla para acceder a una intimidad profunda con el Creador, en calidad de hijo suyo. Dicha senda tiene por rasgo esencial la impronta que atravesó la existencia terrena del Dios-hombre: el descendimiento, la humillación, o para retomar el término que hemos empleado en el apartado anterior, la kénosis o auto-vaciamiento. Así pues, dicho camino se caracteriza por ser inverso a las aspiraciones humanas ordinarias, pues la mundanidad desde lo profundo de cada corazón humano despierta una tendencia vehemente a la grandeza y el reconocimiento, a la glorificación y superación de nuestra condición humana. 86 Para responder a la segunda pregunta que hemos planteado, hemos de decir entonces que este Camino que Cristo mismo es, y al que nos invita a seguirlo, tiene dos rasgos distintivos: por un lado, al ser un camino transido por la humillación, e iluminado por la humillación que traspasó la vida de Cristo y lo llevó hasta las cumbres de la aflicción en la cruz, es un camino estrecho que, conforme es transitado por el individuo que responde existencialmente a la llamada, se hace cada vez más estrecho, más amenazante, más doloroso. Por el otro, es también un camino que debe ser atravesado voluntariamente, pues así como Cristo accedió a cargar su cruz ejerciendo una plena libertad, cada individuo debe responder a su vez a la invitación al descendimiento por amor, voluntariamente y nunca por mera obligación. A su vez, Cristo es la Verdad y la Vida. En este punto, vale aclarar en qué consiste la relación entre las nociones de verdad y de vida desde una perspectiva cristiana. Como veíamos en el primer capítulo, Kierkegaard fue un gran crítico de la aproximación a la verdad como resultado de la especulación, es decir, como fruto de un trabajo de acumulación de proposiciones objetivas capaces de formar entre todas un sistema cerrado y muerto. Para nuestro escritor, de ninguna manera debe comprenderse la verdad como un conjunto de formulaciones teóricas, pues debido a su condición de cristiano, que reivindica sin cesar la interioridad del individuo y la exigencia de que todo hombre nazca como espíritu, aquella sólo puede comprenderse como la vida misma. Así pues, no se trata ya de saber la verdad sino, como Cristo, de encarnar la verdad en la existencia. En el cuarto capítulo de El concepto de angustia, Kierkegaard enuncia lo anterior de la siguiente manera: La verdad solamente existe para el individuo en cuanto él mismo la produce actuando […] La verdad siempre ha tenido muchos anunciadores estentóreos, pero el problema está en saber si un hombre quiere reconocer la verdad profundamente –dejando que ella le penetre toda su esencia y sujetándose a todas sus consecuencias-, o si, en casos de apuro, no prefiere cualquier escapatoria o escondrijo […] Creo que en nuestro tiempo ya se ha hablado bastante de la verdad y ya va siendo hora de que se destaquen la certeza y la interioridad, no precisamente en un sentido abstracto –al modo de Fichte-, sino de un modo absolutamente concreto (CA, pp. 270-271). La invitación de Cristo, extendida a cada individuo, se da en términos concretos: se trata, no de especular sobre ella, sino de asumirla por entero con todo el corazón y todas las fuerzas, convirtiéndola en la vida misma. La invitación es pues a la conversión del corazón, no meramente a la ilustración del intelecto. En el evangelio según san Mateo, encontramos dicha invitación, cuyo carácter es profundamente redentor, enunciada con las siguientes palabras: “Venid a mi 87 todos los que estéis cansados y atribulados, que Yo os aliviaré” (Mt. 11, 28). Para profundizar en esta invitación podemos emplear la división propuesta por Kierkegaard en su obra Ejercitación del cristianismo mediante las siguientes preguntas: ¿quién invita?; ¿a quién invita?; ¿a qué invita? Sin duda, es Cristo quien invita. Pero no invita como cualquier criatura podría llegar a invitar y ofrecer consuelo. Al sufrir, cada hombre se queja porque no hay nadie que pudiese llegar a entender la profundidad de sus sufrimientos. Esto es verdad en gran medida, pues un hombre por más que experimente en su corazón una compasión auténtica –fruto excelso de la acción de la gracia en lo más íntimo de su intimidad- ante el sufrimiento de su hermano, no puede del todo ponerse en el lugar del sufriente al cual acompaña en el dolor. Cristo, en cambio, es el único que puede y podrá ponerse en el lugar de todos y de cada uno, pues aunque no compartió la condición de pecado, sí asumió en su carne todo efecto de las tinieblas, toda aflicción y oprobio, toda injusticia. Él se ha dado a sí mismo un corazón de carne, capaz de sentir desde dentro las convulsiones interiores que desatan los cuidados temporales y terrestres; un corazón capaz de conmoverse ante la tristeza que resulta de la maldad humana. Él es quien invita, poniéndose por entero en el lugar de cada individuo que se siente sucumbir ante la tentación de la caída. Sin embargo, aunque sea Dios, y desde su condición divina nos invite, no atrae a sí desde la magnificencia lejana y terrible, sino desde la humillación de un hombre-Dios que ha hecho de su existencia, desde el instante de la encarnación –momento excelso en que la eternidad roza y penetra en las profundidades del corazón del mundo-, permanente descendimiento y humillación. Y en este sentido, se muestra precisamente como camino de elevación a través del cual la criatura se une con su Creador. Pero resulta claro en su llamada que para alcanzar la promesa de la unión con el Padre, hay que vaciarse de sí mismo, es decir, invertir la tendencia natural del hombre a la auto-deificación y el reconocimiento mundano, pues “todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado” (Lc. 14, 11). Los interpelados, los llamados, somos todos, independientemente de la situación de miseria o privilegio que gocemos ante los ojos de los hombres. Tanto aquel que carga sobre sí un pesado y explícito fardo, que le impide a la luz de los criterios del mundo peregrinar con destreza (trátese ya de una enfermedad o de una gran carencia de dinero, por ejemplo), como aquel cuyo fardo no se ve y trata de ocultarlo, son ambos invitados a descansar sus cargas y emprender el camino vertiginoso de la interioridad sustentados por Aquel que invita. Empero, aunque la invitación esté dirigida a todos los hombres sin distinción, no lo hace dirigiéndose a la masa sin distinguir la 88 singularidad de cada rostro. La invitación penetra así en la interioridad de cada individuo en particular, distinto e irrepetible, pero conocido por el Padre como barro que ha salido de sus manos. En este punto, acudo de nuevo a las elocuentes palabras de Kierkegaard: De esta manera se pone en marcha la invitación, por los caminos reales, por los caminos solitarios, y por los solísimos, sí, adonde hay un camino tan solitario que solamente uno, uno solo, y nadie fuera de él, lo conoce; que solamente hay un rastro, el rastro del desgraciado que huyó por este camino con su desgracia, en otro caso no hay ningún rastro, ningún rastro reconocible, para que se pudiera volver por este camino: también hacia este camino anhela la invitación; ella misma encuentra fácil y seguro el camino de vuelta, facilísimo, cuando retrae consigo al fugitivo hacia el invitante. ¡Venid acá, venid vosotros todos, también tú y tú y tú, el más solitario de todos los fugitivos! (EC, p. 39). En especial, somos llamados los enfermos, los pecadores y, particularmente, los pobres y miserables, que somos justamente todos; los despreciados en la rueda de la historia; los enfermos de corazón que se ensañan en encubrir su desesperación; los ingratos; los nobles que han sido injustamente maltratados; los inútiles para el mundo que son desechados como polvo. Cristo acoge en su corazón a todos ellos, y los sostiene amándolos hasta el extremo. En efecto, los llamados somos todos, pero la respuesta de cada uno, por noble y virtuosa que sea, siempre será compleja. Y es compleja justamente porque alberga una tensión terrible: por un lado, brota en el corazón abierto a la invitación el deseo de responder a la atracción de Cristo, pero a su vez, surge sin dilación un lastre que impide seguir esa atracción e impone obstáculos. Sin embargo, aunque esta tensión que brota al querer responder a la invitación desata en nosotros un vértigo tremendo, ella nos fortalece y nos permite nacer como espíritu en tanto nos lleva al extremo de elegir ser plenamente humanos, esto es, a despertar a la conciencia de que cada instante es una ocasión para consumar o malograr la eternidad. Por último, ¿a qué invita la exhortación del Redentor? “Y Yo os aliviaré”, concluye. Invita, pues, al alivio, al consuelo, al verdadero descanso en la plenitud del amor, que es Él mismo. En suma, invita a abandonarse en Él; en Quien es a la vez el auxiliador y el auxilio. Lo extremo de su amor se evidencia pues en su invitación misma: Aquel que no necesita ningún auxilio, ninguna redención, no sólo asiste a quienes sí necesitamos ser rescatados, en tanto lo buscamos. Él sale de sí, sale al encuentro de los hombres –en especial de aquellos que rehúyen su presencia y lo crucifican- para invitarlos a recibir la ayuda que viene a darles. Asimismo, este consuelo ofrecido por Cristo lleva consigo la impronta característica de toda experiencia de fe: es paradójico. Pues no consiste meramente en librarnos de nuestras cargas y dolencias terrenales, dándonos por 89 premio riquezas o poder. Él nos ha invitado a descansar en su persona realizando el salto de la fe; a encontrar la plenitud de la existencia en su auxilio redentor a través de un camino de humillación, que hemos de emprender por amor y nunca por simple obligación. Este descendimiento que implica el camino cristiano es pues un permanente co-padecer con Cristo humillado; un querer participar de su humillación; y así, aprender con Él que la vida terrena es el tiempo de la pequeñez y la humillación, tiempo en que se purifica el corazón hasta hacerlo pobre, es decir, dependiente por entero de la gracia otorgada por el Padre. En este camino es necesario no confundir la admiración con la imitación de Cristo. La diferencia entre una y otra dinámica es clave para asentar las bases del camino de seguimiento del Redentor, de manera que al recorrerlo consigamos acceder a una intimidad plena y eterna con el Padre. No basta para un cristiano limitarse a conocer a fondo a la persona de Jesús hasta admirarlo por sus innumerables virtudes y sobre todo por su estrecha intimidad con Dios Padre. El admirador que se limita a esto permanece al margen del influjo del modelo que admira, no entra en contacto profundo con él, sino tan sólo con la fantasía –quizás seriamente sofisticada teóricamente- que ha elaborado alrededor de una figura distante a la que en el fondo no está dispuesto a seguir en la radicalidad de su invitación evangélica. Para Kierkegaard, son numerosos los “cristianos” que admiran a Cristo desde la exterioridad: muchos de ellos como por inercia efectúan un sin número de ritos exteriores, admirables per se, pero que al no estar acompañados de interioridad terminan constituyendo ocasiones para rehuir, mediante elegantes diversiones, un compromiso real por imitar al Único que merece ser imitado sin reservas. Quien imita a Cristo asume con radicalidad un camino de descendimiento, que pasa por el dolor de negarse a sí mismo, esto es, de renunciar a las propias tendencias a la vanagloria y a su consiguiente ilusión de omnipotencia. Imitar a Cristo, sin paliativos, es morir al mundo, renunciar a todo apego –aunque no a todo vínculorespecto de cualquier criatura, cosa o circunstancia, para dar al Creador desde lo más profundo de la interioridad, un corazón libre y vacío que pueda ser colmado por la infinitud de su presencia, y así, renovado para salir de sí y amar hasta el extremo. Los adelantos técnicos, de la mano de los descubrimientos científicos y la soberbia de la razón, drenan y erosionan la centralidad de la exigencia de optar por lo incondicionado mediante un compromiso radical que involucre la totalidad de la existencia. A medida que avanza la tendencia a subsumir toda experiencia humana a un asunto de fórmulas necesarias, explicables apelando al orden natural, vamos perdiendo interés en aquello que estamos llamados a ser: espíritu, es decir, 90 individuo en apertura a la excedencia absoluta de una divinidad que, tras encarnarse rebajándose a nivel de un Niño, ha muerto en la cruz cubierto por los más desdeñables oprobios, para revelar así su insondable misericordia e innegable vecindad para con los dolores de cada criatura agonizante que clama –aunque enmascare sus gritos- desde el encierro de su ilusión de ser dios39. El compromiso existencial al que invita el cristianismo requiere de una permanente meditación sobre el amor. Amor que no es sin más un amor humano profesado como predilección por dos amantes, por dos amigos, o por dos familiares cercanos. Se trata más bien de un amor que brota del corazón de un hombre incluso hacia el más despreciable de sus adversarios. “Tú debes amar”: así reza la exigencia del amor cristiano, un amor que incluye los vínculos entre amigos, familiares y amantes, pero que no se limita a ellos; un amor que asienta sus bases en la eternidad y es preservado de caer en la descomposición tras el desaliento que resulta del ajetreo de los días, los tiempos y la variabilidad de la disposiciones afectivas. En esta última parte de nuestro último capítulo, concentraremos ahora nuestros esfuerzos en detenernos en la esencia misma de nuestra peregrinación; en aquel centro que descentra; en la roca viva que sustenta y alienta los pasos de todo cristiano en su camino por asemejarse a su Redentor. Nos ocuparemos ahora del amor cristiano, ayudados por el esfuerzo que Kierkegaard ha empleado en la escritura de Las obras del amor. En primer lugar, antes de entrar de lleno en el amor cristiano como tal, haremos algunas aclaraciones preliminares sobre sus diferencias con el amor humano. Ahora bien, dado que el amor cristiano se encuentra inmerso en el ámbito de la fe, participa también de una paradoja análoga a la de ésta: de la misma manera que la fe requiere de un salto sobre la razón, el amor cristiano exige un salto sobre el amor humano. ¿Por qué ha de efectuarse dicho salto? El amor cristiano tiene la particularidad de ser un amor espiritual que pasa por la cruz de Cristo, y exige por tanto sacrificar la tendencia natural de cada hombre a proyectar en otros su propio yo egoísta. Es, así, un amor traspasado por la invitación de Cristo a vaciarnos 39 Vale aclarar que esto no es un intento por condenar a la ciencia y a los adelantos técnicos en general. Se trata más bien de reabrir el lugar del compromiso religioso –que es absoluto- en tiempos de relativismo moral, intelectual y religioso dentro del marco de una sociedad como la nuestra tan marcada por los adelantos técnicos y científicos. Sobre todo, es de nuestro interés dar un lugar al misterio de la eternidad trascendente, que pide al hombre una entrega definitiva y absoluta, no una simple opción mediocre, fútil y provisional. En nuestro tiempo, una entrega sometida a la variabilidad de las contingencias y las modas es proclamada sin cesar por los gurúes de la autoayuda. Ellos parecen tener respuestas iluminadas, que colman el bazar espiritual que nos circunda, hasta atiborrarnos de un ruido infecundo. Esta nueva era, amalgama de espiritualidades y habladuría es, por demás, un terreno propicio para el funcionamiento del mercado, pues constituye un espacio privilegiado que se sirve de la sed de sentido en tiempos de banalidad generalizada, para vender así, indiscriminadamente, cualquier bagatela a hordas de consumidores que están cada vez más ciegos, pero nunca menos sedientos. 91 de nosotros mismos, a renunciar a nuestra tendencia a ensalzarnos y erigirnos en ídolos autosuficientes, que han ensanchado sus arcas con las frívolas nieblas de la vanagloria40. Mientras el amor humano es propenso a elogiar las cualidades de una persona, e incluso a elaborar ilusorias apariencias para adornar y enmascarar sus vicios, el cristiano centra su atención en la persona singular a pesar de sus rasgos y atributos, sean éstos admirables o despreciables. El amor cristiano mira al corazón, acogiendo con misericordia la fragilidad de sus mociones y tensiones, y persistiendo a pesar de las perfecciones e imperfecciones, las virtudes y debilidades, que aquejen o adornen a la persona amada. De esta manera, para el amor cristiano las imperfecciones de la persona amada no son un obstáculo que entorpezca el florecimiento del amor, sino que incluso pueden ser un estímulo para él. Sin embargo, aunque es propio del amor acoger a la persona misma a pesar de sus imperfecciones, aquel que ama, en tanto ama en realidad, no puede permanecer indiferente ante dichas imperfecciones; debe en cambio acompañar al ser amado en el camino por emprender la transfiguración de sus vicios. A su vez, si bien en el amor humano el yo tiende con frecuencia a buscar enaltecerse a sí mismo en el otro, en el amor cristiano, por el contrario, el horizonte siempre ha de ser lograr amar al prójimo como un tú; como un rostro, para hablar como Lévinas, que permanece excedente a nuestras categorías de pensamiento que buscan a toda costa apresarlo, dominarlo e incluso aniquilarlo en un proceso de subsunción bajo los juicios de nuestro yo. Pero para alcanzar dicho respeto a la alteridad radical del otro, y que él pueda permanecer como rostro, es decir, como manifestación de la epifanía del misterio de Dios, no basta con nuestra fuerza de voluntad, tan transida por el afán de dominación egoísta. En efecto, para que el amor cristiano pueda ser consumado, es necesario que cada ser humano guarde una relación íntima con Dios, pues sólo el amor a Dios –en tanto elevación de un corazón que ama en el Amor, inspirado por el Amor, en cuanto el Amor le ha amado primero- puede ser garantía absoluta de la apertura y comunicación con cualquier otro ser humano. Dicho en otras palabras, sólo la mediación de Dios en el camino por amar al prójimo puede salvaguardar la integridad de cada yo que ama y es amado, pues ella suscita espontáneamente la apertura y el descentramiento necesarios para hermanar a todos los hombres en un solo cuerpo, sin disolver las particularidades de sus dones personales. 40 En hebreo, lo contrario de la vanagloria es justamente la gloria. El término que denota la primera es havel, y aquel que denota la segunda, kabod. Literalmente, havel refiere “lo que tiene peso”, y kabod, por su parte, significa “lo que posee la evanescencia de la niebla” (Longeat, 2008. pp. 72-73). 92 En cuanto es amor al prójimo, el amor cristiano, como ya lo enunciábamos más arriba, no se limita a amar a los predilectos, sino que extiende su alcance a todos los hombres, pues cada uno de éstos es prójimo, y en cuanto tal, es digno de amor. Así pues, lo que elimina el amor cristiano respecto del amor humano no es el amor hacia los predilectos –pues no exige renunciar al amor hacia la madre, el amigo, y el amado-, sino la exclusión de otros para dar lugar tan sólo al amor exclusivo hacia los allegados. Al superar la exclusividad en el amor, se superan también las diferencias mundanas que separan a los hombres entre sí y que los llevan a la vanidad o a la envidia: todos aparecen como igual de pobres y necesitados ante Dios, necesitados de amor y sentido; pobres y desnudos en cuanto a lo fundamental, aun a pesar de gozar de las más eminentes comodidades terrenales. De esta manera, al entrar en contacto con un hombre cualquiera, sea o no distinguido a los ojos del mundo, debe amarse en él al prójimo y no al distinguido, debe amarse en él al corazón de la criatura digna de amor y no a su distinción tan digna de respeto para el amor humano. Poder ver en el otro más allá de la miseria o la distinción que le recubre, y alcanzar a acoger los clamores de su corazón desnudo y ávido de alimento espiritual, no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas de criaturas egoístas. Nuevamente, Dios ha de estar en medio, motivando un amor que penetre en el muladar de la miseria –que puede ser tan bella en apariencia-, hasta encontrar las perlas escondidas. En suma, el amor cristiano, a diferencia del amor humano que puede fatigarse y agotarse, es eterno, pues su fundamento es Dios. “Para una relación amorosa –escribe Kierkegaard- son necesarias tres cosas: el amante, el amado y el amor; mas el amor es Dios. Y por esta razón, amar a otro hombre significa ayudarle a que ame a Dios y ser amado significa que uno es ayudado” (OA, p. 217). Nuestra corta historia en el tiempo está envuelta en pequeñas oscuridades y claridades, pero a su vez inserta en el eterno amor divino, que es Dios mismo, aunque no nos percatemos e incluso nos ensañemos en permanecer indiferentes a ello. Así pues, como el pequeño pozo que somos encuentra su fuente de vida en el invisible manantial de Dios, para que todo despliegue de nuestro amor sea auténtico, y no permanezca como un mero enmascaramiento de nuestro amor propio, tan tendiente a estar confinado en la pretensión de singularizarnos y aislarnos, debemos comenzar por amar al Invisible, y emprender, sustentados por Él, un camino interior de conversión, que nos llevará a desarraigar en nosotros toda autocomplacencia y búsqueda fantástica de apego a objetos irreales y placenteros que, lejos de hacer de nosotros una morada del júbilo eterno, una digna 93 morada del Espíritu, tan sólo nos atiborran de sensaciones agradables tan evanescentes como la niebla. Nuestras experiencias de amor netamente humano, que no siempre están ordenadas según el Espíritu, son tan variables como nuestra afectividad más somera. Nuestros amoríos y vínculos humanos pueden comenzar como una fogosa experiencia que nos desborda con su frescura y gozo, y languidecer tras el paso de los días y su consiguiente desaliento. Y así, de la misma manera como nuestra carne va cediendo a la decadencia que viene con la vejez, nuestro amor humano va distendiendo su lozanía que al inicio gozaba de tanto vigor. Cuando el amor humano parece haber agotado sus fuerzas, aparece lo específico y revolucionario del cristianismo: el amor eterno no brota sin más de un corazón humano, por virtuoso y admirable que sea, sólo el corazón divino puede darle un lugar y una fuerza inagotable en el mundo de las relaciones entre los hombres. Como cristianos, hemos recibido por boca de Cristo (Jn. 13, 34), no la sugerencia de amarnos unos a otros. El lenguaje es más fuerte: se trata de un mandamiento, es decir, de un deber: debemos amar. Ciertamente, este deber de amar es justamente lo que preserva el amor de caer en decadencia y permanecer aun a pesar del cansancio y la costumbre. En palabras de Kierkegaard, “el precepto [de amar] reinflama y confiere sabiduría allí donde lo meramente humano se queda cansado y precavido. El precepto consume y devora lo que hay de malsano en tu amor, pero gracias al precepto podrás reavivar la llama nuevamente cuando estaba a punto de agotarse” (OA, p. 102). El cristianismo es pues una permanente peregrinación por morir al mundo. Esta invitación suele ser incomprendida por muchos como un rechazo a toda contingencia temporal en virtud de una plenitud supra-natural. Por mundo, o por mundanidad, en tanto aquello a lo que hay que morir para acceder a una intimidad más profunda con Dios y, por tanto, a una semejanza más próxima con el Dios-hombre, es la sociedad –y todo aquello que ella implica- de aquellos que viven sólo para sí mismos. Es decir, se debe morir a todo aquello que nos lleve a confinarnos en nuestra particularidad hasta el punto de renunciar al vínculo profundo con los demás, que debe ser inspirado y sustentado por la gracia. En este camino de renuncia, el cristianismo no debe sin más negar toda manifestación terrena, sino tomarlo todo y renovarlo a la luz de la eternidad. Así pues, el amor no debe renunciar a las manifestaciones afectivas, al sentimiento y a la predilección – siempre y cuando esta última no lleve a la exclusividad del amor-, sino más bien renovar todo aquello y trascenderlo para llegar así al amor según el espíritu y en el Espíritu. El camino para 94 alcanzar dicha trascendencia es el paso por el desierto de la interioridad –la permanente senda del despojo de nuestra tendencia al placer, a manos de Dios mismo- que ha de cincelar el corazón hasta hacerlo puro, es decir, por un lado, libre y, por el otro, pobre. Libre, en cuanto no pertenezca como esclavo a ninguna criatura, circunstancia o cosa. Y pobre, en cuanto dependa por entero de Dios, hasta el punto de que su voluntad sea la voluntad de Dios mismo. Ahora bien, antes de proseguir con la conclusión de nuestro camino de peregrinación, es tiempo de que recojamos los hitos de este último capítulo. Como se ha hecho evidente ya en la introducción a esta sección fue central para nosotros el tema de la experiencia de la redención: momento decisivo de toda existencia humana. En suma, dicha redención tiene su fundamento en la Cruz como culmen de la kénosis del Dios-hombre. Así pues, si bien el asunto que queremos examinar en este tercer capítulo es la redención, se hace evidente también que su núcleo vital se aborda en el segundo apartado del presente capítulo (“Cruz y redención: la kénosis de un Dios desnudo”). No es pues coincidencia que hayamos decidido poner en el centro de nuestra consideración este momento, pues constituye el núcleo que irradia con su fuerza el primero y el tercer apartado. Para poder representar mejor la estructura aquí seguida, proponemos no imaginar nuestro decurso linealmente, sino más bien como un circulo concéntrico: en el centro, como fuego que alumbra la circunferencia sumida en la noche está la cruz del Redentor; y alrededor de ella, el primero y el tercer apartado, es decir, las figuras de nuestros dos escritores que, postrados, contemplan el misterio luminoso de un dolor que se ha trocado en amor sobre un madero desnudo. Con esta imagen en mente, recordando que Dostoievski (el peregrino del primer apartado) y Kierkegaard (el del tercero) se reúnen ambos en torno a la cruz (segundo apartado), resumamos entonces nuestro recorrido hasta ahora. En el primero, Dostoievski dialoga con Iván Karamázov, hombre de gran agudeza intelectual que construye con mucha precisión un argumento que termina por negar la existencia de Dios. Su eje argumental comienza con un hecho: los niños sufren. Dado que son inocentes, y siguiendo la convicción de los creyentes de que sobre la humanidad pesa un destino común de pecado y expiación, si su sufrimiento es necesario para consumar la armonía universal, se concluiría entonces que este es un mundo absurdo, cuyo creador ha fracasado y, por tanto, no es perfecto; más aún, sería plausible afirmar que tal creador no existe: no hay Dios. A esta conclusión llega triunfalmente Iván. Dostoievski, ciertamente aguijoneado por la argumentación que coloca en boca de Iván, tan en boga en su tiempo, no permanecerá mudo ante tal impugnación. Podemos 95 sostener que Los hermanos Karamázov es una novela construida en su unidad sobre todo con el propósito de dar respuesta, a través del resto de los personajes que la conforman, al ateísmo de Iván, y sostener contra todo ateísmo, e incluso nihilismo, que Dios existe, y que sólo Cristo, como Redentor, puede garantizar la libertad de la existencia humana. De lo contrario, ella se precipita, en mayor o menor medida, en la arbitrariedad, la crueldad, la esclavitud, y la indiferencia –aunque a veces esté disfrazada de especulación- respecto del dolor de otros. Como se hizo evidente en este primer apartado, la respuesta de Dostoievski es compleja, pues involucra a tres de sus personajes (Dimitri, Zósima y Aliosha) para expresar los tres pilares de su respuesta: el co-padecimiento del dolor de los inocentes en un espíritu de expiación (Dimitri); el amor comprendido como comunión entre la tierra, los hombres y Dios, cuya fraternidad depende de que cada individuo cargue sobre sí la responsabilidad en los pecados de toda la humanidad (Zósima); y, por un lado, la responsabilidad existencial –no meramente teórica- de combatir el sufrimiento de los inocentes –en especial de los niños- y, por el otro, el asumir como centro de la existencia a la persona de Cristo, y emprender así, exhortado por el camino que su vida misma es, un camino de co-padecimiento con Él hasta la cruz (Aliosha). Así pues, para Dostoievski, Cristo es entonces la primera y última palabra respecto del misterio del sufrimiento humano y, más aún, del misterio de lo humano mismo. En el segundo apartado, ígneo centro de este tercer capítulo, nos sumergimos en la noción de kénosis para contemplar con ello el misterio de la Cruz. Por la Pasión de Cristo, concluimos en definitiva que Dios no puede ya ser concebido como un ser distante e indiferente al sufrimiento humano en general y al sufrimiento del justo, en particular, pues su Cruz es una vía de misericordia: encumbrado en aquel madero, vaciándose de sí mismo, nos acoge desde nuestra nada para darnos el ser y con ello nos capacita para acoger a otros desde la miseria de su nada y darles ser, es decir, reconocimiento en su dignidad de rostro: transparencia viva o imagen de Dios. Con esto, se hace visible la cruz como centro que descentra, pues consuma el dolor del Redentor hasta el exceso, pero no para cerrarlo y confinarlo hasta hacerlo estéril, sino para trocarlo definitivamente en amor que se dilata y universaliza, y nos abre así a la intersubjetividad como ofrendas vivas para otros, en tanto nos hace miembros de su Cuerpo. Por último, en el tercero de los apartados, algo de lo que ya se había enunciado en el primero sobre el camino del cristiano, encuentra su desarrollo más profundo al vincularse con la 96 invitación de Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida. Cristo es pues Camino en tanto conduce al Padre a cada hombre a través de una senda de auto-vaciamiento o humillación, que se emprende voluntariamente por amor. Su invitación se extiende a todos los hombres sin excepción y es una invitación al alivio, al consuelo, al abandono en el Redentor; abandono, no obstante, que radicaliza la libertad en tanto exhorta, a quien ha despertado a nacer como espíritu, a emprender en voluntad un camino de pobreza y libertad. Pobreza en tanto absoluta dependencia de la gracia del Padre; y libertad, en tanto permanente renuncia a todo apego respecto de cualquier cosa, circunstancia o criatura. La invitación, al final, es a amar en el Amor eterno del Padre a la luz de la Cruz, es decir, a amar al Invisible que nos ha amado primero en actitud de permanente conversión del corazón, para poder así amar a todos y cada uno de los hermanos más allá de toda esclavitud, egoísmo, desaliento y variabilidad de nuestras disposiciones afectivas. 97 Conclusión El sello de la Cruz “Así es como la unión matrimonial del alma con Dios será el fin para el que ella fue creada, mediante la Cruz redimida y en la Cruz consumada y santificada, para quedar marcada con el sello de la Cruz para toda la eternidad” (Edith Stein) En este camino en pos del centro ha llegado la hora de recoger las piedras, los hitos, los rastros, para encontrar en ellos el corazón del centro; el núcleo del centro que descentra. Toda peregrinación implica fundamentalmente un camino y un caminante, pero a su vez lleva consigo una transformación del caminante tras haber caminado. Una transformación que no puede reducirse a los cayos visibles, e incluso sangrantes, que han aparecido en sus pies, ni a la textura áspera que el sol ha dejado tras su paso por la superficie de su piel; todo esto es relevante, son huellas del camino en lo interior del caminante, pero hay un rastro más sutil, más interior, del cual aquellos son tan sólo una manifestación. Se trata del rastro que ha dejado el Amado en lo profundo de su criatura. Se ha detonado la conversión del corazón, y el alma que ha respondido a la invitación de su Creador a precipitarse en pos del centro que la sostiene, ha empezado a emerger desde la nada, así es, ex nihilo, como una nueva criatura, una nueva creación. ¿Qué ha dibujado pues el Amado, Cristo, en el centro del corazón de su amada? Nada menos que la Cruz. Y este sello impreso en sus entrañas la ha dejado inquieta para siempre, en éxodo permanente para ser ofrenda que se dona a los hermanos vacía de sí misma y llena de Él. En un camino por despertar a la escucha del motor que hace latir el corazón del hombre, el individuo que ha nacido como espíritu a la eternidad se sabe desnudo e inerme ante los embates de la tentación de caer en el confinamiento de sus vanas pretensiones de ser un dios para sí mismo. Ha comenzado su vertiginosa senda por los parajes de la interioridad, en tanto ha mirado de frente la contradicción que traspasa su corazón inquieto; un corazón paradójico propenso a despeñarse en el abismo de su miseria, arbitrariedad, crueldad y pecado, pero también capaz de acoger en su seno la frágil y sutil voz del misterio que le habita y lo exhorta amar por encima de sus capacidades finitas. Su razón y sus fuerzas aparecen precarias cuando intenta responder a la invitación del misterio; se sabe falible y se pone ante la infinitud constitutiva de su interioridad 98 para entablar la relación definitiva de toda vida humana; se pone ante Dios y despierta así a la vida. Este primer salto a manos del Dios vivo es tan sólo el comienzo del vértigo. La fe ha sido asumida tras dar el salto, y con ello, en la noche, se han comenzado a sacudir los hondos cimientos de una existencia que para entonces parecía familiar y segura. La tendencia misma a perseguir la grandeza aparece ahora raquítica y fútil; hay que hacerse en cambio pequeño, una nada consciente de su pobreza y precariedad, para así, desde esta desnudez radical, clamar a Dios, único capaz de dar y quitar el ser. Este camino recibe la impronta permanente del descendimiento o kénosis; impronta que traspasa de principio a fin, esto es, de la Encarnación a la Cruz, la existencia terrena de Cristo. La Cruz no es tan sólo el ígneo centro del tercer capítulo de nuestro camino; más bien, se trata del núcleo de todo el camino. La Cruz ha sido impresa en lo hondo del corazón de Dostoievski y de Kierkegaard, y los ha impulsado a caminar hacia el centro de su interior en pos del Crucificado. De esta manera, llegamos al fin al sentido último de todo nuestro recorrido alumbrado por la pluma de estos dos peregrinos. Ellos van caminando en pos de la Cruz, es decir, tras ella, pero no porque sus tendencias naturales o su genialidad hayan lanzado sus pasos hacia el camino, sino porque la Cruz los ha alcanzado primero a ellos, para invitarlos a abismarse en lo profundo. El corazón y la Cruz tienen una cercanía fundamental: el corazón por su parte es el nudo afectivo que media entre lo finito y lo infinito, la creatura y su Creador; la Cruz también media, media entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y se revela por boca del Redentor como el camino trazado por Dios mismo para que cada hombre acceda a lo eterno. Hay aquí un camino hacia la Cruz, pero al llegar a verla, luego de haber caminado, se descubre también a la Cruz como camino inagotable de kénosis. Con Raskólnikov hemos visto la efectiva realidad de nuestra propensión al pecado y que todos, en el fondo, estamos algo desesperados, pues por obstinación o debilidad rechazamos lo eterno como horizonte último de nuestra existencia, para afirmar, aun a costa de grandes arbitrariedades, nuestra posibilidad de auto-determinarnos en independencia de toda autoridad externa, sea o no de este mundo. Al rechazar lo eterno, es decir, a Dios, nos negamos a nosotros mismos, pues Él es la única fuente de nuestro ser, aunque no creamos en su existencia y rechacemos su amor. Si perdemos todo contacto y conciencia de lo sagrado, así como toda relación personal con el Dios vivo, Jesucristo, perdemos también el contacto con nuestra identidad más íntima. No hay sentido por fuera de Él, pues sólo con Él, en la oración, podemos concebir lo que somos, lo que tenemos 99 y lo que podemos, como algo recibido y sustentado por Él. “Todo es don”. Así canta el corazón despierto que camina, en vela y esperando, a través de las estepas del desierto de su abismo interior. Esto no es nuevo, no hay novedad en estas páginas, ni tampoco un intento desmedido por ostentar una supuesta genialidad que cambie el curso de la historia de la filosofía. Estas letras han sido tan sólo la evocación de lo definitivo que ya se ha dicho por los siglos de los siglos, y ante lo cual, al lado de Kierkegaard y Dostoievski, sólo nos queda permanecer postrados y en silencio: Dios ha padecido hasta la muerte en la Cruz, para trocar en ella todo dolor en amor. 100 Bibliografía Agustín de Hipona. Las Confesiones. Madrid: Tecnos, 2012. Berdiaev, Nicolas. El espíritu de Dostoievski. Buenos Aires: Carlos Lohlé, 1978. Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2009. Cherkasova, Evgenia. Kant and Dostoevsky: Dialogues on ethics. New York: Rodolpi, 2009. Dostoievski, Fiodor. Letters of Fyodor Michailovitch Dostoevsky to his family and friends. New york: Mcmillan Company, 1917. Cuentos. Barcelona: Siruela, 2007. Crimen y castigo. México: Porrúa, 2010. Los hermanos Karamázov. Barcelona: Random House, 2011. Figueroa, Jorge Enrique. “¿Por qué sufro si soy un buen cristiano? Experiencia y sentido del sufrimiento”. En: Cardona, Fernando (ed.). Filosofía y dolor: Hacia la autocomprensión de lo humano. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014, pp. 245-275. Frank, Joseph. Dostoevsky: a Writer in His Time. Woodstock, Oxfordshire: Princeton University Press, 2010. Guzmán, Dolores. La desnudez de Dios. Santander: Sal Terrae, 2007. Hegel, Georg Wilhelm. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Madrid: Alianza, 2008. Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Madrid: Trotta, 2012. Kierkegaard, Sören. Las obras del amor. Madrid: Guadarrama, 1965. Mi punto de vista. Madrid: Sarpe, 1985. La enfermedad mortal. Madrid: Trotta, 2008. Post-scriptum definitivo y no científico a las “Migajas filosóficas”. México: Universidad Iberoamericana, 2008. Ejercitación del cristianismo. Madrid: Trotta, 2009. El concepto de la angustia. Madrid: Alianza, 2013. 101 Longeat, Jean Pierre. Veinticuatro horas en la vida de un monje. Barcelona: Kairós, 2008. Madaule, Jacques. El cristianismo de Dostoievski. Buenos Aires: Losada, 1952. Mujica, Hugo. Poéticas del vacío. Madrid: Trotta, 2004. Nemo, Philippe. Job y el exceso del mal. Madrid: Caparrós, 1995. Pareyson, Luigi. Dostoievski: Filosofía, novela y experiencia religiosa. Madrid: Encuentro, 2007. Pärt, Arvo. http://www.universaledition.com/Adam-s-Lament-Arvo-Paert/composers-and- works/composer/534/work/13514 Pascal, Blaise. Pensamientos. Barcelona: Brontes, 2011. Ratzinger, Joseph. Jesús de Nazaret: Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección. Madrid: Encuentro, 2011. Ricoeur, Paul. Finitud y culpabilidad. Madrid: Trotta, 2011. Scharfenort, Birgit. “La locura de la cruz. Una reflexión en torno a lo humano y lo no humano del dolor”. En: Cardona, Fernando (ed.). Filosofía y dolor: Hacia la autocomprensión de lo humano Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014. pp. 305-343. Stein, Edith. La ciencia de la Cruz. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1994. Suances, Manuel. Sören Kierkegaard - Tomo II: Trayectoria de su pensamiento filosófico. Madrid: UNED, 1998. Sören Kierkegaard - Tomo III: Estructura de su pensamiento religioso. Madrid: UNED, 2003. Teresa de Ávila. Las moradas del castillo interior. Salamanca: Sígueme, 2005. Unamuno, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida. Buenos Aires: Errepar, 2000. Villoro, Luis. El pensamiento moderno: Filosofía del Renacimiento. México: Fondo de cultura económica, 2011. Imágenes Bonnat, Leon. “Santo Job” (pintura portada). Paris, 1880. 102 ANEXO 2 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso) Bogotá, D.C., 4 de marzo de 2016 Señores Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad Los suscritos: Mario Felipe Vivas Name , con C.C. No , con C.C. No , con C.C. No 1020767672 En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: Corazón y redención. Kierkegaard y Dostoievski, dos peregrinos en pos de la Cruz. (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) Tesis doctoral Trabajo de grado x Premio o distinción: Si x No cual: Tesis meritoria presentado y aprobado en el año 2016 , por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son: AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca. 2. La consulta física (sólo en las instalaciones de la Biblioteca) 3. La consulta electrónica – on line (a través del catálogo Biblos y el Repositorio Institucional) 4. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer 5. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 6. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones SI NO X X X X X X De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la 103 titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. NOTA: Información Confidencial: Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. Si No X En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. NOMBRE COMPLETO Mario Felipe Vivas Name FACULTAD: Filosofía PROGRAMA ACADÉMICO: No. del documento de identidad 1020767672 Carrera de Filosofía FIRMA 104 ANEXO 3 BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO Corazón y redención SUBTÍTULO, SI LO TIENE Kierkegaard y Dostoievski, dos peregrinos en pos de la Cruz. AUTOR O AUTORES Apellidos Completos Nombres Completos Vivas Name Mario Felipe DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos Nombres Completos Cardona Suárez Luis Fernando Pregrado x FACULTAD Filosofía PROGRAMA ACADÉMICO Tipo de programa ( seleccione con “x” ) Especialización Maestría Doctorado Nombre del programa académico Carrera de Filosofía Nombres y apellidos del director del programa académico Gustavo Gómez TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Filósofo PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): CIUDAD Bogotá Dibujos Pinturas Tesis meritoria AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS NÚMERO DE PÁGINAS O DEL TRABAJO DE GRADO 2016 100 TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) Tablas, gráficos y Planos Mapas Fotografías Partituras diagramas X SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF. 105 MATERIAL ACOMPAÑANTE TIPO DURACIÓN (minutos) CANTIDAD FORMATO CD DVD Otro ¿Cuál? Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál? DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará). ESPAÑOL INGLÉS Redención Redemption Kierkegaard Kierkegaard Cruz Cross Peregrinación Pilgrimage Dostoievski Dostoevsky RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) Se trata de una peregrinación a la interioridad del corazón, que se ha propuesto no velar o aniquilar las contradicciones que le son intrínsecas. En el camino, siguiendo el trabajo de Dostoievski y de Kierkegaard, dos grandes peregrinos que han emprendido a través de la escritura un trabajo existencial de auto-comprensión, hemos querido encarar el sufrimiento humano –experiencia límite que a menudo evidencia la limitación nuestras categorías intelectuales- a la luz de la redención cristiana consumada por la kénosis de Jesucristo, aquel Dios que se ha vaciado a sí mismo hasta la muerte de Cruz. The present work could be described as a pilgramage to the interiority of the heart, that does not veil or annihilate the contradictions that are intrinsic to the human condition. On the way, following the Works of Dostoevsky and Kierkegaard, two great pilgrims who undertook the task of comprehending their existence through the path of writing, we wanted to face human suffering –critical experience that often shows the limitation of our intelectual categoriesthrough the scope of Christian redemption, accomplished by the kénosis of Christ, Who is the God that emptied Himself to the extent of dying on the Cross. 106 Bogotá, 26 de enero de 2016 Profesor Diego Antonio Pineda Decano Facultad de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Estimado profesor Pineda Reciba un cordial saludo. Presento el trabajo del estudiante Mario Felipe Vivas Name, titulado Corazón y redención. Kierkegaard y Dostoievski, dos peregrinos en pos de la Cruz, para optar al título de filósofo. En este trabajo Mario Felipe realiza con sumo cuidado un diálogo sugerente entre Kierkegaard y Dostoievski. Con este diálogo él quiere mostrar cómo ambos escritores asumen la experiencia cristiana de la cruz, indicando a la vez la universalidad de dicha experiencia para encarar el sufrimiento del mundo, que a menudo adquiere su rostro más desgarrador. En este diálogo Mario resalta no sólo las tesis fundamentales que el pensador danés sostiene en su trabajo como escritor con un punto de vista determinado, el religioso, sino que indica también el ambiente filosófico desde el cual Dostoievski emprende su labor de escritor. En este trabajo Mario muestra una gran delicadeza para abordar problemas humanos de hondo calado, sin quedarse en lugares comunes, pues penetra con honestidad en el alcance de la mirada cristiana frente a todo aquello que no puede sernos indiferente. Sin duda, esta es la gran virtud del presente trabajo, tejido de la mano de la pluma de dos grandes peregrinos. Una vez revisado el manuscrito final considero que cumple con satisfacción lo esperado por la Facultad y, por ello, solicito que se inicien los trámites para su evaluación y, posterior, sustentación pública. Cordialmente Luis Fernando Cardona Suárez Profesor Titular Facultad de Filosofía 107