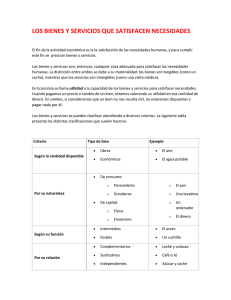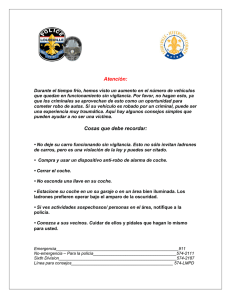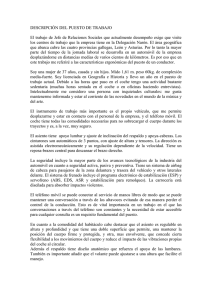VALOR SENTIMENTAL DE LOS COCHES DEPORTIVOS COMO EL
Anuncio
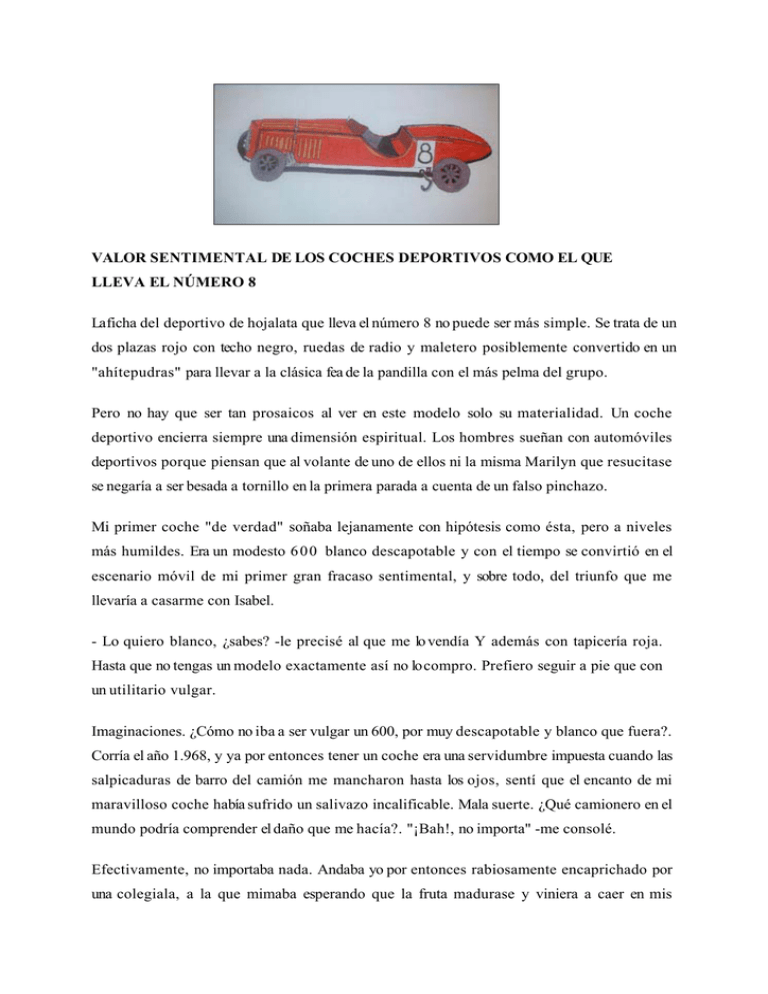
VALOR SENTIMENTAL DE LOS COCHES DEPORTIVOS COMO EL QUE LLEVA EL NÚMERO 8 La ficha del deportivo de hojalata que lleva el número 8 no puede ser más simple. Se trata de un dos plazas rojo con techo negro, ruedas de radio y maletero posiblemente convertido en un "ahítepudras" para llevar a la clásica fea de la pandilla con el más pelma del grupo. Pero no hay que ser tan prosaicos al ver en este modelo solo su materialidad. Un coche deportivo encierra siempre una dimensión espiritual. Los hombres sueñan con automóviles deportivos porque piensan que al volante de uno de ellos ni la misma Marilyn que resucitase se negaría a ser besada a tornillo en la primera parada a cuenta de un falso pinchazo. Mi primer coche "de verdad" soñaba lejanamente con hipótesis como ésta, pero a niveles más humildes. Era un modesto 6 0 0 blanco descapotable y con el tiempo se convirtió en el escenario móvil de mi primer gran fracaso sentimental, y sobre todo, del triunfo que me llevaría a casarme con Isabel. - Lo quiero blanco, ¿sabes? -le precisé al que me lo vendía Y además con tapicería roja. Hasta que no tengas un modelo exactamente así no lo compro. Prefiero seguir a pie que con un utilitario vulgar. Imaginaciones. ¿Cómo no i b a a ser vulgar un 600, por muy descapotable y blanco que fuera?. Corría el año 1.968, y ya por entonces tener un coche era una servidumbre impuesta cuando las salpicaduras de barro del camión me mancharon hasta los ojos, sentí que el encanto de mi maravilloso coche había sufrido un salivazo incalificable. Mala suerte. ¿Qué camionero en el mundo podría comprender el daño que me hacía?. "¡Bah!, no importa" -me consolé. Efectivamente, no importaba nada. Andaba yo por entonces rabiosamente encaprichado por una colegiala, a la que mimaba esperando que la fruta madurase y viniera a caer en mis manos. Para ella -pensaba yo- el impacto de verme al volante del 600 descapotable sería definitivo. ¿Qué más daban unos chafarrinones de barro en la carrocería?. Aquella misma tarde la llevé a su casa en el coche. Creo que no me atrevía ni siquiera a mirarla a los ojos, seguro como estaba de que ella, no pudiendo contenerse, caería en mis brazos diciéndome algo así como “te quiero”, “soy tuya” o algo por el estilo. La perspectiva, ahora más próxima que nunca, de que sucediese eso aconsejó abstenerme. Todavía no estaba preparado para aguantar ciertos golpes, y posiblemente no sabría reaccionar a tono con las circunstancias. Un día y otro paseábamos juntos en el convertible. Yo siempre hablaba en abstracto: “el amor es bonito”. “Los chicos jóvenes aman a las chicas monas”. Faltaba que añadiese el "como yo" y el "como tu", porque mi sentido de la medida indudable mente equivocado y mi temor de meter la pata me lo impedían. En ocasiones el convertible buscaba recónditas oscuridades. Una vez en ellas, apagaba los faros y hablaba, hablaba, hablaba... Jamás dejé caer sin embargo una insinuación clara. Jamás me pronuncié definitivamente. “Esto tiene que venir rodando, por su propio peso. El hecho de ser mucho más atractivo al volante de esta máquina no debe hacer que me confíe. ¡Cuan tos se la habrán dado por exceso de confianza!...”. Aún así una noche, en el frenesí de un brote pasional incontrolable, le cogí la mano. Pienso que mis temblores tal vez le llevaron a creer que padecía Parkinson, pero pese a ello no la retiró, y la dejó en mi poder al menos veinte minutos. Fue un episodio inolvidable. “Unas semanas más pensaba y es tuya. ¡Ya lo decía Napoleón!. No hay como vestirse despacio cuando se tiene prisa”. Y yo, aunque pudiera parecer lo contrario, tenía enormes prisas por conquistar su amor. Sin embargo los días pasaban y la fruta no caía. Cuando me dí cuenta de que tal vez fuera preciso alargar mi mano y arrancarla del árbol, era demasiado tarde. Alguien más guapo, más rico y de apellido más empingorotado se había cruzado en el horizonte de la colegiala, y había sido menos calculador que yo. Visto que le apetecía morder la jugosa fruta, se había tomado la ligerísima molestia de alargar la mano y, como era previsible para casi todo el mundo -menos para mí- la fruta había cedido. Lo intuí una tarde de silencios a bordo de mi querido coche. Extrañamente, la luz que me había faltado para adivinar cuándo debía haber actuado, me iluminó entonces para ver que mi precioso 600, sin nada más de mi parte, no había sido suficiente. Dolido, pero con elegante resignación y sin un reproche, la llevé a su casa en un último servicio de conductor enamorado. Después, a solas con el volante, me llamé tonto y otras cosas peores una y mil veces. El amor fracasado se hundió en ese pozo de los recuerdos que uno gusta revivir con una sonrisa agridulce. Durante unos meses campé libre al volante del “convertible”, buscando en los viajes, mientras descubría el mundo, lo que me había negado aquella colegiala. Un día me topé con Isabel. Comparada con la que sólo unas semanas atrás me había llevado por la calle de la amargura, Isabel era, a priori, un tesoro inalcanzable. No era una niña, sino una chica mimada por la fortuna y cortejada por decenas de lechuguinos con buenos trajes y coches algo más serios que mi simpático descapotable. Un "handicap" más que notable para que se aviniera a descender de categoría, al menos en lo referente a caballos fiscales. Pero ya había decidido olvidar toda suerte de tácticas. La vi tan atractiva, y deseaba tanto abrazarla que, sin consideración a las posibles dificultades, le invité a bailar. Ella no buscó ninguna clase de excusas para decirme que sí. A pesar de mi “convertible” que por otra parte quedaba muy depreciado junto al Porsche que tenía mi antecesor no hubiera dado yo un ochavo aquella noche por mi triunfo. Cortándome el pelo frente al espejo, por mor de cuidar las apariencias, se me había ido la mano con la navaja, produciéndome tres blancas calvas en la cabellera que no podrían pasar inadvertidas ni en la penumbra de la "boite". Pero hubo coincidencias sentimentales que superaron esta seria desventaja. De repente, tarareando el "allegretto" de la Séptima de Beethoven, descubrí que mientras yo entonaba el tema que describen, uno por uno, los distintos grupos de la cuerda, Isabel, en un segundo plano, recitaba el contrapunto de la orquesta. Nunca había encontrado a una chica que me ganara para su causa tan rápidamente y con tanta devoción. Cuatro años después me da escalofríos recordar que dejé al arbitrio de mi ilustre tocayo mi futuro sentimental. Lo mismo que he descubierto una perla, podría haber encontrado una pulsera de hojalata con falso brillo de oro. Afortunadamente, las apariencias no engañaron. Y al valor de coincidir conmigo en su pasión por este pasaje de la Séptima, íntimo, delicado y de un lirismo sencillamente demoledor, Isabel supo sumar otros atributos que aún justificarían una décima sinfonía a cargo del genio de Bonn. Lo que vino después puede imaginarlo el menos imaginativo de los lectores de Corín Tellado. Tras dejar a Isabel en su casa tres horas después, mi maravilloso descapotable se había rehabilitado. Ciertamente que no por su gestión, limitada al papel de simple confesionario o abrazadero de emergencia. Si no más bien por gracia de las circunstancias, entre las que hay que citar a Beethoven, a mis honradas e ingenuas calvas, y a la comprensión de Isabel. La suerte hizo el resto del milagro. Lo cierto es que aquella noche mi convertible, que ya había sido escenario de mi primer gran fracaso sentimental, sirvió para cobijar unos aparatosos besos que sellaron mi más importante triunfo. Las cosas. De ahí mi respeto y consideración por el deportivo número 8 de hojalata rojinegro, con parrilla plateada y ruedas de radios. ¿Qué novela se habrá vivido bajo su techo?. ¿Qué romances habrán transportado sus imaginarios caballos?. ¿El de un piloto viudo y una sencilla ayudante de tahona? ¿El de un rico hombre de negocios y una caprichosa "primma donna"?. ¿El de una maestra cuarentona de buen ver y un niño enamoradizo?. ¡Qué se yo! Ni me importa. Me conformo con saber que, como casi todas las piezas de mi colección, el coche número 8 vale mucho más de lo que representa. Después de haber tenido un maravilloso 600 descapotable, me niego a creer que un deportivo, por viejo e inútil que parezca, no tiene más valor que el que señala su precio en el mercado. Luis Figuerola-Ferretti Gil