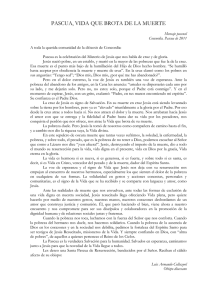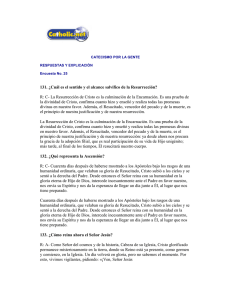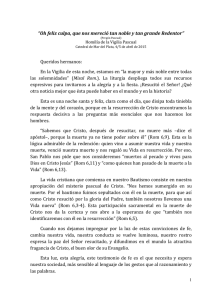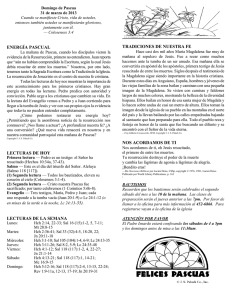Homilía de Pascua - Diócesis de Mar del Plata
Anuncio

“Ha resucitado Cristo mi esperanza” (Secuencia de Pascua) Homilía de Pascua Catedral de Mar del Plata, domingo 8 de abril de 2012 Queridos hermanos: Con el alma llena de incontenible gozo, celebramos la solemnidad de la Pascua. Este es el domingo por excelencia, el día del Señor, el más glorioso entre los días del año. Con la resurrección de Cristo, celebramos también nuestra victoria, y el universo entero alcanza en la carne del resucitado su cúspide de gloria. El cirio pascual sobresale entre los símbolos de la liturgia de este día. Lo hemos ingresado durante la Vigilia en este templo que se hallaba a oscuras. Nos habla a las claras del triunfo de la luz de Cristo sobre nuestras tinieblas y las del mundo entero. Él había dicho: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida” (Jn 8,12). Quienes nos esforzamos por seguir a Jesús, hoy dejamos que su luz nos envuelva. En medio de tanta oscuridad, tenemos plena certeza de que el camino que él nos propone es el verdadero camino que conduce a la vida en plenitud. Él fue el primero en recorrerlo y lo dejó abierto para que lo transitáramos guiados por su ejemplo y socorridos por la gracia del Espíritu que sostuvo su sacrificio y lo resucitó de entre los muertos. Antes de la proclamación del Evangelio hemos oído estas palabras de la Secuencia: “La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable: el Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive”. Nosotros sabemos que en su pasión y en su muerte, nuestro Señor Jesucristo descendió a los abismos más profundos de la miseria del hombre. Ninguna oscuridad del hombre ha sido más profunda que la suya; ningún dolor más intenso; ninguna pregunta más angustiosa; ninguna desolación más insondable. Se sumergió en la condición humana de manera única e irrepetible. “Por eso Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor»” (Flp 2,9-11). En este día de Pascua, sentimos que Jesús resucitado nos habla al corazón con estas palabras que encontramos en el libro del Apocalipsis y que propone a nuestro paladar espiritual como el mejor manjar: “No temas: yo soy el Primero y el Último, el Viviente. Estuve muerto pero ahora vivo para siempre y tengo las llaves de la Muerte y del Abismo” (Apoc 1,17-18). No podemos quedar indiferentes ante el mensaje fundamental de nuestra fe. Por eso, ninguna solemnidad superior a ésta. Ninguna palabra más decisiva. Éste es el misterio central en que coinciden el triunfo de Cristo y la revelación de la Trinidad, la gloria de Dios y la del hombre, el principio del “cielo nuevo y la tierra nueva” (Apoc 21,1) en la humanidad glorificada del Hijo de Dios, hecho hombre para redimirnos y vincularnos a su triunfo, así como se dignó vincularse con nuestra amarga suerte. Si el hombre es el centro y la cumbre de perfección del universo visible y material, en el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, podemos contemplar al mundo y a la historia entera en la plenitud de su gloria y de su significado. ¡Cómo entonces no estar de fiesta con todo el universo! Antes estaba fuera de su quicio, ahora ha encontrado el principio de su profunda renovación. “Porque –como nos dice el apóstol– también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no sólo ella: también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo” (Rom 8,21-23). Desde la mañana de Pascua, el anuncio de la resurrección de Cristo comenzó a abrirse paso en este mundo, triunfando sobre las dudas y vacilaciones iniciales de los discípulos, porque como hemos escuchado en el Evangelio de San Juan: “Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos” (Jn 20,9). Las apariciones del Señor y la experiencias de haber “comido y bebido con él” (Hch 10,41) harán de los apóstoles testigos privilegiados e íntegros de la Buena Noticia. La efusión del Espíritu en Pentecostés, les otorgará la abundancia de luz para entender y les comunicará el fuego del ardor misionero para anunciar aquello mismo que justifica la existencia de la Iglesia: “Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos… La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón?” (1Cor 15,20.54-55). El anuncio apostólico de la resurrección de Jesús ha recorrido los siglos hasta hoy y seguirá siendo la Buena Noticia cuya propagación ocupará a la Iglesia hasta el retorno de su Señor al fin de los tiempos. Como Pueblo de Dios, reunido por la fe en Cristo resucitado, anunciamos el Evangelio de la vida. Hemos sido redimidos por el “autor de la vida” (Hch 3,15). En el Bautismo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que “es Señor y da la vida”. Él es la fuerza que resucitó a Jesús y que nos resucitará también a nosotros. Somos el pueblo de la vida y al servicio de la vida. En momentos en que la cultura contemporánea produce en nuestra patria un grave eclipse de las verdades fundamentales sobre la vida, los cristianos queremos ser agentes de vida y no de muerte. De distintas formas se atenta contra la vida: el aborto y la eutanasia, las falsas concepciones sobre el matrimonio y la familia, las condiciones infrahumanas de vida y el trabajo precario, la difusión de la droga y la falta de inclusión educativa, entre otras muchas formas de agravio a la dignidad del hombre. Como miembros de la Iglesia que confiesa a Cristo Resucitado, Señor del universo y de la historia, quedamos comprometidos con él a ser agentes de un mundo nuevo, que exprese en sus instituciones y en la vida de los ciudadanos la gloria de Dios y la dignidad inviolable del hombre. La gloria esencial de Dios nadie puede quitarla, ni aumentarla ni disminuirla. Es su gloria en nosotros la que corre riesgo y, por eso mismo, nuestra propia gloria. Según San Ireneo, Dios manifiesta su gloria en el hombre viviente, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios. 2 La presente solemnidad debe llenarnos de luz para proyectar en las oscuridades de la vida y para comunicar a los demás, puesto que el cirio pascual no es un mero detalle decorativo de esta celebración. A todos nos llama Cristo para ser testigos de su luz y su verdad. Aun a riesgo de quedar en desventaja y perder el prestigio de una profesión o el honor de un cargo que otorga el mundo. “Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres”, decía el apóstol Pedro ante las amenazas del Sanedrín (Hch 5,29). El cristiano que desee llevar con dignidad este nombre, sabe bien que ninguna ley positiva puede contradecir ni prevalecer sobre la ley divina y natural. Ninguna investidura es más valiosa que una conciencia recta. El gozo por la resurrección de Cristo nos llena de fortaleza y esperanza ante los graves desafíos de la cultura contemporánea en el hoy de nuestra patria. Junto con enfoques aberrantes, hay también señales de hambre de sentido. No sólo avanza el desvarío, también florece, sin propaganda y sin ruido, la grandeza de espíritu y el anhelo de una rectitud y pureza que hoy hemos perdido. Como decía San Pablo: “Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto”. En este parto doloroso de un mundo renovado, María sigue siendo Madre. La que padeció agudísimos dolores al pie de la Cruz colaborando con su Hijo en la regeneración espiritual de los hombres, nos alienta ahora como Madre del Resucitado e implora para nosotros, sus hijos, la gracia del Espíritu, a fin de mantener siempre viva la esperanza de la venida del Reino de su Hijo. A todos los presentes y cuantos siguen esta Misa por televisión, en especial a los enfermos, mi deseo de una feliz y santa Pascua, con mi cordial bendición. + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 3