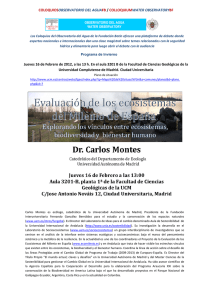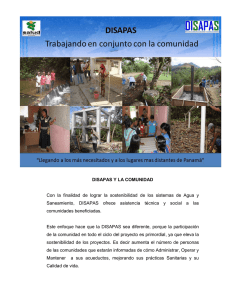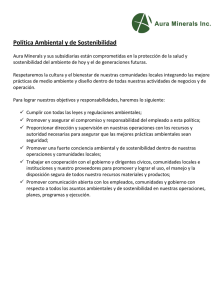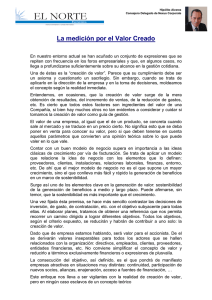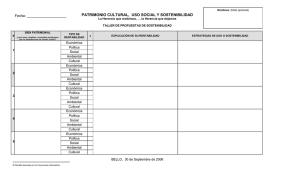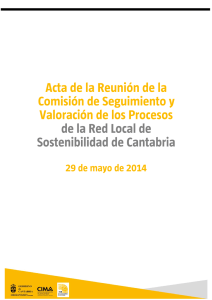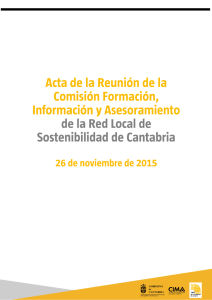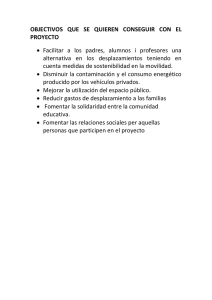Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano
Anuncio

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Consejería de Medio Ambiente Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía Experiencias internacionales en la medición de la sostenibilidad en las ciudades COMUNIDAD EUROPEA Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía Experiencias internacionales en la medición de la sostenibilidad en las ciudades Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía Experiencias internacionales en la medición de la sostenibilidad en las ciudades 1ª Edición (agosto 2001) Edición: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. El presente documento ha sido realizado en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga en 1995, y en particular, del Acuerdo Específico firmado entre las partes en diciembre de 1996, asignando al Departamento de Biología Vegetal la realización del mismo. La Dirección Técnica ha sido realizada por Mª Briones, de la Dirección General de Planificación. Equipo Redactor: J. Marcos Castro Bonaño y Enrique Salvo Tierra (coordinadores) Ana Luz Márquez Moya Andrés Alcántara Valero Grupo de Investigación sobre Medio Ambiente Urbano de la Universidad de Málaga Los autores agradecen la colaboración de Pilar Sánchez y Grupo Entorno en la selección final de indicadores. Fotografía Portada: Javier Molina Vázquez - Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Diseño y Maquetación: IMAGRAF Impresores Impresión: IMAGRAF Impresores I.S.B.N.: 84-89650-86-1 Depósito Legal: MA-1082-2001 Edición impresa sobre papel ecológico 100% Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía Prólogo De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, un elemento esencial para la elaboración y mejora de las políticas urbanas es la disposición de información significativa y comparable sobre las ciudades. En este sentido, sus esfuerzos se dirigen, básicamente, al logro de un sistema de información sobre las aglomeraciones urbanas basado en estadísticas oficiales. Desde hace ya algunos años, tanto la Unión Europea como diversas organizaciones internacionales tratan de definir indicadores de sostenibilidad en el medio urbano. Por su parte, las administraciones de distintos países, regiones y ciudades en todo el mundo han emprendido diferentes iniciativas relacionadas con el establecimiento de metodologías para la elaboración de este tipo de indicadores. En cualquier caso, los objetivos que se persiguen son los mismos: por un lado, evaluar en el tiempo el funcionamiento de las ciudades en relación a la utilización y gestión de los recursos, así como la calidad del medio ambiente urbano; y por otro, disponer de un instrumento eficaz que permita comprobar los resultados de las medidas adoptadas para mejorar o guiar la política urbana hacia metas de sostenibilidad. Se trata sin duda de una tarea nada fácil, desde el punto de vista de la dificultad que conlleva tratar de medir o cuantificar algo aún tan poco definido como es la sostenibilidad -en este caso referida a un entorno urbano-, y que requiere, en cualquier caso, tener en cuenta aspectos no sólo estrictamente ambientales, sino también sociales y económicos. El Programa de Medio Ambiente Urbano, contemplado en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1997- 2002) para el conjunto de las ciudades andaluzas, recoge diversos objetivos y medidas dirigidas a la mejora de su calidad ambiental. En particular, la cooperación con la administración local constituye un elemento fundamental para el desarrollo de iniciativas con este fin. En el presente trabajo, realizado a través de un Convenio con la Universidad de Málaga, y tras un repaso por las principales iniciativas desarrolladas por diversas ciudades, países e instituciones para la definición de indicadores sobre el medio ambiente en los entornos urbanos, se realiza un ejercicio teórico de selección de indicadores de sostenibilidad aplicables a las ciudades andaluzas. Los siguientes pasos en la configuración y aplicación de un sistema básico de indicadores de sostenibilidad habrían de referirse a la realización de un análisis empírico de la información disponible para su elaboración, y su validación a los efectos de reorientar, eliminar o añadir aquellos otros más idóneos. Este documento está dirigido a todos los actores relacionados con la gestión ambiental urbana y, en particular, a las Corporaciones Locales, en las que residen una buena parte de las competencias relacionadas con el medio ambiente en las ciudades, con el objetivo de proporcionar información e ideas para que los municipios desarrollen instrumentos de trabajo que les permitan mejorar la calidad ambiental de sus ciudades. Los objetivos y estrategias de sostenibilidad, específicas para cada ciudad, deberán determinar aquellos indicadores que deberán ser tenidos en cuenta para valorar los logros alcanzados. III Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía Disponer de un sistema común de indicadores para evaluar los avances de las ciudades andaluzas hacia objetivos de sostenibilidad, tanto en el conjunto de la Comunidad Autónoma como respecto a las ciudades del ámbito mediterráneo o europeo, requerirá un importante esfuerzo conjunto para seleccionar aquellos más idóneos, resolver los problemas relacionados con IV la disponibilidad de información y con su tratamiento homogéneo, así como mantener el compromiso para su aplicación y uso continuado, todo ello en el marco de una futura Red Andaluza de Ciudades Sostenibles. Fuensanta Coves Botella Consejera de Medio Ambiente Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía Índice Prólogo .................................................................................................... III Introducción ............................................................................................. 1 1. El Medio Ambiente Urbano ................................................................... 5 1.1. Concepto y estructura del medio ambiente urbano ............................................. 1.2. Principales rasgos de insostenibilidad en los sistemas urbanos ........................... 1.2.1. Aspectos sociales y económicos ......................................................................... 1.2.2. Aspectos territoriales y urbanísticos .................................................................... 1.2.3. Aspectos ambientales ........................................................................................ 1.3. Equilibrio y Sostenibilidad en el Medio Ambiente Urbano .................................... 1.3.1. Conceptos de Sostenibilidad ............................................................................... 1.3.2. Ciudades y sostenibilidad .................................................................................... 5 8 9 16 20 25 25 26 2. Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas ............ 31 2.1. Indicadores. Conceptos básicos ......................................................................... 2.2. Indicadores Medioambientales ........................................................................... 2.3. Indicadores de Desarrollo Sostenible ................................................................. 31 35 39 3. Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional .. 43 3.1. Programa de Indicadores Urbanos. UNCHS/HABITAT .......................................... 3.2. EUROSTAT ......................................................................................................... 3.3. OCDE ................................................................................................................ 3.4. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ..................................................... 3.5. Instituto de Bruselas para la Gestión del Medio Ambiente ................................... 3.6. Organización Mundial de la Salud (OMS) ............................................................ 3.7. Indicadores de referencia de la Auditoría Urbana (Comisión Europea. DG. XVI) .... 3.8. Indicadores de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz (España) ................................... 3.9. Asociación Finlandesa de Autoridades Locales ................................................... 3.10.Calidad Ambiental en Ciudades Japonesas ......................................................... 3.11.Indicadores de Seattle Sostenible (Washington, EEUU) ........................................ 3.12.Visión 2020 para Hamilton-Wentworth (Ontario, Canadá) .................................... 3.13.Cantón de Ginebra (Suiza) ................................................................................. 3.14.Indicadores Ambientales para Melbourne (Australia) .......................................... 3.15.Breves conclusiones .......................................................................................... 45 45 45 47 50 51 52 53 53 55 56 56 58 58 59 I Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía 4. Calidad del Medio Urbano en municipios de Cádiz y Málaga .................. 61 4.1. Fuentes de información y selección de municipios ............................................. 4.2. Descripción medioambiental de municipios de Cádiz y Málaga ........................... 4.3. Análisis multivariante de la calidad del medio urbano. Selección de variables principales. ....................................................................................................... 61 62 67 5. Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía .... 73 5.1. Objetivos y criterios ........................................................................................... 5.2. Modelización del sistema urbano. Modelo EcUrbAn. Subsistemas y áreas estratégicas. ..................................................................................................... 5.3. Sistema de Indicadores ..................................................................................... 5.3.1. Subsistema Físico - Ambiental ................................................................. CICLO DEL AGUA .............................................................................................. CICLO DE LOS MATERIALES ............................................................................... RUIDO .............................................................................................................. ATMÓSFERA...................................................................................................... BIODIVERSIDAD ................................................................................................. ENTORNO NATURAL .......................................................................................... 5.3.2. Subsistema Territorial - Urbano ................................................................ SUELO URBANO ................................................................................................ TRANSPORTE Y MOVILIDAD ............................................................................... VIVIENDA .......................................................................................................... EQUIPAMIENTO URBANO .................................................................................... SISTEMA VERDE ................................................................................................ PAISAJE URBANO .............................................................................................. 5.3.3. Subsistema Socio – Económico ................................................................ POBLACIÓN ...................................................................................................... EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ................................................................................ SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA ........................................................ DIVERSIDAD SOCIAL .......................................................................................... RENTA Y CONSUMO .......................................................................................... ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO .................................................................... TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ................................................. 5.4. Selección de Indicadores de Medio Ambiente Urbano ......................................... 73 75 77 80 80 85 87 88 89 90 91 91 92 94 95 97 98 99 99 100 101 102 103 104 105 106 6. Utilidad de los Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano. Conclusiones ........................................................................................ 111 6.1. Algunas Aplicaciones ......................................................................................... 6.2. Conclusiones ..................................................................................................... 111 115 Bibliografía .............................................................................................. 117 II Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía Introducción Podemos señalar la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) como auténtico punto de inflexión en la concepción internacional de la relación entre hombre y medio, donde la restricción de la sostenibilidad entra en juego para discriminar las distintas formas de desarrollo a todos los niveles. Este nuevo paradigma necesita de la definición de unos parámetros claros para orientar su implementación, tanto en la esfera internacional como en la local. Centrándonos en el caso urbano, estas referencias vienen dadas por las respuestas que se dan a tres preguntas básicas: ¿cuál es el estado actual en la relación entre hombre (asentamiento) y medio?; ¿cuál es la situación final hacia la que hay que evolucionar para poder considerarse sostenible?; y ¿cómo llegar a esa situación idónea?. Las respuestas a las tres cuestiones hacen necesaria una referencia del desarrollo sostenible a una serie de hechos cuantificables, o comparables en definitiva, que permitan su valoración. Muchas comunidades han realizado iniciativas englobadas dentro de Agendas Locales 21 que al tratar de valorar la sostenibilidad local se han encontrado el mismo problema: ¿Cómo medir la sostenibilidad?. Sin una respuesta clara y científica a esta cuestión, no resultará nada fácil definir la situación de partida o el estado de la sostenibilidad en la ciudad; así como delimitar de forma «cuantitativa» el modelo de desarrollo a implementar, o realizar un seguimiento de los avances realizados hacia el objetivo final. Como respuesta a esta cuestión se produce un reforzamiento del interés por el uso de indicadores con el objetivo de analizar, de alguna manera, el medio ambiente urbano, así como el grado de sostenibilidad de estas ciudades y los factores condicionantes del mismo. Estos indicadores proporcionarán un contexto global para la problemática ambiental local, ayudando a los líderes políticos y gestores a determinar qué problemas son específicos y cuáles compartidos con otras ciudades, dando como resultado una mayor comunicación y la obtención de soluciones locales compartidas para problemas comunes. Los políticos y gestores necesitan dicha información para tomar decisiones de gestión sostenible sobre los problemas urbanos, establecer prioridades y asignar recursos. El concepto de sostenibilidad tal y como viene siendo utilizado carece de una definición cuantitativa, haciendo referencia más a ciertos criterios o principios generales de gestión. Buscando el símil, el buen conductor no se define por su apariencia o su vehículo, sino por sus acciones: conduce bien. La ciudad sostenible según esta primera aproximación es aquella que realiza el mayor número posible de comportamientos sostenibles. El proceso de cuantificación de la sostenibilidad del desarrollo en el ámbito urbano no está exento de problemas. La calificación de sostenible, dado el alto grado de incertidumbre existente, así como la falta de objetividad en la definición, es distinta prácticamente para cada ciudad. Resulta realmente difícil comparar indicadores entre ciudades, dadas las importantes carencias de información disponible en la escala urbana, principalmente de aspectos relativos a calidad ambiental, así como la falta de homogeneidad entre los datos de ámbitos distintos y la escasa experiencia en este sentido. A estas dificultades podemos añadir otras más teóricas, relativas a la dificultad de asignar valores económicos a determinados hechos de naturaleza social o física, tales como el bienestar, la equidad social o el verde urbano y la calidad del aire. No existe una única 1 Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía manera de valorar tales fenómenos y por tanto, no podemos referirnos a una medida absoluta de la sostenibilidad. Cada ámbito urbano que se encuentre desarrollando una planificación hacia la sostenibilidad tiene definidos de forma más o menos explícita su manera de medir el progreso hacia la misma, o, al menos, la calidad ambiental del hecho urbano. Por desgracia, en muchos casos es la demanda pública, manifestada por vía de los distintos cauces de expresión de la sociedad urbana, el principal indicador de situaciones «insostenibles» en términos del modelo de desarrollo urbano (ruido excesivo, inseguridad en las calles, basura, abandono del centro, etc.). En este sentido y enlazado a los procesos de planificación derivados de los Programa Agenda y Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha producido un creciente interés por valorar y cuantificar la calidad del desarrollo urbano en un sentido amplio. En relación con las Agendas Locales 21, han sido muchas las ciudades que en el ámbito internacional han elaborado indicadores de sostenibilidad, por sí mismas o con el apoyo de instituciones y organismos internacionales como la Unión Europea o la ONU. El objetivo es impulsar un modelo de desarrollo urbano que sea consecuente con todas sus implicaciones ambientales, sociales o económicas, y que garantice a su vez la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Dentro de esta dinámica, se concede especial importancia a la difusión de buenas prácticas y al conocimiento de experiencias internacionales hacia la sostenibilidad urbana. En Andalucía se dan las condiciones necesarias para realizar un esfuerzo hacia la valoración del medio en las ciudades, como instrumento para la implementación de un modelo de desarrollo sostenible urbano. Las ciudades medias andaluzas presentan un patrimonio histórico y ambiental de gran importancia, cada vez más necesitado de acciones para su promoción y puesta en valor. Asimismo, sobre todo en las diez aglomeraciones urbanas, aparecen de forma manifiesta las primeras crisis ambientales urbanas importantes (en términos de ruido, congestión del tráfico, polución, escasez de agua potable, destino de los residuos, entre otras) debidas al creciente tamaño y densidad de tales entornos. Estos problemas de gestión del creci- 2 miento urbano necesitan de soluciones integradas que consideren los efectos a medio y largo plazo sin hipotecar el desarrollo y la calidad de vida de la ciudadanía actual o venidera. Por último, cabe señalar como hecho diferencial, el creciente grado de concienciación social ante las cuestiones ambientales, trasladando la perspectiva ecológica a todos los procesos participativos de planificación y gestión del desarrollo urbano. Desde la administración regional, el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, implementado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para el período 1997-2002, recoge como uno de sus principales objetivos la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas. El cumplimiento de este objetivo se articula a través de la formulación de un Plan de Medio Ambiente Urbano, basado en la propuesta de actuación para la conservación de la calidad del aire y la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, la minimización de la generación de residuos y la aplicación de procedimientos adecuados de control y gestión, la mejora del entorno paisajístico de las ciudades, o la mejora del uso, calidad, depuración y reutilización del agua, entre otros aspectos. En particular, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo entre los años 1996 y 1997 la realización de un diagnóstico general sobre las ciudades andaluzas desde una perspectiva ambiental. Asimismo, se ha abordado la realización de diversos trabajos, con el objeto de proporcionar herramientas eficaces para las administraciones y entidades relacionadas con la planificación y gestión de las ciudades, tales como el diseño de la metodología para la elaboración e implementación de Agendas Locales 21, de acuerdo con los principios recogidos en la Declaración de Río (UNCED, Río de Janeiro, 1992), o como el presente trabajo, relativo a la propuesta de un sistema de indicadores de medio ambiente urbano para Andalucía que permita valorar y cuantificar la evolución de la calidad del desarrollo urbano. También de forma reciente se ha llevado a cabo la realización de un diagnóstico ambiental de los municipios andaluces de más de 30.000 habitantes, con el propósito de analizar la planificación y gestión municipal de todos aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente urbano, ofrecer un repertorio de bue- Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía nas prácticas para la mejora medioambiental de las ciudades y, por último, confeccionar un conjunto de estadísticas o datos básicos sobre medio ambiente urbano en las ciudades andaluzas. Desde la esfera local, varios municipios andaluces han elaborado ya sus directrices de actuación en materia de sostenibilidad ambiental, lo que supone un primer paso en el proceso de planificación Agenda 21 Local. Por otra parte, en el resto de municipios se desarrollan iniciativas en línea con esta tendencia, tales como programas de calidad ambiental, (sobre todo en los centros históricos de las grandes ciudades), programas de recogida selectiva de residuos, etc., hechos alentados no obstante por el imperativo legal y las oportunidades de financiación por parte de la Unión Europea. Contenido del trabajo En primer lugar describimos de forma muy general el concepto sobre el que se basa el sistema de indicadores que más tarde se desarrolla: el ecosistema o medio ambiente urbano. La mayoría de los estudios relativos a indicadores de sostenibilidad urbana parten directa o indirectamente de la asunción de un modelo de similares características. A la hora de resumir la realidad urbana en un modelo general, se parte del concepto holístico de ciudad como sistema compuesto por elementos que interaccionan entre sí. Esta visión permite analizar las distintas dimensiones (ambiental, socioeconómica, etc.) por separado para realizar posteriormente la integración de las mismas y aproximarnos al objetivo del estudio. Para la integración de las distintas dimensiones que componen lo urbano resulta de gran utilidad el concepto de «ecosistema urbano». Desde esta idea podemos aproximarnos a la ciudad con los instrumentos de la Ecología (también la Humana) para analizar una unidad territorial (más o menos delimitada) cuyo desarrollo se nutre de una serie de flujos de energía y materias (insumos, residuos), generando externalidades ambientales (ruido, polución, isla de calor) y socioeconómicas (paro, pobreza, desigualdad). La población y sus cualidades (residencia, trabajo, salud, rentas, educación) es la variable motora en último ex- tremo de estos procesos dinámicos generadores del complejo «eco-sistema» urbano. En el segundo capítulo se aportan algunas pinceladas metodológicas acerca de los indicadores, comenzando por las características generales hasta llegar a algo tan específico como los indicadores de sostenibilidad. El uso de indicadores resulta idóneo para el análisis descriptivo del medio ambiente urbano, así como para la cuantificación del escurridizo concepto de sostenibilidad, dada la complejidad de la realidad urbana y la estrecha interacción entre las cuestiones sociales, económicas y ambientales. En el tercer capítulo se realiza una revisión de las principales iniciativas internacionales así como los intentos metodológicos para la elaboración de indicadores de medio ambiente urbano seguidos por ciudades o recomendados por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ONU o la Unión Europea. Estos sistemas de indicadores presentan una alta diversidad de elementos descriptivos del medio ambiente urbano incidiendo en temáticas específicas o genéricas en función del estamento que realiza el estudio. En su mayoría, se trata de listados temáticos divididos en grandes líneas o problemáticas ambientales, presentando distintos criterios de selección que hacen difícil el estudio comparativo, lo que expresa la necesidad de homogeneización de los sistemas de indicadores para su desarrollo y obtención de un conjunto común o sintético de indicadores urbanos. Como intento para normalizar este proceso y establecer unas líneas homogéneas para realizar análisis comparativos más rigurosos, desde organismos internacionales se desarrollan otras iniciativas relativas a indicadores urbanos de desarrollo sostenible. En el cuarto capítulo se realiza un breve análisis estadístico sobre una selección de ciudades y temáticas concretas a modo de primer acercamiento a las posibilidades derivadas de la implementación de un sistema de indicadores de medio urbano. Dada la escasez de estadísticas ambientales urbanas, se utilizan datos municipalizados para aproximar una descripción de 10 ciudades andaluzas que, por su tamaño (más de 50.000 habitantes), presentan o pueden presentar problemáticas ambientales importantes. Se realiza una 3 Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía aplicación inicial de la información disponible en las principales bases de datos municipales existentes, elaborando un análisis estadístico en el que se aproxima la cuantificación de la calidad del ecosistema urbano. El proceso ha llevado asociado una caracterización ambiental de las ciudades en función de los distintos indicadores o verificadores, realizando así una prospectiva de los sistemas socioeconómico y físico-ambiental. El capítulo quinto resume la propuesta de sistema de indicadores, cuyo objetivo es sentar las bases para la aproximación cuantitativa a la medición del desarrollo sostenible urbano en Andalucía a través del enfoque sistémico representado en base a un sistema de indicadores, tal y como se recomienda por organismos internacionales tales como los Programas Hábitat y Agenda de Naciones Unidas, o el Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano de la Comisión Europea. 4 Esta primera propuesta trata de proporcionar indicadores de calidad no sólo ambiental, sino también de aquellas otras dimensiones relacionadas con la calidad del desarrollo urbano, tales como los aspectos sociales y económicos. Con ellos es posible establecer criterios para la planificación y gestión sostenibles de la ciudad. Finalmente, en el apartado de conclusiones se destacan, entre otros comentarios, la multitud de análisis aplicados derivados de la implementación de un sistema de indicadores como el propuesto, tales como: el estudio sectorial de los distintos subsistemas; el análisis global con la creación de índices sintéticos que cuantifiquen la mejora del modelo de desarrollo implementado en la ciudad; comparaciones entre los resultados y buenas prácticas en entornos urbanos distintos, etc. El Medio Ambiente Urbano 1. El Medio Ambiente Urbano 1.1. Concepto y estructura del medio ambiente urbano Las ciudades, frente a los asentamientos rurales diseminados, se han convertido progresivamente en el hábitat humano por excelencia. El crecimiento vertiginoso experimentado por las ciudades en la escala global constata este hecho, llevando a la aparición de una serie de problemáticas sociales y ambientales, más o menos estudiadas, las cuales son ya inherentes a la vida urbana. El ruido, las basuras y los residuos, los atascos, la polución, así como diversas cuestiones sociales tales como marginación, mendicidad, drogadicción, etc., son imágenes cuya intensidad está irremediablemente asociada a la vida urbana. En su relación con el medio natural, las ciudades modifican profundamente el entorno, incluso no cercano, transformando los ciclos biológicos y naturales, lo que genera desequilibrios a medio y largo plazo en muchos casos irreversibles. Asimismo, los entornos urbanos, como grandes consumidores y centros de decisión mundial, comparten la responsabilidad de gran parte de los problemas ambientales globales, tales como la deforestación, desertificación, lluvia ácida, agujero de ozono, contaminación, cambio climático, residuos de desecho, pérdida de diversidad genética o de hábitats, alteración del paisaje, etc.. No olvidemos que en la periferia de las grandes ciudades se localiza la industria más contaminante y agresiva para la calidad de vida. Derivado de lo anterior, la aproximación a la problemática urbana, caracterizada por su multidimensionalidad, se ha de realizar desde la integración y colaboración de distintos enfoques científicos para el análisis de la dinámica física, económica y relacional de las ciudades. En este sentido, desde la Cumbre de la Tierra (UNCED, Río de Janeiro, 1992) se constata la necesidad de un enfoque holístico e integrador en el análisis de los sistemas urbanos, con idea de considerar las dimensiones no sólo socioeconómicas y territoriales sino también la ambiental, en la toma de decisiones. Es cierto que hasta hace relativamente poco tiempo, el interés de muchas administraciones e instituciones locales se centraba básicamente en aspectos relacionados con la dimensión dotacional de la calidad de vida urbana (más y mejores equipamientos), donde el medio ambiente era tratado muchas veces desde una perspectiva paisajística o estética. Hoy en día nadie es capaz de negar que el equilibrio ecológico en la relación ciudad-medio es la condición necesaria para el sostenimiento de la calidad de vida. La aplicación del enfoque estratégico al análisis de la sostenibilidad urbana ha permitido la identificación de las interrelaciones básicas entre los problemas ambientales y socioeconómicos. Dada la amplitud del ámbito de análisis y actuación, son muchas las facetas sobre las que se ha de incidir. Sin embargo, los recursos financieros, ambientales o el propio plazo de tiempo son limitados, siendo necesaria una acción efectiva, rápida y concreta. Para ello se aplican los conceptos de planificación y gestión estratégica, propios de ámbitos empresariales, recientemente adoptados a niveles urbanos. El análisis estratégico no pretende llegar a aprehender toda la realidad, sino tan sólo modelizar los aspectos fundamentales que relacionan y caracterizan el comportamiento y evolución de los distintos componentes del sistema. En este caso, se centra en el sistema derivado de la relación hombreasentamiento-entorno-medio ambiente: el ecosistema urbano. 5 El Medio Ambiente Urbano Como elementos metodológicos catalizadores del renovado interés por el análisis de la dinámica urbana y la acción hacia la sostenibilidad, destacan la adopción de los enfoques ecológico y sistémico. El enfoque ecológico1 enfatiza la ciudad como un sistema complejo caracterizado por procesos continuos de cambio y desarrollo. Para ello considera aspectos tales como energía, recursos naturales y producción de residuos en términos de flujos o cadena (ciclos o circuitos). La sostenibilidad se traduce en este sentido como la restauración, mantenimiento, estimulación y cierre de los flujos o cadenas existentes entre el sistema urbano y el ecosistema global. Las aportaciones más importantes de la concepción ecológica en materia de análisis y gestión del medio ambiente urbano son las referidas a los conceptos de capacidad de carga y huella ecológica, así como a la definición de umbrales, pasados los cuales no son sostenibles ciertas formas de desarrollo. Asimismo, la comprensión del valor del capital natural y el cierre del ciclo de los recursos se consideran como condiciones necesarias para sostener el desarrollo urbano. Por otra parte, la visión sistémica2 ampliamente utilizada en modelización socioeconómica y ambiental, supone un potente instrumento para el análisis y organización de las relaciones entre los elementos que conforman los sistemas complejos. El entendimiento de los procesos de cambio y desarrollo de las ciudades, considerándolas sistemas complejos mediante la teoría de sistemas, permite analizar separadamente los elementos e interrelaciones existentes en cada subsistema, pasando a continuación, mediante la agregación de sus componentes y el análisis de la sinergia, a la definición del sistema global urbano. Un hecho característico de los sistemas es que conforme aumenta su complejidad, más depende su comportamiento de las interacciones entre sus diferentes elementos, obteniéndose un resultado sinérgico muchas veces imprevisible y difícil de comprender o modelizar3 . Debido a que se trata de una disciplina muy joven, los términos «ecología urbana» y «ecosistema urbano» han venido utilizándose en muchas ocasiones para enmascarar acciones lejanas a las buenas prácticas urbanas en aras de la sostenibilidad. En este sentido destaca el esfuerzo realizado por el Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO, para analizar las 6 ciudades como sistemas ecológicos. La experiencia de este programa, con más de 100 estudios en todo el mundo, ha contribuido a la mejora del conocimiento de estos complejos y variables sistemas humanos, estableciendo las bases para un paradigma ecológico de los sistemas urbanos, periurbanos e industriales. El considerar al sistema urbano como un ecosistema artificial nos permite aplicar los elementos de la ecología tradicional al estudio de la dinámica interna y relacional del sistema urbano, aportando una visión descriptiva al análisis de la estructura urbana de ciertos elementos y flujos, hasta ahora no evaluados en el estudio de las ciudades. Si al análisis desde la perspectiva ecológica le añadimos los enfoques de la Sociología y la Economía, el medio ambiente urbano se configura como un concepto holístico4 o integrador de los sistemas naturales y sociales que confluyen en el medio urbano. En este sentido, es posible hablar de «ecología humana de las ciudades», analizándose así la manera en que los sistemas urbanos satisfacen las necesidades humanas, las cualidades y opciones o modos de vida posibles, las relaciones entre planificación, urbanismo y provisión de servicios, o el comportamiento humano y el bienestar social en el sentido amplio del término. Las ciudades desplazan las poblaciones animales y vegetales, reduciendo la biomasa y la biodiversidad al urbanizar el medio natural5 . En realidad, en términos ecológicos lo que se produce es una regresión 1 2 3 4 5 La Ecología es la disciplina integradora de las ciencias naturales, y fue definida originariamente por Haeckel (1866) como el estudio de las interrelaciones entre los organismos y su medio ambiente. Destacan los trabajos de Von Bertalanffy definitorios de una Teoría General de Sistemas (1969). Esta idea no obstante está asimilada en el enfoque ecosistémico, al considerar a los sistemas naturales como formas de organización biológica donde la interacción entre los distintos elementos del conjunto producen resultados no esperados dadas las propiedades de cada elemento tomado de forma aislada. Entendiendo el término según la definición originaria de Smuts (1926), para designar la tendencia del universo a construir unidades de creciente complicación: desde la materia inerte, pasando por la materia viva, hasta llegar a la materia viva y pensante. Si entendemos la Biosfera como la parte de la Tierra donde existe vida (Vernadsky, 1929), los sistemas urbanos, ante sus condiciones artificiosas claramente adversas para el desarrollo natural de la biodiversidad, pueden considerarse como integrantes de la antítesis de aquel concepto: la “Abiosfera”. El Medio Ambiente Urbano fización, etc.). La relación parásita termina eliminando al anfitrión y, por consiguiente, implica para el parásito la autodestrucción si no existen más candidatos para hospedar. La alternativa, en términos de sostenibilidad, quedaría planteada en la transformación del sistema parasítico hacia uno simbiótico, donde la asociación entre ciudad y medio es de interdependencia mutua absoluta y cada uno aporta al otro los requisitos fisiológicos de los que aquél es deficiente. Para ello son necesarios dos aspectos: a) Metabolismo circular. De tal manera que la transformación de los productos y la energía, así como la generación de residuos de desecho, resulten beneficiosos para los sistemas rurales y naturales. En una ciudad con metabolismo circular, todos los residuos se pueden reutilizar. En la actualidad, la presencia urbana lleva consigo normalmente el hecho contrario, por lo que la capacidad de carga de los ecosistemas resulta muy dañada de forma directa (ante la contaminación de todo tipo) e indirecta (ante los efectos del cambio climático y la reducción de la biodiversidad, entre otros mecanismos, provocados a su vez por la acción humana industrial y urbana). b) Racionalización del consumo y de la generación de residuos no reutilizables. La explotación de los recursos ambientales no ha de suponer la pérdida de los equilibrios ecológicos, así como sobrepasar la capacidad de regeneración que tiene el medio en materia de recursos renovables. Asimismo, los residuos y desechos no asimilables por la naturaleza no han superar la capacidad del ecosistema natural. La acción del hombre no permite que los ecosistemas del entorno urbano lleguen por tanto a la clímax6 , favoreciendo la regresión de los mismos (reducción de la complejidad, simplificación de las relaciones ecológicas, reducción del número de especies, etc.), para aumentar la producción agraria útil para la actividad humana. Los ámbitos urbanos pueden considerarse como nuevos hábitats o nichos ecológicos en sí mismos creados por la mano del hombre. El ecosistema urbano posee una estructura específica, resultante de las interrelaciones entre los factores espaciales, la planificación humana y la naturaleza. Las características y estructura del urbanismo desarrollado, los espacios abiertos y verdes, su interacción con los edificios, las formas en las que se gestionan, los niveles de ruido y contaminación y las pautas de comportamiento humano tales como residencia, trabajo, ocio... influyen todos en la calidad del sistema urbano, entendido como uno de los ecosistemas más complejos conocidos. Los ecosistemas naturales evolucionan hacia estados más complejos7 de organización de las relaciones en la comunidad, dominando y controlando las variaciones ambientales. El ecosistema urbano se encuentra por tanto en el último eslabón en esta serie. Una ciudad no es un sistema independiente, ni cerrado. Los sistemas urbanos representan un marco ambiental de dependencias y necesidades vitales al que se ha llegado convergiendo desde muy diversas exigencias. Su interdependencia económica, social y ecológica se extiende lejos de sus límites. Uno de los enfoques adoptados desde la ecología urbana en la búsqueda de propuestas resolutivas tiende a la consideración fisiológica del sistema urbano normalmente como parásito del medio ambiente (Girardet, 1992): «Las ciudades son enormes organismos de metabolismo complejo sin precedentes en la naturaleza, cuyas conexiones se extienden a lo largo y ancho del mundo». Siguiendo un metabolismo lineal, la ciudad obtiene grandes cantidades de energía y materiales (energía transformada) del medio, los cuales transforma para su exclusivo beneficio (bienes y servicios), debilitando progresivamente a su anfitrión (los sistemas naturales y rurales), el cual termina sufriendo los síntomas de la irreversibilidad (erosión, desertificación, pérdida de diversidad biológica, eutro- 6 7 7 Un ecosistema llega a la clímax cuando las distintas especies del mismo se encuentran en equilibrio con el medio ambiente circundante de forma estable. En términos de información, la ciudad como sistema abierto, tiene la capacidad de estructurar la información del medio y evolucionar hacia estadios más complejos. De esta manera, a medida que aumenta la complejidad del sistema urbano, la productividad y la gestión de la información pasan a vertebrar la organización de la ciudad y la energía o la materia son vehículos e instrumentos de ésta. A más diversidad social, mayor cantidad de información en el sistema. (Ver S. Rueda “La ciudad compacta y diversidad frente a la conurbación difusa”, en MOPTMA, 1996). El Medio Ambiente Urbano de carga, o el nivel máximo de contaminantes por superficie de la misma. Externalidades del desarrollo urbano AL IM EN TO S, PR AG O U BL A, EM EN AS ER ES DE G UR PE IA T RA BA CU NS NO LA PO . P CIO RT ER N AS E DI IN EN DA MO TA DE BIL M IE DE TI IAR NT ER IA PR O LA E RA Y S DE S DE IN CIA CU TE D CI IN U O LT RI M ST N IG IV OR R DE RA AD O IA NT AS ES S O IC M UI Q Y S IO SO ED M EO L AS DE G S RO O O R TE RI TE ES AN U TE OS IN SQ DE E C AM BO N, NT NT S O S CI BIE CO LO A NE O BL AM DE O CI RP CA PE VA SU DE N IO CC RU ST DE S SA CA OS ER ED RT VE D et er io r o de l o s subu r b io s TENSION URBAN A Congest ió n d e l t rá fi co y r ui do Cost o e l e v a do de l os s er v ic io s D if i c u lt a d es de i n te gr a c ió n s oc ia l F al ta d e e sp a c io s v e rdes y d e z o nas d e r ec r e o destaca entre otros el trabajo de Brugmann (1992) que propone solucionar los problemas de sostenibilidad urbana con los instrumentos de la ecología. En este sentido, en nuestro país son conocidos los estudios realizados en la Comunidad de Madrid (Naredo, 1988) y Barcelona (Terradas et al., 1985). Centrándonos en el primero, los autores determinan la magnitud de los flujos de energía, agua y materias, relacionándolos con los flujos de información y monetarios que conlleva el funcionamiento económico de la región de Madrid, donde la aglomeración urbana juega un muy importante papel. De esta manera es posible realizar una valoración de las externalidades ambientales8 del crecimiento (contaminación y consumo de recursos) no contabilizados por los tradicionales estudios de desarrollo regional (Rifkin, 1990). D e te ri oro d e l c e nt r o de l a c iu dad M a r gi n a li z ac ión de l a s pe r sonas D el i nc u en c ia 1.2. Principales rasgos de insostenibilidad en los sistemas urbanos Fuente: Salvo Tierra (1993) La capacidad de carga de los ecosistemas urbanos depende del comportamiento de sus habitantes (ritmos de producción, hábitos de consumo), de la interrelación sinérgica entre factores espaciales y de la habilidad de los sistemas de cerrarse a la naturaleza que se encuentra distribuida a modo de mosaico en el área desarrollada (corredores verdes, lagos, etc.). Las pautas de consumo manifestadas por los entornos urbanos son perfectamente identificables y cuantificables al igual que sobre el resto de ecosistemas naturales. De esta manera podríamos conocer las necesidades regulares de recursos (alimentos, materias primas, agua) y energía (combustibles) y su impacto sobre la biosfera. Sin embargo, la falta de tradición en estos estudios, la carencia de datos y la sofisticación y magnitudes de los ecosistemas urbanos –los cuales no son entes individuales, sino que están interrelacionados–, que configuran la red global de ciudades (la llamada Aldea Global), dificultan esta tarea. Análisis que desde la perspectiva ecológica integren los enfoques ecológico y económico con referente urbana son muy escasos. En el ámbito internacional 8 A continuación analizamos de forma esquemática algunos de los principales estrangulamientos ambientales y problemáticas socioeconómicas clásicas que podemos considerar originadas por la implementación de un modelo de desarrollo no sostenible. Muchas de ellas son debidas a la falta de previsión de efectos indirectos (externalidades) al no considerar la ciudad como un sistema dinámico. La estructura y la organización urbana sobre el territorio es el resultado (y origen) de esta dialéctica entre las distintas fuerzas (económicas, naturales, sociales) que participan. El objetivo de este apartado es identificar ex ante los principales ámbitos sobre los cuales elaborar los indicadores de presión y estado. Si bien cada ciudad manifiesta diferentes situaciones ambientales o socia- 8 Asimismo, además de incluir la perspectiva ambiental, se analiza el papel de los flujos de información en una sociedad urbana con creciente peso del sector servicios en general, y de tecnologías de la información en particular. La información constituye la base de las relaciones económicas de la floreciente sociedad de la información, articulada en una red de los principales centros decisores urbanos mundiales (ver Castells, 1997). El Medio Ambiente Urbano les, en función a su localización, historia, desarrollo urbanístico, etc., podemos generalizar una serie de problemáticas comunes a la mayoría. Simplemente nos limitaremos a enumerar y describir brevemente cada ámbito, incidiendo además en su relación con la sostenibilidad. Para ello nos apoyaremos en la clasificación clásica de estos ámbitos en a) sociales y económicos, b) territoriales y urbanísticos, y c) ambientales. 1.2.1. Aspectos sociales y económicos Normalmente no se consideran cuestiones como la densidad de población, los niveles educativos o la tasa de paro en los análisis estrictamente ambientales. No obstante, hemos de recordar que la ciudad es un sistema en el que confluyen distintos componentes (sociales, ambientales, etc.) que interaccionan unos sobre otros con distinta intensidad. Cuando el sistema urbano no es capaz de atenuar o absorber las tensiones generadas en las dimensiones sociales y económicas (p. e. densidad excesiva de población en barrios marginales), éstas acaban minando el desarrollo y desembocan a su vez en nuevos y mayores problemáticas no sólo socioeconómicas (paro, pobreza, etc.), sino también urbanísticas y ambientales (escasez de zonas verdes, excesivo consumo agua, vertederos ilegales, etc.), causas y efectos de insostenibilidad. Principales rasgos de insostenibilidad en los sistemas urbanos Aspectos sociales y económicos • Excesiva densidad urbana • Desempleo masivo • Bajos niveles de educación, formación e información • Bolsas urbanas de pobreza • Falta de equidad y solidaridad social • Alienación, pérdida de cultura urbana e identidad individual • Desarticulación de la sociedad urbana • Consumo desaforado e inconsciente • Desarrollo de las economías sumergidas • Actividad económica poco diversificada • Sistema productivo no ecológico y escaso desarrollo sobre sostenibilidad de tecnología ambiental Aspectos territoriales y urbanísticos • Urbanismo no ecológico • Paisaje urbano artificial y agresivo • Déficit de zonas verdes • Déficit de calidad de vida y vivienda • Transporte y congestión • Descentralización funcional • Posición relativa desfavorable en el sistema urbano Aspectos ambientales • Desequilibrios en el ciclo del agua • Desequilibrios en el ciclo de la energía • Desequilibrios en el ciclo de materias • Contaminación atmosférica • Contaminación acústica • Contaminación lumínica Fuente: Elaboración propia. Excesiva densidad urbana Los teóricos del crecimiento urbano identifican las diferentes etapas en la evolución de la población y su localización en la ciudad. Así por ejemplo, se habla de urbanización, suburbanización, desurbanización y re-urbanización, en referencia a los procesos de crecimiento continuo de la población urbana, crecimiento en la periferia, pérdida de población neta (fundamentalmente en el core histórico) y nuevas ganancias de población, respectivamente. No cabe duda que las tendencias de localización de personas en las ciudades influyen y son influidas por variables en estrecha relación con la sostenibilidad del sistema urbano, tales como: empleo, renta, precios del suelo, calidad ambiental, etc. Sin duda, la población es la variable con mayor poder explicativo en todo análisis de la sostenibilidad de los sistemas urbanos. Cuantitativa (número de habitantes) y cualitativamente (nivel de desarrollo socioeconómico), la población determina los principales parámetros ecológicos de la ciudad, así como la presión final sobre el uso de energía y recursos. Del análisis demográfico urbano podemos establecer numerosos análisis interesantes acerca del desarrollo urbano y la calidad del mismo. Por ejemplo: 9 El Medio Ambiente Urbano • El grado de densificación de la población por barrios, lo cual nos permite identificar áreas con mayor presión sobre los recursos, con carencias relativas de equipamientos o espacios libres, con problemáticas sociales, etc. • Las pautas de crecimiento futuras en forma de escenarios tendenciales que nos permitan prever las necesidades futuras de recursos básicos y dotaciones urbanas. rrollo económico, si bien lleva aparejadas elevados consumos energéticos y ambientales, a su vez conlleva un mayor interés por el conocimiento de la relación entre desarrollo y medio ambiente. Si nos centramos en los aspectos referidos a la educación ambiental, una sociedad urbana no preocupada por la educación ecológica y ambiental de sus ciudadanos e instituciones, o por el análisis de sus flujos de materias y energía, o por el establecimiento de un sistema de información ambiental para valorar los avances hacia la sostenibilidad, está irremediablemente destinada a reproducir crisis ecológicas, las cuales desembocan en menor calidad de vida y mayores necesidades de recursos de otros territorios. La variable educación ambiental está muy relacionada con el comportamiento de los ciudadanos en términos de consumo, producción, desplazamientos, etc. Podemos decir que sin unos niveles altos de concienciación ambiental, no es posible efectuar políticas de promoción del medio urbano con garantías de éxito, pues en definitiva, son los ciudadanos los destinatarios que demandan y participan en el desarrollo urbano. La sensibilización ambiental motivada por la existencia de suficiente información acerca de determinados hechos urbanos (p. e.: el consumo urbano de agua o energía, el ruido producido en áreas colapsadas, etc.) facilita enormemente el éxito de políticas ambientales urbanas, provocando además la evolución o sofisticación de las mismas, a través de demandas sociales, por parte de las colectividades o vecindades, las cuales solicitan instrumentos cada vez más eficaces desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Una manifestación directa de los niveles de educación ambiental se encuentra en el voluntariado ambiental, personas solidarias que desinteresadamente dedican su tiempo a proyectos de conservación del medio natural como: limpieza de playas o de parques, defensa del medio forestal, acciones en espacios naturales protegidos, etc. Dentro de las actividades relativas a medio ambiente urbano se desarrollan en general tareas de mejora de la calidad ambiental de la ciudad, restauración de elementos urbanos y acciones en espacios verdes urbanos y periurbanos. Desempleo masivo En las ciudades se experimentan de forma acusada los efectos directos o indirectos de las crisis de empleo. Incluso en el caso de que sean los entornos rurales y agrarios los que originen el desempleo, tradicionalmente esto supone emigración de la población hacia entornos urbanos con mayores potenciales de generación. Las repercusiones del desempleo masivo se trasladan en desequilibrios sociales y dependencias económicas: descontento social, pobreza, marginación, subsidiación de la economía, subempleo, etc. Las políticas a implementar pasan por la concertación con el sector privado y la coordinación de las instituciones públicas de todos los niveles, con idea de atraer nuevas posibilidades de empleo y paliar los efectos del ciclo económico depresivo. El desarrollo de teorías explicativas de las relaciones existentes en los llamados mercados de trabajo locales ayuda a explicar los mecanismos que propagan las crisis de empleo urbano. El desempleo en las ciudades está motivado por muy diversas causas, en estrecha relación con los problemas de especialización productiva, las tendencias del mercado laboral, la posición económica que ocupa la ciudad dentro del sistema regional, nacional o global, etc. Bajos niveles de educación, formación e información sobre sostenibilidad Existe una relación directa entre niveles educativos y sensibilización ante problemas ambientales. Asimismo, la consecución de elevados niveles de desa- 10 El Medio Ambiente Urbano Bolsas urbanas de pobreza Como señala Castells (1991), las grandes ciudades manifiestan en mayor medida un carácter dual, alternando niveles de desarrollo elevados con bolsas de pobreza importantes; ciudadanos que disfrutan de elevada calidad de vida frente a otros que simplemente subsisten. Las ciudades llegan a ser los lugares de mayor renta media per cápita del planeta y sin embargo albergan a su vez las llamadas bolsas de pobreza urbana. Estos ghetos o barrios marginales proliferan en las ciudades modernas, donde la clase social o económica se manifiesta –vía coste del suelo y de la vivienda– en la segregación espacial llevada a sus últimos extremos. Se trata de una problemática social muy ligada al fenómeno urbano que tiene presencia clara en las ciudades andaluzas. La población afectada muestra tasas de analfabetización elevadas, careciendo de medios económicos estables y se encasilla en la economía sumergida. Las viviendas, muchas veces prefabricadas, no cuentan normalmente con los servicios básicos como agua o electricidad. La muy deficiente calidad de vida en estos casos redunda en otras problemáticas relativas a la sostenibilidad urbana, como son la inseguridad ciudadana, los deficientes sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como la proliferación de actividades altamente contaminantes (básicamente vertederos ilegales y cementerios de coches). tegidos» y «barrios abandonados» acentúa la discrecionalidad de la política urbana, creando desconfianza en los ciudadanos residentes en áreas con mayores problemas (densidad elevada, escasos espacios abiertos, equipamientos saturados) y mermando la efectividad de las medidas basadas en la participación colectiva, propias de procesos de planificación estratégica hacia la sostenibilidad urbana. La ciudad ha de estar asimismo concienciada de la necesidad de mantener o regenerar el capital ambiental urbano que se cede a las generaciones futuras. La equidad intergeneracional compete también a las ciudades, en términos de su patrimonio histórico, cultural, ambiental y urbano en general. Los instrumentos para el fomento de la solidaridad y la equidad son muy variados. Desde acciones a modo de ejemplo, que permitan descubrir a gran parte de la población que los problemas de la comunidad repercuten indirectamente sobre ellos mismos, hasta la creación de asociaciones y plataformas para la concienciación social de ciertos problemas que inciden en barrios muy concretos. De nuevo aparece la componente educativa como la principal impulsora de una cultura de la solidaridad: con las generaciones presentes y con las generaciones futuras. El mantenimiento de una cohesión o vertebración de la sociedad local, así como de cierta imagen de ciudad o cultura urbana son básicas como punto de partida o referencia, de cara a plantear objetivos de solidaridad y equidad en todas sus dimensiones. Falta de equidad y solidaridad social Problemas como la pobreza y mendicidad están íntimamente ligados al medio urbano. Asimismo, la marginación y exclusión social de colectivos o individuos se ve potenciada por los sistemas urbanos complejos, tan propensos a la alienación humana dadas las estructuras de comportamiento y los estresantes ritmos de vida urbanos. La distribución de la riqueza y la equidad están estrechamente relacionadas con la sostenibilidad, ya que los ciudadanos de rentas más bajas o necesitados sufren también de forma más importante los problemas ambientales, manifestando además una menor capacidad o posibilidad de resolverlos de forma autónoma. La diferenciación de hecho entre «barrios pro- Alienación, pérdida de cultura urbana e identidad individual En la línea de estudios sociológicos dedicados a la ecología humana, el comportamiento social del individuo urbano ha recibido un especial interés. Dos son los grandes ámbitos de análisis. Por una parte, la ciudad influye en el comportamiento y los estados de ánimo, las pautas de convivencia y expresión del individuo. En este sentido, resulta interesante estudiar los factores objetivos derivados de los efectos de las condiciones físicas y estructurales de la ciudad sobre sus habitantes (espacios abiertos, densidad edificatoria, calidad viviendas, movilidad, etc.). Es conocido el efec- 11 El Medio Ambiente Urbano to negativo que en las grandes ciudades ejerce sobre la conducta del ciudadano el hacinamiento de la población en viviendas pequeñas, sin intimidad o sin espacios de esparcimiento. Sin embargo, no hay que ser tan dramático para considerar importantes efectos sociales de la vida urbana. Uno de ellos precisamente es la «socialización» cultural, dado que la ciudad ejerce de «embudo cultural» que absorbe y canaliza, de forma bastante imprecisa, las distintas manifestaciones individuales y colectivas, produciendo una amalgama cultural caracterizada por la pérdida de identidad individual, así como de los valores y costumbres imperantes en las sociedades agraria o rural (manifiestas en la comunicación, el comportamiento social, la tradición, la familia, la visión del futuro y el pasado, etc.). El concepto de la «alienación» está íntimamente ligado al mundo urbano, donde la ciudad (la sociedad) engulle al individuo, el cual para desenvolverse y triunfar en ella, ha de adoptar como suyos los patrones y valores imperantes en la misma, borrando todo vestigio del «hombre libre» rural9 . La anulación del individuo, perdido en un cúmulo de estructuras e instituciones sociales, desemboca en problemas de comportamiento muy importantes, con los consiguientes costes sociales y económicos en términos de salud psíquica, comunicación, participación y fracaso de iniciativas comunitarias, tan necesarias para el éxito de políticas hacia la sostenibilidad. Finalmente, otra influencia proviene de la globalización de las sociedades urbanas, la cual supone la adopción de imágenes y modos de vida cada vez más homogéneos o estandarizados. Resulta difícil pretender mejoras en un medio urbano en el que no se sienten reflejados o identificados sus habitantes, los cuales sólo tienen referencias u objetivos culturales externos, muchas veces impuestos, que desplazan a las conductas u opciones urbanísticas tradicionales (más acordes con el entorno en que se han derivado). Desarticulación de la sociedad urbana Continuando con los problemas sociales, los cuales consideramos estrechamente interrelacionados, nos merece especial atención la identificación de indicios que llevan a la fragmentación o «compartimentación» de la sociedad civil en las ciudades. Resulta sorprendente que en el seno de la ciudad, originariamente motor y catalizador del intercambio en todos los sentidos –incluido el social– se desarrollen problemáticas ligadas a la insolidaridad, la marginación y la pérdida de los valores tradicionales del individuo. La desestructuración social se manifiesta en un reducido interés por desarrollar cauces de expresión, comunicación o memorización colectiva o individual en el seno de las sociedades urbanas modernas. La impresión inicial es la de pérdida de tejido social vertebrador del sistema humano de la ciudad y la creación de compartimentos estancos. La vida urbana genera numerosos impulsos y tensiones de origen psíquico y social que han de encontrar un reflejo o respuesta en los ciudadanos. La existencia de asociaciones vecinales, colectivos varios, instituciones o fundaciones implicadas y con contenido y participación reales, el desarrollo de iniciativas culturales, artísticas, políticas, etc., son hechos sociales que sin duda necesitan de una infraestructura física y, por qué no definirla así, social. Resulta muy común entre los ciudadanos desconocer incluso la situación social del propio barrio en el que residen, desentendiéndose de la gestión y desarrollo del mismo, cuando deberían de ser precisamente ellos los más interesados. En los procesos de planificación estratégica urbana y definición de las Agendas Locales 21, aparece como un importante obstáculo precisamente la falta de participación de los ciudadanos en este tipo de procesos. Una ciudad en la que sus habitantes no se implican en la planificación de su futuro no es dueña de su propio destino. Por otro lado, como resultado de la tendencia de todo ecosistema, incluido el urbano, a la diversidad, parece fragmentarse o compartimentarse la sociedad urbana en una serie de grupos o clases sociales muy cerrados y con rasgos y símbolos identificativos propios. Las asociaciones, fraternidades, cofradías, uniones, etc. se configuran no como instrumentos para orientar y facilitar el diálogo social, sino en definitiva para tener más peso o relevancia particular en la gestión de la ciudad. En definitiva, los cauces de expresión y parti9 12 En este sentido, resulta paradigmático recordar una cita medieval: “el aire de las ciudades os hará libres”. El Medio Ambiente Urbano cipación sociales se sofistican progresivamente en la dialéctica urbana, transmitiéndose los impulsos en ámbitos muy diferenciados (nichos sociales), dentro de los cuales se amplifican o apagan estas tensiones sociales. Las relaciones humanas dentro de estos clubes, etnias o ghetos parecen desenvolverse indiferentes al resto. escala, la falta de concienciación ambiental, la escasa adopción de tecnologías verdes y la especialización productiva del sistema urbano. En este sentido, los ciudadanos, como consumidores finales, han de tener información de los efectos de sus hábitos de consumo sobre el equilibrio de los ecosistemas y por ende, de su calidad de vida presente y futura. En los entornos urbanos, como señala la OCDE (1997), los ámbitos principales para incidir en medidas de eco-eficiencia del consumo y de los modos de producción son: a) Transporte. Sin despreciar el transporte de mercancías, es de destacar el importante aumento del número de desplazamientos de personas en vehículos motorizados. Los problemas de movilidad, contaminación acústica y atmosférica y los crecientes consumos de combustible, anuncian que estos crecimientos no pueden ser sostenibles en el tiempo. Numerosas experiencias piloto internacionales tratan de eliminar comportamientos urbanos que llevan a usos innecesarios de los vehículos privados. Para ello se desarrollan políticas de promoción de los transportes públicos, de vehículos menos contaminantes, etc. Factores propios de la planificación y gestión urbana como los usos del suelo, las distancia entre los centros de trabajo y las zonas residenciales, etc. influyen en las decisiones de movilidad de la población. En este sentido cabe mencionar el Programa que desarrolla el Ayuntamiento de Granada en la red de «ciudades sin coches», en relación con estos temas. b) Agua. Los consumos mundiales de agua dulce se han multiplicado por cuatro en los últimos 50 años (mientras que la población mundial se ha duplicado). Si bien este aumento se debe fundamentalmente a los consumos agrarios e industriales, las necesidades van igualmente en aumento a escala urbana. Muchas de las ciudades andaluzas han sufrido cortes en los suministros e incluso racionamientos de agua derivados de las etapas de sequía. Las políticas tarifarias y de educación ambiental realizadas han surtido efecto, permitiendo la reducción del consumo incluso después de la finalización de las temporadas de menores reservas de agua. Consumo desaforado e inconsciente En las sociedades desarrolladas, otro problema típicamente urbano es el consumismo excesivo e ineficiente desde el punto de vista ecológico y muchas veces económico. El consumo es entendido como el principal indicador de desarrollo, haciéndose realidad el clásico ideal norteamericano «bigger, better; the more, the best», donde el gigantismo se traslada a todas las manifestaciones urbanas, entre ellas el consumo desaforado. Las ciudades de los países industrializados se caracterizan por las elevadas tasas de consumo, tanto de energía, agua y recursos, así como bienes transformados. Este hecho conlleva el rápido agotamiento de la capacidad de carga de los ecosistemas cercanos y la ampliación de la huella ecológica urbana hacia entornos lejanos, gracias a las facilidades del transporte. Sin embargo, no se trata de una problemática asociada únicamente a las ciudades norteamericanas o europeas. Es en los países en vías de desarrollo donde se localizan precisamente las ciudades más habitadas del planeta, cuyo desproporcionado metabolismo se caracteriza por la ineficiencia (no sólo ecológica, también social) de los usos energéticos y materiales, así como la adopción de tecnologías de producción, transporte y transformación altamente contaminantes e intensivos en el uso de grandes cantidades de recursos básicos y energéticos. Resultan certeras las palabras que se recogen en la Agenda 21 (Capítulo 4) de Naciones Unidas acerca de cambiar las pautas de consumo: «La causa principal de la degradación continua del medio ambiente mundial radica en los actuales esquemas de consumo y producción no viables, principalmente en los países industrializados». El consumo urbano está íntimamente ligado con otras problemáticas como son el agotamiento de reservas energéticas, la generación de residuos a gran 13 El Medio Ambiente Urbano c) Papel. El papel ofrece un buen ejemplo de producto obtenido a través de un recurso natural esencial. El consumo mundial de papel se ha multiplicado por 20 desde principios de siglo, triplicándose durante los treinta últimos años. A pesar del auge informático y de la transmisión de información en soporte magnético y digital, los ritmos de consumo siguen aumentando cada año. La racionalización de las costumbres de consumo de papel y de embalajes y envasado de bienes, así como la diferenciación de distintas calidades de papel y la reutilización del papel reciclado para usos alternativos parecen las soluciones más acertadas a medio plazo. En Andalucía se han multiplicado el número de iniciativas en torno al reciclaje de papel, así como los contenedores de papel en todos los barrios, de cara a su posterior reciclado. En definitiva, los instrumentos que nos encontramos para orientar los niveles de consumo hacia pautas sostenibles pasan normalmente por la tarifación, las campañas de ahorro y educación ambiental y, sobre todo, las tres «R» del consumo sostenible: Reducción (del consumo superfluo y de los residuos), Reciclado y Reutilización. Desarrollo de las economías sumergidas Ante crisis seculares, prolongadas o muy agudas de los mercados de bienes y servicios o de los mercados financieros, junto a una presencia del sector público débil y regresiva (y otras veces inflexible y con elevada presión fiscal) entre otros factores históricos, es usual el desarrollo de la llamada economía negra o sumergida. Estos mercados paralelos son respuestas que tratan de paliar las situaciones de desempleo, evitar la excesiva tributación, eludir los canales tradicionales de distribución de productos básicos o aprovecharse de fallos del mercado o del sector público. Los escasos flujos financieros se concentran en estos canales, siendo en muchos casos más importante el crecimiento económico derivado de los mismos que el «oficial». Sin embargo, la distribución de este crecimiento dista de ser equitativa. 14 La economía sumergida puede suponer un grave perjuicio para la consecución de la sostenibilidad urbana, básicamente por tres motivos: primero, al eludir la tributación (tasas) se reduce el flujo monetario destinado a financiar servicios e infraestructuras públicas necesarias y se aumenta la presión fiscal sobre el sector de la economía oficial (ineficiencia económica); en segundo lugar se escapa al control público (legislación ambiental, por ejemplo) de los flujos materiales de estos procesos productivos (ineficiencia ambiental); y tercero, se destinan recursos públicos de forma ineficiente a segmentos de población y de actividad económica que en realidad no deberían de obtener al mantener niveles de actividad elevados, pero que aparentemente se muestran como objetivos de las políticas de empleo, sociales o de promoción empresarial (ineficiencia social). Actividad económica poco diversificada Una de las características de las sociedades desarrolladas es la gran expansión de las actividades no directamente productivas10 o terciarias, en términos de empleo y valor añadido. Nos referimos al fenómeno denominado de terciarización de la economía. La ciudades son el ámbito de desarrollo por excelencia del sector servicios, el cual engloba cada vez en mayor medida actividades tradicionalmente consideradas como integrantes de los sectores primario o industrial. Enmarcadas dentro de esta dinámica general se provoca el abandono del resto de actividades productivas, fundamentalmente las primarias (agrarias y energéticas), las cuales pierden importancia relativa y se relegan a ámbitos rurales o menos desarrollados. Uno de los peligros de esta tendencia radica precisamente en la terciarización excesiva, la cual provoca una especialización productiva de la economía local bastante desequilibrada y, por consiguiente, la creciente dependencia de recursos y bienes económicos primarios de otros sistemas. 10 En el sentido fisiócrata del término según el cual las actividades terciarias son meras transformadoras de los bienes producidos por los sectores primario y secundario, auténticas locomotoras para generar riqueza en un territorio. El Medio Ambiente Urbano cable, pues puede resultar valioso para otros usos (residencial, ambiental, agrario, etc.). Las actividades industriales, mayoristas y otras terciarias se han desgajado normalmente del continuo urbano dados sus deficientes niveles de calidad ambiental. Desde el enfoque de la sostenibilidad es necesario todo lo contrario: transformar estas actividades económicas en la medida de lo posible para permitir la coexistencia de usos mixtos en la ciudad, conjugando áreas residenciales y recreativas con áreas de actividades económicas. Ello redundaría en una reducción de los costes ambientales, de la movilidad obligada por motivos de trabajo, así como en mejoras de la sostenibilidad en sus facetas social, económica y ambiental. Tradicionalmente, las cuestiones ambientales no se han incorporado en las medidas del crecimiento de las cuales el Producto Interior Bruto (PIB) es la más conocida. Esta opción meramente cuantitativa penaliza por tanto a los territorios que dedican mayor esfuerzo a reducir los impactos ambientales y las necesidades de recursos de sus procesos productivos, pues tales inversiones no se reflejan más que como aumento del coste de producción. La creciente incorporación de criterios de calidad ambiental en las certificaciones de calidad total empresarial, así como el auge de las auditorías ambientales y del «negocio ecológico»11 son signos evidentes de la incorporación progresiva del valor ambiental al mercado. Las oportunidades de inversión derivadas de las nuevas legislaciones más proteccionistas con el medio ambiente, así como las exigencias de unos consumidores y mercados más preocupados de la calidad ambiental, favorecen este proceso paulatino que en principio ha de aproximarse al valor económico total de los recursos naturales y su inclusión en las actividades y agregados económicos. Sin embargo, todavía es muy pequeño el porcentaje de empresas que desde una lógica ecológica persiguen la eficiencia ambiental. El obstáculo principal ló- El impacto de las crisis económicas centradas en los servicios (turismo, servicios empresariales, financieros, etc.) es mayor por tanto en las ciudades que practican ese «monocultivo terciario» como resultado de la especialización productiva y posicionamiento de la ciudad en el sistema de ciudades regional o global. Por otra parte, las crisis de sectores industriales o básicos también afectan a las ciudades que no tengan capacidad de maniobra suficiente para diversificar sus relaciones con otros sistemas «proveedores» de recursos. Comentario aparte merece la proliferación de las actividades administrativas (públicas y privadas) en las grandes ciudades, lo que impone las cargas propias de la burocracia (presupuestos y consumos incrementalistas, productividad reducida, sin el incentivo de la competencia, etc.), lejos de lo que podríamos llamar la «ecocracia», configurando auténticos «leviathanes» de difícil control, cuya finalidad radica en su propio sostenimiento: una especialización productiva que consume de forma creciente recursos del resto de sectores o sistemas. Por una parte, estos entornos urbanos se convierten en los centros directores de la gestión empresarial y pública, por lo que atraen otras inversiones (más empleo y riqueza); pero por otro lado, acentúan su dependencia de sectores y recursos del exterior. Sistema productivo no ecológico y escaso desarrollo de tecnología ambiental La actividad económica supone la creación de valor añadido mediante la transformación de inputs como el trabajo, la energía y materias primas, en outputs más residuos o productos de deshecho. Las formas de producción y distribución juegan también un importante papel en la cuestión de la sostenibilidad. En primer lugar, el impacto más importante sobre la sostenibilidad global deriva del consumo de energía y materiales y de la producción de residuos. Además, se producen impactos regionales derivados del agotamiento de los recursos (como la biomasa o el agua), para los cuales hay unos límites de capacidad de carga, y de las emisiones, que sobrecargan la capacidad de asimilación del medio ambiente a nivel local o regional. La ocupación del territorio también es desta- 11 En referencia al desarrollo de un auténtico sector empresarial destinado a satisfacer los servicios y demandas generadas por la creciente concienciación ambien-tal, que se traducen en nuevas oportunidades de inversión en aspectos muchas veces relacionados con lo que podemos llamar “ergonomía ecológica”, como el desarrollo de tecnologías menos contaminantes, asesoría ambiental, reciclaje, compostaje, embalaje ecológico, etc. 15 El Medio Ambiente Urbano gicamente radica en el incremento de costes que supone la inversión en nuevos procesos productivos menos contaminantes o ahorradores de recursos y energía (eficiencia energética), sobre todo cuando estos inputs naturales mantienen unos precios de mercado asequibles y cuando existe una fuerte competencia de terceros países menos desarrollados que no consideran el respeto al medio ambiente y por tanto producen a menor coste. En este sentido, no cabe ser pesimistas sobre el poder del mercado. Basta como ejemplo los cambios producidos en la valoración de otro recurso productivo básico: la mano de obra. En los inicios de la revolución industrial, el trabajo humano era un recurso ínfimamente remunerado en comparación con la remuneración del capital o de la tecnología. Además, las condiciones de trabajo eran a su vez lamentables. La legislación y la demanda de derechos del trabajador han posibilitado la evolución hasta nuestros días, marcada por una creciente actualización e internalización del valor del trabajo en el proceso productivo. Sin embargo, aún hoy existen países donde la situación laboral es parecida a la de aquellos tiempos iniciales de la revolución industrial en Europa y el empleo se valora casi tan poco como el uso de recursos naturales escasos. La demanda favorece el cambio estructural, pues los consumidores exigen cada día con más insistencia productos que no contaminen (p.e. aerosoles con CFC). La educación e información ambiental son dos factores catalizadores de esta demanda de calidad ambiental. La legislación empresarial y los reglamentos ambientales por su parte son otro instrumento que favorece estos cambios de modus operandi empresariales, reglando, tasando y penando (vía tributos o sanciones) los niveles máximos de contaminación o uso energético, el embalaje no reciclado, el transporte contaminante, las posibilidades del total reciclaje del producto tras su uso, etc. En el Informe de Ciudades Sostenibles Europeas (CCE, 1996) se proponen como medidas para mejorar la eficiencia ambiental (eco-eficiencia) de los procesos productivos: a) Incrementar la durabilidad y reparabilidad de los productos de manera que los costes ambientales de consumir recursos sean amortizados a lo largo de una vida útil del producto más larga. 16 b) Incrementar la eficiencia en la producción y uso de los productos (especialmente la energética). c) Simplificar los procesos productivos, eliminando la excesiva especificación (mismo producto, distintos formatos), la elaboración redundante y los distintos tipos de calidad que no incrementen la utilidad de un producto o la adecuación a su propósito. d) Minimizar el empaquetado y embalajes, así como el transporte. e) Usar en la producción materiales reutilizados y reciclados, aumentando por otra parte los productos reusables y reciclables. f) Usar recursos renovables en lugar de no renovables, produciendo por otra parte residuos en formas biodegradables. Las ciudades son el entorno idóneo para promover estos cambios hacia economías, sostenibles. La concentración de actividades que se da en las ciudades permite el aprovechamiento de la sinergia generada entre las posibles acciones orientadas a favorecer la creación de «empresas ecológicas». Asimismo, se favorece la creación de empleo a raíz de estas nuevas oportunidades de negocio. 1.2.2. Aspectos territoriales y urbanísticos Urbanismo no ecológico Como hemos tenido oportunidad de comentar, las prácticas urbanísticas tradicionales están más preocupadas por la asignación de usos eficientes en el suelo urbano, «bien económico» escaso, que manifiesta un elevado coste de oportunidad entre sus usos alternativos. Además, supone un alto valor añadido a costa del elevado consumo de energía y materiales empleado en su transformación en el producto final (suelo edificado y colmatado). El objetivo tradicional de la intervención pública ha sido asegurar que determinados usos menos lucrativos (entre ellos los comunitarios como zonas verdes, espacios abiertos, viarios y otros dotacionales), tengan su reflejo en la zonificación urbana. La no-consideración de aspectos ecológicos referidos tanto al funcionamiento interno de la ciudad El Medio Ambiente Urbano (impacto sobre el tráfico, la necesidad de viviendas, las necesidades energéticas, etc.), así como a las interrelaciones en términos de materia y energía con otros Características ecosistemas, hacen ineficiente desde el punto de vista ecológico la planificación urbanística en sentido clásico. Urbanismo del Sistema urbano “Urbanismo” del Ecosistema natural Estructura Espacio interno urbano muy estructurado: baja entropía. Espacio interno natural menos estructurado, mayor entropía ante la interacción con los sistemas urbanos. Espacio para la diversidad Se favorece la diversidad social, pero se convierte en un auténtico “desierto cultural” que anula el desarrollo de otras especies distintas a la humana. Biodiversidad elevada. Distribución de usos en el espacio Tradicional segregación. Predominancia de los espacios de acceso privado. Integración. Predominancia de los espacios de libre acceso: competición por el espacio entre especies. Crecimiento No existen los frenos naturales al desarrollo de las poblaciones. Limitado básicamente por el coste económico de las infraestructuras urbanas. Potencialmente ilimitado gracias al transporte de materiales, energía y residuos. Limitado en el espacio por las condiciones abióticas (físicas) y bióticas (poblaciones existentes) del medio natural. Viviendas Los espacios residenciales artificiales, no integrados ecológicamente, muy acotados y dependientes de materias y energía del exterior. El espacio “residencial” está integrado con otros usos y no depende de energía más que la solar (bioclimático). Infraestructuras de transporte Desarrollo de infraestructuras de transporte ante la necesidad creciente de transporte horizontal largo para comunicar usos urbanos. Dada la integración de usos, no se establecen espacios físicos únicamente para el transporte. Predominancia del transporte vertical y corto sobre el horizontal y largo. Energía que entra en el sistema físico. Energía exosomática (combustibles fósiles). Energía endosomática (Sol) Intensidad energética por unidad de superficie Muy elevada. Menor en términos relativos. Infraestructuras de residuos y reciclaje. Necesidad de establecer infraestructuras específicas para el transporte horizontal de los residuos y su reciclaje parcial. Reciclaje vertical (transporte corto) y completo (organismos detritívoros). Fuente: Elaboración propia. Paisaje urbano artificial y agresivo Podemos definir el paisaje urbano como la percepción sensorial de los elementos abióticos y bióticos que configuran el ecosistema urbano. La imagen de la ciudad es determinante en la calidad de vida de la misma. Tradicionalmente se consideran factores físicos como: la belleza de su arquitectura; el equilibrio entre zonas peatonales y los viales; la abundancia de espacios abiertos; la armonía en la integración de las zonas verdes; la higiene y limpieza urbanas; el clima a lo largo del año, etc. Pero también existen factores sociales tales como: abundancia de actividades al aire libre; paseos en bicicleta; manifestaciones artísticas y culturales en las calles; en definitiva, todos aquellos hechos urbanos que atraen la atención del turismo o ciudadanos y que manifiestan alta calidad de vida y ocio entre sus habitantes. 17 El Medio Ambiente Urbano Normalmente, las condicionantes urbanísticas y estructurales del paisaje urbano no se ha relacionado hasta muy recientemente con las consideraciones ambientales y ecológicas del modo de vida urbano. La elevada discrecionalidad y falta de armonía (diferencia fundamental con el paisaje natural) han caracterizado al paisaje urbano de estresante y caótico, donde las agresiones sensitivas (básicamente auditivas y visuales) son constantes para el ciudadano. Tradicionalmente, el urbanismo ha acaparado el interés por el paisaje en la ciudad, persiguiendo un ideal estético fundamentalmente, en el que se trata de preservar la imagen arquitectónica de la ciudad, básicamente en el centro histórico, tratando los espacios abiertos y zonas verdes en el mismo sentido coleccionista. No obstante, el paisaje urbano es una realidad cambiante, tal y como se manifiesta en las zonas de expansión de la ciudad, acorde a las nuevas necesidades de la sociedad, así como a los avances tecnológicos y la preocupación por el medio ambiente. La escasez de espacios abiertos y zonas verdes, el estado de los edificios históricos y del centro histórico en general, el espacio disponible para los peatones en relación con los viales y aparcamientos, etc. Estas son características relativas al entorno edificado que inciden claramente en la percepción subjetiva de la calidad de vida de las ciudades. Déficit de zonas verdes La incidencia de los espacios verdes y abiertos sobre el hombre urbano traspasa las consideraciones meramente biológicas y físicas, influyendo en el estado de ánimo y en la imagen que se tiene de la ciudad (paisaje urbano) y su calidad de vida. El verde urbano tradicionalmente ha tenido un uso residual, necesario por regla general para: compensar densidades edificatorias elevadas; como excusa para usos públicos (aparcamientos, estaciones, plazas) en terrenos de limitado o esquilmado interés inmobiliario; y para delimitar hitos o espacios urbanos histórico-artísticos emblemáticos. En el contexto español –como demuestra el hecho de que pocas ciudades cumplen la referencia legal en cuanto al mínimo de 5 m2 de zonas verdes por habitante–, pocas han sido las ciudades que 18 han formulado el binomio espacio urbano-verde en su pleno sentido. Razones a ello bien pueden fundamentarse en la herencia de las ciudades históricas, donde el denso y colmatado centro urbano necesita de auténtica «cirugía urbana», la cual apenas alcanza a la inclusión de solitarias piezas de verde (alcorques, glorietas), dejando las amplias zonas verdes para la periferia. Sin duda, el hecho de su escasa rentabilidad (salvo la social) también repercute en su escasez, dado que su promoción y gestión son públicas y por tanto, en términos economicistas, su oferta es rígida, sin responder a las necesidades de un hipotético mercado de zonas verdes12 . En las grandes ciudades, el elevado precio de mercado del suelo hace que la competencia entre usos quede limitada a aquellos más rentables desde el punto de vista económico y social, entre los que no se encuentra el verde. El indicio más claro de la tendencia a la «extinción verde» es la propia normativa urbanística, cuyo intervencionismo llega a establecer un valor mínimo de zonas verdes, algo «contranatura» a la evolución natural de las ciudades. Según esta tendencia, el uso genérico «verde» queda relegado a un carácter residual a operaciones de encaje de piezas urbanas y espacios abiertos, donde satisface necesidades estéticas y paisajísticas. Los espacios verdes cumplen no obstante un importante papel en los niveles de calidad de vida y los flujos del metabolismo urbano. El reconocimiento de estas funciones potenciaría claramente su promoción y desarrollo. Entre estas utilidades se encuentran: • Reducción de la contaminación atmosférica (fija partículas en suspensión y filtra gases). • Reducción de la contaminación acústica (amortigua el impacto del tráfico). 12 Nos referimos en este punto a la posibilidad de reconocer el “uso verde” como un uso recreativo potencialmente susceptible de mercado, al igual que otros usos urbanos culturales y recreativos (museos, casas-museo, exposiciones, cines, jardines botánicos) los cuales podrían integrarse en el mismo (exposiciones, teatro, etc. en parques y jardines). Esta alternativa permite la correcta valoración de las zonas verdes en función a su demanda por parte de los ciudadanos, la cual se traduce en una presión para la creación de nuevos espacios abiertos. La iniciativa privada es promotora de la gestión de esos parques, generando empleo para las actividades desarrolladas y su mantenimiento. Ejemplos de estas acciones se han dado con éxito en Reino Unido y Estados Unidos, donde el pago de un reducido canon permite el uso y mantenimiento de parques urbanos privados. El Medio Ambiente Urbano • Reducción del efecto de inversión térmica. • Base para el desarrollo de la biodiversidad. • Función paisajística, con innegables efectos sobre la psicología y la imagen urbana. • Función social y recreativa. Áreas de esparcimiento, paseos, jardines , veredas, etc. • Función económica. Determinadas zonas verdes son transformadas en área de cultivo de ciertas especies con rentabilidad económica. En relación con otras dinámicas comentadas como la de pérdida de identidad urbana, en muchas ocasiones los únicos representantes de la cubierta vegetal natural son especies vegetales muy diferentes a las existentes en el entorno, de difícil implantación y mantenimiento (más consumo de agua). Las zonas verdes han de tender a configurar un sistema verde urbano, integrado por todas ellas, las cuales han de estar conectadas o interrelacionadas, para mantener un equilibrio en relación con el suelo edificado y la densidad de población. La promoción y gestión de parques periurbanos y cinturones verdes en la ciudad juega un papel trascendental en el crecimiento urbano, evitando la localización de usos contaminantes y marginales, así como la reducción en las densidades edificatorias, cambiando las pautas de localización de la población y el urbanismo intensivo de zonas más céntricas. Este tratamiento aminora los grandes problemas de falta de integración entre medio urbano y natural que se dan precisamente en el borde urbano. Déficit de calidad de vida y vivienda Los componentes de la estructura urbana tienen un reflejo sobre los niveles de calidad de vida en la ciudad: las tipologías edificatorias, la distribución espacial de los barrios, las calles, el tráfico, los aparcamientos, el acerado, la densidad de viviendas, la densidad de espacios abiertos y verdes, la suficiencia de equipamientos colectivos (educativos, sanitarios, servicios), los comercios, los espacios de ocio y de trabajo, etc. Sobre todas estas características y más podemos establecer relación directa con los niveles de satisfacción, bienestar o calidad de vida. En concreto, las características de las viviendas inciden de forma especial sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La antigüedad, la calidad y tipología edificatorias (unifamiliar, multifamiliar), la amplitud, la dotación de servicios (agua, gas, electricidad), la cercanía a los lugares de trabajo, compras y ocio, etc. determinan en gran medida las decisiones de localización de la población en unos barrios o en otros. Ciudades donde las condiciones de vivienda no son dignas, con crecimientos urbanísticos incontrolados (arrabales) y sin asegurar las dotaciones e infraestructuras básicas, están abocadas a la insostenibilidad social (deficiente calidad de vida, pobreza, marginación, etc.), económica (consumo y producción ineficientes, dependencia financiera del exterior al no generar la ciudad rentas suficientes, economía sumergida, etc.) y ambiental (contaminación, agotamiento recursos básicos cercanos y pocas posibilidades de importarlos del exterior, acumulación de residuos, etc.). Transporte y congestión El aumento espectacular del parque automovilístico en los últimos decenios supone problemas de congestión, contaminación atmosférica, ruido, pérdida de espacios abiertos (destinados a aparcamientos) y peatonales, etc. El tráfico urbano se configura como uno de los principales factores causantes del efecto invernadero, justo detrás del sector industrial. Las ciudades muestran la apariencia de un gran aparcamiento colapsado, que es surcado por vías de cemento siempre transitadas de vehículos. El aumento de población y de las necesidades de movilidad obligada (por motivo de trabajo o estudios), ante la separación física de los usos (residencial, ocio, laboral), obliga a una asignación creciente del espacio urbano y de infraestructuras destinadas al transporte. Los problemas de congestión del tráfico son mayores cuanto más cerca se está de los centros laborales e históricos, sobre todo en las horas punta. Las necesidades de aparcamiento son otras carencias que muestran muchas ciudades ante el incremento descontrolado del parque automovilístico. La peatonalización del centro y la creación de corredores de alta capacidad que descongestionen estos flujos masivos son alternativas que necesitan importantes inversiones y obras de ingeniería urbana. 19 El Medio Ambiente Urbano Los efectos de los atascos y elevadas densidades circulatorias están en clara relación con problemas de contaminación acústica y atmosférica, así como, psíquicos como estrés, agorafobia, falta de comunicación, etc. supondrá la instalación de numerosas empresas de alcance regional o nacional, así como la centralización de servicios administrativos en dicha ciudad. Se han de prever las necesidades de infraestructuras urbanas, así como los flujos ecológicos (energía y materiales) asociados a los crecimientos demográficos previstos. Descentralización funcional 1.2.3. Aspectos ambientales La inaccesibilidad provocada por los atascos circulatorios y la elevada densidad de población es un problema creciente en las áreas urbanas. Hay una clara tendencia hacia la descentralización desde el interior hacia áreas exteriores de personas y empleos en la mayoría de las ciudades (la «descentralización centralizada»). La localización de nuevos desarrollos se realiza en áreas más descongestionadas y con calidad de vida, en claro contraste con el centro urbano. Sin embargo, esta política genera por otra parte desplazamientos más largos y tráfico adicional ante el inevitable efecto gravitacional que siempre ejercerá el centro. Por ello, resulta necesario acompañar estos procesos con importantes esfuerzos de planificación para la provisión de los servicios locales adicionales, de manera que el desarrollo de estas nuevas centralidades redunde en una menor dependencia del centro, así como en una atomizada red de «centralidades» o barrios autosuficientes, con unas distancias que permitan el uso de transportes públicos o no mecanizados (a pie o en bicicleta). Posición relativa desfavorable en el sistema urbano El papel geo-económico que juega la ciudad en relación a su entorno regional, nacional o internacional resulta determinante a la hora de analizar la incidencia de las tendencias del entorno sobre aspectos relevantes de la sostenibilidad. La función que adopta la ciudad en el sistema de ciudades (cabecera regional, capital de provincia, cabecera de área metropolitana, ciudad media, etc.) supone un papel o especialización urbana que puede incidir en las decisiones de localización de población y actividad económica en la misma. Así, si la ciudad es por ejemplo la capital de la región o del país, esto 20 De los diferentes aspectos que estamos tratando en este capítulo, los estrangulamientos ambientales son los que más se asocian a la cuestión de la sostenibilidad. En relación al enfoque ecosistémico, los desequilibrios se resumen en el balance asimétrico de materias y energías. Consumo de recursos y generación de residuos y contaminación son las dos caras de una misma moneda, el metabolismo urbano. Desequilibrios en el ciclo del agua El crecimiento urbano tiene principalmente dos efectos sobre los recursos hídricos del entorno: a) la sobre-explotación de los cauces fluviales y aguas subterráneas, agravada por la salinización en las zonas costeras; y b) la contaminación, dado el volumen creciente de residuos nocivos que se vierte en las aguas. A partir de esta idea simplificadora, podemos identificar los dos ámbitos en los que se centran los desequilibrios del ciclo del agua: abastecimiento y consumo; saneamiento y reutilización. Las ciudades son consumidoras netas de agua, ya que no generan, mediante evapotranspiración más que mínimos aportes al ciclo del agua. La falta de disponibilidad de agua constituye una de las grandes debilidades de las crisis ambientales urbanas, que obliga a un necesario cambio en las pautas de consumo y comportamiento social. Las crecientes necesidades de agua por parte de las ciudades resultan un problema desde el punto de vista del abastecimiento y de la sostenibilidad de las fuentes hídricas y del resto de ecosistemas que subsisten de ellas. En términos de usos alternativos, las crisis hídricas previstas en el futuro van a venir del lado urbano. Mientras que los consumos agrícolas están experimentan- El Medio Ambiente Urbano do una mejora en la eficiencia y productividad marginales, los consumos urbanos continúan experimentando unas mayores tasas de crecimiento. Las principales opciones ante esta evolución pasan por soluciones por parte de la oferta y de la demanda. La captación de fuentes alternativas para períodos de sequía o de demandas elevadas de agua se ha saldado con la explotación de las aguas subterráneas. Un número importante de ciudades recurre a la explotación de los acuíferos y aguas subterráneas, con los consiguientes riesgos de salinización (en ciudades cercanas al mar) y desertificación y pérdida de muchos ecosistemas naturales. Otras opciones pasan por la reutilización de las aguas residuales para determinados usos que no necesitan agua de alta calidad (como por ejemplo: industria, zonas verdes, regadíos, campos de golf, etc.) y la construcción de desaladoras de agua de mar. Se ha de hacer un especial esfuerzo sobre las medidas propiamente del lado de la demanda, más que por medidas de ampliación o adecuación de la oferta, la cual ciertamente es rígida a corto y medio plazo (el agua es un recurso no renovable). La adecuación entre calidades y usos del agua urbana resulta un paso imprescindible, gracias al cual muchos usos podrán satisfacerse con aguas residuales o resultantes de un tratamiento primario, con lo cual se conseguirían ahorros de agua potable para el consumo humano. En lo relativo a las aguas residuales, especial referencia merece el impacto de las mismas en los ecosistemas litorales, caracterizados por la extrema presión demográfica y urbanística que provoca consumos punta con una alta estacionalidad. La elaboración de Planes de Saneamiento Integral en las áreas urbanas litorales surge ante la necesidad de contrarrestar las emisiones de aguas residuales al mar, cuyas aguas, en el caso del mediterráneo, tardan más de cuatro siglos en renovarse. pre crecientes y más que proporcionales al crecimiento urbano. Los combustibles fósiles son la principal fuente energética, por lo que las ciudades se convierten en demandantes netos de petróleo, gas y derivados de estos. La electricidad es el recurso básico para la calidad de vida urbana y en su mayoría está producida por centrales térmicas que generan considerables externalidades ambientales negativas. Por otra parte, la ciudad manifiesta una fortísima dependencia de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, frente al escaso uso actual de fuentes de energía solar o eólica básicamente. Las repercusiones ambientales directas del incremento de energías convencionales asociado al desarrollo urbano (transporte, calefacción y climatización, alumbrado) difieren en base al parque automovilístico, especialización industrial o usos del suelo de las ciudades. Se estima que el uso de combustibles fósiles es el responsable del 75% de las emisiones de CO2 y del 90% del SO2 entre otros agentes contaminantes. Las medidas de eficiencia energética en las ciudades persiguen la obtención del máximo rendimiento por unidad de energía, el cual en la actualidad es muy bajo. En comparación con la media de los países industrializados, el rendimiento energético es muy inferior. Casi el 40% de la energía primaria se emplea en los centros productores (centrales eléctricas y refinerías) o se pierde en el transporte y distribución a las ciudades. A su vez, la eficiencia ambiental de los usos energéticos ha de perseguir la minimización del impacto ambiental por unidad de energía consumida. Un uso más eficaz de la energía permitiría la reducción de la contaminación atmosférica urbana y, consecuentemente su aportación al efecto invernadero. Por otra parte, las ciudades andaluzas presentan un gran potencial para el aprovechamiento pasivo de la energía, básicamente para acondicionamiento climático, propias del clima mediterráneo, lo que hace que sus consumos energéticos (y contaminación urbana derivada) para acondicionamiento sean menores que en otros entornos centroeuropeos. Sin embargo, las tipologías edificatorias actuales parecen abandonar los diseños tradicionales que aprovechan muy eficientemente las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación naturales. Desequilibrios en el ciclo de la energía El ciclo de la energía en las ciudades se caracteriza por dos hechos: la dependencia de fuentes externas y la reducida eficiencia del consumo. Los consumos energéticos asociados a las ciudades son siem- 21 El Medio Ambiente Urbano La inversión en tecnologías para desarrollar aprovechamientos rentables de las energías alternativas (solar y eólica, abundantes en nuestra región), así como el desarrollo de un sistema de subvenciones para afrontar los todavía grandes costes iniciales para la sustitución de las actuales fuentes de energía, podrían mejorar la situación actual. Tres opciones intermedias entre las nuevas energías y las tradicionales, con aplicaciones urbanas, son: la producción de electricidad a partir de minicentrales hidráulicas, el uso del gas natural y la cogeneración. La primera posibilidad permite atender el consumo de ciudades medias aprovechando la base de grandes presas y los desniveles pronunciados en conducciones de agua hacia las ciudades. El desarrollo de estas energías alternativas aplicadas al medio urbano ha de dirigirse a cambiar diametralmente la situación actual, orientándola hacia el autoabastecimiento energético de las ciudades. El uso de estas fuentes de energía renovables en el transporte urbano (vehículos solares, eléctricos, con biogás, etc.) es una de las principales aplicaciones que puede paliar el problema de la contaminación atmosférica y acústica. Desequilibrios en el ciclo de materias Las ciudades desarrollan un ciclo de materias, las cuales suponen los inputs o materias primas destinadas a su consumo directo, transformación e intercambio para el desarrollo de las distintas facetas (humanas, sociales, industriales, etc.) que configuran la actividad urbana. Dos son los grandes grupos de problemáticas asociadas al ciclo de materias en la ciudad. En primer lugar, la presión que ejerce sobre el medio ambiente del cual obtiene las materias (alimentos, petróleo, etc.), esquilmando, al igual que ocurre con los recursos hídricos, la biodiversidad y riqueza natural de otros ámbitos; y en segundo lugar, los derivados de la generación de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Las ciudades producen importantes cantidades de residuos y desechos diversos con graves consecuencias de contaminación sobre ríos, suelo y subsuelo. 22 Los residuos son el estadío final de un proceso, caracterizado por las importantes problemáticas ambientales que genera y por la posibilidad de constituirse en ciclo cerrado, en caso de incorporación plena de los mismos de nuevo como input del metabolismo urbano. Sin embargo, la tendencia es la contraria si nos referimos al saldo del balance de materias. Se constata que los mayores niveles de desarrollo urbano traen consigo un consumo creciente de materiales, como se puede comprobar con los aumentos de los consumos energéticos, alimentos y bienes de consumo sobre todo. Por consiguiente, la cultura propiamente urbana del consumismo y del despilfarro supone una ratio por habitante de producción de basuras cada vez mayor, por lo que el balance de residuos arroja saldos cada vez mayores, frente al reducido volumen de materiales reciclados o reutilizados. Como se puede apreciar, las problemáticas que comentamos anteriormente derivadas del consumo creciente y de sistemas de producción no ecológica están íntimamente relacionadas con la generación de residuos. La industria es una de las principales fuentes de contaminación de las zonas urbanas y su entorno. Los vertidos de sustancias y materiales de deshecho, tienen graves consecuencias no sólo ambientales, sino también urbanísticas. La respuesta tradicional ha sido reubicar la industria en los márgenes de la ciudad, agravando en la mayoría de los casos los ya muy importantes problemas ambientales de esta zona. En conclusión, como ocurre con la energía y el agua, el creciente volumen de residuos (sólidos, industriales) generados por las ciudades necesita de soluciones integradas que van más allá del mero almacenamiento o dispersión de los mismos en el medio ambiente circundante. La recogida selectiva, el reciclaje y reutilización y la racionalización en el consumo son hechos necesarios para orientar la producción de residuos hacia valores mínimos y de bajo impacto ambiental. Contaminación atmosférica En la atmósfera urbana están presentes un conjunto de sustancias extrañas a la naturaleza, resultado de los procesos derivados del desarrollo urbano. Emi- El Medio Ambiente Urbano siones en forma de gases y polvo, así como el aumento de la temperatura, afectan en gran medida a la calidad de vida urbana. El aire constituye uno de los elementos básicos de todo ser vivo. Las consecuencias directas a medio y largo plazo de la contaminación atmosférica son importantes para la salud humana. Por otra parte, la polución del aire no es debida a un sólo agente contaminante, sino que de ordinario se produce una acción combinada de varios de ellos, siendo las principales fuentes el tráfico y las actividades industriales. Las partículas en suspensión afectan de forma muy importante a las vías respiratorias. Los problemas alérgicos son los más importantes, provocando pérdidas económicas debido a las consiguientes bajas laborales13 . La intensidad de los ruidos generados en las ciudades se va incrementando por la caja de resonancia que constituyen los pavimentos duros, las superficies planas o acristaladas de los edificios y demás elementos urbanos. EFECTOS EN EL HOMBRE DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA a) Fatiga auditiva: aumento temporal del umbral de audibilidad debido a un estímulo inmediatamente precedente. Puede aparecer a partir de los 90 dB b) Encubrimiento: disminución de la percepción auditiva bajo los efectos de un ruido distinto que se superpone al anterior. Es un fenómeno muy frecuente en la industria y en la vida cotidiana. c) A largo plazo y como producto de la vida urbana existen otros efectos indirectos o no específicos sobre la presión arterial y alteraciones del sistema respiratorio, sin olvidar aquellos otros efectos Contaminación acústica Otro aspecto de la contaminación ambiental urbana al que cada día se le otorga mayor importancia como coadyuvante de la salud psíquica es el referido al aumento del nivel sonoro urbano. El nivel sonoro se mide utilizando principalmente dos índices de molestia: a) Nivel sonoro ponderado. Es el más utilizado y se mide en decibelios. b) Nivel sonoro equivalente. Se puede considerar como el nivel de ruido promediado en el tiempo de medida, utilizándose en numerosas normas para evaluar algunos tipos de ruidos como el producido por el tráfico urbano. Pero la sensación sonora depende no sólo de la intensidad o fuerza, sino también de la frecuencia con la que se repite. De acuerdo a la experiencia internacional, se suele clasificar el ruido sobre la base de su intensidad en tres clases: a) Nivel de presión sonora de 30 a 60 dB: Produce simples molestias causadas por el ruido, cuyos efectos son puramente subjetivos. b) Nivel de presión sonora de 60 a 90 dB: Supone importantes peligros para la salud, de efectos mentales y vegetativos. c) Nivel de presión sonora de 90 a 120 dB: Crea graves alteraciones de la salud, con trastornos auditivos irremediables derivados del efecto prolongado del ruido. psico-fisiológicos. Fuente: Elaboración propia Contaminación lumínica El exceso de luz en las ciudades, en los viales y en diferentes tipos de instalaciones, perjudica de forma significativa la salud humana al producir afecciones psíquicas. La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en el cielo producido por la difusión y reflexión de la luz artificial en los gases y partículas de la atmósfera. Este resplandor, producido por la luz que se escapa de las instalaciones de alumbrado de exterior, produce un incremento del brillo del fondo natural del 13 Un caso dramático se dio en Londres en 1952, donde a lo largo de un episodio de niebla “smog”, más de ocho millones de personas se vieron sometidas a una contaminación atmosférica muy intensa, con 4.000 muertes, además de 10.000 personas que tuvieron que ser atendidas víctimas de dificultades respiratorias. Los problemas atmosféricos de varias ciudades italianas y alemanas aquí en Europa, así como ciudades sudamericanas como México D.F., Lima o Sao Paolo también son de actualidad. 23 El Medio Ambiente Urbano cielo. Al hacerse las observaciones de objetos astronómicos por contraste con el fondo del cielo, un incremento del brillo del fondo disminuye este contraste e impide ver los objetos con un brillo similar o inferior al del fondo. La forma en que la luz artificial es enviada hacia el cielo puede dividirse en tres partes. • Directa, desde la propia fuente de luz. • Por reflexión en las superficies iluminadas. • Por refracción en las partículas del aire. El impacto directo es el más perjudicial. Principalmente es producido por focos o proyectores simétricos (alumbrado de grandes áreas, zonas deportivas, puertos, aeropuertos y fachadas de edificios) con elevada inclinación (superior a 20º) donde parte del flujo de la lámpara (bombilla) es enviado directamente sobre el horizonte, desperdiciando energía luminosa. Estos casos son especialmente graves pues en general utilizan lámparas de gran voltaje. (400 W.- 2000 W.) con un elevado paquete luminoso, de forma que un sólo proyector puede impactar más que una población iluminada de 1.000 habitantes. Otras instalaciones muy impactantes por su tamaño y proliferación son los alumbrados decorativos u ornamentales en los que el flujo de luz de la luminaria sale en todas las direcciones, especialmente sobre el horizonte, como son las bolas o globos y faroles. El impacto directo puede eliminarse totalmente dirigiendo la luz sólo allí donde se necesite, evitando enviar flujo hacia el cielo. En los casos de alumbrados de fachadas o monumentos, donde es inevitable que parte del flujo salga fuera del escenario a iluminar, deberían ser apagados en las horas que no hay ciudadanos en la calle para observarlos. Los letreros luminosos deberían apagarse de igual forma o realizarse de forma que su luz se proyecte totalmente por debajo del horizonte donde realmente el ciudadano lo va a percibir (similar a las luminarias empotradas en techos de oficinas). IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN EL MEDIO AMBIENTE Se produce un impacto sobre el paisaje nocturno natural (incluyendo la observación del universo). En el lugar donde se encuentran los focos o fuentes de contaminación, los impactos se producen por deslumbramiento y exceso de iluminación: inseguridad vial, derroche energético, estrés, vandalismo, disconfort visual y deslumbramiento de las aves nocturnas. • Inseguridad vial. Debido a que el ojo humano se adapta rápidamente a la superficie o punto de mayor brillo que hay en su campo de visión, siendo muy lenta la adaptación de una zona muy iluminada a otra oscura (varios minutos), en alumbrados mal proyectados los conductores ven reducida su capacidad de percepción (deslumbramiento). • Derroche energético. Se ha de utilizar la mayor parte de la luz en iluminar lo necesario y no fuera de los límites que queremos iluminar, lo que redundaría en menor consumo de energía eléctrica. Igualmente, se ha de reducir el flujo luminoso a partir de ciertas horas de la noche, cuando los niveles de iluminación requeridos son inferiores a los de las primeras horas de la noche, o incluso apagar la misma (alumbrados ornamentales y anuncios luminosos). • Estrés, vandalismo, disconfort visual: El deslumbramiento provoca cansancio visual (somnolencia, dolor de cabeza). También ha sido demostrado su influencia en el estrés y vandalismo (reduciendo el deslumbramiento se reduce el vandalismo) según estudios realizados en la ciudad de Nueva York. • Deslumbramiento de las aves nocturnas. Las aves nocturnas son la que más sufren del deslumbramiento, especialmente las crías en su primer vuelo, cuando se ven deslumbradas por estas instalaciones de alumbrado y muchas terminan cayendo en zonas urbanas o en el peor de los casos mueren al estrellarse contra paredes o edificios. Fuente: Elaboración propia 24 El Medio Ambiente Urbano 1.3. Equilibrio y Sostenibilidad en el Medio Ambiente Urbano consideraciones intergeneracionales. La primera se centra en los aspectos referidos a la distribución actual de los niveles de desarrollo y calidad de vida. Como denuncian gran número de estudiosos sociales, no tiene sentido sostener el actual modelo de desarrollo si únicamente va a suponer el bienestar de las generaciones futuras de los países desarrollados. Es decir, no se cumple el criterio clásico de eficiencia en el sentido de Pareto (1896) aplicado a la distribución del bienestar. Pareto define como eficiente una situación si no existe otra que mejore el bienestar particular de alguno de los individuos sin que ello suponga pérdidas en el bienestar de los demás. Este objetivo de eficiencia social plantea la necesidad de la articulación de mecanismos de compensación que anulen la actual «espiral del crecimiento insostenible», donde las relaciones de dependencia económica entre los países del Norte y los del Sur, manifestada en flujos financieros y materiales, acentúan la desigualdad en el desarrollo y llevan al agotamiento de los recursos globales. Además, la equidad intergeneracional hace referencia al análisis de la relación entre consumo actual y futuro de los recursos naturales, así como al disfrute del patrimonio ambiental. En definitiva, se trata de la definición dinámica del óptimo paretiano, pues de todas las decisiones de consumo que condicionan el bienestar actual se ha de considerar como eficiente aquella que, además de cumplir la condición más arriba expuesta, considere mínimas las mermas en el bienestar futuro producto del agotamiento de los recursos básicos (este objetivo teórico es definido de forma prosaica por el Informe Brundtland). Para ello, el desarrollo actual ha de mantener la calidad del medio natural o incluso mejorarla. 1.3.1. Conceptos de Sostenibilidad Desde un primer momento hemos de ser conscientes del amplio abanico de consideraciones (sociales, económicas, ambientales, éticas, políticas) necesarias a la hora de delimitar el concepto de Desarrollo Sostenible. En definitiva, la definición más aceptada es la del Informe Brundtland (UNCED, 1987): «El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades». Sin embargo, el concepto está formulado con demasiada ambigüedad, lo cual puede justificar la gran aceptación y prolífico uso en documentos de muy diversa índole y muchas veces en sentidos totalmente opuestos al que pudiera parecernos. No obstante, descartando otras posibles características colaterales, las referencias o condiciones básicas del término «desarrollo sostenible», en las tres dimensiones básicas14 , parecen estar orientadas hacia los objetivos centrales de eficiencia económica, ambiental y social: a) Eficiencia económica y ambiental. En definitiva se trata de conseguir un modelo de desarrollo que asegure o mejore los niveles de calidad de vida y que no esté centrado en el crecimiento cuantitativo per se. A partir de determinados valores cualitativos, la sociedad ha de discriminar entre distintas formas de desarrollo. Para ello se han de realizar los cambios estructurales y tecnológicos para alcanzar aquel modelo que satisfaga en mejor medida las necesidades humanas con altos estándares de calidad de vida (entendida en el más amplio, y por tanto difuso, sentido del término), al menor coste económico (eficiencia económica) y ambiental (eficiencia ambiental). b) Eficiencia social e intertemporal. La equidad ha de ser entendida en sus dos perspectivas: la estática, que hace referencia a los aspectos intrageneracionales y la dinámica, relativa a las 14 Resulta interesante aplicar la lógica de sistemas para considerar la sostenibilidad como el resultado global (y sinérgico) de la integración de distintas componentes o dimensiones. De esta manera, se puede analizar la sostenibilidad diferenciándose entre sostenibilidad ambiental, económica y social. 25 El Medio Ambiente Urbano 1.3.2. Ciudades y sostenibilidad Sostenibilidad local Iniciamos este apartado con el análisis de la definición del desarrollo urbano sostenible (ICLEI, 1994): «aquel desarrollo que ofrece los servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios». Este enunciado, si bien recoge los aspectos más relevantes a la hora de definir la sostenibilidad urbana, podríamos decir que sólo se refiere a la sostenibilidad débil arriba comentada, al interés por el mantenimiento de los niveles de bienestar derivados del stock de capital total, no necesariamente el natural. Así, los niveles de calidad de vida se asientan sobre una base sólida de equipamientos y dotaciones de bienes y servicios15 característicos del medio urbano. Se desdeña por tanto el resto de manifestaciones subjetivas y ambientales que de forma tan importante inciden en la calidad de vida urbana y por tanto en la calidad de su desarrollo. Asimismo, se plantea la condicionante de que tal desarrollo local (en realidad se están refiriendo al crecimiento local) no ha de comprometer los sistemas físicos de los que depende. Esta posibilidad resulta no obstante inviable en las ciudades de tamaño medio. Se refiere a los ecosistemas locales, sobre los que la existencia de una ciudad puede resultar determinante para el equilibrio y sostenibilidad de estos ecosistemas (agotando por ejemplo los recursos del entorno más cercano: agua, energía, suelo fértil). Una ciudad raramente puede comprometer otros ecosistemas lejanos por ella misma. De esta manera, podemos establecer como sostenible desarrollos locales que mantienen su entorno protegido a costa de importar los recursos naturales de áreas lejanas. Por tanto, la cuestión mas importante y no recogida en esta definición es la consideración de la incidencia del efecto urbano agregado sobre la sostenibilidad global. Todas las ciudades, a través de la expansión de sus huellas ecológicas, tienen una responsabilidad compartida de los problemas globales (calentamiento global, agujero de ozono, agotamiento recursos naturales, pérdida biodiversidad, etc.). Como resultado del 26 proceso de globalización, las grandes ciudades consideran al conjunto del planeta como su hinterland o área de influencia. En estos términos, la restricción de la definición de ICLEI es muy laxa para un asentamiento urbano, pues difícilmente puede por sí mismo responsabilizarse del agotamiento de los recursos minerales o de la totalidad de las emisiones de CO2. La definición del desarrollo local ha de incluir esta referencia a la agregación de efectos locales sobre la sostenibilidad global, para que converja a la misma. Con todos estos comentarios, una definición que satisface los criterios anteriores podría ser: Aquel desarrollo posible que ofrezca para todos los miembros de la comunidad los mayores niveles de calidad de vida urbana con el menor impacto ecológico, siempre y cuando se asegure la viabilidad de los sistemas físicos de los que depende y se considere, en la toma de decisiones, la presión ya existente sobre el ecosistema global ante el efecto conjunto de la actividad humana. Anteriormente ya comentamos que los sistemas urbanos no son autocontenidos, actuando como parásitos que aprovechan los recursos de los ecosistemas naturales. Las ciudades «están importando sostenibilidad de la periferia» (Fernández Durán, 1993), apoyándose para su desarrollo en la «apropiación y simplificación de los recursos de territorios cada vez más amplios y alejados y la utilización de otros como sumidero» (Naredo, 1994). Los procesos de desigualdad social y el descompensado balance de gestión de los recursos naturales hacen de las ciudades auténticos generadores de insostenibilidad. Ya Shunt (1993) al analizar conjuntamente la Ecología y el Urbanismo, nos advierte de la no viabilidad de una globalópolis o ciudad mundial como resultado del creciente proceso urbanizador, al menos tal y como entendemos hoy las ciudades. Al extrapolar las prácticas urbanísticas vigentes, Lynch (1965) ya preveía los efectos catastróficos de la desmesura del crecimiento urbano, tanto en la vertiente humana (inhabitabilidad, alienación), como en la territorial y ambiental (uso monótono del espacio y de los recur15 Otra cuestión importante es la identificación de los servicios y bienes básicos para la calidad de vida, así como la distribución de los mismos en la comunidad. Un breve recorrido sobre este tema se realiza en el artículo “Habitabilidad y calidad de vida” de S. Rueda en (MOPTMA, 1996). El Medio Ambiente Urbano sos). En palabras de Naredo (1990) «la ciudad ya no es un proyecto sobre el que cabe incidir, sino una realidad que escapa a su control». Siguiendo a Girardet (1996), pocas ciudades, independientemente de su tamaño, pueden considerarse como sostenibles. El reto no radica tanto en crear ciudades sostenibles como en conseguir ciudades en un mundo sostenible. Si bien por definición las ciudades son insostenibles, por otra parte, la eficiencia ecológica interna de las ciudades deja mucho que desear. Los recursos urba- nos son a veces latentes, infrautilizados o no utilizados. En el interior de la ciudad se puede cultivar, reciclar los residuos, ahorrar energía, aumentar la vida útil de las infraestructuras o las viviendas, etc.. Las ganancias en la productividad del capital «natural» urbano, mediante reducciones en el consumo, mejoras tecnológicas o de gestión y reciclado o reutilización de residuos, etc. redundan en menores necesidades de recursos del exterior, menor generación de contaminación y residuos. Asimismo, la optimización del uso de estos recursos es una importante fuente de empleo. Principios para el desarrollo sostenible urbano 1) Principio de prevención. Es necesario establecer políticas conscientes de las limitaciones ambientales globales, de manera que no sea necesario sentir los efectos del agotamiento de los recursos naturales o de la contaminación que alcancen situaciones irreversibles. 2) Eficacia ambiental. Consecución del máximo beneficio económico por unidad de recursos utilizada y de recursos producida. Se puede conseguir mediante: el aumento de la durabilidad de los bienes; el aumento de la eficiencia técnica de la transformación de los recursos; el cierre del ciclo de los recursos (reutilizando, reciclando o recuperando); y la reducción o ahorro en el consumo de recursos. 3) Eficacia social. Se trata de obtener el mayor beneficio social por cada unidad de actividad económica. Para ello se trata de diversificar los usos de los bienes económicos; o aumentar la diversidad social y económica de manera que se creen la más amplia gama de actividades y medios para aprovechar los bienes económicos. 4) Equidad. Una distribución equitativa de la riqueza y el bienestar es básico para sentar las bases de la sostenibilidad urbana. Asimismo, la equidad intergeneracional se ha de plasmar en un mayor respeto por los recursos disponibles y las condiciones objetivas para el desarrollo futuro del bienestar que disfrutarán las generaciones venideras. Fuente: CCE (1996). Obstáculos hacia la sostenibilidad local • • • • • • Falta de gobierno local integrado y con recursos propios. Falta autoridad política y capacidad administrativa. Inercia humana e institucional, burocracia fragmentada. Falta de marco conceptual y principios de planeamiento que puedan guiar la colaboración de varias agencias y disciplinas en su trabajo hacia la sostenibilidad urbana. Falta de datos sobre los que evaluar el progreso y comparar diseños en el tiempo y el espacio. Incluso faltan datos para detectar la situación de los problemas actuales. El impacto del libre comercio que refuerza las tendencias hacia la fragmentación. La irracionalidad de gran parte de la ortodoxia económica actual y la manera en la que los costes y beneficios son estimados y asumidos. Fuente: Morris (1996). 27 El Medio Ambiente Urbano Sostenibilidad parcial, local y global Si nos centramos en el medio urbano, es posible alcanzar situaciones de equilibrio que sean sostenibles en aspectos concretos del sistema urbano: transporte, energía, etc. Se trata de situaciones de sostenibilidad parcial. La sostenibilidad local supone que un determinado territorio o área es sostenible, para lo cual no tiene por qué serlo en todas sus características. Así, un sistema urbano podría en conjunto considerarse como sostenible, si bien por sus distintos componente no serlo. En este sentido, los desequilibrios producidos (por ejemplo: residuos) son autocontenidos o internalizados (reciclados o reutilizados) en la dinámica del sistema en un plazo de tiempo determinado. Esta última cuestión también es importante. Seguramente una ciudad puede sostener sus niveles de consumo y bienestar a costa de crecientes recursos de otros territorios y emisiones de contaminación hacia los mismos. Pero esta situación no es extrapolable al conjunto de entornos urbanos. Las cuestiones de escala y plazo temporal son muy relevantes a la hora de determinar qué es sostenible. La sostenibilidad global por tanto se refiere al análisis agregado a escala planetaria, analizando si es viable la generalización de los casos de sostenibilidad local. Por último, señalamos que en estos términos también sería posible que a niveles locales, el desarrollo humano produjera un grado de insostenibilidad mínimo (ejemplo: las primeras ciudades) con baja presión sobre el medio, perfectamente asumible por la capacidad de regeneración de los ecosistemas naturales. En definitiva, la sostenibilidad parcial y local han de converger hacia la sostenibilidad global. Sostenibilidad relativa y absoluta Por otra parte, podríamos establecer otra definición aplicada de la sostenibilidad en términos empíricos y relativos. A partir de criterios de gestión estratégica, es posible definir una serie de ámbitos de análisis (transporte, residuos, agua, etc.) en los que definir unos parámetros básicos y objetivables (variables flujo y stock) que nos refieran a condiciones de sostenibilidad. En este caso, los sistemas de indica- 28 dores son un instrumento idóneo para establecer comparativas entre distintos modelos empíricos de desarrollo, en nuestro caso, urbano. Bajo estas condicionantes, la sostenibilidad relativa se determina a partir de una ordenación ordinal en el que se jerarquizan las distintas ciudades basándose en su situación concreta en cada ámbito de análisis o en la síntesis de los mismos. De esta manera podemos establecer, a la luz de las experiencias analizadas, cuáles son las mejores estrategias de gestión de los recursos naturales y estudiar los factores que influyen en las mismas a lo largo del tiempo. Este enfoque necesita por tanto de importantes esfuerzos en la implementación y análisis de sistemas de información estadística, como los seguidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas en sus programas de difusión de buenas prácticas de sostenibilidad local, o por la Comunidad Europea en la red de ciudades sostenibles europeas. El paso siguiente sería la determinación del modelo de desarrollo sostenible absoluto, hacia el cual, si existe, convergen a largo plazo las soluciones desarrolladas en los mejores ejemplos de sostenibilidad relativa. Desde enfoques transdisciplinares numerosos equipos de investigación tratan de desarrollar modelos teóricos ex ante en los que se formulen las condiciones de eficiencia económica y ambiental junto a la de equidad intergeneracional, plasmándose en unos parámetros básicos16 para las variables poblacionales, tecnológicas, económicas, territoriales y ecológicas. Estos modelos han de ser autocontenidos, desarrollando mecanismos de internalización de las tensiones ecológicas y socioeconómicas propias de la no sostenibilidad. Estos ejercicios teóricos, a partir del análisis empírico previo, pueden permitir la formulación de una referencia en términos absolutos y ficticios, respecto a la cual comparar la situación relativa de cada ciudad: la sostenibilidad absoluta. 16 Normalmente en términos de variables flujo y delimitando umbrales de presión admisible sobre el medio. El Medio Ambiente Urbano Huella ecológica urbana y discontinuo, a través del comercio, el transporte y los ciclos de materia y energía. Los flujos de capital natural apropiados por la población constituyen su capacidad de carga apropiada. La huella ecológica de las ciudades, también llamada capacidad de carga apropiada, tal y como fue definida originariamente por William Rees en 1992, se refiere al área requerida para abastecer de productos alimenticios y madera y energía a la población urbana y para absorber el CO2 y los residuos generados por la comunidad. En definitiva, los asentamientos urbanos usan capital natural o ambiental de diversas partes del mundo, exportando a lugares lejanos sus residuos y la escasez futura de recursos. La huella ecológica es la estimación de esa demanda de capital natural, agregando las áreas ecológicas dondequiera que estén localizadas. En el análisis de Vancouver realizado por Rees (1996), se destaca que «la economía de la ciudad se apropia de una superficie 175 veces mayor que su área geopolítica, para mantener su actual estilo de vida». Asimismo, Rees estima que los Países Bajos necesitan cerca de 15 veces el territorio nacional para abastecer a su población de 15 millones. Según recientes estudios, la ciudad de Londres por ejemplo, con un 12% de la población británica, necesita un área equivalente a la totalidad de tierra productiva del país; los cerca de dos millones de habitantes que viven en el Lower Fraser Valley (Vancouver, Canadá) dependen de un área 19 veces mayor que sus límites urbanos. En resumen, como señalan Rees y Wackernagel (1994), si la población mundial viviera según el estilo de vida urbano norteamericano, serían necesarios al menos dos planetas adicionales para producir los recursos y absorber los residuos generados ante la nueva carga ecológica. Wackernagel et al. (1997) aportan los siguientes ejemplos: El canadiense medio requiere 7 hectáreas de tierra biológicamente productiva y 1 hectárea de espacio marítimo productivo para mantener el actual nivel de consumo. Sin embargo, en comparación, el americano medio mantiene una huella ecológica cerca del 30% superior, el italiano medio la mitad, mientras que el suizo y el alemán medio ocupan algo más de 5 hectáreas. La presión sobre un ecosistema determinado se deriva del solapamiento de las huellas ecológicas de Como apunta Girardet (1996) la ciudad puede ser también considerada como un inmenso organismo, con un metabolismo complejo que procesa alimentos, combustible y todos los materiales que necesita la civilización. Un instrumento analítico que nos permite entender en mejor medida las relaciones en términos de capacidad de carga y necesidades urbanas es el concepto de huella ecológica. Si comparamos la presión sobre el medio ejercida fundamentalmente para satisfacer consumos en definitiva urbanos, con la capacidad ecológica disponible constatamos los riesgos de la sostenibilidad global a costa de desigualdad en el desarrollo. El modelo desarrollista seguido por las ciudades actúa como si los niveles de capital natural (recursos, calidad de los ecosistemas, etc.) fueran ilimitados, es decir, considerando que la capacidad de carga del planeta es infinitamente flexible. Como señala Rees (1996) «La población humana y el consumo se están incrementando mientras que el total de la superficie productiva y el stock de capital natural están fijos o en declive». La sostenibilidad presupone la existencia futura de los recursos naturales y ambientales necesarios para el desarrollo de las generaciones venideras. En este sentido, el análisis del concepto de capacidad de carga y de huella ecológica adquiere pleno significado. La capacidad de carga se puede definir como «la máxima población de una especie concreta que puede ser soportada indefinidamente en un hábitat determinado sin disminuir permanentemente la productividad de este» (Rees, 1996). Además del número de habitantes, para cuantificar la carga humana es necesario tomar en cuenta el consumo per cápita. Es por ello que la presión sobre la capacidad de carga de los ecosistemas aumenta más que proporcionalmente a los aumentos de población. Gracias a esta matización, Rees reformula el concepto de capacidad de carga humana como «las tasas máximas de utilización de recursos y generación de residuos que pueden sostenerse indefinidamente sin deteriorar progresivamente la productividad e integridad funcional de los ecosistemas dondequiera que estén». Ante las necesidades crecientes de recursos ambientales, las ciudades se desvinculan de sus límites físicos y aumentan su hinterland cada vez más lejano 29 El Medio Ambiente Urbano las distintas poblaciones que se sostienen a partir de los recursos y calidad ambiental del mismo. Muchos territorios, donde la riqueza y productividad de su capital natural es elevada (p.e. Amazonas), sufren una creciente tensión ambiental derivada de importantes demandas de materiales y energía destinadas hacia 30 las grandes ciudades y asentamientos industriales, lo que redunda en la no sostenibilidad de esos ecosistemas locales. En definitiva, el análisis de la huella ecológica urbana nos da una medida agregada del déficit ambiental de los entornos urbanos. Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas 2. Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas 2.1. Indicadores. Conceptos básicos De los indicadores sociales a los indicadores de sostenibilidad Al documentar el origen de los indicadores de sostenibilidad urbana, es necesario referirnos al enfoque tradicional de los indicadores sociales17 . En este sentido destacan las aportaciones en materia de indicadores sociales realizadas por miembros de la incipiente Escuela de Chicago desde los años treinta en el marco de la ecología humana18 , las cuales son un magnífico ejemplo de análisis urbano basado en indicadores. Esta Escuela desarrolló modelos urbanos donde la localización urbana, cuantificada en distancias al centro, resultaba explicativa de muchos problemas sociales y psicológicos de la población. Modelos de círculos concéntricos o multi-céntricos eran utilizados para describir la estructura urbana y los efectos de los mecanismos de mercado, la competencia de usos y los precio del suelo. Si bien, como característica crítica a estos primeros estudios, se concedía demasiado peso a factores monetarios. El movimiento moderno de los indicadores sociales se inicia a mediados de los sesenta19 , con un gran desarrollo en los setenta, configurándose como rechazo al dogma imperante hasta entonces de medición del bienestar social en base a indicadores estrictamente económicos o monetarios que dejan de lado muchas consideraciones importantes (externalidades) para evaluar el verdadero coste/bienestar social. La toma en consideración de más y mejor información sobre aspectos cualitativos y sociales para la toma de decisiones se configura como el motivo principal de esta tendencia que se traslada rápidamente a todos los ámbitos de las ciencias sociales. La dimensión urbana se considera ya desde los primeros análisis para la elaboración de estos indicadores sociales, suponiendo un ámbito donde se desarrollan numerosos avances20 . Desde esta perspectiva, el interés primordial es conocer la naturaleza y el funcionamiento de las ciudades, las grandes desconocidas, aportando para ello nuevas medidas de aspectos sociales muy relacionados con la calidad de vida y el desarrollo. Se analiza la ciudad desde una doble perspectiva: intraurbana (comparativa entre zonas diferenciadas de la ciudad) e interurbana (comparativa entre ciudades distintas). Sin embargo, el enfoque de los indicadores sociales no ha tenido la proyección que se esperaba en un primer momento, seguramente debido a la heteroge- 17 Asimismo, en otras disciplinas como las ciencias naturales, los indicadores tradicionalmente se han usado de forma profusa para modelizar los sistemas biológicos o físicos, así como establecer variables de control y respuesta de los procesos generados en los mismos. 18 Ver Park, Burgess y McKenzie: The city. Chicago, 1925. 19 Ver Hoyt, H.: The Structure and Growth of Residential Neighbourhood in American Cities. Washington, 1959. Bauer, R.A. (ed): Social Indicators. MIT Press. Cambridge, 1966. y Sheldon, E.B. & W.E. Moore: Indicators of Social Change: Concepts and Measurement. Russell Sage Foundation. New York, 1968; entre otros. 20 Destaca el gran uso que de indicadores urbanos, derivados de censos de población y encuestas ad hoc para ciudades y áreas metropolitanas, se hace en Reino Unido y Estados Unidos. Las definición de áreas sociales, estudio de barrios y zonas deprimidas, análisis del mercado de vivienda, de trabajo, así como indicadores de calidad de vida son aspectos de los que existe abundante bibliografía. 31 Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas neidad de los numerosos estudios realizados bajo el mismo, y a la carencia de una base teórica integradora sobre los factores del desarrollo que diera coherencia interna al movimiento. Una serie de matices diferencian el actual uso de los indicadores de desarrollo sostenible del enfoque originario de los indicadores sociales. En resumen estas diferencias surgen a raíz de las necesidad de nuevos instrumentos para la toma de decisiones para fundamentar el tránsito desde el «paradigma desarrollista» al «paradigma ambiental» o sostenible. Anteriormente, los recursos naturales eran una variable exógena que se tomaba como restricción en todos los modelos, el crecimiento per se era el objetivo de las políticas desarrollistas. Entre otras características, el nuevo enfoque propugna que se discrimine entre distintos tipos de desarrollo en base a sus distintos niveles de presión sobre los recursos ambientales. A partir de determinados niveles de crecimiento mínimos y unos estándares de calidad de vida, se prefieren aquellas formas de crecimiento que no dañen el medio ambiente. En este sentido, no solamente se toman en consideración los aspectos sociales y distributivos - tal y como se derivó en un primer momento del enfoque de los indicadores sociales -, sino también se manejan nuevos conceptos como la equidad intergeneracional, la capacidad de carga del ecosistema, la generación de efectos externos negativos (calentamiento global, agujero de ozono) o el crecimiento incontrolado de la llamada huella ecológica del asentamiento. En definitiva, se integran más dimensiones a la hora de valorar el desarrollo. Es durante los setenta cuando se producen los más importantes avances en el desarrollo de indicadores ambientales urbanos. Como síntesis de esta etapa es necesaria la referencia al informe de la OCDE (1978) sobre indicadores de medio ambiente urbano, el cual se centra en la medición de la calidad de vida urbana en base a las condiciones de vivienda, servicios, mercado de trabajo y la calidad del medio ambiente urbano. El siguiente informe sobre indicadores urbanos (OCDE, 1997), destaca el excesivo énfasis que se hacía entonces sobre la cuantificación y el uso de las estadísticas existentes. En aquellos momentos no se concedía tanta atención a la comprensión de la compleji- 32 dad de las ciudades y las interrelaciones entre sus componentes, como puede existir en la actualidad. Muchas veces se perseguía disponer de las medidas macroeconómicas para la escala micro, lo cual pocas veces se conseguía. Progresivamente se muestra con claridad la necesidad de realizar indicadores más cercanos y útiles para la toma de decisiones y la monitorización del desarrollo urbano, más que para análisis científicos aislados. Algunos conceptos básicos sobre indicadores En términos coloquiales, un indicador no es mas que una estadística (emisiones CO2) que nos ofrece información más allá del dato mismo, permitiendo un conocimiento más comprehensivo de la realidad que pretendemos analizar (calentamiento global). En definitiva, el indicador es una medida de una parte observable de un fenómeno que permite valorar otra porción no observable de dicho fenómeno. Se convierte pues en una variable «proxy» que «indica» determinada información sobre una realidad que no se conoce de forma completa o directa21 : el nivel de desarrollo, el bienestar, etc. El indicador ha de permitir una lectura sucinta, comprensible y científicamente válida del fenómeno a estudiar. Las tres funciones básicas de los indicadores (OCDE, 1997) son: simplificación, cuantificación y comunicación. Los indicadores han de ser representaciones empíricas de la realidad en las que se reduzcan el número de componentes. Además, han de medir cuantitativamente (al menos establecer una escala) el fenómeno a representar. Por último, el indicador ha de utilizarse para transmitir la información referente al objeto de estudio, en nuestro caso, la ciudad. Sin entrar en consideraciones metodológicas más profundas, sí nos detendremos en aclarar algunos conceptos y clasificaciones. Normalmente se distingue entre indicadores simples e indicadores complejos, sintéticos o índices. Los primeros hacen referencia a estadísticas no muy elaboradas, obtenidas directamente de la realidad, normalmente presentadas en forma relativa a la superficie o la población. La información que se infiere de estos indicadores es muy limitada. Los indicadores sintéticos o índices son me- Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas didas adimensionales resultado de combinar varios indicadores simples, mediante un sistema de ponderación que jerarquiza los componentes. La informa- ción que se obtiene de estos indicadores es mayor, si bien la interpretación de la misma es en muchos casos más dificultosa y con ciertas restricciones. Criterios de Selección de Indicadores • • • • • • • • • • • Validez científica: El indicador ha de estar basado en el conocimiento científico del sistema o elementos del mismo descritos, teniendo atributos y significados fundamentados. Representatividad: La información que posee el indicador debe de ser representativa. Sensibilidad a los cambios: El indicador debe señalar los cambios de tendencia preferiblemente a corto y medio plazo. Fiabilidad de los datos: Los datos deben de ser lo más fiables posible, de buena calidad. Relevancia: El indicador debe proveer información de relevancia para poder determinar objetivos y metas. Comprensible: El indicador ha de ser simple, claro y de fácil comprensión para los que vayan a hacer uso del mismo. Predictivo: El indicador ha de proveer señales de alarma previa de futuros cambios en términos como el ecosistema, la salud, la economía, etc. Metas: El indicador ideal propone metas a alcanzar, con las que comparar la situación inicial. Comparabilidad: El indicador debe ser presentado de tal forma que permita comparaciones interterritoriales. Cobertura Geográfica: El indicador ha de basarse en temas que sean extensibles a escala del nivel territorial de análisis. Coste-Eficiencia: El indicador ha de ser eficiente en términos de coste de obtención de datos y de uso de la información que aporta. Fuente: MMA (1996) A su vez, dentro de los indicadores simples pueden también distinguirse los indicadores objetivos, aquellos que son cuantificables de forma exacta o generalizable, de los indicadores subjetivos o cualitativos, que hacen referencia a información basada en percepciones subjetivas de la realidad pocas veces cuantificables, pero necesarias para tener un conocimiento más completo de la misma. Por ejemplo, un indicador objetivo es la tasa de alfabetización de la población, mientras que uno subjetivo sería la percepción individual del paisaje urbano. Como señala Carley (1981), los indicadores sociales pueden ser usados básicamente de tres maneras (entre paréntesis aparecen ejemplos relativos al medio ambiente urbano): a) Como colección de medidas sobre un aspecto parcial de la realidad. Si bien realmente no se trata de indicadores, sino de datos o simples estadísticas. Muchos informes sectoriales se basan en una enumeración de estadísticas, pero sin la finalidad de abarcar todas las dimensiones de la realidad a estudiar (los informes de situación del medio ambiente urbano suelen apoyarse en una batería de indicadores Proceso de elaboración de Índices MEDIDAS INDICADORES SISTEMA DE I NDICADORES 21 Una de las características de los sistemas biológicos, sociales o económicos es la gran cantidad de elementos e interrelaciones que pueden presentan. El análisis completo de tales sistemas es en muchas ocasiones imposible dado el estado actual de la tecnología, llegando a suponer incluso la destrucción del objeto de estudio; o muy costoso en términos de tiempo y recursos. INDICES 33 Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas tales como cantidad de residuos generados al año, consumo diario de agua, de energía, etc.). b) Como instrumento directo para la toma de decisiones. Ciertos indicadores son utilizados per se como instrumentos de intervención y gestión, poniendo en relación a los agentes y sus objetivos de política ambiental con la información sobre el estado del medio ambiente urbano por ejemplo (en muchas ciudades, para la gestión del tráfico urbano, se utiliza una selección de indicadores intraurbanos referidos a la movilidad, tiempos de parada, ruido, gases emitidos, etc.). c) Como parte de un sistema de indicadores con una estructura integrada y racional. Tales sistemas tratan de ofrecer una perspectiva comprehensiva y sistemática de los fenómenos mediante el uso de cierto número de indicadores que cubran una amplia variedad de importantes actividades humanas (un buen ejemplo de rango internacional es la Global Urban Indicator Database dentro del programa Hábitat de Naciones Unidas). Consideraciones sobre sistemas de indicadores Partiendo de un modelo inicial22 de la realidad objeto de análisis basado en la Teoría de Sistemas, un sistema de indicadores ofrece un instrumento analítico para representar dicho modelo, de forma comprehensiva, así como realizar el seguimiento de las variables sobre la base del grado de consecución de los niveles-objetivo especificados. Los sistemas de indicadores pueden utilizarse para un amplio abanico de posibilidades. Podemos resumir en cuatro grandes grupos las utilidades que presentan los mismos: a) Modelización. Un sistema de indicadores elaborado de forma rigurosa permite el análisis de los elementos que componen un sistema, así como de los subsistemas derivados y las relaciones entre los elementos, tanto desde un puntos de vista estático, como dinámico, analizando la evolución de las variables. b) Simulación. A partir del modelo es posible utilizar los indicadores para analizar las variacio- 34 nes que se producen alterando sólo algunos componentes y manteniendo el resto céteris paribus. Esto resulta muy interesante al analizar realidades que difícilmente se pueden recrear en un laboratorio, como es el caso de las ciencias sociales. c) Seguimiento y Control. Establecidos unos valores objetivos o metas, los indicadores permiten cuantificar el grado de consecución de los mismos, así como las causas que llevan a dicha situación. d) Predicción. Al trabajar con fenómenos que varían en el tiempo es posible, a partir de un sistema fiables de indicadores y las series históricas, aproximarse a la realidad de un futuro más o menos cercano. Básicamente los problemas que pueden plantearse al utilizar indicadores son (ampliando a Zarzosa, 1996): a) Ambigüedad en cuanto al significado del indicador o disociación entre el indicador y el fenómeno a medir. b) Escasez de datos estadísticos. c) Heterogeneidad de las fuentes estadísticas. d) Dificultad práctica de incluir los indicadores subjetivos o de percepción. e) Carácter desagregado de los indicadores sociales, dado que normalmente se refieren a aspectos muy concretos y resulta necesario hacer agregaciones para ganar en significación. f) Problema de la comparación: comparación intertemporal y interespacial. El seguimiento de un indicador a lo largo del tiempo puede dificultarse por variaciones en la elaboración de los datos estadísticos de base, así como pérdida de representatividad del mismo. Asimismo, no siempre es posible comparar el mismo indicador entre, por ejemplo, ciudades cuya estructura morfología o evolución son diametralmente opuestas. La estructura lógica en la que se organiza un sistema de indicadores puede ser de muy diversas mane- 22 Como se recuerda en la mayoría de estudios sobre el tema (MMA,1996), si el modelo científico a priori no es coherente y consistente, el sistema de indicadores no será fiable. Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas hemos visto, no es suficiente con recoger información sino también es necesario homogeneizar dichas técnicas para compatibilizar los sistemas indicadores de diferentes núcleos urbanos, salvándose así los problemas de comparabilidad interespacial e intertemporal. Sobre estas cuestiones de aplicaciones y utilidad del sistema de indicadores nos ocuparemos en el último capítulo. ras, en función a los objetivos que se plantean con el mismo: a) Por temas, medios o sectores. Organizándose los indicadores en base a los temas o problemáticas del medio urbano (residuos, ruido, energía...); por medios (aire, agua, suelo...); o por sectores (industria, turismo, vivienda). b) Estructura causal. Basándose en que las actividades humanas ejercen una presión sobre el medio, el cual registra cambios de estado, y que la sociedad responde para mantener o mejorar la calidad de los recursos naturales. c) Estructura espacial o ecosistémica. Agrupándose los indicadores por ámbitos espaciales (barrios, núcleos, áreas metropolitanas) o por ecosistemas (ecosistema urbano). De entre las innumerables utilidades que ofrece un sistema de indicadores, la principal sin duda es resolver los problemas existentes de información urbana y ambiental que existen. Sin embargo, como 2.2. Indicadores Medioambientales Dada las características específicas de los problemas ambientales, resulta necesario ampliar los conceptos anteriores y aplicarlos concretamente al tema de los recursos naturales y el medio ambiente. Los indicadores medioambientales surgen como resultado de la creciente preocupación por los aspec- Criterios para la Selección de Indicadores Medioambientales idóneos 1) Relevancia política y utilidad para los usuarios Un indicador medioambiental debe: • Proveer una imagen representativa de las condiciones medioambientales, presiones sobre el medio ambiente o las respuestas de la sociedad; • Ser simple, fácil de interpretar y capaz de mostrar tendencias a lo largo del tiempo; • Ser sensible a los cambios en el medio ambiente y en las actividades humanas relacionadas; • Proveer una base para las comparaciones internacionales; • Ser aplicable tanto a escala nacional como a escala regional; • Tener umbrales o valores de referencia definidos con los cuales comparar el significado de los valores obtenidos. 2) Bondad analítica Un indicador medioambiental debe: • Tener buen fundamento teórico en términos técnicos y científicos; • Estar basado en estándares internacionales y con consenso internacional acerca de su validez; • Prestarse a su inclusión en modelos económicos, predictivos y sistemas de información. 3) Mensurabilidad Un indicador medioambiental debe: • Encontrarse disponible a una ratio coste/beneficio razonable; • Estar adecuadamente documentado con información de calidad suficiente; • Ser actualizado en intervalos regulares de tiempo de acuerdo a procedimientos establecidos de antemano. Fuente: OCDE (1993) 35 Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas tos ambientales del desarrollo y el bienestar humano, proceso que requiere cada vez más y mayor información y, a la vez, de la urgencia de abreviar la información ambiental en el campo de la toma de decisiones. Esta doble vertiente es un campo de conflicto permanente en esta línea de trabajo, pues los indicadores deben recoger un cúmulo cada vez mayor de información compleja en un número cada vez menor de componentes paramétricos. La inclusión de los efectos de las dimensiones social y económica sobre el medio complica aún más esta tarea. Como justificación del incremento de la demanda de este tipo de indicadores encontramos cuatro razones fundamentales (siguiendo a OCDE, 1993): a) Medida de políticas medioambientales. b) Integración de las cuestiones ambientales en políticas sectoriales. c) Integración más general de la toma de decisiones ambiental y económica (a través de la contabilidad ambiental, por ejemplo). d) Informe del estado del medio ambiente. La definición de indicador medioambiental no resulta fácil si se tiene en cuenta que cualquier medida estadística asociada a fenómenos ambientales posee las cualidades necesarias para transformarse en un indicador ambiental, es decir, es un dato que provee una información sintética respecto a un fenómeno ambiental con repercusión social. En la literatura sobre este tema se pueden encontrar diversos esfuerzos de definición. Resumiendo, se puede afirmar que un indicador medioambiental es: a) Una variable o estimación medioambiental (p.e. emisión de SO2) que provee información agregada, sintética, sobre un fenómeno (p.e. lluvia ácida) más allá de la capacidad de representación propia. Es decir, se le da un significado añadido. b) Una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica e insertada en el proceso de toma de decisiones. medioambientales y es con respecto a éstos una realidad nueva y distinta. Si cada indicador está referido a un problema específico (p.e. lluvia ácida), el sistema de indicadores responde a un interés genérico y de totalidad. Es decir, el sistema tiene por objeto proveer de una información que es mayor y distinta de la que ofrece cada una de sus partes. En definitiva, podemos definirlo como un conjunto ordenado de cuestiones ambientales descritas mediante variables de síntesis cuyo objetivo es proveer una visión totalizadora. Un sistema de indicadores medioambientales es un sistema de información ambiental vertebrado por: 1. Un núcleo específico de objetivos de información ambiental definidos por el proceso de toma de decisiones en que están inmersos. 2. Un conjunto de indicadores ambientales que transmiten información altamente agregada y de utilidad en el proceso de toma de decisiones que orienta el sistema. 3. Una organización analítica de orden y estructuración de los indicadores derivada de la utilidad que éstos deben prestar para la toma de decisiones. 4. Unos criterios de selección de indicadores. 5. Un procedimiento de elaboración del sistema con una interacción entre el método científico, las instituciones y los grupos sociales, cuyo resultado final debe ser la validación científica y socio-política del sistema elegido, para la credibilidad del mismo. Al igual que apuntamos más arriba, si un sistema de indicadores medioambientales no cuenta para su desarrollo con un modelo científico a priori, la coherencia y consistencia del mismo son cuestionables y dependerían únicamente de la utilidad social que se les concediera. El Modelo Presión-Estado-Respuesta de la OCDE Existen varios modelos de organización de los sistema de indicadores ambientales, tantos como propósitos o finalidades de medición de los mismos. Además, un modelo de indicadores puede variar en el tiempo conforme aumenta el conocimiento científico so- Sistema de Indicadores Medioambientales El sistema de indicadores medioambientales es algo más que la simple suma de una serie de indicadores 36 Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas bre los problemas ambientales, evolucionan los valores sociales, o se modifican las reglas de toma de decisiones en materia ambiental. En el marco de los trabajos del Grupo sobre el Estado del Medio Ambiente de la OCDE, destaca el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), aplicado posteriormente en multitud de análisis ambientales. Este enfoque se basa en el concepto de causalidad: las actividades humanas ejercen PRESIONES sobre el medio ambiente y modifican la cualidad y calidad (ES- TADO) de los recursos naturales. La sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, macroeconómicas y sectoriales (RESPUESTAS). Éstas últimas producen una retroalimentación dirigida a modificar las presiones a través de las actividades humanas. En un contexto global, estos pasos forman parte de un ciclo de política de medio ambiente que incluye la percepción de los problemas y la formulación de políticas, así como el seguimiento y la evaluación de las mismas. MODELO PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA PRESIÓN ESTADO RESPUESTA Información Actividades Humanas ___________ Energía Transporte Industria Agricultura Otros Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Presiones Información Aire Administraciones Hogares Empresas Agua Recursos Agentes Económicos y Medioambientales Tierra Recursos Naturales Respuestas Sociales (Decisiones Acciones) Internacional Respuestas Sociales (Decisiones - Acciones) Fuente: OCDE (1993) Dentro del modelo PER se pueden distinguir tres tipos de indicadores: a) Indicadores de presión medioambiental. Describen las presiones de las actividades humanas sobre el medio ambiente, incluyendo la calidad y cantidad de los recursos naturales. Se puede distinguir entre indicadores de pre- sión directa (presiones ejercidas de forma directa sobre el medio ambiente, normalmente expresadas en términos de emisiones o consumo de recursos naturales) e indicadores de presión indirecta (indicadores de estructura que reflejan actividades humanas que llevan a presiones directas sobre el medio ambiente). 37 Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas b) Indicadores de condiciones medioambientales. Corresponden a los indicadores de ESTADO y están relacionados con la calidad del medio ambiente y la cantidad y calidad de los recursos naturales. Proveen una visión de la situación actual del medio ambiente y su desarrollo a lo largo del tiempo, y no la presión sobre el mismo. Sin embargo, en muchos casos, la diferencia entre indicadores de presión y de estado es muy ambigua y suelen utilizarse en el mismo sentido. c) Indicadores de respuestas sociales. Estos indicadores son medidas que muestran el grado en que la sociedad está respondiendo a los problemas y cambios en la calidad del medio ambiente. Las respuestas sociales están referidas a acciones individuales y colectivas que están dirigidas a mitigar, adaptar o prevenir los impactos negativos inducidos sobre el medio ambiente y detener o reparar los daños ambientales ya producidos. Las respuesta sociales, normalmente son recogidas mediante acciones para la preservación y conservación de los recursos naturales y ambientales, mediante la intervención pública. Conceptualmente, estos indicadores pueden considerarse en muchos casos de presión ambiental cuando se refieren al efecto de retroalimentación de las respuestas sociales sobre las presiones ambientales. Por ejemplo, una reducción de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero puede considerarse como indicador de presión y de respuesta para el cambio climático. Idealmente, el indicador de respuesta ha de reflejar los esfuerzos de la sociedad en resolver problemas ambientales concretos. Naturaleza y Uso de la Indicadores Medioambientales INDICADORES MEDIOAMBIENTALES DE: Presiones de actividad y actividades sectoriales Calidad medioambiental, calidad y cantidad de los recursos naturales Nivel Sectorial Nivel Nacional Nivel Internacional INDICADORES DE PRESIÓN MEDIOAMBIENTAL INDICADORES DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES INDICADORES DE RESPUESTAS SOCIALES USADOS PARA: La integración de las cuestiones medioambientales en las políticas sectoriales La evaluación de diseños de políticas medioambientales La integración de cuestiones medioambientales en las políticas económicas Fuente: OCDE (1993) 38 El informe sobre el estado del medio ambiente Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas sociales derivadas de aquéllas, más que a la descripción exhaustiva del sistema urbano. Si bien no existe una metodología única en materia de indicadores de desarrollo sostenible, sí podemos afirmar que el modelo PER de la OCDE es el más utilizado en la esfera internacional. Esta alternativa se basa en la ampliación de la clasificación PER, incluyendo, además de los indicadores ambientales ya comentados, los indicadores sociales y económicos. Como señalan Hammond et al (1995), se producen problemas de arbitrariedad en la clasificación de los mismos, pues la relación de causalidad, tan clara en el aspecto ambiental, no lo es tanto en aspectos socioeconómicos mucho más interrelacionados. Otra posibilidad radica en la asignación de un único indicador simple a cada uno de los objetivos que delimitan la sosteniblidad (por ejemplo, los apartados de la agenda 21). Esta alternativa utilizada desde EUROSTAT y Naciones Unidas genera una larga lista de indicadores con disponibilidad de información. Sin embargo, este enfoque está orientado más hacia los «creadores de información» que a los usuarios de la misma, por lo que se dejan aparte importantes cuestiones acerca de las cuales no existen datos. La creación de índices sintéticos es el tercer de los enfoques que cuentan con más aportaciones. En base a la delimitación de unos temas básicos, se elaboran índices complejos a partir de la agregación de indices simples debidamente ponderados. Las críticas a este método se centran en la arbitrariedad de las ponderaciones, así como en la interpretación de los indicadores finales (Castro Bonaño, 1998). En este informe, de cara a la medición de la sostenibilidad, proponemos la diferenciación entre varias funciones necesarias en un sistema de indicadores de desarrollo sostenible urbano: a) Indicadores de Estado y de Flujo. Han de describir los parámetros básicos del modelo de desarrollo urbano. b) Umbrales de Carga. Se trata de los límites físicos o temporales, necesarios para saber a partir de qué momento no son sostenibles ciertos consumos energéticos, ciertas emisiones o generación de residuos, o simplemente la deforestación derivada de la urbanización. También conocidos como «umbrales o niveles soporta- Algunos sistemas de indicadores medioambientales no se limitan a seleccionar una o varias variables descriptivas del fenómeno ambiental, sino que fusionan la información contenida en varias variables en una sola expresión numérica. La magnitud resultante se denomina ÍNDICE medioambiental, y es adimensional pues resulta de la ponderación, según el procedimiento que se elija, de diversas unidades de medida. Un índice medioambiental posee las mismas características que un indicador y se traduce en una mayor síntesis de la información relevante y una mayor eficacia como input en la toma de decisiones. Para la construcción de un índice para la descripción de un sistema, política ambiental, problema o descripción del medio ambiente de un territorio determinado, y la selección de indicadores, se ubica lo que se puede denominar un PERFIL ambiental, consistente en la selección de indicadores ambientales que en su conjunto, o por partes, informen de la situación de un sistema, política, problema o espacio territorial determinado. 2.3. Indicadores de Desarrollo Sostenible Dentro de la amplia gama de indicadores medioambientales, los llamados indicadores de sostenibilidad han experimentado un considerable auge, sobre todo gracias al Programa Agenda 21. Reconociendo las limitaciones de los análisis globales, el interés de este tipo de indicadores es cuantificar los impactos y los avances producidos en materia de desarrollo sostenible. Esta finalidad plantea la problemática de evaluar el equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental. La Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio ambiente y Desarrollo (UNCED) considera la función de estos indicadores en su capítulo 40: «Se han de implementar indicadores de desarrollo sostenible para proveer de base sólida la toma de decisiones a todos los niveles y contribuir a la sostenibilidad autoregulada de los sistemas que integran el desarrollo y el medio ambiente.» Se trata por tanto de unos indicadores claramente orientados a la toma de decisiones y a las respuestas 39 Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas bles de carga» y normalmente son específicos a cada entorno urbano. c) Verificadores o Indicadores de Control. Son los indicadores de síntesis que relativizan los indicadores de estado y de flujo a los umbrales de carga, valorando el grado de avance hacia pautas de desarrollo consideradas en la actualidad como sostenibles. La mayoría de ciudades que cuentan con indicadores de sostenibilidad se decantan principalmente por indicadores de sostenibilidad física (p.e.: consumo gasolina per cápita). Sin embargo, la aportación de los indicadores de disponibilidad de opciones de estilo de vida más sostenibles (p.e.: nº de usuarios de bicicletas o nº de coches eléctricos) puede resultar de gran importancia a la hora de compaginar la sostenibilidad física con el bienestar social. Si la sostenibilidad es un objetivo coherente, debe ser posible medir el acercamiento a la misma. La elección de los indicadores no es un asunto meramente técnico, pues si bien inicialmente son resultado de los objetivos políticos, acaban conformando y encorsetando los mismos, excluyendo prácticamente otros indicadores23 (p.e.: PIB). Dado que la sostenibilidad es un tema relativamente novedoso, como señala la Comisión europea (CCE, 1996), «el procedimiento de determinación de indicadores influirá en la formación de nociones sobre lo que es el desarrollo sostenible». Un sistema de indicadores distorsionado bien por la escasa información existente, bien por el mal entendimiento de sus interrelaciones, puede provocar concepciones erróneas de la sostenibilidad. Dada la enorme heterogeneidad que hay en estos aspectos, es necesario una puesta en común de los distintos indicadores que se usan en las ciudades, para así poder realizar comparaciones más eficientes. Como resultado de la cuarta conferencia regional de las Ciudades Sostenibles Europeas (La Haya, Junio 1999), ha comenzado el proyecto «Indicadores comunes para la sostenibilidad local» auspiciado por la DG XI. Los objetivos de este proyecto son: a) Facilitar la identificación de un conjunto de indicadores comunes de sostenibilidad local ligados a la huella ecológica a través de un enfoque abajo-arriba. 40 b) Fortalecer la adopción formal de los instrumentos resultantes (incluyendo una primera generación de indicadores) en la Tercera Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles en Hannover (Febrero 2000). Los criterios clave para orientar este trabajo de selección de indicadores son: a) El enfoque sobre la sostenibilidad local implica la necesidad de indicadores integrados, cada uno de los cuales ha de abarcar varias dimensiones de sostenibilidad, más que reflejar un aspecto puramente sectorial. b) La relación con procesos políticos, dado que el proyecto persigue motivar a las autoridades locales a desarrollar e implementar el diseño de sus políticas, valorándolas en términos realistas. c) El enfoque abajo-arriba a través del cual el proyecto se está realizando, con el nivel local llevando a cabo un papel activo en la definición y consenso de los indicadores, asegurándose el acuerdo con los usuarios finales de tales indicadores. Tras una primera propuesta presentada recientemente, el Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea está trabajando en las sugerencias y comentarios que han suscitado a las autoridades locales, técnicos municipales e investigadores. Se trata de una integración de los indicadores utilizados ya por algunas ciudades o propuestos anteriormente por determinadas agencias. La base para la integración de este sistema de indicadores la proporcionan los ámbitos de la sostenibilidad: 1. Igualdad e inclusión social. Acceso para todos a servicios básicos adecuados y disponibles. 2. Gobierno local/autonomía/democracia. Participación de todos los sectores en la comunidad local, en el planeamiento local y en los procesos de toma de decisiones. 23 Este proceso se ha dado con el uso del Producto Interior Bruto (PIB) como medida única del desarrollo, con lo cual normalmente las políticas socioeconómicas se referencian a los logros alcanzados en términos de crecimiento del PIB, sin consideraciones distributivas u otras que incluyan las externalidades ambientales por ejemplo. Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas 3. Relaciones Local/Global. Satisfaciendo las necesidades locales de forma local, desde la producción al consumo y los residuos. Tratar de solucionar de forma más sostenible las necesidades que no puedan ser satisfechas de forma local. 4. Economía local. Integrando las habilidades locales y las necesidades con la disponibilidad de empleo y las infraestructuras existentes, de manera que suponga el menor riesgo para los recursos naturales y el medio ambiente. 5. Protección medioambiental. Adoptando un enfoque ecosistémico, minimizando el uso de recursos naturales y de suelo, la generación de residuos y emisiones de contaminantes, potenciar la biodiversidad. 6. Herencia cultural/calidad del medio ambiente urbanizado. Protección, preservación y rehabilitación de valores históricos, culturales y arquitectónicos, incluidos los edificios, monumentos, eventos; potenciando y salvaguardando el atractivo y funcionalidad de los espacios y edificios. Continuando con acciones de la Unión Europea en materia de homogeneización de indicadores, el primer informe resultante del proyecto TEPI «Hacia indicadores de presión medio ambiental» (EUROSTAT, 1999), hace una primera aproximación de un sistema de información orientado al diseño y seguimiento de la política medio ambiental en la UE. Según este proyecto, los indicadores seleccionados (expuestos en el capítulo siguiente) se valoran en base a los siguientes criterios cualitativos: a) Relevancia. Grado de similitud del indicador obtenido al propuesto inicialmente por la metodología. b) Fiabilidad. Acerca de la homogeneidad y fidelidad en la obtención de los datos. c) Comparabilidad en el tiempo. d) Comparabilidad en el espacio. (IIUE) supone un buen ejemplo de sistema de indicadores urbanos de desarrollo sostenible, estructurado según un modelo (ABC) y una tipología de indicadores (tres dimensiones), mediante los cuales se crea un índice final (ISE), el cual mide el progreso hacia la sostenibilidad urbana. El ISE se determina a partir de una serie de indicadores de tres dimensiones: a) FLUJO DE RECURSOS o serie de materiales, bienes, comida, energía y agua (y sus flujos de polución y residuos) b) PAUTAS de uso de la tierra, tráfico, transporte y su impacto en el ecosistema y el paisaje c) CALIDAD AMBIENTAL URBANA, del agua, aire, acústica, seguridad del tráfico, condiciones de vivienda, espacios verdes y abiertos. Los indicadores principales seleccionados son: • Medio ambiente saludable. Número de días por año que a nivel local no se superan los estándares para calidad del aire. • Espacios verdes. Porcentaje de población que tiene acceso a superficie verde a cierta distancia. • Uso eficiente de los recursos. El consumo de energía total y de agua, y la producción de residuos finales para verter al medio per capita y año. Ratio de renovable/no renovable fuentes de energía. • Calidad del medio ambiente urbanizado. La ratio de espacios abiertos relacionado con el área usada por coches. • Accesibilidad. El número de kilómetros viajados por modo de transporte (coche, bicicleta, transporte público, etc.) por año y per cápita. • Economía verde. Porcentaje de compañías que han participado en esquemas de auditoría ambiental y eco-gestión o similares. • Vitalidad. El número de actividades y equipamiento socio-cultural. • Justicia Social. El porcentaje de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza. • Bienestar. Una muestra de la satisfacción de los ciudadanos sobre la calidad de vida. El contenido de esta encuesta se determina localmente. Indice de Sostenibilidad Europeo (ISE) y Modelo ABC. Esta interesante metodología desarrollada por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente Urbano 41 Indicadores Medioambientales. Consideraciones Metodológicas El modelo teórico utilizado para estructurar el sistema de indicadores es el Modelo de indicador-ABC. Según el mismo, se agrupan los indicadores en tres sistemas, persiguiendo la homogeneidad y facilidad en el objetivo comunitario de intercambio de experiencias entre ciudades. A) Indicadores «específicos de cada Área urbana». Difieren de ciudad a ciudad, ayudan al desarrollo de instrumentos específicos regionales o locales y son esenciales para políticas medioambientales locales maduras. B) Indicadores «Básicos» son una selección de los anteriores que comparten problemas comunes y globales, con alcance continental, y que pueden diferir de otros en otras partes del mundo. Estos indicadores B permiten comparacio- 42 nes entre ciudades, favoreciendo el intercambio de información sobre buenas prácticas y posibilitando políticas a niveles nacional y continental. C) Indicadores «Centrales» (core) son una pequeña selección de los anteriores, esenciales para cualquier ciudad del mundo. Debe de dar información sobre niveles intercontinentales o globales y representan un conjunto mínimo para ciudades sin sistemas de indicadores. Finalmente, hemos de despejar toda duda sobre la existencia de una única metodología para esta modalidad de indicadores, pues realmente ésta depende del concepto y modelización de la sostenibilidad que realicemos previamente. En el capítulo siguiente enumeramos algunas otras –que no todas– iniciativas importantes en este sentido. Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional 3. Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional La recopilación de datos comparables sobre los asentimientos urbanos a nivel mundial resulta increíblemente difícil. A pesar de la importancia de las ciudades en los últimos decenios y que más del 45% de la población mundial vive en ellas (hay 369 ciudades con más de 750.000 habitantes), los datos que caracterizan las urbes son enormemente dispersos (la población urbana y el porcentaje urbano se refieren a las áreas definidas así en cada uno de los países del mundo, variando la definición de país a país). Las series de datos se pierden entre las agencias, gubernamentales y no gubernamentales, internacionales de estadística. Ejemplo de ello es la División Estadística de Naciones Unidas que realiza cálculos de los parámetros demográficos urbanos contrastándolo con el medio rural. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial para la Salud (OMS) controlan la contaminación atmosférica en 50 ciudades del mundo bajo el sistema de control ambiental global. La OMS proporciona cálculos de acceso de agua potable y a los servicios de saneamiento, mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proporciona datos similares sobre los servicios de salud. Pero el principal handicap es la escasez de datos globales que proporcionen una visión integrada y comprensiva de la realidad urbana. Otros problemas adicionales se centran en la división de responsabilidades, la repartición de jurisdicciones, y la dispersión administrativa con áreas separadas, pero superpuestas, que contribuyen más a la confusión. Pero las dificultades para crear conjuntos de datos internacionales comprensivos se agrandan por las diferencias entre los países a la hora de definir qué constituye el medio urbano y asignar prioridades a la recopilación de datos, en función de las necesidades locales, nacionales o internacionales específicas. La mayoría de los programas nacionales o internacionales que están obteniendo datos urbanos globalmente comparables están en sus inicios. El Centro de las Naciones Unidas para los Asentimientos Urbanos (Hábitat) es la única institución internacional con un mandato específico de reunir información sobre las áreas urbanas. Aun reconociendo las limitaciones de definición, comparabilidad y globalidad, Hábitat está dispuesta a crear y desarrollar una serie de indicadores sobre las ciudades del mundo que «cree una capacidad sustancialmente reforzada para hacer una descripción precisa de las condiciones de protección y urbanización». Una vez desarrollado, un conjunto común o sintético de indicadores urbanos serán provechosos desde un punto de vista internacional y local. Dichos indicadores proporcionarán un contexto global para la problemática ambiental local, ayudando a los líderes locales y gestores a determinar qué problemas son específicos y cuales compartidos con otras ciudades dando como resultado una mayor comunicación y soluciones locales compartidas para problemas comunes. Este «set» de indicadores, ¿unificados?, permitirá promover la obtención, reparto e integración de datos e información entre ciudades. Los políticos y gestores locales necesitan información para tomar decisiones de gestión sostenibles. Además, los políticos regionales, nacionales e internacionales necesitan información sobre los problemas urbanos para establecer prioridades, asignar recursos y ayudar a la obtención de soluciones de la problemática ambiental urbana. 43 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional En este capítulo se realiza un repaso a las distintas propuestas de indicadores en los que instituciones como la OCDE, EUROSTAT, ONU, AEMA, etc., vienen trabajando desde finales de los 80. Indicadores Urbanos (Habitat) DATOS BÁSICOS D1. Usos de la tierra. D2. Población urbana. D3. Tasa de crecimiento poblacional. D4. Hogares encabezados por mujeres. D5. Tamaño medio de los hogares. D6. Tasa de creación de hogares. D7. Distribución de rentas. D8. Producto urbano por persona. D9. Tipo de tenencia de la vivienda. 1. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. 1: Hogares por debajo del umbral de pobreza. 2: Empleo informal o sumergido. 3: Camas de hospital. 4: Mortalidad infantil. 5: Esperanza de vida al nacer. 6: Tasa de alfabetización adulta. 7: Tasa de escolarización. 8: Nº de aulas escolares. 9: Tasa de criminalidad. 4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 18: Tratamiento de aguas residuales. 19: Generación de residuos sólidos. 20: Tratamiento de residuos sólidos. 21: Recogida regular de residuos sólidos 22: Viviendas destruidas. 2. INFRAESTRUCTURAS. 10: Conexiones a las redes de las viviendas. 11: Acceso a agua potable. 12: Consumo de agua. 13: Precio medio del agua. 5. GOBIERNO LOCAL. 23: Principales fuentes de ingreso. 24: Gasto per cápita. 25: Intereses por préstamos. 26: Empleados en la administración local. 27: Capítulo presupuestario de salarios 28: Tasa de gasto contractual recurrente. 29: Departamentos administrativos que proveen servicios. 30: Control de los niveles superiores de gobierno. 3. TRANSPORTES. 14: Intercambio modal. 15: Tiempo de desplazamiento. 16: Gasto en infraestructuras viarias. 17: Parque automovilístico. 6. VIVIENDA. 31: Relación entre el precio de la vivienda y los ingresos. 32: Alquileres en relación con los ingresos. 33: M2 de la vivienda por persona. 34: Estructuras y suministros permanentes. 35: Vivienda en alquiler. 36: Multiplicador de desarrollo urbanístico. 37: Gasto en infraestructuras. 38: Relación entre hipotecas y créditos totales. 39: Producción de viviendas. 40: Inversión en vivienda. Fuente: Programa Habitat. 44 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional 3.1. Programa de Indicadores Urbanos. UNCHS/HABITAT a) Polución del aire. b) Cambio climático. c) Pérdida de biodiversidad. d) Medio ambiente marino y zonas costeras. e) Agujero de la capa de ozono. f) Agotamiento de recursos. g) Dispersión de substancias tóxicas. h) Medio ambiente urbano. i) Residuos. j) Contaminación del agua y recursos hídricos. De esos indicadores, aproximadamente un tercio de los mismos han sido producidos con datos actualmente disponibles en EUROSTAT. Otro tercio han sido creados a partir de información procedente de otros institutos internacionales, tales como la Agencia Europea de Medio Ambiente y otros. Los 20 indicadores aproximadamente restantes han sido calculados a partir de cero. En materia del ámbito referido al medio ambiente urbano los indicadores seleccionados han sido: a) Consumo de energía. b) Residuos municipales no reciclados. c) Aguas residuales no tratadas. d) Participación del transporte en coche privado e) Población afectada por emisiones de ruido. f) Uso de la tierra. g) Habitantes por áreas verdes. h) Consumo de agua per cápita. i) Emisiones de SO2 y NOx. j) Áreas abandonadas. k) Emisiones de COx. El sistema de indicadores urbanos propuesto por la Conferencia sobre Asentamientos Humanos (HABITAT) dentro de su Programa de Indicadores Urbanos, tiene la intención de establecer para la escala mundial una Red de Observatorios Urbanos que permita la evaluación y control de la implementación de los Programas Hábitat y Agenda 21. Dichos indicadores iniciaron su periplo en 1988 sobre la base de 53 ciudades (mayoritariamente de países en vías de desarrollo) y con una propuesta de 49 indicadores esenciales y un total de 128 al incluir otras dimensiones. 3.2. EUROSTAT EUROSTAT es la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, implicada en el desarrollo de estadísticas e indicadores para su aplicación geopolítica. Para el trabajo que efectúa en el terreno ambiental está en estrecha colaboración con servicios como la D.G. XI (Medio Ambiente) y XVI (Política Regional). Recientemente, EUROSTAT ha publicado los primeros resultados obtenidos en materia de indicadores de presión ambiental (EUROSTAT, 1999) dentro del proyecto TEPI. El medio ambiente urbano se incluye entre las áreas de interés, por lo que se plantea la posibilidad de establecer un índice de presión ambiental en las aglomeraciones urbanas como parte del sistema europeo de índices de presión ambiental. El proceso en marcha consistió en sus primeros momentos en un grupo de expertos, 45 en total, compuesto de 3 por cada país miembro, que realizaron una consulta a agencias gubernamentales, ONGs e industrias para obtener el listado de indicadores que focalizarán las acciones urbanas a nivel nacional y europeo. Sobre 3000 expertos europeos han sido encuestados para que elaboraran una lista de indicadores de presión ambiental. La base de trabajo consiste en 60 indicadores de alta prioridad, agrupados en 10 ámbitos de política medioambiental. Estos ámbitos son: 3.3. OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), creada en 1.960 y formada por 29 países y la Comisión Europea, lleva a cabo un programa de trabajo sobre indicadores ambientales desde los setenta. Destacan entre otras las publicaciones más recientes, una de 1.991 sobre la experiencia de la OCDE en los indicadores ambientales, y otra en 1.993 sobre la integración de indicadores ambientales en políticas sectoriales. Desde dicha institución se deja claro que dichos indicadores no son 45 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional un set definitivo, siendo necesaria una coordinación de las iniciativas de los países miembros para la aplicación y comparación entre países. En principio, los indicadores ambientales son tomados como una herramienta más de ayuda para la toma de decisiones. La aportación de la OCDE ha sido la de clarificar la distinción entre indicadores descriptivos y de ejecución. Básicamente los primeros son derivados de las • 1. 2. 3. • 4. 5. • 6. 7. 8. • Cambio climático y destrucción de la capa de ozono Emisiones de gas de efecto invernadero (CO2, CH4, CFCs, N2O). Concentración de gases de efecto invernadero y destrucción de capa de ozono (CO2, CH4, N2O, CFC11, CFC-12, Cloro gaseoso total). Intensidad energética. Eutrofización Nitrógeno proveniente de abono y ganadería. Calidad de los ríos: Contaminación bioquímica (O2, nitratos, fosfatos) y tratamiento de aguas residuales. Acidificación Emisiones de SOx. Emisiones de NOx. Lluvia ácida (pH, sulfatos, nitratos). Contaminación tóxica 9. 10. 11. Consumo de pesticidas. Calidad de los ríos: metales tóxicos(Pb, Cd, Cu). Precio y tasación de carburantes (diesel, gasolinas con y sin Pb). • Calidad del medio urbano 12. 13. Densidad de la circulación. Calidad del aire (SO2, NO2). 46 medidas de las condiciones existentes y los de ejecución ayudan a identificar la correspondencia, o ausencia de ésta, entre condiciones ambientales y una meta o política. Otro aporte de la OCDE ha sido la adopción del esquema Presión-Estado-Respuesta. La OCDE estableció en 1.993 una serie de 30 indicadores ambientales agrupados de la siguiente forma: • Biodiversidad de paisajes 14. 15. Especies amenazadas (animales vertebrados, plantas vasculares). Zonas protegidas (reservas científicas, parque nacionales, monumentos naturales, reservas naturales, paisajes protegidos). • Residuos 16. 17. 18. 19. Producción. Residuos municipales. Residuos peligrosos. Porcentaje de reciclaje( papel, cartón, vidrio). • Recursos naturales 20. 21. 22. Utilización de recursos de agua. Utilización de recursos forestales. Precios del pescado (marinos y de interior). • Indicadores generales 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Población. Utilización de suelos. Crecimiento de la actividad económica. Consumo final privado. Producción industrial. Aprovisionamiento de energía. Evolución del transporte. 30. Gastos contra la contaminación. Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional 3.4. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 51 CIUDADES EN CURSO EUROPEAS CON INDICADORES CIUDADES La AEMA emitió en 1995 el informe «Medio Ambiente en Europa» (The Dobris Assesment) a petición de la reunión de ministros pan-europeos celebrada en el castillo de Dobris en Checoslovaquia en 1991, con el apoyo de la D.G. XI y del programa europeo Phare, en cooperación con la OCDE, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la UICN, la OMS, el EUROSTAT y los países europeos. En su capítulo 10, «El medio urbano» se proponen 55 indicadores ambientales urbanos agrupados en 16 atributos urbanos y centrados en 3 temas: Diseño urbano, flujos urbanos y calidad ambiental urbana. El set de indicadores intenta identificar los principales problemas urbanos en función de la información y datos incluyendo aspectos sociales y económicos de los asentamientos humanos. Un total de 72 ciudades europeas fueron incluidas (comunitarias y no comunitarias). Pero sólo para 20 indicadores se contaba con los datos necesarios para la comparación, y de estos, únicamente 51 ciudades tenían esa información, constatando una vez más la falta de información y la dificultad de su obtención (dispersos entre agencias locales y niveles de gobiernos). Los datos obtenidos demuestran que la calidad del aire, el ruido, y el tráfico son los principales problemas en muchas de las ciudades estudiadas, por ser uno de los mejores datos recolectados y que la escala del problema aumenta con el aumento de la población residente. Las ciudades fueron seleccionadas en función de: • Mayor variedad de tipos de ciudades, desde Valletta (12.000 habitantes) hasta Moscú (8.818.000 habitantes). • Localización geográfica • Actividades económicas predominantes Del total de 72 ciudades, la mitad rondan los 500.000 habitantes, un tercio el millón y el tercio restante menos de 300.000 habitantes. Tres ciudades tienen más de 4.500.000 habitantes: Moscú, Londres y San Petersburgo. La superficie oscila desde los 2 Km2 de Valletta hasta los 1.578 Km2 de Londres. Amsterdam Barcelona Belfast Bergen Berlín Bilbao Burdeos Bratislava Bruselas Budapest Chambery Copenhague Cracovia Dnepropetrovsk Dubrovnik Ermoupolis Evora Ferrara Gdansk Glasgow Gotemburg Hannover Helsinki Kiev Liverpool Ljubliana Londres Madrid Milán Moscú Odessa Oslo París Praga Reggio emilia Rennes Reykjavik Riga Rotterdam Sheffield Sofía Estocolmo San Petersburgo Tirana Toruh Valletta Venecia Viena Varsovia Zurich Zagreb 47 POBLACION 713.493 1.635.067 279.237 215.967 3.456.891 385.000 213.274 445.730 951.217 2.434.064 55.603 465.000 750.500 1.185.500 34.521 12.386 39.229 94.106 465.100 688.600 432.112 522.354 501.518 2.651.300 454.400 224.817 6.679.699 3.010.492 1.406.818 8.818.000 1.086.700 467.090 2.152.423 1.212.010 131.800 203.533 100.850 900.000 589.678 529.300 1.148.500 684.574 4.985.000 270.000 202.200 12.403 77.000 1.500.000 1.633.300 365.043 706.700 ÁREA TOTAL ÁREA Km2 URBANIZADA Km2 202 99 150 445 889 41´3 49´4 368 161 525 21 88 327 397 6´7 3 16 414 257´5 202´7 449 204 185 825 113 230 1.578 607 182 996 333 427 105´4 495 231´5 50´4 114 307 273 363 183 188 1.400 19 116 1´6 17 415 485´3 92 297 187 59 125 380 16 119 105 156 53 90´3 222 5´57 11 23 69 145 100 102 81 345 107 77 531 135 81´3 200 25 34 33 89´2 138 109 108 64 363 16 26´4 0´6 13 134 202 30´36 74 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional INDICADORES PROPUESTOS POR LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE INDICADORES PARA EL DISEÑO URBANO Población urbana Población 1. Nº de habitantes en la ciudad 2. Nº de habitantes en la conurbación Densidad de población 3. Población por km2 4. Áreas por densidades Suelo Urbano Área total 5. Área en km2 Área total construida 6. Área en km2 7. Por usos Área abierta 8. Área en km2 9. % Áreas verdes 10. % Agua Redes de Transporte 11. Longitud de carreteras en km 12. Longitud de raíles de tren en km 13. % total del área urbana Áreas abandonadas Área Total 14. Área en km2 15. % total del área urbana Áreas recuperadas urbanas Área Total 16. Área en km2 17. % total del área urbana Movilidad urbana Desplazamientos modales 18. Nº desplazamientos en km. por hab. / modo de transporte/ día 19. Distancia recorrida en km. por habitante por modo de transporte por día Diseño de conmutación 20. Número de conmutadores de entrada y salida de las conurbaciones 21. % de población urbana Volumen de trafico 22. Total en vehículo- km 23. Flujo de entrada/salida en vehículos –km 24. Número de vehículos en las principales rutas INDICADORES DE FLUJO URBANO Agua Consumo de Agua 25. Consumo por habitante, litros por día 26. % de aguas subterránea usada como recurso frente al total Aguas Residuales 27. % de emisarios conectados a sistemas de depuración 28. Numero de plantas de tratamiento por tipo de depuración 29. Capacidad plantas de tratamiento por tipo de depuración 48 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional Energía Consumo de energía 30. Uso de electricidad en GWh por año 31. Uso de energía por tipo de combustible y sector Plantas de producción de energía 32. Número de plantas productoras en las conurbaciones 33. Tipo de plantas productoras en las conurbaciones Materiales y Productos Transporte de mercancías 34. Cantidad de mercancías movidas como salida y entrada de la ciudad en kg. por persona y año Residuos Producción de residuos 35. Cantidad de RSU recogidos en toneladas por persona y año 36. Composición del residuo Reciclaje 37. % de residuos reciclados por fracción Tratamiento de residuos y depósito 38. Número de incineradoras 39. Volumen incinerado 40. Numero de vertederos 41. Volumen recibido por tipo de residuo INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA Calidad del agua Agua potable 42. Días al año que los estándares de agua potable exceden los de la Organización Mundial de la Salud Aguas superficiales 43. Concentración de O2 en las aguas superficiales 44. Número de días con pH entre 6 y 9 Calidad del aire Periodo largo de SO2 +TSP 44. Concentraciones medias anuales Concentración en periodo corto de O3, SO2,PST 45. Exceso sobre los valores guías de OMS de O3 46. Exceso sobre los valores guías de OMS de SO2 47. Exceso sobre los valores guías de OMS de Part. Susp. Totales Calidad Sonora Exposición al ruido (hab. por período de tiempo) 48. Exposición superior a 65 dB 49. Exposición superior a 75 dB Seguridad de Trafico Fatalidades y causas de accidentes de tráfico 50. Nº de personas muertas en accidente de tráfico por 10.000 hab. 51. Nº de personas heridas en accidente de tráfico por 10.000 hab. Calidad de Vivienda Superficie edificada por persona 52. m2 por persona Accesibilidad a zonas verdes Proximidad a áreas verdes urbanas 53. % personas que tienen a 15 minutos andando una zona verde urbana Calidad de Vida Salvaje urbana Número de especies de aves 54. Número de especies de aves 49 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional 3.5. Instituto de Bruselas para la Gestión del Medio Ambiente De los estudios sobre indicadores ambientales urbanos más importantes y menos conocidos es el realizado por este Instituto, que establece en febrero de 1.995 en su división de Planificación y Naturaleza, la metodología y el establecimiento de criterios para la obtención de una «tabla de abordo» de indicadores. En el estudio se establece la problemática general de los indicadores en función del equilibrio necesario de estar enclavado en el sistema económico existente, viable económicamente, y su exhaustividad en función de su tipo, cualidad, niveles de referencia, unidades, técnica aplicada mediante la organización de un observatorio ambiental, etc. Inicialmente se proponen 10 temas, caracterizados por un indicador cada uno, permitiendo una primera aproximación a las ciudades sostenibles europeas: 1. Medio Ambiente Sano: • Número de días con calidad de aire buena 2. Verde Urbano: • Número de personas que disponen de una zona verde a menos de 5 minutos andando. 3. Recursos: • Número de contenedores por tipo de residuos 4. Medio Edificado: • % de superficie urbana ocupada por aparcamientos. 5. Economía Verde: • Diversidad de empleos por sectores y tipos de empresas 6. Vitalidad: • Número de actividades culturales por año. 7. Participación pública: • Número de personas que ejercen su derecho a voto a nivel local 8. Justicia social: • Número de personas que viven bajo el nivel de pobreza. 9. Bienestar: • Este criterio sintetiza la calidad de vida y no puede ser definido por un indicador simple. Una vez efectuado esa valoración los indicadores son seleccionados en función de tres criterios: 50 1. Su presencia en estadísticas oficiales, validos y publicados, y que se encuentren disponibles 2. Los datos presenten una continuidad en el tiempo y se puedan usar en una perspectiva tendencial. 3. La metodología aplicada se base en definiciones objetivas y claras. El estudio llega a las siguientes conclusiones: 1. El indicador o indicadores dependen del modelo seleccionado («las cuestiones» que se elijan como iniciales). 2. Los indicadores y los valores de referencia deben integrar las cuestiones económicas, sociales y ambientales, y que impliquen el establecimiento de una «nueva cultura común» entre disciplinas. También establece la necesidad de poner en marcha un proceso semejante al de Seattle, el establecimiento de una «tabla de abordo» para la modelización, la creación de un observatorio ambiental urbano y un grupo de trabajo internacional en conexión con la Agencia Europea de Medio Ambiente. El estudio termina con el listado temático de indicadores estadísticos, por bloques, disponibles en la región de la capital de Bruselas: • Población • Empleo • Desempleo • Población Activa • Rentas y Gastos • Salud • Enseñanza y Cultura • Producción y Empresas • Energía • Transportes, Telecomunicaciones y Turismo • Gestión del territorio, bienes e inmuebles, medio ambiente • Seguridad • Finanzas públicas Y con un listado global de indicadores (364 indicadores), por temas: • Población (21 indicadores) • Utilización de suelos (20 indicadores) • Energía: Aprovisionamiento y Consumo (37 indicadores) • Alimentación (3 indicadores) Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional • Contaminación atmosférica: Emisión de gases de efecto invernadero con efecto directo e indirecto; Inmisión de gases de efecto invernadero con efecto directo e indirecto; Emisiones de SOx; Emisiones de NOx; Emisiones de partículas; Emisiones de CO; Emisiones de hidrocarburos. (61 indicadores) • Agua: Consumo; Tratamiento de depuración; Calidad de aguas superficiales; Calidad de aguas subterráneas. (21 indicadores) • Acidificación: Precipitaciones ácidas (pH, sulfatos, nitratos) • Metales Pesados: Plomo; Mercurio (6 indicadores) • Consumo de Pesticidas • Residuos: Por fuente; industriales y especiales; urbanos; peligrosos; actividades de reciclaje; tratamientos de eliminación (18 indicadores) Tráfico/Desplazamientos/Movilidad: • Infraestructuras de tráfico (10 indicadores) • Gastos en infraestructuras (4 indicadores) • Desplazamientos (12 indicadores) • Repartición modal (2 indicadores) • Movimientos en las circunvalaciones (2 indicadores) • Volumen de tráfico (3indicadores) Recursos naturales: utilización de recursos forestales • Calidad de la vida silvestre en la ciudad (3 indicadores) • Calidad acústica - exposición a ruidos (2 indicadores) • Calidad de los equipamientos urbanos (8 indicadores) • Vivienda (17 indicadores) • Medida de la actividad económica (4 indicadores) • Economía individual (4 indicadores) • Empresas (11 indicadores) • Estructuras socio-demográficas (2 indicadores) • Empleo (15 indicadores) • Desempleo (8 indicadores) • Pobreza/Suicidios (4 indicadores) • Salud (12 indicadores) • Seguridad personal (7 indicadores) • Criminalidad (5 indicadores) • Capacidad adquisitiva en bienes y servicios (7 indicadores) • Cultura/ocio (10 indicadores) • Tiempo libre (9 indicadores) • Enseñanza/Formación de capital humano (16 indicadores) • Gasto público: 1. Gasto público en programas de empleo 2. Gasto público en desempleo 3. Gasto público en seguridad social 4. Gasto público en enseñanza superior 5. Gasto público por estudiante en enseñanza superior 6. Gasto público en enseñanza 7. Gasto público en medidas anti-contaminantes 8. Gasto público en transporte público • Información /Comunicación: 1. Receptores de radio 2. Receptores de TV 3. Visitas a museos 4. Visitas a cines 5. Inscritos en bibliotecas 6. Tirada de periódicos 7. Teléfonos • Opinión Pública: 1. Medio ambiente local 2. Medio ambiente nacional y mundial 3.6. Organización Mundial de la Salud (OMS) La Organización Mundial para la salud (OMS) estableció en 1.996 en la Oficina Regional Europea de Copenhague, los indicadores de ciudades saludables, dentro del Programa «Salud para Todos en el 2000». Se contemplan cuatro apartados: • Salud (3 indicadores) • Servicios sanitarios (11 indicadores) • Medio ambiente (19 indicadores) • Socioeconómico (20 indicadores) En total se establecen 53 indicadores. El estudio realiza un análisis de 47 ciudades de 24 países comunitarios y no comunitarios. De España se incluyen: Sevilla, Madrid y Barcelona. 51 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional El análisis centra su importancia en la forma que son comprendidos por los distintos países, la disponibilidad del dato, la fiabilidad y la validez de la información suministrada y la posibilidad de comparaciones internacionales. El proceso llevaba asociado una validación del indicador mediante varios criterios: 1. ¿Usa el indicador mediciones estándares según una definición clara y especifica del mismo y sus unidades? 2. ¿Son las definiciones usadas y las unidades comparables con estándares internacionales aceptados o con prácticas normalizadas? 3. ¿Está el indicador conforme a un protocolo de medida aceptado internacionalmente? 4. ¿Es la definición culturalmente relevante? 5. ¿Se ha usado la definición más apropiada?. 6. ¿Es la definición estable en el tiempo?. 7. ¿Se puede obtener fácilmente la información? 8. ¿Son los datos obtenidos suficientes para permitir un estudio de comparaciones futuras?. 9. ¿Es el indicador fácilmente interpretable?. 10. ¿El indicador incide sobre los objetivos?. 11. ¿Cómo de completos son los datos generados por el indicador?. 12. ¿Están los datos actualizados?. 13. ¿El indicador representa una influencia importante sobre el tema estudiado?. 14. ¿Puede el indicador ser comparado a través de culturas y distintas nacionalidades?. En cuanto a los 19 indicadores ambientales, la lista es la siguiente: • Contaminación atmosférica • Calidad microbiológica de las aguas de abastecimiento • Calidad química de las aguas de abastecimiento • Porcentaje de agua reciclada procedente de aguas residuales • Indice de calidad de tratamiento de R.S.U. • Indicador de calidad del sistema de recogida de R.S.U. • Indicador de nivel de contaminación percibido por la población • Cantidad de agua potable usada por hab. y día • Relación superficial de espacios verdes en la ciudad 52 • Acceso público a espacios verdes • Áreas industriales abandonadas • Deporte y ocio • Calles peatonales • Carriles bici • Transportes públicos • Transportes públicos que cubren la ciudad • Espacio edificado • Confort e higiene • Servicios de emergencia ambiental Hay que destacar que las definiciones de cada uno de ellos debe ser precisada y adecuadamente interpretada para conseguir aumentar la sostenibilidad de las ciudades. El estudio centra sus conclusiones en la necesidad de estimular grupos técnicos y de coordinación facilitando mecanismos de retroalimentación para la mejora de dichos indicadores. Mejorando la discusión e intercambio con otras entidades internacionales y creando grupos de comunidad local. Como conclusión del estudio se resalta que los indicadores más utilizados serán aquellos que, por sentido común, su interpretación no sea compleja, y sean relevantes para la salud y fáciles de obtener a nivel local. 3.7. Indicadores de referencia de la Auditoría Urbana (Comisión Europea. DG. XVI) La Auditoría Urbana trata de obtener información comparable sobre el estado de las ciudades europeas. Para ello se proponen 33 indicadores de cinco ámbitos: aspectos socioeconómicos, participación, educación y formación, medio ambiente, y cultura y ocio. El proceso, promovido por la D.G. de Política Regional y Cohesión, está en pleno desarrollo y sus resultados, las auditorías de las ciudades seleccionadas, así como un manual para su implementación en las demás, serán publicados próximamente. Aspectos socioeconómicos 1. Población total. Distribución por sexo y edad. 2. Estructura familiar. 3. PNB per cápita. Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ingresos familiares y disparidades entre rentas. Población viviendo por debajo de la línea de la pobreza (definición nacional). Número de personas sin hogar. Número de personas dependientes de la seguridad social. Coste de la vivienda: alquileres comparados con ingresos. Ratio de propietarios/inquilinos. Ratio de no nacionales, residentes o emigrantes, EU y no ciudadanos EU. Esperanza de vida al nacer. Ratio de delitos. Estructura de población activa asalariada por industria/sector. Tasa de empleo como porcentaje de la población total. Tasa de crecimiento de empleo. Número de desempleados e inactivos. Nivel de participación de la mujer en el mercado de trabajo. 28. Patrones de transporte (viajes de pasajeros), transporte publico y privado. 29. Proporción de espacios verdes. 30. Densidad de población. Cultura y ocio 31. Número de películas mostradas en cines y de actuaciones de teatro al año. 32. Número de museos y número de visitantes al año. 33. Número de infraestructuras deportivas. 3.8. Indicadores de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz (España) La Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz (aprobada en Julio de 1998) define el modelo de desarrollo sostenible de la ciudad a partir de un conjunto de indicadores agrupados en una serie de temas. Estos indicadores son utilizados para verificar los progresos realizados en el marco de la Agenda Local 21 de la ciudad, (ver cuadro en la siguiente página). Participación ciudadana 18. Ratio de participación en las últimas elecciones municipales. 19. Proporción de residentes no cualificados para votar. 20. Número de mujeres entre los representantes locales electos. 3.9. Asociación Finlandesa de Autoridades Locales Niveles de Educación y Formación 21. Ratio de abandono de estudios primarios y secundarios. 22. Nivel de educación de la población, desglosada por sexo. 23. Cercanía a universidades y/o centros de educación superior. 24. Ratio de cobertura o provisión de guarderías. En Finlandia, la Asociación de Autoridades Locales integrada por 455 municipios (incluido Helsinki), ha formulado una lista de 32 indicadores ambientales en áreas urbanas. El listado incluye los indicadores en función de los siguientes parámetros: • Aire • Agua • Suelo • Biodiversidad • Consumo y producción de Energía • Ruidos • Residuos Sólidos Medio Ambiente 25. Calidad del aire y del agua y nivel de ruido en términos de los estándares comunitarios. 26. Consumo de energía y agua. 27. Reutilización de residuos sólidos y líquidos. 53 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional Indicadores de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz Temas de interés ciudadano Contaminación urbana Indicadores de Sostenibilidad 1. Número de días al año en que se registran calidades de aire “regular” y/ o “mala”. 2. Número de veces al año que se supera el umbral de información a la población para el Ozono. 3. Población expuesta durante las horas diurnas a niveles de ruidos superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Tráfico y transporte 4. Número de viajeros que utilizan el autobús urbano. 5. Número de vehículos que circulan diariamente por las principales calles de acceso al centro de la ciudad. 6. Consumo doméstico de agua por habitante y día. Agua 7. Porcentaje de agua que se recicla. 8. Proporción de carga orgánica aportada al río Zadorra por la ciudad. Energía 9. Consumo doméstico de gas y electricidad por habitante y año. 10. Número de conexiones a la red de gas natural. Industria 11. Número de empresas de la ciudad que han conseguido el certificado de gestión ambiental. Residuos 12. Peso de residuos domésticos producidos por habitante y año. 13. Porcentaje de residuos reciclados frente a los producidos. Urbanismo 14. Número de licencias concedidas para la rehabilitación de viviendas. 15. Porcentaje de la población que tiene acceso a pie (1 km) a los servicios básicos. 16. Número de edificios que han conseguido el certificado de eficiencia energética. Naturaleza y biodiversidad 17. Número de especies de aves acuáticas reproductoras existentes en el Municipio. 18. Superficie (m2) de áreas degradadas recuperadas. 19. Superficie de terrenos agrícolas que se acogen a algún programa de prácticas agrícolas ambientales. Salud y riesgos ambientales 20. Porcentaje de fumadores. Información, educación y 21. Número de consultas de información ambiental registradas en los Servi- participación ciudadana cios de Información Municipales. 22. Porcentaje de la población escolar que accede a programas de educación ambiental organizados por el Ayuntamiento. 54 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional Aire Emisión total de SO2 Emisión total de NOx Nivel de SO2 Nivel de partículas en suspensión Nivel de CO Arboles cubiertos con líquenes Agujas perdidas en pinos y estructuras forestales Concentración de sulfuros en agujas Concentración de impurezas en musgos Agua DBO en tomas de muestras Sólidos en suspensión de las muestras Fosfatos de las muestras Nitrógeno de las muestras Consumo de agua por persona Calidad de las aguas subterráneas Suelo Limpieza de tierras en extracciones después de la extracción Suelos contaminados Metales pesados Biodiversidad Especies amenazadas Edad de los bosques Cantidad de especies y parejas de aves en nidos Implementación de programas de protección de la naturaleza Energía Consumo doméstico de electricidad Consumo energético de edificios de propiedad municipal Producción de energía a partir de fuentes renovables Ruidos Ruido producido por el tráfico Residuos Cantidad y calidad de residuos Cantidad y calidad de residuos peligrosos Reciclaje de residuos Fuente: Ayto. de Vitoria (Gasteiz). 3.10. Calidad Ambiental en Ciudades Japonesas Desde finales de los 80 varios gobiernos locales japoneses desarrollan diversos índices de calidad ambiental. Éstos están siendo utilizados por las administraciones para establecer los presupuestos para las políticas ambientales y evaluar las mejoras consegui- das. Básicamente cuatro tipos de índices han sido desarrollados: • Fuente de Utilización de indicadores de validez (RUSI) • Indice de Eco-vida (ELI) • Indice de Auto conservación y Auto-recuperación ambiental (ECRI) • Indicador externo de carga ambiental (OELI) Ejemplo de ello es el RUSI: 55 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional Indicadores de Calidad ambiental Urbana (Japón) Utilización de fuentes de agua Eficiencia Esfuerzo Ecológico Utilización de Energía Eficiencia Esfuerzo Ecológico Utilización de fuentes renovables Eficiencia Esfuerzo ecológico Consumo de agua potable Consumo de agua industrial Consumo de agua reciclada Numero de instalaciones de captación de agua de lluvia Consumo eléctrico Venta de gasolina Distritos con calefacción y refrigeración Edificios de cogeneración Sistemas solares de calefacción Productos primarios agrícolas Productos industriales Edificaciones Residuos municipales Ratio de reciclaje de residuos municipales 3.11. Indicadores de Seattle Sostenible (Washington, EEUU) Uno de los proyectos, que en su momento, tuvo mayor repercusión mundial al ser pionero del proceso de toma de decisiones en el tema de los indicadores fue el Foro Cívico y Trabajo Voluntario de «Seattle Sostenible». Fundado en 1991 con el deseo de aumentar la vitalidad cultural, económica, ambiental y social, lo primero que desarrollaron fue un set de indicadores mediante un amplio proceso participativo junto a la opinión de expertos. Se seleccionaron 99 indicadores iniciales y posteriormente el set quedó reducido a 40. Como resultado final se elaboró una estrategia de actuación que está en funcionamiento y revisión permanente. 3.12. Visión 2020 para Hamilton-Wentworth (Ontario, Canadá) Una serie de programas y acciones han sido planeadas y desarrolladas en Hamilton-Wentworth. Des- 56 de 1990, el proyecto conocido como «Señalización del camino: visión 2020» ha seleccionado 27 indicadores de una lista potencial de 80. El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye representantes del departamento de planificación regional, de servicios ambientales y de salud, la Universidad de McMaster y el ICLEI. Una vez celebrada una puesta en común de todos los sectores sociales y del equipo multidisciplinar, se elaboró un libro de trabajo interactivo que se repartió por la ciudadanía para recoger propuestas y críticas de los indicadores. Posteriormente, se eligieron los 27 indicadores que a continuación se relatan, y que han sido usados para formular principios políticos y determinar prioridades de actuación. Cada indicador lleva asociado: • Un gráfico en las unidades adecuadas • Descripción del indicador • Objetivo • Qué se está haciendo • Limitaciones del indicador • Qué puede hacer la comunidad para perfeccionar el indicador Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional Una comunidad sostenible: Seattle MEDIO AMBIENTE Salmones salvajes que circulan a lo largo de los canales locales Biodiversidad en la región Numero de días con buena calidad del aire por año Cantidad de suelo útil perdido Acres de zonas húmedas que quedan Porcentaje de calles peatonales POBLACION Y RECURSOS Población total y ratio de crecimiento anual Galones de agua consumida por persona Toneladas de residuos sólidos generados y reciclados por persona y año Millas recorridas en coche por persona y consumo de gasolina por persona Energía renovable y no renovable consumida por persona. Acres de tierra por persona y uso de ésta (residencial, comercial, espacios abiertos, transportes...) Cantidad de alimentos exportados e importados Uso de salas de urgencia por casos de no emergencia ECONOMIA Porcentaje de empleos concentrados en los 10 empleos más comunes de la ciudad Horas de empleo pagadas en sueldos para el soporte de necesidades básicas Desempleo real, incluidos trabajadores infrautilizados, por diferenciación étnica y de edad Ratio de cantidades ahorradas por casa Dependencia en fuentes locales o renovables en la economía Porcentaje de niños que viven en la pobreza Intervalo de tiempo para montar una casa Gastos en cuidados sanitarios por persona CULTURA Y SOCIEDAD Porcentaje de recién nacidos con bajo peso por etnias Diversidad étnica del profesorado en letras para enseñanza primaria y secundaria Porcentaje de padres y tutores que están involucrados en actividades extra-escolares Ratio de delincuencia juvenil Porcentaje de jóvenes que participan en algún servicio comunitario Porcentaje de estudiantes que se gradúan por etnia, género y nivel económico Porcentaje de población que votan en las elecciones locales Ratio de adultos con capacidad de leer y escribir Cantidad de vecinos que conocen a los responsables del proyecto por su nombre Tratamiento equitativo en el sistema de justicia Ratio de gasto de dinero en prevención, tratamientos de alcohol y droga Porcentaje de población con jardines Ratio de uso de bibliotecas y centros de la comunidad Participación pública en temas de cultura Porcentaje de adultos voluntarios en servicios de la comunidad Sentido individual del bienestar 57 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional 3.13. Cantón de Ginebra (Suiza) ÁREAS NATURALES Y CORREDORES Longitud total de caminos para paseos o caminatas % Áreas Naturales Protegidas FUENTES DE AGUA Descarga de sólidos suspendidos en aguas contaminadas en el puerto marítimo Consumo de agua en todos los usos (residencial, comercial, industrial,..) Número de playas abiertas en los días de baño Cantidad de sal usada en las carreteras en los días de nevada CALIDAD DEL AIRE Número de buenos o muy buenos días de calidad de aire por año Número de quejas sobre la calidad del aire por año RESIDUOS Espacio usado anualmente por los residuos Usuarios anuales de depósitos de residuos peligrosos ENERGIA Consumo de electricidad anual en el hogar URBANISMO % de oficinas vacías en el centro de la ciudad % de edificios protegidos TRANSPORTE Tránsito anual de recorridos por persona en coche particular Kilómetros de carril-bici SALUD Y BIENESTAR % de población que recibe asistencia de los servicios sociales % de recién nacidos con bajo peso Solicitudes anuales de casas sociales Ratio de hospitalización de mayores de 65 años por caídas Solicitud de libros en bibliotecas por joven Ratio de criminalidad AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD % votantes en las elecciones municipales Solicitudes presentadas para centros de voluntarios SUSTENTO % de demandantes de empleo con educación post-secundaria % población mayor de 15 años con empleo a tiempo completo AGRICULTURA Superficie anual cultivada Recalificación de suelo de rural a urbano al año Un estudio sobre los componentes del medio ambiente urbano en el Cantón de Ginebra de 1.993 fue realizado para facilitar la labor a los gestores, estableciéndose la relación entre las seis actividades principales (construcción, transporte, energía, residuos, agricultura y los componentes de la economía local) y los seis impactos principales asociados (aire, agua, tierra, naturaleza, paisaje, ruidos y altos riesgos). El estudio identificó 120 indicadores, de los cuales 75 fueron seleccionados agrupándose en 2 grupos: • Un grupo de 31 indicadores se tomaron como orientadores de la calidad ambiental del cantón, relativos a bajas condiciones ambientales o posibles deficiencias en el futuro cercano. • Otros 44 indicadores fueron tomados como orientadores de actuación para las autoridades públicas locales. El proceso continuó con la elaboración de 12 estrategias y actuaciones prioritarias en temas, como: • Contaminación atmosférica producidas por el tráfico • Ruidos procedentes de carreteras y tren • Contaminación de aguas y ríos • Impactos de la agricultura y de los distintos tipos de uso del suelo. Posteriormente, en 1.995, el proceso continuó con la selección de indicadores para la salud para reducir los riesgos en temas de salud y población. 3.14. Indicadores Ambientales para Melbourne (Australia) El proyecto se estableció para seleccionar un set de indicadores que permitieran chequear el estado del medio ambiente urbano de la ciudad de Melbourne, especialmente los efectos que habían tenido los cambios en el uso del suelo y los cambios de comportamiento de la población. El primer paso fue la formulación de una lista de indicadores. El segundo, la identificación de potenciales fuentes de información y da- Fuente: Vision 2020 (Ontario, Canadá) 58 Indicadores de Medio Ambiente Urbano utilizados a nivel internacional 3.15. Breves conclusiones tos. El tercero, la evaluación de las distintas opciones en función del objetivo. El proceso contó con tres requerimientos básicos: • Los indicadores deben contar con los principios de bienestar y salud del ciudadano y con los efectos de presión de estos sobre el medio y las condiciones de éste. • La información obtenida debe ayudar a los gestores y planificadores de sectores específicos de forma no ambigua. • Las aspiraciones sociales y sus metas deben ser tenidas en cuenta. El proceso continuó con la selección de indicadores, una vez consultados los sectores industrial y de servicios, consumidores, ecologistas, administraciones, gobierno local e investigadores. Cada indicador fue incluido en alguno de los siguientes temas: transporte, mejora de la calidad ambiental, atmósfera, agua, vegetación, espacios abiertos, energía, gestión de residuos, fauna, efectos sociales, microclimas y estética. En resumen se puede decir sin ánimo a equivocarse, que actualmente no existe una interpretación común y operativa de lo que significa el desarrollo sostenible y de los diversos objetivos y formas de medirlo en el desarrollo de políticas urbanas ambientales. Los indicadores de sostenibilidad urbana están determinados mayoritariamente por indicadores ambientales propiamente dichos y complementados, según los casos, con indicadores de viviendas, salud, energía, económicos, demográficos básicos y sociales. Resulta necesario por tanto un desarrollo de la integración de estos, con un equilibrio científico y social para hacer factible la medida de la sostenibilidad. Gráficamente puede expresarse la calidad de datos (buenos, pobres o muy pobres) existente a escala urbana, especialmente en el entorno europeo: Indicadores Calidad de Datos Diseño Urbano Población Área Uso del suelo Movilidad Infraestructura Flujos Urbanos Consumo de Energía Consumo de agua Aguas residuales Materiales Residuos Calidad Ambiental Urbana Calidad de Aire Calidad de Agua Áreas Verdes Calidad sonora Calidad de vivienda Seguridad Vial • Bueno • Pobre Disponibilidad Exactitud Fiabilidad Discrepancia Comparabilidad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Muy pobre Fuente: Informe Dobris (1995). 59 Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga 4. Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga En base a la información estadística elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, procedemos a un primer intento de determinar la calidad ambiental, base para posteriores análisis de la sostenibilidad, de una selección de municipios de Cádiz y Málaga24 . Se trata simplemente de un ejercicio demostrativo de la versatilidad de un sistema de indicadores, a partir del cual podríamos seleccionar los indicadores más importantes a la hora de especificar la información relevante para estimar la calidad ambiental o el grado de implementación de las pautas sostenibles en las ciudades andaluzas. 4.1. Fuentes de información y selección de municipios Hemos de partir de la inexistencia de una base de datos que sistematice con criterios estadísticos la información ambiental existente a nivel urbano. Cada municipio maneja sus propias estadísticas, las cuales muchas veces son elaboradas desde las Diputaciones Provinciales, sin que exista una coordinación efectiva para su puesta en común. Esta dificultad es la que se encuentran los investigadores y técnicos de los organismos autonómicos a la hora de elaborar informes y análisis sobre la realidad ambiental andaluza. Ante este hecho, resulta necesario apoyar los esfuerzos existentes en materia de información en el ámbito del medio ambiente urbano y la sostenibilidad. Las dos iniciativas existentes son: el Sistema de Información Municipal de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística de Andalucía, que proporciona una gran cantidad de información socioeconómica y territorial a varios niveles, incluido el municipal; y el Sistema de Información Ambiental de Andalucía (SINAMBA), elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, que abarca bases de datos geo-referenciadas, información gráfica e información obtenida por medio de la teledetección. La integración de ambas iniciativas, como ha de ocurrir siempre en materia de información estadística, está llamada a ser la pieza clave para la elaboración de análisis orientados, entre otros muchos usos, hacia la política de desarrollo urbano. El presente análisis sólo persigue el objetivo de ser demostrativo, no realizando por tanto un diagnóstico exhaustivo de la realidad ambiental de tales municipios. Bajo tal premisa, no justificamos la selección inicial de información, seleccionando una serie de variables de las que se disponen de dominio público en los dos sistemas de información estadística comentados: SIMA y SINAMBA. El SIMA recoge en materia de medio ambiente a nivel provincial los siguientes aspectos: • Territorio. • Hidroclimatología. • Infraestructuras hidráulicas. • Riesgos naturales y erosión. • Contaminación. • Programas de salud ambiental. • Vegetación. • Protección de la naturaleza. 24 Se han elegido los municipios de más de 50.000 habitantes de dos provincias fronterizas como Cádiz y Málaga, donde podemos encontrar una gran variedad de problemáticas ambientales urbanas derivadas del crecimiento demográfico, el desarrollo industrial o el turístico. 61 Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga En cambio, cuando se trata de buscar información medioambiental en el ámbito municipal la información proporcionada por el SIMA es muy limitada en comparación con la información socioeconómica disponible. Por otra parte, el SINAMBA cuenta con cinco grandes unidades temáticas: • Recursos naturales. • Sistemas productivos y modo de vida. • Calidad ambiental. • Espacios protegidos. • Planificación ambiental. La unidad temática de calidad ambiental incluye información sobre la calidad del aire, calidad de las aguas, generación de residuos y consumo de energía. Toda esta información es muy útil para un estudio del medio ambiente urbano, pero se detectan dos deficiencias: • La información disponible sobre parámetros como emisiones a la atmósfera o niveles sonoros no es homogénea para todos los municipios. • No se dispone de información de naturaleza propiamente urbana o municipal tales como superficie y tipos de zonas verdes, fauna y flora urbanas o disposición de la trama verde en la ciudad. Para nuestro estudio se han considerado un total de 65 variables agrupadas en 3 grandes apartados: indicadores físico-ambientales, indicadores socio-económicos (población, sociedad, economía y hacienda), e indicadores de medio urbano25 . La tabla 4.1 muestra estas variables. Hemos seleccionado las provincias de Cádiz y Málaga como objetivo de este análisis. Dada la dificultad para encontrar variables medioambientales de las que se dispusieran valores para todos los municipios, el estudio se ha restringido a los municipios de más de 50.000 habitantes: • • • • • • • • • • • Málaga (Málaga) Marbella (Málaga) San Fernando (Cádiz) Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Vélez-Málaga (Málaga) 4.2. Descripción medioambiental de municipios de Cádiz y Málaga En las Tablas 4.2. y 4.3. se recogen los valores de cada variable para los municipios considerados de las provincias de Cádiz y Málaga. Algeciras (Cádiz) Cádiz (Cádiz) Chiclana (Cádiz) Puerto de Santa María (Cádiz) Jerez de la Frontera (Cádiz) La Línea de la Concepción (Cádiz) 25 Dada la falta de datos, muchos de los indicadores utilizados son de elaboración propia en base a estudios previos del Grupo de Investigación sobre Medio Ambiente Urbano en materia de indicadores urbanos en Andalucía: EcUrbAn. (Salvo, 1996). 62 Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga Tabla 4.1. Variables consideradas. • • • • Extensión superficial Distancia a la capital provincia Altitud sobre el nivel del mar (*) Temperatura mínima absoluta • • • • (*) Temperatura mínima (*) Temperatura máxima (*) Temperatura máxima absoluta (*) Humedad relativa POBLACIÓN • • • • • • Población de derecho total Población de derecho. Varones Población de derecho. Mujeres Número de emigrantes Número de inmigrantes Densidad de población • • • • Nacidos vivos Fallecidos Matrimonios Tasa de crecimiento anual medio SOCIEDAD • Centros de enseñanza básica • Centros de enseñanza secundaria/ media • Centros de enseñanza media profesional • Centros de salud • Consultorios • Total de viviendas familiares • • • • • • • Viviendas familiares principales Viviendas familiares secundarias Coeficiente de ocupación del núcleo Edificios totales Edificios no destinados a vivienda Número de farmacias Número de bibliotecas públicas ECONOMÍA • Superficie de las explotaciones • Número de explot. agrarias • Inversiones realizadas (Registro Industrial) • Paro registrado • Población activa • Población ocupada • Población parada • Número de oficinas bancarias • • • • • • • • • Consumo de energía eléctrica Número de líneas telefónicas Número de restaurantes Número de hoteles Camas públicas Número de vehículos turismos Autorizaciones de transporte: Taxis Autoriz. de transporte de mercancías Autorizaciones de transporte: Viajeros HACIENDA • • • • Número de declaraciones Rentas del Trabajo Rentas de activ. Profesionales Rentas de activ. Empresariales • • • • Otro tipo de rentas Renta neta media declarada Número de licencias empresarial Número de licencias profesional • • • • Coeficiente generación residuos Inmisiones atmosféricas Déficit abastecimiento de aguas (*) Zonas verdes m2/hab • • • • INDICADORES FÍSICO-AMBIENTALES INDICADORES SOCIECONÓMICOS INDICADORES DE MEDIO URBANO Fuente: SIMA, IEA y elaboración propia (*). 63 (*) Erosión (*) Ruidos (*) Ruido de fondo nocturno (*) % población con exposición probable de > 60 dB • (*) Isla de Calor Urbana Extensión superficial (km2) Extensión superficial (km2) Distancia a la capital provincial (km) Altitud sobre el nivel del mar (m) Temperatura mínima absoluta (mes más frío) Temperatura mínima (media anual) Temperatura máxima (media anual) Temperatura máxima absoluta (mes más cálido) Humedad relativa (media anual) Población de derecho total (habitantes) Población de derecho Varones (habitantes) Población de derecho Mujeres (habitantes) Número de emigrantes (personas) Número de inmigrantes (personas) Densidad de población (habitanes/km2) Nº nacidos vivos, por residencia materna Nº fallecidos por lugar de residencia Nº de matrimonios por lugar donde fijan la residencia Tasa de crecimiento anual medio Centros de enseñanza básica Centros de enseñanza secun./media no profesional Centros de enseñanza media profesional Centros de salud Consultorios Total de viviendas familiares Viviendas familiares principales Viviendas familiares secundarias Edificios totales Edificios no destinados a vivienda Nº de farmacias Nº de bibliotecas públicas municipales Superficie de las explotaciones agrarias Nº de explotaciones agrarias Variables 85,1 85,1 120 22 2,9 13,38 20,82 34,8 75 101.907 50.108 51.799 1.522 1.353 1.197 1.042 743 547 1 38 9 10 2 3 34.218 27.574 2.810 14994 966 43 2 7.167 82 Algeciras 14,2 14,2 0 69 4,5 14,85 21,06 34,7 70 145.595 70.051 75.544 3.140 1.267 10.239 1.264 1.295 526 -12 41 18 16 3 4 50.582 43.129 3.678 5619 665 61 1 0 0 Cádiz 159,4 159,4 21 15 2,4 13,95 22,02 36,3 65 72.460 36.284 36.176 1.110 1.337 455 936 427 377 20 30 10 4 1 1 29.329 16.804 8.476 11058 775 35 1 8.265 549 Santa María la Frontera 205,3 205,3 22 10 2,4 13,95 22,02 36,3 55 53.001 26.899 26.102 633 1.432 258 728 247 352 25 21 4 2 1 1 22.766 11.460 10.065 17537 723 15 1 11.755 1.117 El Puerto de Chiclana de 1.389,40 1.389,40 37 98 -0,5 11,26 23,45 39 65 182269 89.096 93.173 2.597 1.564 131 2.105 1.177 976 -1 83 13 13 4 6 57.392 47.984 2.581 22939 2329 75 6 119.004 2.242 la Frontera Jerez de MUNICIPIOS Tabla 4.2. Valores de las variables consideradas para los municipios de la provincia de Cádiz. La Línea de 18,6 18,6 134 5 2,9 13,38 20,82 34,8 75 59.293 28.749 30.544 1.060 711 3.181 734 520 293 3 23 5 4 1 2 20.062 16.102 1.372 10785 1128 26 1 1.265 197 la Concepción 35,2 35,2 14 43 2,4 13,95 22,02 36,3 70 85.882 42.429 43.453 1.864 1.594 2.438 1.081 562 503 1 30 8 5 1 2 25.144 22.364 835 7302 693 29 2 76 49 San Fernando 171 171 63 20 4,5 14,85 21,06 34,7 70 61.088 30.617 30.471 375 389 356 781 349 240 17 19 3 4 2 2 18.757 13.914 3.032 10939 992 18 1 11.375 2.255 Barrameda Sanlúcar de Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga 64 65 1.152.080 13.557 56.541 40.848 15.943 129 295.843 48.897 61 9 957 40.232 254 1.056 410 49.172 101.634.478 3.815.747 4.942.081 4.539.819 2.337.349 6.400 1.608 1,04 1 0,69 0 63,8 48,02 93,1 6,37 4 2,66 10,01 66,3 43,36 94,87 6,03 Cádiz 217.006 8.676 35.307 26.199 9.444 72 207.948 31.303 52 10 330 34.095 209 1.174 271 29.884 59.490.033 2.077.344 4.107.629 1.552.966 2.249.631 4.545 739 0,86 Algeciras Fuente: SIMA (IEA), SINAMBA (CMA) y elaboración propia. Inversiones realizadas en el Registro Industrial Paro registrado Población activa Población ocupada Población parada Nº de oficinas bancarias Consumo de energía eléctrica Nº de líneas telefónicas Nº de restaurantes Nº de hoteles Nº de camas públicas 1994 Nº de vehículos turismos Nº de autorizaciones de transporte: taxis Nº de autorizaciones de transporte: mercancías Nº de autorizaciones de transporte: Viajeros Nº de declaraciones Rentas del Trabajo Rentas de actividades profesionales Rentas de actividades empresariales Otro tipo de rentas Renta neta media declarada Nº de licencias empresariales Nº de licencias profesionales Coeficiente de Generación de RSU (Kg/hab/día) Inmisiones atmosféricas (días con atmósfera calificada como Regular-Mala-Muy Mala) Zonas verdes (m2/hab) Erosión elevada y muy elevada 1987 Ruidos (Niv. Cont. Equi. 24 Hr) Ruido de Fondo Nocturno % Población con alta probabilidad de exposición a ruidos de > 60 dB Isla de Calor Urbana (MAX) Variables 88,24 5,42 0 0,75 18,09 64,7 32,12 70 5,69 5 0,78 2,34 62,3 41,14 781.409 6.838 23.452 15.856 7.737 47 169.371 23.783 50 8 0 22.208 81 778 134 20.990 1.568.854 41.082.316 2.244.533 1.846.820 3.428 2.614.757 575 1,04 Santa María la Frontera 1.878.624 229 15.428 10.899 4.735 27 88.737 15.262 29 5 0 13.729 32 985 56 13.727 21.646.055 845.722 2.199.371 -34.519 1.796.214 2.594 341 0,6 El Puerto de Chiclana de 86,49 6,56 0 1,21 32,79 63,7 37,63 2.711.945 12.496 67.339 44.106 23.705 138 414.044 52.160 51 19 584 59.310 191 2.510 342 53.204 91.494.807 3.422.050 7.564.531 3464428 1.991.313 8.409 1.377 1,04 la Frontera Jerez de MUNICIPIOS La Línea de 72,3 5,58 13 3,31 0,16 68,5 50,83 188.989 5.037 21.388 13.504 8.149 31 71.259 15.110 23 4 186 17.943 95 352 135 13.565 23.715.110 543.177 2.069.505 831.061 2.002.127 2.409 293 0,86 la Concepción 88 5,88 0 3,5 0 63,8 35,44 87.553 7.164 28.075 19.683 8.592 47 136.872 23.913 23 3 413 22.790 77 499 151 26.242 52.779.401 1.153.679 2.443.754 454.652 2.165.669 2.850 571 0,88 San Fernando 88,24 5,55 2 1,5 11,98 64,7 32,12 531.065 5.019 18.781 12.012 7.020 33 79.774 12.453 12 5 0 13.264 44 629 99 12.455 16.697.505 678.020 2.070.491 793.384 1.625.002 2.762 287 1,04 Barrameda Sanlúcar de Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga Tabla 4.3. Valores de las variables consideradas para los municipios de la provincia de Málaga. MUNICIPIOS Variables Extensión superficial (km2) Distancia a la capital provincial (km) Altitud sobre el nivel del mar (m) Temperatura mínima absoluta (mes más frío) Temperatura mínima (media anual) Temperatura máxima (media anual) Temperatura máxima absoluta (mes más cálido) Humedad relativa (media anual) Población de derecho total (habitantes) Población de derecho Varones (habitantes) Población de derecho Mujeres (habitantes) Número de emigrantes (personas) Número de inmigrantes (personas) Densidad de población (habitanes/km2) Nº nacidos vivos, por residencia materna Nº fallecidos por lugar de residencia Nº de matrimonios por lugar donde fijan la residencia Tasa de crecimiento anual medio Centros de enseñanza básica Centros de enseñanza secun./media no profesional Centros de enseñanza media profesional Centros de salud Consultorios Total de viviendas familiares Viviendas familiares principales Viviendas familiares secundarias Edificios totales Edificios no destinados a vivienda Nº de farmacias Nº de bibliotecas públicas municipales Superficie de las explotaciones agrarias Nº de explotaciones agrarias Inversiones realizadas en el Registro Industrial Paro registrado Población activa Población ocupada Población parada Nº de oficinas bancarias Consumo de energía eléctrica Nº de líneas telefónicas Nº de restaurantes Nº de hoteles Nº de camas públicas 1994 66 Málaga Marbella Vélez-Málaga 393,9 0 11 4,3 14,69 22,26 37,4 65 549.135 263864 285271 8202 5061 1394 5244 4221 2588 10 199 54 32 12 12 184667 151247 12669 47340 6115 263 19 28785 1884 3364236 43775 203341 144906 59536 351 1094959 179487 368 20 2002 116,3 58 19 5,7 14,13 20,24 32,8 65 98.823 48.698 50.125 1.371 2.593 850 892 488 364 41 35 9 3 3 0 49.362 24.785 12.043 17701 1285 23 4 4.970 359 473.523 5.273 33.515 25.402 8.399 111 353.096 44.153 415 30 133 157,8 35 67 3,7 13,48 23,3 37,1 50 53.071 26.392 26.679 665 906 336 654 448 300 8 27 4 2 3 4 29.319 13.982 10.902 13089 696 20 2 12.539 3.725 227.328 4.313 18.243 12.477 6.000 48 99.923 16.593 122 5 206 Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga MUNICIPIOS Variables Málaga Nº de vehículos turismos Nº de autorizaciones de transporte: taxis Nº de autorizaciones de transporte: mercancías Nº de autorizaciones de transporte: Viajeros Nº de declaraciones Rentas del Trabajo Rentas de actividades profesionales Rentas de actividades empresariales Otro tipo de rentas Renta neta media declarada Nº de licencias empresariales Nº de licencias profesionales Coeficiente de Generación de RSU (Kg/hab/día) Inmisiones atmosféricas (días con atmósfera calificada como Regular-Mala-Muy Mala) Zonas verdes (m2/hab) Erosión elevada y muy elevada 1987 Ruidos (Niv. Cont. Equi. 24 Hr) Ruido de Fondo Nocturno % Población con alta probabilidad de exposición a ruidos de > 60 dB Isla de Calor Urbana (MAX) Marbella Vélez-Málaga 176414 1678 6214 2309 164137 297477834 14903490 21554346 14276707 2121474 26632 6270 0,94 43.412 258 746 299 27.184 42.381.004 3.704.308 5.195.866 3.354.689 2.009.854 7.696 1.423 0,89 15.850 52 1.031 96 14.859 19.699.378 783.965 4.392.776 827.662 1.729.846 3.221 430 0,94 24 1,67 53,32 67,4 45,32 0 2,27 2,94 54,4 42,5 0 4,25 71,09 64,7 32,12 87,88 7,45 83,34 5,88 88,24 5,47 Fuente: SIMA (IEA), SINAMBA (CMA) y elaboración propia. miéndolas en un conjunto operativo de indicadores, conseguiremos un ahorro de tiempo y recursos pues no se necesitarán recabar ingentes cantidades de información para todos los municipios. De forma resumida y simplificada, hemos de comentar que, dentro de las técnicas de análisis multivariante, el llamado Análisis de Componentes Principales (ACP) goza de gran aceptación como método para determinar las variables que más poder explicativo tienen en la medida conjunta de la variabilidad de un fenómeno determinado. El ACP crea unas nuevas variables (índices) que son combinaciones lineales de los indicadores simples. A modo de nuevos ejes cartesianos, sobre estos índices se referencian o representan los valores de los municipios. Con la aplicación del ACP, en este estudio se pretende determinar qué variables caracterizan la situación de los municipios considerados. 4.3. Análisis multivariante de la calidad del medio urbano. Selección de variables principales. Recordemos que el objetivo de este apartado es cuantificar el desarrollo sostenible y la calidad del medio urbano en los municipios de la muestra. Mediante el análisis estadístico multivariante podremos seleccionar un conjunto de indicadores más reducido, manejable y operativo, que nos permita cubrir prácticamente los mismos objetivos que el sistema de indicadores completo. Ello resulta muy interesante a efectos de reducir los esfuerzos en obtención de información estadística: si sabemos identificar las variables más importantes indicadoras de la calidad del desarrollo urbano, resu- 67 Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga El ACP se ha realizado sobre cuatro agrupaciones de variables: • Variables físico-ambientales y de medio urbano. • Variables socio-económicas. • Únicamente variables sobre medio urbano. • Total de Variables. El objeto de esta distinción es tratar de comprobar si existen diferencias características entre los munici- pios, y qué indicadores pueden diferenciar mejor unos municipios de otros. Como podemos apreciar, es el subsistema socioeconómico el que presenta una mayor variabilidad explicada (75,91%) por la nueva combinación lineal de variables. Sin duda, este hecho se razona por la mayor disponibilidad y homogeneidad de indicadores en comparación al resto de subsistemas de variables. Tabla 4. 4. Valores propios y varianza explicada por cada eje para los cuatro ACP realizados. Físico-ambiental Valores propios % Varianza Socio-económico Medio Urbano Total Eje x Eje y Eje x Eje y Eje x Eje y Eje x Eje y 4,99 31,22 2,65 16,60 36,43 75,91 3,84 7,99 2,36 26,24 2,18 24,19 24.33 55.29 5.44 12.67 En los diagramas de los ACP se han representado sólo los dos primeros ejes, que por sus valores son interpretables y las variables más correlacionadas con cada eje. De esta forma se simplifica la interpretación de los resultados. Las variables que se han seleccionado son las que explican el mayor porcentaje de varianza en cada eje. Una vez obtenido el diagrama de componentes principales se determinaron las distancias euclídeas para cada municipio, y con ellas se elaboró el Dendrograma, una clasificación jerárquica de los mu- nicipios según la posición que ocupan con respecto a los dos primeros ejes del ACP26 , interesante para analizar las agrupaciones entre municipios con características similares. Los resultados de estos análisis se muestran a continuación. Se han representado sólo las variables más correlacionadas con cada uno de los ejes. 13 -0.076 0.83 0 Jerez (5) Málaga (7) Chiclana (3) Figura 4.1. ACP y Dendrograma para las variables físico-ambientales. Vélez-Málaga (11) Marbella (8) San Fernando (9) Inmi. at mosf . Sanlúcar (10) Ej e 2 La Línea (6) 7 Isla de calor El Puerto (4) Cádiz (2) 6 Ex t ensión 4 8 Algeciras (1) 1 10 9 11 2 3 Tr a máx ima media 5 Ej e 1 26 El software de clasificación utilizado ha sido el UPGMA (Sokal y Rohlf, 1981). 68 Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga Considerando las variables físico-ambientales se detectan dos gradientes, uno relacionado con variables físicas como la temperatura máxima, y otro relacionado con la calidad ambiental y determinado principalmente por las inmisiones a la atmósfera y por la isla de calor (campana de calor generada por la ciudad). La posición del municipio de Jerez de la Frontera está determinada por el primer gradiente, mientras que la posición de Málaga se debe al segundo factor, es decir, la falta de calidad ambiental por el incremento de la isla de calor y de las inmisiones atmosféricas. Las posiciones de los municipios restantes son intermedias con respecto a los otros dos gradientes. Al considerar las variables socioeconómicas se diferencian dos gradientes: uno relacionado con la población ocupada y que diferencia al municipio de Málaga; y otro relacionado con la tasa de crecimiento de la población y con la renta media declarada. En este caso se distinguen dos grupos de municipios, el primero está formado por municipios con renta media alta y tasa de crecimiento alta (El Puerto de Santa María, Marbella, Sanlúcar de Barrameda, Vélez-Málaga y Chiclana), y el segundo lo constituyen municipios con tasas de crecimiento baja y rentas medias declaradas también bajas (Cádiz, Jerez de la Frontera, San Fernando, La Línea y Algeciras). Figura 4.2. ACP y Dendrograma para las variables socio-económicas. Fig. 4.3. ACP y Dendrograma para las variables específicas al medio urbano. Ej e 2 Ej e 2 Tasa de crecimiento medio anual 4 11 1 8 7 3 10 9 Ej e 1 3 5 1 9 Inm i. at mosf . Población ocupada Ej e 1 11 6 Abast eci mi ent o de agua 6 Zonas v er de 10 8 2 7 4 5 2 Isl a de cal or Ren ta media declarada 13 -0.091 13 -0.077 0.85 0 1 0 Málaga (7) Málaga (7) El Puerto (4) Marbella (8) Marbella (8) Sanlúcar (10) Sanlúcar (10) San Fernando (9) Vélez-Málaga (11) Chiclana Chiclana (3) (3) Jerez (5) Cádiz (2) El Puerto (4) Jerez (5) Cádiz (2) San Fernando (9) Vélez-Málaga (11) La Línea (6) La Línea (6) Algeciras (1) Algeciras (1) 69 Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga Cuando se analizan las variables relativas al medio urbano se detectan dos gradientes, el primero está relacionado con la poca calidad ambiental, y de nuevo Málaga es el municipio que se distingue por sus malas condiciones ambientales. El segundo gradiente está relacionado con el abastecimiento de agua y las zonas verdes, que caracterizan a los municipios de VélezMálaga, La Línea y Algeciras. Destacar que debido a la falta de homogeneidad en las variables del medio urbano los resultados obtenidos son los menos explicativos. Ello nos lleva de nuevo a recomendar que se profundice en la búsqueda de datos ambientales -especialmente referidos a zonas verdes y residuos- en todos los municipios, para que las caracterizaciones que se realicen sean más exactas. Dada la relativa escasez de datos estadísticos en algunos ámbitos, así como el reducido número de municipios seleccionados, si realizamos el ACP para el conjunto de variables consideradas podemos acentuar las limitaciones de estas técnicas más que obtener conclusiones clarificadoras. No obstante, comentamos los resultados obtenidos. Cuando se analizan todas las variables consideradas, el primer gradiente está más correlacionado con la renta media declarada y con la isla de calor. Estas variables, en los análisis anteriores, también resultaron correlacionadas con los gradientes detectados para las variables socioeconómicas y ambientales, respectivamente. Este primer eje diferencia la ciudad de Málaga del resto de los municipios considerados. El segundo gradiente está relacionado con la temperatura media y con el ruido de fondo nocturno. El municipio de Jerez de la Frontera se caracteriza por presentar valores altos de temperatura media y valores bajos de ruido de fondo nocturno. Marbella se caracteriza, al contrario que Jerez de la Frontera, por valores altos del ruido de fondo nocturno y valores más bajos de temperatura media. El resto de los municipios ocupa una posición intermedia entre los dos gradientes detectados. De los sucesivos ACP realizados podemos seleccionar las variables más relevantes a la hora de explicar las diferencias observadas en cada ámbito de análisis: • Extensión • Temperatura máxima media 70 Figura 4.4. Análisis de Componentes Principales y Dendrograma para el total de variables. Ej e 2 Tr a. media 5 11 Rent a medi a decl ar ada 3 9 Isl a cal or Ej e 1 7 4 1 10 2 6 8 Rui do noct ur no 13 -0.087 0.95 0 Málaga (7) Jerez (5) Vélez-Málaga (11) Marbella (8) Cádiz (2) San Fernando (9) Chiclana (3) Sanlúcar (10) La Línea (6) El Puerto (4) Algeciras (1) • Tasa de crecimiento medio anual de la población • Población ocupada • Renta media declarada • Zonas verdes • Abastecimiento de agua • Inmisiones atmosféricas • Isla de calor Con tales variables podríamos elaborar un índice que explicara la calidad del medio urbano y del desarrollo (sostenibilidad) de los municipios estudiados, estableciendo una ordenación en base al valor de dicho índice (de mayor a menor calidad del medio urbano, o si se incluyen indicadores socioeconómicos, po- Calidad del medio urbano en municipios de Cádiz y Málaga dremos referirnos a la sostenibilidad del modelo de desarrollo). Por otra parte, podríamos analizar la situación en cada municipio identificando los principales estrangulamientos o déficits que explican la posi- ción relativa de dicho municipio. Otras posibles utilidades derivadas de un sistema de indicadores sobre la calidad ambiental urbana son comentados en el último capítulo. 71 Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 5. Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 5.1. Objetivos y criterios ciar el proceso hacia la evaluación de la calidad de vida y del desarrollo urbano, necesario para establecer medidas y análisis de la sostenibilidad local y sus efectos sobre el medio ambiente. Otros objetivos más concretos son: • Describir y predecir las condiciones, procesos y tendencias en relación a los ámbitos ambiental, social y económico que determinan la calidad de vida y los niveles de desarrollo urbano. • A partir del análisis del metabolismo urbano, identificar y evaluar los problemas (estrangulamientos ambientales, sociales, etc.), estableciendo prioridades para su resolución, dentro de una lógica de la planificación estratégica. • Evaluación de la efectividad de las políticas y programas con incidencia urbana. 4. Medida estable y sólida. Crear un marco de medida del desarrollo urbano mediante un sistema estable de indicadores que permita la incorporación sucesiva de nuevos o distintos indicadores sin perder por ello la posibilidad de efectuar análisis de la evolución temporal de los mismos. 5. Versatilidad del sistema. La multiplicidad de análisis que se pueden desarrollar sobre el sistema de indicadores es evidente, como tendremos oportunidad de comprobar en el siguiente capítulo. Análisis ambientales, económicos o De forma esquemática exponemos los principales aspectos considerados para la elaboración de la propuesta. 1. Participación en las políticas urbanas internacionales. De acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, OCDE y la Unión Europea en la Comunidad Autónoma de Andalucía es preciso establecer las bases de estrategias hacia la sostenibilidad, tanto a nivel local como regional. Las Agendas Locales 21 son el reflejo local de estas estrategias, conscientes de que las ciudades y entornos industriales son los principales responsables de los desequilibrios medio ambientales. Como primer paso hacia la sostenibilidad urbana está la medición del fenómeno urbano. El objetivo de este sistema de indicadores es sentar las bases para la aproximación cuantitativa a la medición del desarrollo sostenible urbano, tal y como se recomienda por organismos internacionales mediante los Programas Hábitat y Agenda, de Naciones Unidas, o el Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano, de la Comisión Europea. 2. Análisis de las interrelaciones entre ciudad y medio natural, así como de los procesos internos de actividad humana que configuran el medio ambiente urbano27 . 3. Medida del desarrollo urbano. Como primer paso para la planificación y gestión sostenibles es necesaria la recogida de información. Un sistema de indicadores de desarrollo urbano aporta la base para la toma de decisiones a dicho nivel. Esta primera propuesta trata de ini- 27 Recordamos el uso integrador que hacemos del concepto medio ambiente, no sólo referido a la cantidad y calidad de los recursos naturales, sino también a los recursos humanos, económicos, así como la estructura e interrelaciones de los mismos. 73 Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía sociales, así como establecer la evolución de la ciudad en base a unos criterios específicos, o realizar análisis comparativos entre ciudades, a nivel internacional, etc. 6. Demanda de información sobre las relaciones urbanas. Existe una creciente demanda de información sobre los aspectos referidos a la calidad de vida y sostenibilidad a niveles urbanos. Se han de elaborar una serie de nuevos indicadores y orientar la información estadística existente hacia las nuevas necesidades. Para formular la lista de trabajo de indicadores propuesta se han tomado en cuenta las metodologías internacionales existentes, algunas de las cuales se han expuesto en los capítulos anteriores. Con ello se pretende obtener el refrendo de la experiencia en materia de evaluación de los procesos urbanos, concediendo una mayor seguridad a priori sobre la fiabilidad de cada indicador, como medidas representativas del fenómeno que se trata de aproximar. No obstante, todo sistema de indicadores se ha de adaptar a la realidad específica objeto de estudio. Los problemas ambientales y económicos de las ciudades no son siempre los mismos en todas ellas, por lo que se ha de personalizar el sistema de indicadores a los problemas y procesos característicos de la realidad urbana, en nuestro caso, andaluza. Por tanto, en nuestra propuesta teórica hemos tratado de no olvidar la realidad ambiental y socioeconómica de las ciudades andaluzas, pues no se trata simplemente de aplicar directamente las metodologías al uso en materia de indicadores de sostenibilidad urbana. Sin embargo, hemos de reconocer que esta cuestión se resolvería más eficientemente realizando el análisis empírico en el que se detecten las disponibilidades y las lagunas de información existentes. Por otra parte, la falta de antecedentes en un proyecto de este tipo en la región, así como la tradicional escasez de información a nivel urbano, hacen necesaria la selección ex ante de los indicadores urbanos, realidad muy poco estudiada en general. La aplicación del análisis estratégico, así como la adopción de algunas características del enfoque ecosistémico nos 74 permitirán establecer una imagen o modelo de los factores definitorios del desarrollo urbano, así como sus efectos sobre el medio ambiente. Derivado de las restricciones estadísticas, el resultado final de este análisis será la selección de un conjunto de indicadores denominados como esenciales. Se recogen indicadores ligados no solamente al nivel local, sino también otros que se refieren a los progresos en las políticas internacionales acerca de la reducción de emisiones de CO2, lucha contra la desertización, etc. Asimismo se incluyen otros indicadores que persiguen la medición de determinados estándares de calidad de vida, objetivables, ajenos muchas veces a lo que es la gestión de los recursos (ejemplo: temperatura y humedad relativa). Además de la diferenciación entre subsistemas, en ciertos casos se sigue el enfoque PER de la OCDE (1993), incluyendo así indicadores de respuesta, para valorar el grado de éxito o el esfuerzo de las políticas que se aplican hacia el objetivo de la calidad ambiental o la sostenibilidad. Para elaborar la propuesta de sistema de indicadores de medio ambiente urbano en Andalucía hemos realizado los siguientes pasos: • Definición del objetivo final a medir o cuantificar. Es decir, la conceptualización del medio ambiente urbano como un sistema complejo caracterizado por las interrelaciones entre los distintos subsistemas que componen el modelo. • Determinación de las áreas de interés en cada uno de los subsistemas objeto de estudio. • Proposición del sistema de indicadores. Éstos han de cumplir dos condiciones: mayor acercamiento al objeto a medir y facilidad en su elaboración (en términos de disponibilidades de información). Para cada uno de estos indicadores se añade una ficha metodológica. • Primera selección de los indicadores principales. Dada la naturaleza de este estudio, se realiza en base a criterios de viabilidad teórica, al no disponerse de la información estadística sobre los mismos. Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía te la integración de las mismas y aproximarnos a la realidad objeto de estudio. De esta manera es posible el uso de sistemas de indicadores, tan extendido en las ciencias sociales, a la hora de analizar una realidad que resulta de difícil modelización dada la gran cantidad de variables a tomar en consideración. 5.2. Modelización del sistema urbano. Modelo EcUrbAn. Subsistemas y áreas estratégicas Modelo Para la integración de las distintas dimensiones que componen lo urbano resulta de gran utilidad partir del concepto de Ecosistema Urbano. Desde esta idea podemos aproximarnos a la ciudad con los instrumentos de la ecología (también la humana) para analizar una unidad territorial (más o menos delimitada) en la que se dan lugar una serie de flujos de energía y unos ciclos de materias (insumos, residuos). La intensidad y dirección de estos flujos caracteriza el efecto ecológico de la ciudad sobre el entorno local y global. Siguiendo el modelo simplificado de estas relaciones, el sistema urbano obtiene de los ecosistemas naturales los recursos, materias primas y energía necesarias para el desarrollo de sus actividades. De forma indirecta, puede obtener estos insumos a través de otros entornos industriales o urbanos, los cuales recogen y transforman inicialmente los mismos en recursos productivos, electricidad o combustible. De esta manera se ejerce una presión (agotamiento de recursos y contaminación) sobre el medio natural no necesariamente cercano, manifiesto a su vez en el flujo de residuos y contaminación que genera la ciudad. Las externalidades del desarrollo urbano son las manifestaciones internas de los desequilibrios ecológicos: ruido, polución, basuras, etc.). Se puede afirmar que la población y sus cualidades (residencia, trabajo, salud, rentas, educación) son las variable motoras en último extremo de estos procesos dinámicos. Por Medio Ambiente Urbano entendemos el resultado de los distintos sistemas que confluyen en la ciudad y no solamente los referidos a los recursos naturales. Según este enfoque, comentado ampliamente en capítulos anteriores, se parte del concepto holístico de ciudad como sistema compuesto por elementos que interaccionan entre sí. Esta visión permite analizar las distintas dimensiones (ambiental, socioeconómica, etc.) por separado para realizar posteriormen- Relaciones básicas entre ecosistemas naturales y urbanos EXTERNALIDADES DEL DESARROLLO URBANO POBLACIÓN NIVEL DESARROLLO HUELLA ECOLÓGICA ECOSISTEMA URBANO RESTO DE ECOSISTEMAS URBANOS POBLACIÓN NIVEL DESARROLLO HUELLA ECOLÓGICA ECOSISTEMAS NATURALES BIODIVERSIDAD RECURSOS AGUA ENERGÍA FLUJO de RECURSOS, ENERGÍA y MATERIAS PRIMAS FLUJO de RESIDUOS y CONTAMINACIÓN FLUJO de BIENES y SERVICIOS VARIABLES de ESTADO Modelo Ecurban SISTEMA ECURBAN SUBSISTEMA FÍSICO - AMBIENTAL SUBSISTEMA SOCIO - ECONÓMICO SUBSISTEMA TERRITORIAL - URBANO La propuesta del sistema de indicadores de medio ambiente urbano para Andalucía se apoya en un modelo inicial, el cual denominamos EcUrbAn28 , que parte 28 La lista de indicadores propuesta deriva de una línea de trabajo sobre modelización de los sistemas urbanos en Andalucía denominada “Modelo EcUrbAn”, realizada por el grupo de investigación multidisciplinar de la Universidad de Málaga sobre Medio Ambiente Urbano, que ha venido trabajando desde 1994 en análisis relativos a la planificación estratégica urbana, el desarrollo sostenible, el sistema verde urbano y la elaboración de medidas sintéticas de la calidad de vida y del confort urbano. Véase por ejemplo: Salvo Tierra, A.E. (1992), (1993) y (1996); Castro Bonaño, J.M. (1995) y (1998). 75 Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía de esta visión ecosistémica de la ciudad, conformada como el ámbito de desarrollo de una serie de procesos abiertos e interrelacionados (los cuales pueden ser representados en términos de variables flujo y stock). Como aproximación operativa al estudio del sistema urbano, planteamos la descomposición del mismo en tres subsistemas. En cada uno de ellos se agrupan las facetas y objetivos principales de todo modelo de desarrollo. La intersección de los tres subsistemas nos aproxima bastante fielmente la realidad urbana en los términos que estamos considerando (análisis ecológico y análisis socioeconómico básicamente). Estos subsistemas son: a) Físico - Ambiental. Recoge aquellos indicadores de aspectos relativos a la dimensión física y ambiental del ecosistema urbano. b) Territorial - Urbano. Por su parte, incluye medidas que aproximan las características urbanísticas y territoriales de la ciudad. c) Socio - Económico. Amplio conjunto de variables referidas a actividades sociales y económicas. De cada uno de los subsistemas podríamos obtener tantos indicadores como formas distintas de observación de la realidad objeto de estudio, pero en nuestro análisis nos interesan únicamente aquellos indicadores que se encuentren en la intersección de los distintos subsistemas y por tanto que «indiquen» información útil para todos ellos. Por tanto, no se persigue describir perfectamente cada subsistema (y tener una imagen de la economía de la ciudad, p.e.), sino sólo aquellos ámbitos donde exista un efecto importante de interrelación entre las variables de los subsistemas. En muchas ocasiones nos encontraremos con indicadores que dada su naturaleza pueden englobarse dentro de varios subsistemas (p.e. consumo agua por la industria), pero que ante su fuerte relación con cierto objetivo (agua), arbitrariamente las englobaremos en un único subsistema (p.e. ambiental), a sabiendas de que nos «indica» la interrelación entre actividad económica (industria) y medio ambiente. Del análisis agregado de la estructura de los mismos, así como sus interrelaciones, podremos tener una imagen muy aproximada de la dinámica urbana en términos de desarrollo sostenible. La elección del modelo de análisis urbano no resulta baladí. Se han de considerar aspectos metodológicos y prácticos que aseguren la mejor representación de la realidad objeto de estudio. En un principio nos hemos planteamos diversas posibilidades, básicamente cuatro. En primer lugar, podríamos haber seleccionado directamente el método de agrupación de indicadores en base a su función dentro del modelo PER de la OCDE, distinguiendo entre Indicadores de Presión, de Estado y de Respuesta. Sin embargo, esta posibilidad resultaría a nuestro juicio simplificar demasiado la estructura del sistema de indicadores, demasiado finalista, perdiendo la posibilidad del análisis parcial dentro de cada subsistema y, por tanto la versatilidad del sistema final. Prácticamente por los mismos motivos, la segunda posibilidad, establecer un modelo de equilibrio ecosistémico urbano, en el que los indicadores estén referidos en términos de variables stock y flujo de materiales, energía e información. De esta manera, se estudia la estructura del ecosistema urbano, así como sus relaciones con otros ecosistemas (naturales y artificiales) y la biosfera en general. Sin embargo, la perspectiva económica y social de la actividad humana es muy difícil de traducir a un lenguaje ecológico en los términos descritos, desvirtuando la orientación del modelo. En tercer lugar, siguiendo la propuesta de la Unión Europea, podríamos distinguir entre indicadores del modelo urbano, indicadores de flujos urbanos e indicadores de calidad urbana. Esta idea resulta muy interesante, pues permite una mayor aproximación a la ciudad como un ecosistema (en términos de flujos de energía, información y materiales) y también el cruce con el modelo PER. Sin embargo, lo desechamos ante la idea de aprovechar al máximo las estructuras tradicionales de organización de las bases de datos a niveles municipal y urbano existentes en Andalucía, donde hasta ahora nunca se ha recogido esa clasificación de indicadores. Finalmente, la estructura del sistema propuesto permite su reordenación según el esquema PER y además, se incluyen indicadores básicos para esbozar las relaciones del ecosistema urbano con el medio29 . 29 Sin embargo, no se contemplan aspectos tales como la descripción interna del metabolismo urbano, los procesos de transformación de los materiales y la degradación de la energía, niveles de entropía, la acumulación de información y consiguiente aumento de la diversidad social, el valor para el ecosistema de los residuos generados, etc. 76 Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Esta estructura nos permite además efectuar análisis sectoriales sobre cada uno de los subsistemas, o sobre áreas estratégicas de varios subsistemas, en base a la cantidad de información disponible. Por otra parte, de las estructuras planteadas inicialmente, la propuesta resulta más acorde con las fuentes estadísticas actuales, siendo menos traumática las exigencias –en términos de modificaciones metodológicas y de enfoque– necesarias para orientar las bases de datos existentes (las cuales normalmente siguen una distribución por ámbitos similar a la expuesta). sos, ciertos indicadores no resulten relevantes, bien porque no se dispone de determinadas infraestructuras (instalaciones de energía eólica, por ejemplo) o porque no existen ciertos recursos (costeros, alta montaña, etc.). Ello nos obliga a diseñar el armazón básico de un sistema de indicadores, el cual se ha de enriquecer de las aportaciones locales que «indiquen» las peculiaridades de cada ciudad. De esta manera, si bien la mayoría de las veces muchos fenómenos urbanos (por ejemplo, contaminación acústica) son originados por las mismas causas (tráfico básicamente), al incluir indicadores específicos de cada ciudad podremos describir el verdadero origen del problema (p.e. industria urbana). El sistema de indicadores propuesto es una síntesis a partir de una selección de los indicadores más apropiados de las metodologías revisadas, considerando la problemática medioambiental del modelo de ciudad andaluza. Como segundo criterio de clasificación, las medidas e indicadores propuestos se reordenan según la interpretación de la tipología de indicadores PER de la OCDE, pudiendo distinguirse entre: a) Indicadores de Presión. Indicadores de fenómenos que inciden, positiva o negativamente, en el estado (nivel o calidad) de la variable objeto de medida. b) Indicadores de Estado. Indicadores del nivel o calidad de la dimensión que se pretende modelizar. c) Indicadores de Respuesta. Indicadores de la toma de decisiones referidas sobre la parcela concreta de la realidad objeto de estudio, tratándola como variable de política ambiental, económica o social. Asimismo, se trata de recoger los cambios en los comportamientos sociales y niveles de concienciación sobre determinados hechos urbanos. Áreas estratégicas Dentro de cada subsistema se enumeran una serie de áreas estratégicas, básicas para la definición de los elementos integrantes del subsistema, así como las interrelaciones entre los mismos. Se trata de las esferas de la realidad urbana donde se desarrollan los principales procesos caracterizadores de la calidad de vida y el desarrollo urbano, así como la sostenibilidad de los mismos. Dado que en realidad son la principal aportación de esta propuesta30, nos hemos asegurado de que existe un amplio consenso sobre la idoneidad de estas áreas, dadas sus aplicaciones directas a la toma de decisiones y planificación estratégica urbanas. Experiencias en Andalucía como las del Plan Estratégico de Málaga corroboran este hecho. Por otra parte, cada área se subdivide en una serie de ámbitos específicos para los cuales se aportan finalmente la serie de indicadores que tratan de representar en la medida de lo posible las variables y procesos que caracterizan esa porción del sistema urbano. 5.3. Sistema de Indicadores 30 En referencia a la vida útil de los indicadores, hemos de señalar que ésta es proporcional a su uso. Si un indicador concreto es adecuado, se podrá reformular o actualizar, pero seguirá siendo válido el modelo teórico que da coherencia interna al mismo dentro del sistema de indicadores. De ahí que toda propuesta teórica sobre indicadores nazca en principio estéril, hasta el mismo momento en que se apliquen los mismos. La elección de indicadores se ha de basar en dos tipos de consideraciones. Aquellas referidas a aspectos metodológicos (referidos en el capítulo segundo) y otras referidas a las peculiaridades de cada entorno urbano. Estas últimas suponen que, en muchos ca- 77 Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía ÁREAS ESTRATÉGICAS ÁMBITOS SISTEMA FÍSICO-AMBIENTAL CICLO DEL AGUA CICLO DE LA ENERGÍA CICLO DE LOS MATERIALES RUIDO ATMÓSFERA ENTORNO NATURAL BIODIVERSIDAD Disponibilidad Abastecimiento y consumo Calidad y Tratamiento Producción y distribución Consumo Ahorro energético y energías alternativas Entradas Salidas Generación de residuos Tratamiento y reciclaje Balance ecológico Ruido Contaminación Confort ambiental Calidad Deforestación y desertización Biodiversidad SISTEMA TERRITORIAL-URBANO SUELO URBANO TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIVIENDA EQUIPAMIENTO URBANO Superficie Distribución de usos urbanos Áreas urbanas abandonadas Áreas de expansión urbana Distribución de usos urbanos Infraestructuras de transporte Usos modales Volumen de tráfico y congestión Tamaño Tipología Equipamiento Viviendas ecológicas Espacios abiertos Salud Telecomunicaciones Aparcamiento Mercado Ocio Cultural Educativo Deportivo Administrativo 78 Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía SISTEMA VERDE Cantidad Accesibilidad Calidad Urbanismo Vida urbana PAISAJE URBANO SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO POBLACIÓN Población total Densidad Tasa dependencia (clases pasivas / activas) EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Educación y formación Educación e información ambiental SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA Salud Seguridad ciudadana PARTICIPACIÓN Y DIVERSIDAD SOCIAL Participación Actividad social Solidaridad Asociacionismo RENTA Y CONSUMO Renta Bienestar Consumo y ahorro Vivienda ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO Mercado de vivienda Empleo Distribución sectorial VAB y empleo Sector público TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Administración Empresas Sociedad I+D Esta agrupación nos ayuda a identificar las relaciones lineales más importantes existentes entre las variables que describen el sistema urbano. Por otra parte, se puede dar el caso en que un indicador (p.e. la densidad demográfica) pueda ser de Estado (área de población) y de Presión (área de movilidad), hecho que refuerza la noción de interdependencia comentada. La clasificación finalmente realizada es excluyente: un indicador sólo aparece e una de las categorías. Este hecho redunda en un grado de subjetividad que desaparece al determinar el papel que juega cada indicador en el proceso de toma de decisiones, así como la existencia de otros indicadores de estado o presión más accesibles que los propuestos. Por otro lado, variables como nivel económico, consumo de energía o recursos, o finalmente densidad de población, aparecen en la gran mayoría de ámbitos como indicadores de presión explicativos de las situación actual. En la mayoría de los casos se ha optado por no explicitarlo a sabiendas de que a lo largo del análisis ha quedado patente el hecho de que la población (junto a sus cualidades) es el principal indicador de presión sobre la calidad del desarrollo urbano. 79 AGUA Área CICLO DEL AGUA CALIDAD Y TRATAMIENTO DISPONIBILIDAD Ámbitos 80 Uso o generación de fertilizantes y substancias contaminantes en agricultura e industria Número de días en los que el pH. no está entre 6 y 9 Con clara incidencia sobre la calidad de los recursos hídricos de uso urbanos Según estándares de la OMS Nº de días al año en que los embalses están por debajo del 30% de su capacidad Sequía Número de días al año que los estándares de agua potable no son cumplidos % que supone el consumo agrario e industrial ligado a la actividad urbana sobre el total de usos Volumen anual obtenido mediante Transferencias inter- Cuencas Hidrográficas (m. Hm3) Media anual (litros/m2) Número de estaciones de recogida de agua de lluvia Media anual de agua embalsada (miles Hm3) Media anual de agua almacenada en el subsuelo (miles Hm3) Inversión total (mill. ptas) Consumo agrario e industrial Transferencias de agua Recuperación de agua Creación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento a la ciudad en su conjunto Respuesta Volumen agua urbana (Hm3) / población abastecida Concentración de Sólidos en Suspensión de las muestras Reserva de aguas subterráneas Reserva de aguas superficiales Estado DESCRIPCIÓN Consumo humano Índice de lluvia mensual Presión TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 5.3.1. Subsistema Físico - Ambiental Área ABASTECIMIENTO CONSUMO Ámbitos CICLO DEL AGUA (continuación) 81 Volumen de lodos procedentes de aguas residuales tratadas que son reutilizados para producir compost Grado de reciclaje de lodos residuales Tasa crecimiento consumo Consumo de agua reciclada Precios del agua Consumo de agua embotellada Volumen medio de agua procedente de reciclado o de lluvia. (%) Índice de la evolución respecto al año anterior y precio medio del agua/calidades Distinguiendo entre usos urbanos (mill. litros al año) Tasa anual de crecimiento del consumo de aguas subterráneas (mill. Ptas) Inversión en infraestructuras de tratamiento terciario Presión sobre las aguas subterráneas. Diferenciando por tipo de tratamiento Diferenciando por tipo de tratamiento en depuradoras (primario, secundario y terciario) Nº de pozos agotados o contaminados Concentración de substancias contaminantes. Salinización Nº y capacidad anual de las plantas de tratamiento Respuesta Tanto de aguas superficiales como aguas subterráneas. (litros/persona/día) Volumen de aguas residuales generadas al día. % de aguas residuales tratadas Calidad de las aguas subterráneas Estado DESCRIPCIÓN Consumo medio de agua Sobre-explotación de aguas subterráneas Presión TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Área Ámbitos CICLO DEL AGUA (continuación) % pérdidas en la canalización y distribución de agua urbana Extensión urbana Presión Estado TIPO DE INDICADOR 82 % Edificios o viviendas con depósitos de agua de lluvia. % de Edificios públicos con sistemas de reutilización de las aguas residuales Gasto público en I+D aplicado a las tecnologías del agua Gasto en iniciativas para el aprovechamiento de las aguas residuales y ahorro de agua. Subvenciones de equipos y asesoría para reducir el consumo de agua (mill. ptas) Realizadas en las conducciones dentro de la ciudad (mill. ptas al año) Gasto en mejora de conducciones urbanas de agua % aguas residuales destinadas a riego o lavado Gasto en educación, formación e información de la cultura de la eficiencia aplicada al consumo de agua (mill. ptas al año) Sobre el total de viviendas con suministro de agua Consumo anual de agua para riego y limpieza urbana Campañas municipales de ahorro de agua Gasto público en programas de reducción del consumo domiciliario Días al año con restricciones en el suministro de agua % viviendas con contador individual Respuesta DESCRIPCIÓN Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 83 CONSUMO PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Ámbitos 31 TEP: Toneladas equivalentes de Petróleo ENERGÍA Área CICLO DE LA ENERGÍA % entre usos (doméstico, público, urbano, industrial y transporte) Consumo anual de energía por usos urbanos Edificios con aire acondicionado o calefacción centralizada Parque de vehículos mill. ptas. Nº de edificios Electricidad en GWh por año. Consumo per cápita energía de Consumo eléctrica anual Combustibles minerales, fósiles, hidroeléctrica, energías alternativas y renovables, etc. (%) Gasto público en medidas de sustitución de energía eléctrica o del uso de combustibles fósiles Volumen de electricidad o calor generado a partir de recursos propios renovables (solar, eólica, mini-centrales hidráulicas, producción eléctrica con biomasa de los lodos residuales). (% sobre el total de energía utilizada en la ciudad) Producción de energía urbana % pérdidas energéticas derivadas de la distribución de energía hasta las ciudades Ubicados en entornos urbanos (TEP, etc.) Volumen de almacenamiento de energía y por tipos Rendimiento energético Volumen (TEP31, GW/h, etc.) y % de energía generada en la región en refinerías y centrales térmicas, consumida por la ciudad (diferenciando por tipos: gas, carbón, combustibles, electricidad, etc.) Respuesta Consumo urbano regional Estado DESCRIPCIÓN Consumo anual de energía por tipo de combustible Presión TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Área AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Ámbitos CICLO DE LA ENERGÍA (continuación) Consumo de energía alternativa en edificios públicos Presión 84 Nº de edificios con paneles solares % de energías alternativas sobre el total Subvención para la creación de infraestructuras de ahorro energético y uso de energía alternativas. Educación e información (mill. ptas.) Inversión en transporte público ecológico (mill. ptas.) Gasto público para ahorro energético Fomento del transporte público Nº de auditorías energéticas realizadas en sectores, empresas y edificios de la ciudad Nº de instalaciones que abastezcan a la ciudad Instalaciones de cogeneración Tasa de variación respecto al año anterior % sobre el consumo total anual Nº de viviendas con certificación energética de algún tipo % crecimiento anual de la potencia instalada Variación precio suministro domiciliario (ptas. W/hora) Precios energía Respuesta DESCRIPCIÓN Viviendas bioclimáticas Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía MATERIALES Área SALIDAS ENTRADAS Ámbitos CICLO DE LOS MATERIALES Indicador de actividad económica Urbanización, rehabilitación y construcción de edificios Presión Productos elaborados (alimentos y bebidas, productos de consumo, productos industriales) destinados a la ciudad. VAB y Tn. anuales por grandes grupos de actividad Productos del sector terciario destinados a la ciudad. VAB anual por grandes grupos de actividad Estimación del volumen de materiales que se destinan a la ciudad al año. Diferenciando entre papel-cartón/ plástico/ cristal/ aluminio/ textil/ materia orgánica y otros Diferenciando entre uso en la ciudad o en el exterior Diferenciando entre uso en la ciudad o en el exterior Estimación del volumen de materiales que se incluyen como valor añadido de la actividad económica anual en la ciudad Entrada de bienes y alimentos elaborados Entrada de bienes terciarios y servicios. Entrada de materiales Producción por sector primario y secundario (Extractivas y materiales de construcción, alimentación; combustibles, siderurgia) Producción por sector terciario (hostelería, servicios a las empresas, prof. liberales, administración, etc.) Salida de materiales Presupuesto anual de obras públicas en la ciudad (mill. ptas). Nº de viviendas iniciadas al año. Nº de licencias de obra solicitadas para rehabilitación de viviendas. Productos primarios de la agricultura, combustibles, siderurgia y materiales de construcción destinados a la ciudad. VAB y Tn. anuales por grandes grupos de actividad Respuesta DESCRIPCIÓN Entrada de bienes y alimentos primarios Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 85 Área TRATAMIENTO Y RECICLJAE GENERACIÓN DE RESIDUOS Ámbitos Presión Número de vertidos incontrolados Tamaño y densidad de población CICLO DE LOS MATERIALES (continuación) 86 Número y capacidad de estas plantas. Volumen de residuos reciclados o transformados. Diferenciar por tipos de basura Plantas de compostaje % de basura reciclada por tipo de residuo Recogida selectiva Volumen y % sobre el total de residuos (papel-cartón/ plástico/ cristal/ aluminio/ textil/ materia orgánica/industriales y peligrosos Número y capacidad de plantas de vertido o eliminación (incineración, enterramiento, etc.). Diferenciar por tipos de basura Plantas de vertido y eliminación. Vertederos controlados y Número y capacidad de estas plantas Plantas de concentración y transferencia recuperación % sobre el total de residuos y per cápita Precio compost Precio papel reciclado Precio plástico reciclado Respuesta DESCRIPCIÓN Volumen de residuos tratados al año Cantidad y calidad de residuos peligrosos Composición de los residuos, diferenciando entre papel-cartón/ plástico/ cristal/ aluminio/ textil/ materia orgánica/industriales y peligrosos Residuos urbanos. Cantidad de residuos producidos por habitante Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía RUIDO Área RUIDO Área Ámbitos BALANCE ECOLÓGICO Ámbitos 87 (Habitantes) (Habitantes) Gasto en barreras sonoras para el tráfico; gasto en transportes y vehículos públicos más silenciosos (mill. ptas) Nº de multas y retiradas de licencias. Gasto en reducción de emisiones de ruidos Cumplimiento de ordenanzas municipales (nº de industrias) Respuesta (mill. ptas) Gasto público en recogida selectiva DESCRIPCIÓN Nº multas y licencias denegadas Grado de cumplimiento de ordenanzas en materia de residuos urbanos. Respuesta Existencia de industrias extractivas o básicas en el perímetro urbano Ruido del tráfico. Población (residentes y usuarios de transportes) que padece el ruido del tráfico superior a 45 dB diariamente Población expuesta a ruido superior a 65 dB y superior a 75dB Estado TIPO DE INDICADOR Ratio de recursos usados renovables sobre los no renovables Estado DESCRIPCIÓN (nº de vehículos en las dos vías con mayor circulación de la ciudad) Presión Presión TIPO DE INDICADOR Flujo de vehículos en horas punta en las principales arterias de la ciudad CICLO DE LOS MATERIALES (continuación) Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía ATMÓSFERA Área ATMÓSFERA CONFORT AMBIENTAL CONTAMINACIÓN Ámbitos 88 Calentamiento global de la atmósfera % Suelo cinturón verde y zonas verdes/ área urbana total ºC Diferencia entre la mayor y menor temperatura anual Oscilación termométrica media anual Estimación de los grados centígrados de aumento al año Temperatura media anual Días al año que el municipio no supera los estándares de calidad de aire establecidos Indica renovación de la atmósfera urbana. (Nº de días) Media de días de lluvia al año Dado que la cubierta forestal fija partículas en suspensión y filtra los gases Indica renovación de la atmósfera urbana. (Nº de días) Muestra el efecto de la reducción de la producción y consumo de substancias que agotan el ozono (Toneladas de substancias) Consumo de substancias que reducen el ozono (agricultura, industria, consumidores) Media de días de viento al año Producto de las actividades industriales, la generación y uso de energía urbana y el volumen de tráfico (mill. ptas) (según medidas) Niveles medios anuales de O3 Gasto en reducción de la contaminación atmosférica (según medidas) Respuesta Concentración media anual de COx, SO2 y partículas en suspensión Estado DESCRIPCIÓN Emisión total de NOx COx, SO2 , partículas en suspensión, ozono Presión TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 89 BIODIVERSIDAD Área BIODIVERSIDAD Área BIODIVERSIDAD Ámbitos Ámbitos ATMÓSFERA (Continuación) Presión Presión (días/año) (Hl/m2/año) Media de días soleados al año Precipitaciones medias anuales Tamaño de la zona verde urbana de mayor amplitud Áreas verdes % áreas verdes total con especies vegetales autóctonas (Has.) Educación, reforestación, etc. (mill. ptas.) Superficie de los espacios naturales en el entorno Número de especies animales amenazadas Número de ejemplares de especies vegetales con edad > 100 años Número de especies de aves. Parejas de aves en nidos Estado Implementación de programas de protección de la naturaleza (días/año) Media de días de heladas al año DESCRIPCIÓN (días/año) Media de días de vientos fuertes al año TIPO DE INDICADOR (m) Respuesta Respuesta DESCRIPCIÓN Altitud nivel del mar Humedad Relativa media Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía ENTORNO NATURAL Área Ámbitos DEFORESTACIÓN Y DESERTIZACIÓN CALIDAD ENTORNO NATURAL 90 Área forestal protegida del entorno urbano sobre el total forestal % anual de agua subterránea utilizada para abastecimiento urbano Pérdida de cubierta verde de terrenos de extracción de arena, tierra, en el entorno de la ciudad (m2 de superficie verde perdida). Uso de aguas subterráneas Intensidad de deforestación % de superficie municipal afectada por la desertización Para ciudades costeras o ribereñas Descargas de nitrógeno y fósforo a las aguas costeras o riberas. Descargas de aguas fecales y residuales sin tratamiento secundario Suelo deshidratado Para ciudades costeras o ribereñas Para ciudades costeras o ribereñas Existencia de puerto mercantil Calidad aguas de baño Volumen recogido M3 de suelo afectado por las descargas incontroladas de residuos urbanos e industriales peligrosos Vertederos incontrolados Campañas de recogida selectiva de residuos urbanos altamente contaminantes (pilas, mercurio, aceite) y escombros Respuesta (según medidas) % Suelos altamente contaminados (hidrocarburos, plomo, mercurio, sulfuros, etc.) Estado DESCRIPCIÓN Uso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura del entorno urbano Presión TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía SUELO URBANO Área SUELO URBANO 91 % Superficie del núcleo urbano compacto, respecto a la superficie total urbana (Km2 ) % zonas verdes, % agua, respecto a la superficie total % Superficie de las redes de transporte (autopistas, vías férreas), respecto a la superficie total urbana Nucleo compacto Áreas verdes y espacios abiertos Área cubierta por infraestructuras de transportes Distribución entre usos terciarios, industriales y residenciales (%). Áreas muy degradadas (vertederos incontrolados, zonas en ruina, antiguas industrias básicas abandonadas, etc.) Distinguiendo entre usos característicos % de superficie abandonada sobre la total urbana % de superficie nueva urbana sobre el dato del año anterior ÁREAS URBANAS ABANDONADAS ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA % Suelo destinado a infraestructura y equipamiento, salvo las de transporte Distinguiendo entre núcleo compacto + superficie urbana difusa de la aglomeración + no urbanizado (forestal, agrario, agua) + transportes Respuesta Superficie total (Km2) de la aglomeración urbana Estado DESCRIPCIÓN Usos del suelo Crecimiento poblacional Presión TIPO DE INDICADOR DISTRIBUCIÓN DE USOS URBANOS SUPERFICIE Ámbitos 5.3.2. Subsistema Territorial - Urbano Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía TRANSPORTE Y MOVILIDAD Área 92 VOLUMEN DE TRÁFICO Y CONGESTIÓN USOS MODALES INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Ámbitos TRANSPORTE Y MOVILIDAD Presión Nº y cuantía monetaria de las medidas disuasorias de uso del transporte privado (mill. de ptas.) % del tráfico por rondas de circunvalación/ tráfico total Tráfico periurbano Gasto en infraestructura vial En vehículo/Km. al día. Nº y % de viajeros hacia y desde la ciudad. Intensidad media de tráfico Nº vehículos en centro urbano: congestión en el centro Nº de Km y nº de vehículos implicados Total de desplazamientos en vehículo al día Coste del combustible y coste fiscal local del automóvil privado Especificar asimismo la distancia media de desplazamiento (Km) Nº de trayectos diarios realizados por habitante y modo de transporte Distancia media (Km) recorridos por habitante y modo de transporte al día Nº de plazas de aparcamientos públicos Longitud de líneas férreas % km. Carriles bici urbanos/ km. carriles BUS Longitud y % sobre el total de viarios Rondas de circunvalación, autovías y vías de doble calzada % de viarios con más de dos carriles por sentido/ total de viarios Longitud (km) Respuesta DESCRIPCIÓN Total de viarios urbanos Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Área Ámbitos Total entradas y salidas de vehículos Nº de semáforos por cada Km2 en áreas de centralidad urbana 93 Nº plazas de aparcamiento/parque vehículos Eficiencia marginal Número de accidentes de tráfico con heridos y con fallecidos por 10.000 habitantes Nº de vehículos/hora en las rutas principales Red de transporte público con tarifa intermodal % incremento en las plazas de aparcamientos públicos % de superficie urbana que cubre la red intermodal Consumo de gasolina y kilómetros recorridos por persona Diferenciando por zonas urbanas % sobre el total de viarios del centro urbano Respuesta Calles peatonales en centro urbano Estado DESCRIPCIÓN Relativizado al número de habitantes y distinguiendo el tipo de vehículo Presión TIPO DE INDICADOR Parque de vehículos TRANSPORTE Y MOVILIDAD (Continuación) Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía VIVIENDA Área VIVIENDA VIVIENDAS ECOLÓGICAS EQUIPAMIENTO TIPOLOGÍA TAMAÑO Ámbitos Presión 94 Nº viviendas con algún tipo de sistema ecológico M2 de espacios verdes y abiertos de la comunidad % de viviendas conectadas a sistemas de tratamiento de aguas residuales % viviendas con plaza de aparcamiento privada % viviendas con teléfono/ televisión/ lavavajillas/ ordenador % de viviendas con agua y electricidad Ahorro energético, energías alternativas, bioclimáticas; ahorro de agua, tratamiento de residuos % sobre el total Viviendas unifamiliares Nº de viviendas de promoción municipal al año m2/persona % con más de 20 años Viviendas sociales Respuesta DESCRIPCIÓN Viviendas antiguas Nº miembros de la familia / Nº habitaciones por término medio Superficie media de vivienda por persona Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía EQUIPAMIENTO URBANO Área 95 CULTURAL OCIO Nº de bibliotecas públicas Nº de rutas históricas urbanas Nº de museos, galerías de arte y casas-museo en la ciudad Nº de butacas, distinguiendo entre cines y teatros Nº de restaurantes, bares y establecimientos de bebidas Plazas hoteleras Nº de oficinas bancarias con cajero electrónico Nº de grandes superficies que abastecen a la ciudad Nº de pequeños y medianos comercios/Km2 MERCADO Cableado de fibra óptica (miles ptas) (Km) Nº de camas/1.000 habitantes Camas hospitalarias Nº de teléfonos públicos /km2 Nº de centros/1.000 habitantes % de población en un radio de 15 minutos de distancia caminando desde los espacios verdes o abiertos Accesibilidad a espacios verdes y abiertos Centros de salud primaria % Respuesta DESCRIPCIÓN Espacios abiertos/ superficie urbana Estado Nº de aparcamientos públicos/Km2 Renta per capita Nº de habitantes y densidad de habitantes Presión TIPO DE INDICADOR APARCAMIENTO TELECOMUNICACIONES SALUD ESPACIOS ABIERTOS Ámbitos EQUIPAMIENTO URBANO Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Área ADMINISTRATIVO DEPORTIVO EDUCATIVO Ámbitos EQUIPAMIENTO URBANO (Continuación) Presión Nº de delegaciones, distinguiendo entre administración central y autonómica Nº de piscinas cubiertas Nº de pabellones y recintos deportivos multiusos Nº de centros de estudios universitarios Nº de colegios e institutos Nº de guarderías Estado TIPO DE INDICADOR Respuesta DESCRIPCIÓN Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 96 SISTEMA VERDE Área SISTEMA VERDE 97 CALIDAD ACCESIBILIDAD CANTIDAD Ámbitos Suelo calificado como urbanizable en la periferia urbana Precio medio del suelo urbano Densidad de población Presión Continuidad e interconexión entre áreas verdes % áreas verdes total con especies vegetales autóctonas (mill. de ptas.) % que suponen los m2 de zonas verdes –de cierta dimensión– interconectadas en forma de pasillos verdes, sobre el total de espacios verdes (Concentración de impurezas o sulfuro en las hojas) calidad zonas verdes urbanas % cinturón verde con usos recreativos y semi-urbanos % de población en un radio de 15 minutos de distancia caminando desde las áreas verdes urbanas y periurbanas Accesibilidad espacios abiertos Has. de zona verde y forestal en el entorno urbano (Has.) Áreas verdes urbanas (mill. M2) Presupuesto de parques y jardines M2 de nuevas zonas verdes al año Respuesta DESCRIPCIÓN Ratio árboles/habitante Tamaño de la zona verde más amplia Áreas verdes periurbanas. % espacios abiertos/área usada por vehículos M2 de zonas verdes /Habitante %espacios verdes/área urbanizada Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía PAISAJE URBANO Área PAISAJE URBANO VIDA URBANA URBANISMO Ámbitos Intensidad del tráfico Densidad población Presión 98 Media de vehículos/día (Seleccionar determinado evento) Nº de manifestaciones culturales al aire libre (mill. ptas) Gasto municipal en limpieza e higiene urbana Resultados de encuesta a una muestra significativa de los ciudadanos sobre la imagen de la ciudad (mill. ptas) (habitantes/Km2) Con especial referencia a las ciudades con calificación de patrimonio de la humanidad (UNESCO) Gasto municipal en mobiliario urbano. Gasto en rehabilitación de edificios, mejoras de calles y espacios abiertos Respuesta DESCRIPCIÓN Percepción subjetiva de los ciudadanos % espacios abiertos/espacios edificados en el casco urbano % de calles peatonales/total calles centro histórico % de superficie urbana ocupada por aparcamientos Nº de edificios, calles y plazas de especial protección dado su carácter histórico o arqueológico Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía POBLACIÓN Área POBLACIÓN TASA DEPENDENCIA DENSIDAD POBLACIÓN TOTAL Ámbitos Tasa de envejecimiento de la población urbana Migración neta urbana Tasa de crecimiento poblacional Presión 5.3.3. Subsistema Socio-Económico Población clases pasivas/población activa Población por Km2 (en caso de pertenecer a una aglomeración urbana) Total de habitantes de la conurbación Zonificando por distritos o barrios Total y por barrios Nº de habitantes nacidos en otro municipio que residen de forma habitual en la ciudad Zonificando por distritos o barrios Respuesta DESCRIPCIÓN Numero de habitantes de la ciudad Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 99 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Área EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Ámbitos EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Concienciación medioambiental Ventas de libros Venta media semanal de periódicos Presión Voluntariado ambiental Cursos de formación y educación ambiental Niveles educativos de la población urbana Estado TIPO DE INDICADOR Gasto en campañas ciudadanas y escolares Incremento en el presupuesto educativo en los centros de enseñanza superior de la ciudad Respuesta 100 Nº de personas implicados en organizaciones ecologistas y voluntariado ambiental (mill. ptas) Resultado de encuesta local sobre el respeto a los recursos naturales y ambientales en la ciudad Nº de cursos Nº de ejemplares (mill. ptas) Desglose por edad y distrito urbano DESCRIPCIÓN Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA Área SEGURIDAD CIUDADANA SALUD Ámbitos SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA Presión 101 Accidentes de tráfico por cada 1.000 habitantes Asesinatos / robos / violaciones por cada 100.000 personas Envenenamiento y contaminación Nº de bajas laborales por enfermedad psíquica/física % muertes cardiovasculares / ataques corazón / cáncer /causas respiratorias por cada 1000 habitantes % casos alergia por cada 1.000 habitantes Nº Enfermedades infecciosas por cada 1.000 habitantes Casos de muerte infantil por cada 1.000 nacimientos Estado TIPO DE INDICADOR Respuesta DESCRIPCIÓN Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía PARTICIPACIÓN Y DIVERSIDAD SOCIAL Área Ámbitos ASOCIACIONISMO URBANO SOLIDARIDAD ACTIVIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN DIVERSIDAD SOCIAL Subvenciones municipales a asociaciones y ONGs % participación en las últimas elecciones locales Nº de actividades sociales Media de horas de tiempo libre/hab Nivel de renta media per capita Nº de asociaciones vecinales/peñas/clubes Estimación del número de miembros Nº de organizaciones de voluntariado social por cada 1.000 habitantes. Respuesta Estado Presión TIPO DE INDICADOR (mill. ptas) (diferenciando entre tipos: sociales, culturales, artísticas) DESCRIPCIÓN Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 102 RENTA Y CONSUMO Área 103 VIVIENDA Hipoteca o precio de la casa/ renta total Tipo de tenencia de la vivienda % renta destinada a ahorro a medio y largo plazo % de renta destinada en alimentos Indice de desigualdad en la distribución de la renta Renta familiar y renta media total per capita Estado CONSUMO Y AHORRO % personas sin hogar. % de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza Tasa de desempleo Presión TIPO DE INDICADOR Encuesta sobre la satisfacción de los vecinos en su barrio Ámbitos PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL BIENESTAR RENTA RENTA Y CONSUMO Gasto de la administración en bienestar social Respuesta Media anual (mill. ptas) DESCRIPCIÓN Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO Área SECTOR PÚBLICO DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL VALOR AÑADIDO (VAB) Y DEL EMPLEO EMPLEO MERCADO DE VIVIENDA Ámbitos ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 104 Inversión administración regional y nacional en el sistema urbano % ingresos impuestos y tasas locales/presupuesto total administraciones locales % ingresos transferencias del estado/presupuesto total administraciones locales % actividades agrarias/ total Presión (mill. ptas) VAB por sectores y barrios Empleados públicos (mill. ptas) Gastos sociales per capita Diferenciando por destino (infraestructura, políticas de empleo, sociales, etc.) (mill. ptas) Distinguiendo por sectores y barrios (mill. ptas) Gasto en infraestructura per capita % presupuesto administración local/ producto urbano Empleo Estimación del producto interior bruto urbano Producto y valor añadido urbano (en términos de valor añadido y empleo) (mill. ptas) Estimación del producto interior bruto urbano (mill. ptas.) Distinguiendo por sectores y barrios Gasto en promoción de actividades económicas y de generación de empleo Respuesta DESCRIPCIÓN Tasa de desempleo Población activa Nº créditos hipotecarios Producción de viviendas Inversión en viviendas Estado TIPO DE INDICADOR Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Área I+D SOCIEDAD EMPRESAS ADMINISTRACIÓN Ámbitos Presión TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 105 Centros I+D ambiental Nº de viviendas con placas solares Nº de empresas especializadas en servicios ambientales Vigilancia y control ambiental % empresas que llevan a cabo programas de gestión ecológica, auditorías ambientales o con certificación de calidad ambiental. % presupuesto de gasto en políticas ambientales en la ciudad. % de edificios públicos con programas de eficiencia energética o ambiental. Estado TIPO DE INDICADOR Políticas promoción de I+D Políticas de concienciación y educación medio ambiental. Políticas de promoción de criterios de calidad ambiental en las empresas. Respuesta (mill. ptas) Nº de centros (mill. ptas) Montante de multas y retiradas de licencias a empresas por delito ecológico. (mill. ptas) DESCRIPCIÓN Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía 5.4. Selección de Indicadores de Medio Ambiente Urbano La implementación de un sistema de indicadores que persiga un objetivo tan ambicioso como el de la medición de la sostenibilidad del desarrollo urbano, supone la adopción de un considerable esfuerzo, sobre todo en su fase inicial al crear el primer corte de datos para el sistema. A los costes económicos, los cuales resultan evidentes, es necesario añadir los derivados de la necesaria coordinación entre los agentes sociales y las administraciones con incidencia en la ciudad. Del éxito de esta integración depende la rapidez y eficacia en la obtención y transformación de la información en indicadores. Además, este proceso ha de realizarse de forma homogénea con el resto de ciudades que integran el sistema de indicadores, por lo que el grado de complejidad en el proceso de implementación es muy importante. La necesaria actuación de la administración regional en este proceso facilita enormemente la integración entre ámbitos urbanos, sin embargo, la gran dimensión del sistema de indicadores mantiene elevados los obstáculos económicos y de coordinación. Por tanto, resulta necesaria la selección de un set o conjunto de indicadores llamados Indicadores Esenciales que, manteniendo lo mejor posible la explicabilidad del modelo, se configuren como el núcleo reducido del mismo, facilitando la elaboración del análisis. Para establecer qué indicadores entran a formar parte de la selección hemos de referirnos nuevamente al análisis empírico como base de esta tarea. La selección de indicadores ex post es posible mediante la aplicación de técnicas estadísticas que permitan eliminar los indicadores redundantes que aportan poca información relativa al conjunto, determinando qué variables son más explicativas de las que no lo son. A nuestro entender, la propuesta anterior de sistema de indicadores no está cerrada hasta que no apliquemos precisamente estas técnicas estadísticas para seleccionar no ya un set de indicadores esenciales, sino incluso, los indicadores del propio sistema. Estas técnicas permitirían a su vez analizar dentro de cada ámbito qué variables son realmente indicadores de presión o de estado. Sin embargo, las restricciones derivadas de realizar un análisis ex ante, sólo nos permiten apoyarnos en la experiencia internacional con tales indicadores para realizar la propuesta teórica de inventario de indicadores expuestos en el apartado anterior. Es por ello que, de igual manera que para delimitar el sistema, para seleccionar los indicadores esenciales deberíamos partir de un análisis estadístico descriptivo que nos permitiera seguir reduciendo la información necesaria al máximo. El ejemplo expuesto en el capítulo referido a la caracterización ambiental de algunos municipios de Cádiz y Málaga nos puede marcar la pauta de lo que sería un análisis preliminar de este tipo. Con el Análisis de Componentes Principales (ACP) es posible seleccionar finalmente como indicadores esenciales a aquellos que más participan (explican) en la combinación lineal determinada por los primeros componentes. Al no disponer de esta opción, nuestra selección de indicadores será por tanto teórica, siendo necesario su contraste empírico toda vez que se inicie el proceso de implementación del sistema de indicadores32 . Operativamente, resultaría interesante realizar dos fases, donde la primera consistiera en la elaboración del sistema completo de indicadores en un par de grandes ciudades andaluzas. Este análisis permitiría perfeccionar los indicadores del sistema y el set de indicadores esenciales en una segunda fase ya generalizada al conjunto de ciudades medias andaluzas. Para que un conjunto de indicadores resulte operativo en estas primeras fases de implementación es necesario, en primer lugar, especificar en mayor medida el objetivo último a medir. Desde el comienzo de este análisis, hemos perseguido una imagen dinámica del modelo de desarrollo urbano, la cual nos permitiera su calificación como de sostenible o no. Sin embargo, llegado este punto es necesario concretar algo tan lleno 32 Desde finales de 1998, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la fase de recogida de información necesaria para la realización del diagnóstico ambiental de los municipios andaluces de población superior a 30.000 habitantes y la recogida de datos básicos sobre medio ambiente urbano cuyo tratamiento permitirá continuar el proceso de definición de un sistema de indicadores para el caso andaluz. 106 Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía de subjetividad como es el desarrollo urbano, centrándonos en los aspectos netamente ambientales y directamente relacionados con la calidad del medio ambiente urbano. Con ello conseguiremos reducir el amplio abanico de dimensiones objeto de análisis y seleccionar un número de áreas estratégicas a representar: ruido, paisaje urbano, agua, transporte, etc. El set de indicadores esenciales de calidad del medio ambiente urbano seleccionado está compuesto por 50 indicadores referidos a las áreas estratégicas relativas exclusivamente a la calidad ambiental de las ciudades. La información recogida en la columna de ORIGEN se refiere a los proyectos e iniciativas internacionales en las que se ha aplicado dicho indicador, por lo que se dispone de información (o se está elaborando) del mismo para algún grupo de ciudades. La columna OBSERVACIONES recoge sugerencias acerca de la disponibilidad de la información necesaria para elaborar el indicador en nuestra Comunidad Autónoma. Posteriormente, se recoge la ampliación o extensión del set de indicadores de calidad ambiental (20 más), que permite recoger aspectos de otras dimensiones necesarias para el análisis de la sostenibilidad del modelo de desarrollo, tales como educación, actividad económica, renta y consumo, etc. Propuesta de Indicadores de Calidad del Medio Ambiente Urbano – Indicadores esenciales – ÁREAS ESTRATÉGICAS INDICADORES ESENCIALES POBLACIÓN (1) SUELO URBANO (2) (3) (5) (6) Numero de habitantes de la ciudad y de la conurbación. Distribución por sexo y edad. Densidad de población. Superficie total (Km2) de la aglomeración urbana (ciudad compacta + conurbación). Usos mayoritarios del suelo (dotacional, residencial. etc.) %. % de superficie abandonada o contaminada. Área cubierta por infraestructuras de transportes. HABITAT, AEMA, UNCSD, UA “ HABITAT, AEMA, UNCSD HABITAT, AEMA, UNCSD HABITAT, AEMA, UNCSD (7) (8) Áreas verdes y espacios abiertos/ superficie urbana. M2 de vivienda por persona. (9) % viviendas con plaza de aparcamiento privada. HABITAT, AEMA HABITAT, AEMA, UA HABITAT, AEMA, UNCSD (10) (17) Nº de viviendas con características bioclimáticas (o certificación AENOR) Nº de vehículos por habitante y Km2. Nº de plazas de aparcamiento público por hab.y Km2. Kms. carril-bici. (y % sobre total de km. carriles bus). Nº de desplazamientos cortos diarios. (en km. por hab.) y (% modos de transporte) Longitud total del viario y porcentaje de autovías y vías de doble calzada/ total del área urbana. Intensidad media de tráfico en las principales rutas de acceso a la ciudad y en el centro urbano. Nº de accidentes de tráfico. (18) Gasto e inversión pública en transporte y tráfico. (19) Consumo urbano de agua (por usos y por hab. y día). (20) (21) % Consumo aguas subterráneas sobre el total de consumo. Calidad agua. Número de días al año que los estándares de agua potable de la OMS no son cumplidos (aguas superficiales y subterráneas). (4) VIVIENDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD (11) (12) (13) (14) (15) (16) AGUA Origen 107 Observaciones SIMA SIMA COPT (P.Subregion.) Planeamiento municipal No hay datos Planeamiento municipal ‘’ Censo Vivienda. INE No hay datos No hay datos HABITAT HABITAT HABITAT, AEMA, UA AEMA SIMA Ayuntamientos Ayuntamientos No hay datos Pto. Municipal AEMA COPT AEMA PG Tráfico/P. Local Ayuntamientos/ MF Ayuntamientos HABITAT, AEMA, UA AEMA, UNCSD AEMA, UNCSD, UA No hay datos Consj. Salud/ Aytos. Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Propuesta de Indicadores de Calidad del Medio Ambiente Urbano – Indicadores esenciales – (Continuación) ÁREAS ESTRATÉGICAS INDICADORES ESENCIALES (22) ENERGÍA (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) CICLO DE LOS MATERIALES (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) RUIDO (37) ATMÓSFERA (38) (39) (40) ENTORNO NATURAL y BIODIVERSIDAD (41) (42) (43) SISTEMA VERDE PAISAJE URBANO (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) Origen Observaciones Sequía. Nº de días en que los embalses están por debajo del 30% de su capacidad. % Pérdidas en la canalización y distribución de agua urbana. % de aguas residuales tratadas (por tipo de tratamiento). % de agua reciclada o re-utilizada (para riego básicamente). Consumo de electricidad (por habitante). Consumo de gasolina (por habitante). % de edificios con energía solar. UNCSD % Energías alternativas sobre el total de consumo energético en la ciudad. Cantidad de mercancías transportadas con origen o destino en la ciudad (en Kg.). Por persona y año. Volumen de residuos generados (por habitante y composición) al año. Cantidad y calidad de residuos peligrosos. Recogida selectiva (vidrio, plástico, papel-cartón, pilas). Volumen recogido. % de residuos llevados a vertederos incontrolados. Volumen vertido. % de residuos tratados (por tipo de tratamiento). Volumen incinerado. % de residuos recuperados que son reciclados o reutilizados. % de población expuesta a niveles de ruido superior a 65dB. y 75 dB. respectivamente. Nº de denuncias o sanciones debidas al ruido. Días al año que el municipio no supera los estándares de calidad de aire establecidos. Inmisiones totales (por sectores y substancias como CO2 , NOx , SO2 , O3 y Partículas Suspendidas Tot.). Número de ejemplares de especies vegetales con edad superior a 100 años. Nº de especies de aves acuáticas/rapaces. % del término municipal ocupado por espacios naturales protegidos por ser hábitats de flora y fauna de interés. M2 de zonas verde/habitante. % de personas a 15 minutos caminando de una zona verde. % de zonas verdes con especies autóctonas. % del término municipal ocupado por usos forestales. Superficie ocupada por parques periurbanos. % Edificios protegidos del centro histórico. Nº de itinerarios turístico/histórico urbanos. %Calles peatonales/viario urbano en centro histórico. UNCSD MIMAM/ Confeder. Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos SIMA / CSE No hay datos Censo Vivienda. INE No hay datos AEMA No hay datos HABITAT, AEMA, UNCSD UNCSD HABITAT, UNCSD Ayuntamientos 108 HABITAT HABITAT AEMA, UA UNCSD HABITAT, AEMA CMA. Ayuntamientos/ CMA. Ayuntamientos HABITAT, AEMA No hay datos AEMA, UNCSD, UA AEMA AEMA Ayuntamientos UNCSD, UA UNCSD CMA (> 50.000 hab) Ayuntamientos CMA (si hay estación) ‘’ No hay datos UNCSD AEMA AEMA, UA HABITAT No hay datos CMA Pto. Municipal No hay datos No hay datos CMA Ayuntamientos No hay datos Ayuntamientos Propuesta de Indicadores de Medio Ambiente Urbano para Andalucía Propuesta de Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano – Extensión de los Indicadores de Calidad MAU – ÁREAS ESTRATÉGICAS INDICADORES ESENCIALES Origen Observaciones HABITAT, UNCSD, UA (51) Niveles educativos de la población urbana (por sexo y edad). (52) Cursos de formación y educación ambiental (nº de alumnos). (53) (54) Voluntariado ambiental (nº voluntarios). Empleo. Tasa de paro y empleo (% por sectores). UA (55) (56) Participación laboral de la mujer (tasa actividad). Tasa de dependencia (por sectores). HABITAT, UA HABITAT (57) (58) (59) Nivel de renta media per cápita. Nº de personas sin hogar. Coste medio de la vivienda HABITAT, UA HABITAT, UA HABITAT, UA (60) % residentes inmigrantes no nacionales. UA SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA (61) Tasa criminalidad UNCSD, UA PARTICIPACIÓN Y DIVERSIDAD SOCIAL (62) % Participación en las últimas elecciones locales UA Censo Población 1991 CMA/CEC/Ayto/ DIP ‘’ Censo Población 1991 SIMA Censo Población 1991 No hay datos Ayuntamientos. Ayuntamientos. Argentaria. Ayuntamientos Deleg. Gobernación Ayuntamientos Deleg. Gobernación SIMA EQUIPAMIENTO (63) (64) (65) (66) (67) (68) Nº de pabellones y recintos deportivos multiusos. Nº de centros de estudios superiores. Nº de camas hospitalarias por habitante. Nº museos, galerías de arte y casas-museo. Nº de sesiones de cines y represent. de teatro al año. % Gasto en medidas de política ambiental por sectores (agua, residuos, atmósfera, educación, equipamiento, gestión, tasas ambientales, tecnología). Nº de empresas especializadas en servicios ambientales o biotecnología. Centros I+D ambiental. HABITAT UNCSD UA UA UNCSD Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos UNCSD No hay datos UNCSD No hay datos EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RENTA Y CONSUMO TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL M. AMBIENTE (69) (70) SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS UTILIZADAS: AEMA AEMA. Agencia Europea de Medio Ambiente COPT. Consejería de Obras Públicas y transporte. Junta de Andalucía. CSE. Compañía Sevillana de Electricidad. HABITAT. Comisión de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos INE. Instituto de Estadística de Andalucía MIMAM. Ministerio de Medio Ambiente. MF. Ministerio de Fomento. SIMA. Sistema de Información Municipal de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. UA. Urban Audit. Comisión Europea. UNCSD. Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 109 Utilidad de los Sistemas de Indicadores de Medio Urbano. Conclusiones 6. Utilidad de los Sistemas de Indicadores de Medio Ambiente Urbano. Conclusiones 6.1. Algunas Aplicaciones En la realidad local andaluza muchos son los municipios que cuentan con sistemas de información, más o menos desarrollados, que les permiten la monitorización de los avances conseguidos a la hora de implementar determinados programas y políticas municipales. Un ejemplo claro lo encontramos en las empresas de gestión de agua, las cuales disponen de información periódica sobre la capacidad y los consumos hídricos de los distintos sectores urbanos. Gracias a estos indicadores es posible establecer las pautas de consumo de agua actuales, asignar precios y realizar previsiones de nuevas demandas y necesidades de aumento de capacidad. Al igual que ocurre en este caso, podemos mencionar otras áreas de actuación (economía, urbanismo, servicios sociales) que manejan una gran cantidad de información que podría organizarse de forma homogénea siguiendo por ejemplo el esquema PER de la OCDE. Sin embargo, estos indicadores no se encuentran organizados de forma eficiente de manera que permitan un análisis conjunto de la información urbana. La falta de experiencia en prácticas de este tipo, así como las tradicionales trabas administrativas y competenciales dificultan la sinergia en los esfuerzos de las distintas administraciones y sus distintas áreas, a la hora de elaborar información. Las utilidades de los indicadores que actualmente se vienen usando en cada organismo se verían potenciadas tras su integración y homogeneización tanto temporal (misma unidad temporal), como espacial (mismas unidades de medida y escala). 111 La elaboración de un sistema de indicadores de medio ambiente urbano persigue la obtención conjunta de información referida a los diversos ámbitos que configuran lo que de forma sintética venimos llamando el modelo de desarrollo urbano. El ámbito de análisis, la periodicidad de su cálculo y la cantidad de información seleccionada caracterizan las múltiples utilidades de los sistemas de indicadores. La presentación y el uso de los mismos resulta muy variado, por lo que no podemos afirmar que exista una única manera de organizar y utilizar los indicadores. En términos genéricos ya apuntamos las aplicaciones de los sistemas de indicadores, pudiendo resumirse en: a) Conocimiento de la realidad urbana y las interrelaciones entre los distintos ámbitos socioeconómico, urbanístico, ambiental, etc. La utilidad básica de los sistemas de indicadores pasa por representar la realidad, modelizar y simular los componentes del sistema o modelo elegido. b) Establecimiento de los factores determinantes sobre los que incidir para avanzar sobre el concepto de desarrollo sostenible o de alguno de sus componentes (ambiental, socioeconómico, etc.). c) Valoración de los avances conseguidos en el proceso global de implementación de Agendas Locales 21. d) Mediante el intercambio de experiencias y el conocimiento de las mejores prácticas (ejemplo: BEST y GOOD Practices, ONU), efectuar análisis comparativos entre ciudades con problemáticas similares para validar la eficiencia de determinadas políticas. Utilidad de los Sistemas de Indicadores de Medio Urbano. Conclusiones Para estos usos genéricos resulta sumamente útil la elaboración de indicadores complejos o sintéticos que aproximen un conjunto de características determinadas (vivienda, educación, movilidad, etc.) o un fenómeno o cualidad subyacente (sostenibilidad, bienestar). En esta línea se enmarcan los trabajos realizados por el Observatorio Urbano Global (GUO), para la elaboración del Indice de Desarrollo Urbano. En Europa destacan las acciones de instituciones tales como el ICLEI, la Red de Ciudades Europeas Sostenibles o iniciativas comunitarias derivadas en su mayoría de las colaboraciones entre EUROSTAT, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la D.G. XI, tales como EURONET, Seminarios sobre Prospectivas Urbanas, difusión de Buenas Prácticas Urbanas europeas, creación de agencias u observatorios urbanos, etc. En referencia a la escala, la implementación de un sistema como el que se propone permite realizar muy diversos análisis. Éstos pueden efectuarse al nivel sectorial, con los distintos subsistemas, así como al nivel global con la creación de índices o medidas sintéticas que cuantifiquen la mejora del modelo de desarrollo seguido por las ciudades y comparar sus resultados y experiencias. Por otra parte, resulta muy interesante disponer de la referencia espacial que permita en su caso la desagregación para cada indicador genérico. Esta posibilidad permitiría el estudio por barrios o divisiones zonales dentro de la ciudad. Análisis de la Sostenibilidad Si lo que perseguimos es la aproximación a la medida de la sostenibilidad, nos encontramos con el problema práctico de la inexistencia de una definición objetiva y cuantitativa, lo cual obliga a hacer un considerable esfuerzo para referenciar el valor de cada indicador a ciertos criterios o principios generales de gestión de los recursos naturales, que sean además generalizables para otros entornos urbanos. El objetivo es aproximarnos a una medida flexible y abierta de la sostenibilidad, de índole cuantitativa (o que al menos permita su ordenación y el establecimiento de un sistema de ponderaciones) y trasladada a cada indicador específico. La consideración del concepto de sostenibilidad como la suma de al menos tres dimen- siones (social, económica y ambiental), permite al menos la simplificación del análisis, aunque complica la identificación de las interrelaciones entre, por ejemplo, los desequilibrios sociales y los ambientales. La «sostenibilidad», se ha de entender como el compromiso entre la consecución de los máximos niveles de equilibrio entre los distintos subsistemas. La cuestión de la medida de la sostenibilidad se encuentra tras la gran mayoría de aplicaciones de sistemas de indicadores ambientales. Concepto Integral de la Sostenibilidad SOSTENIBILIDAD SOCIAL SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Dado que no existe una metodología homogénea para construir los indicadores, el problema de la comparabilidad a nivel regional, nacional o mundial acentúa la dificultad a la hora de homogeneizar los niveles de calidad de vida y desarrollo ente distintas ciudades. Por otro lado, una cuestión importante surge ante la comparación intertemporal de la calidad ambiental, necesaria para poder analizar la evolución del modelo de desarrollo hacia pautas más sostenibles en la ciudad y poder hacer un seguimiento de determinados parámetros (consumo de recursos naturales, balance hídrico, etc.). Un sistema de indicadores que no sea consistente en el tiempo no es válido para poder realizar este tipo de análisis. Partiendo del seguimiento de determinados indicadores a lo largo del tiempo es posible realizar un análisis a medio y largo plazo que permita identificar las tendencias y los escenarios alternativos para el crecimiento futuro de la ciudad y sus consecuencias en términos ambientales. Aplicando las técnicas de 112 Utilidad de los Sistemas de Indicadores de Medio Urbano. Conclusiones simulación y predicción a través de las series temporales disponibles (cuanto más años se consideren, mejor), se establecen los parámetros estructurales del modelo de desarrollo en la ciudad (población, uso de recursos, residuos generados, balance energético, etc.). Apoyándose en estas predicciones se puede disponer de la información previa para determinar el margen de maniobra en determinados aspectos (qué niveles de consumo se pueden estimar como sostenibles, o la necesidad de un aumento de la capacidad de abastecimiento, por ejemplo). La elaboración de un sistema de indicadores urbanos puede ir acompañada de su integración en un sistema de información geográfica (SIG) que permite la territorialización de la información a los niveles deseados, lo cual facilita el análisis conjunto de las interrelaciones entre indicadores, o el estudio específico de determinadas áreas urbanas más degradadas. Los llamados Observatorios Urbanos, promovidos fundamentalmente por los Programas Hábitat y Agenda 21 de la ONU, están orientados al establecimiento de las bases para la elaboración de sistemas de información urbana que resulten comparables y que permitan la creación de series temporales de datos. Cubierta esta primera etapa es posible realizar análisis de la influencia de políticas ambientales locales y el seguimiento de la Agenda local 21, aplicando los criterios de sostenibilidad relativa a los principales ámbitos del medio ambiente urbano. De forma más concreta enumeramos otras potenciales aplicaciones de los indicadores de sostenibilidad urbana. Análisis de la capacidad urbana. Auditoría Ambiental Urbana El crecimiento urbano supone nuevas necesidades (de transporte, de viviendas, de suministro de agua y energía, etc.) que implican el aumento de la capacidad urbana, en términos de mayores consumos de recursos naturales, energía y agua. Si bien este proceso se produce de forma muy ralentizada, existen circunstancias en las que puede acelerarse, como por ejemplo, las ganancias de población de la corona me- tropolitana de las grandes ciudades, el boom inmobiliario experimentado en los municipios costeros turísticos, etc. La previsión de estos efectos no siempre se realiza de forma eficaz. Los instrumentos de planificación urbanística y territorial tratan precisamente de adelantarse a los desarrollos futuros en términos de usos del suelo, necesidades de nuevos equipamientos e infraestructuras. En casi todos los municipios andaluces es conocido el resultado del colapso o saturación de las infraestructuras ante los crecimientos demográficos y urbanos, manifiesto en la subida del precio del suelo y las viviendas (ante una deficiente planificación urbanística), así como en atascos o embotellamientos en las infraestructuras de transporte (rondas de circunvalación y accesos desde la periferia), insuficiencia de abastecimiento de agua (manifiesta en temporadas de sequía), o graves problemas de calidad del tratamiento de las aguas residuales (muy claro en los municipios costeros). En determinadas ciudades (sobre todo norteamericanas) se están aplicando las técnicas de análisis de viabilidad empresarial y de inversiones a los problemas actuales de gestión ambiental urbana. El caso más emblemático es el de la ciudad norteamericana de Las Vegas, un enclave urbano de considerables dimensiones en un entorno hostil desértico. Las costosas infraestructuras hidráulicas desarrolladas para abastecer de agua la conurbación se ven desbordadas a medio plazo por la intensidad del crecimiento urbano. Este hecho ha obligado a las autoridades urbanísticas a establecer unos «límites al crecimiento» en términos de número máximo de nuevas viviendas cada año y nuevas restricciones al consumo de las ya establecidas. Este tipo de gestión urbana se ha de apoyar en un sistema de información que permita la elaboración de índices de capacidad urbana en términos de carga máxima y uso de recursos (de consumo de agua en el ejemplo apuntado), predicciones demográficas, información sobre el crecimiento urbano, etc. Análisis ecosistémico Como desarrollamos en capítulos anteriores, este tipo de estudio se centra en identificar los aspectos 113 Utilidad de los Sistemas de Indicadores de Medio Urbano. Conclusiones definitorios de la ciudad como ecosistema. Tras seleccionar el ámbito de análisis y las poblaciones que interaccionan, los indicadores nos ayudarán a modelizar el ciclo artificial de los recursos, el agua, la energía y los bienes en la ciudad, estableciendo los balances pertinentes de la relación ciudad-entorno. Análisis de la huella ecológica En algunos momentos, el interés del análisis puede no estar centrado en la sostenibilidad local de la ciudad como asentamiento, sino en la aportación de la misma a la sostenibilidad global. En estos términos es necesario partir de una definición de huella ecológica que contemple los recursos naturales y territorios utilizados por el desarrollo urbano. Seleccionado ese conjunto de variables, los indicadores urbanos nos representarán las necesidades que cada ciudad tiene de espacio, agua, energía y otros recursos. La representación territorial de estas necesidades (utilizando para ello un SIG), así como el solapamiento de estas relaciones invisibles entre territorios lejanos (unos oferentes de recursos y otros demandantes de los mismos) nos lleva a cuantificar la presión sobre la calidad ambiental de determinados ámbitos que en principio no parecían amenazados (cuando se consideraba únicamente el crecimiento local). Análisis de la histéresis urbana En Física se reconoce la histéresis como aquel fenómeno en que el estado de evolución de un proceso está determinado no sólo por la causa que lo provoca, sino también por la historia del mismo. La traducción a los términos de gestión ambiental puede ilustrarse con un ejemplo: los ecosistemas muestran una determinada capacidad de absorción o anulación de los desequilibrios producidos por el hombre (contaminación, tala de árboles, agotamiento reservas de agua potable, etc.). Esta capacidad se denomina resiliencia, término también derivado de la Física aplicado a la resistencia que oponen los cuerpos a una fuerza. Sin embargo, este fenómeno encuentra unos límites físicos, dado que los ecosistemas pueden alcanzar sus 114 niveles de saturación, pasados los cuales se rompe definitivamente el equilibrio que más o menos se mantenía hasta entonces (produciéndose la crisis del ecosistema: desertización, pérdida de biodiversidad, etc.) e incidiendo en el resto de ecosistemas interrelacionados. Sobrepasado el umbral de resiliencia mínima, cuanto más tiempo pase el ecosistema bajo la presión, por ejemplo, de la actividad contaminante, menor será su resistencia a dicha presión (resiliencia mínima) y más difícil será restaurar la calidad ambiental inicial, o incluso imposible llegado un punto de no retorno. Se trata del fenómeno de la histéresis, en el que la dificultad en la restauración de la calidad ambiental no radica en el daño reciente, sino en el historial de daños que han mermado la resistencia (resiliencia) del ecosistema, dado que el mismo ha estado demasiado tiempo bajo la presión de la actividad contaminante. Este proceso acumulativo de degradación ambiental puede detenerse, e incluso cabe la posibilidad de reconstruir los niveles de calidad iniciales si el daño producido no ha sido irreversible. En las ocasiones en que se produce determinado desequilibrio ambiental de proporciones importantes, la acción pública y privada opta por ingentes inversiones que se centran en eliminar la causa que provoca el daño y sus resultados sobre el medio. Pero determinados efectos (por ejemplo, la pérdida de biodiversidad) pueden ser definitivos, apareciendo problemas de irreversibilidad. Según el fenómeno de la histéresis física, un muelle sobre el que se ejerce determinada fuerza durante mucho tiempo va perdiendo su capacidad para recuperar la forma original. Lo mismo ocurre con la posibilidad de regenerar un ecosistema dañado, que es cada vez menor conforme mayor número de daños irreversibles se hayan producido y mayor haya sido el tiempo de espera. La histéresis ambiental nos dice que cada vez que tratemos de regeneremos la calidad ambiental de un ecosistema (incluido el urbano), los resultados conseguidos serán menores y los costes o esfuerzos necesarios irán en aumento. Este proceso, basado en los conceptos de irreversibilidad y niveles de saturación, echa por tierra las hipótesis más optimistas acerca del desarrollo sostenible, las cuales se basan en la confianza de que en el futuro las generaciones venideras valoren en mayor medida la calidad ambiental, dedicando crecientes re- Utilidad de los Sistemas de Indicadores de Medio Urbano. Conclusiones cursos a su regeneración. El resultado será que no se podrá reconstituir la calidad inicial, dado que los ecosistemas, manifestando el fenómeno de la histéresis, mostrarán cada vez una menor resiliencia o resistencia al impacto de las actividades humanas. En los ecosistemas saturados, la curva que relaciona la calidad ambiental con los recursos dedicados a su consecución sigue una forma asintótica sobre el eje en que se valoren los recursos orientados a las políticas de renovación o rehabilitación del ecosistema: en términos unitarios, cada vez costará más conseguir una mejora de la calidad ambiental.. En términos urbanos el proceso es el mismo, considerando a la ciudad como el agente (ecosistema artificial) que ejerce la presión sobre los ecosistemas naturales. Si podemos identificar el impacto de la ciudad sobre el medio ambiente (en términos de los ámbitos de: agua, recursos, residuos y atmósfera) y establecer los niveles o umbrales mínimos para asegurar que los daños producidos no son irreversibles (asegurar el consumo ecológico y la calidad ambiental), podremos estudiar el grado de «cansancio» o desgaste de la resistencia de los ecosistemas naturales que nos albergan. Así, sabremos que si los ecosistemas naturales no han estado expuestos durante demasiado tiempo a la presión de las actividades humanas, la regeneración de los daños producidos será mucho menos costosa y viceversa. Igualmente, podremos conocer cuándo los ecosistemas naturales están al borde del colapso por sobre-explotación y con peligro de producirse daños irreversibles. De esta manera, se estará capacitando a los gestores urbanos para realizar una labor de planificación e intercambio entre los objetivos ambiental (calidad del medio) o económico (crecimiento urbano y económico). La preferencia actual por los objetivos económicos frente a los ambientales ha de dar paso a un equilibrio entre los mismos, de manera que se tomen en consideración los fenómenos de resiliencia e histéresis propios de la relación ciudad-medio ambiente. De nuevo el uso de los indicadores es básico para esta tarea. 6.2. Conclusiones En un análisis teórico como el que estamos realizando es difícil realizar conclusiones que se deriven de la validación empírica de la propuesta de indicadores que se realiza. Por otra parte, la elaboración de un sistema de indicadores guarda estrecha relación con el proceso de elaboración de Agendas Locales 21 (AL21). A continuación enumeramos de forma esquemática algunas ideas a modo de conclusión: • El paradigma del desarrollo sostenible debe ser asumido por las políticas asociadas a la planificación y gestión del medio urbano. • Desde una visión holística, toda política hacia un desarrollo sostenible ha de integrar las distintas dimensiones del mismo, desde la ambiental hasta la socioeconómica. Las soluciones a los problemas de calidad de vida urbana y excesivo uso de recursos naturales no son únicamente competencia de las instituciones con competencia ambiental. La planificación del medio urbano debe tener en consideración la horizontalidad y transversalidad de las políticas ambientales. • La «sostenibilidad» debe ser uno de los principios rectores del desarrollo local, siendo las administraciones públicas y las entidades sociales garantes de ésta. De nuevo la coordinación entre los agentes sociales e instituciones de la ciudad aparece implícita entre los requisitos que estamos enumerando para realizar una política urbana de sostenibilidad. • Es necesario la realización de un sistema de indicadores urbanos de sostenibilidad que se adapte lo mejor posible a la realidad de cada municipio y que a su vez sea comparable a distintas escalas. Para ello es necesario mejorar y adecuar las bases de datos institucionales a los criterios ambientales urbanos. La escasez de datos y de experiencia regional en materia de indicadores de sostenibilidad dificulta la realización y comparación de políticas ambientales municipales. • La propuesta realizada, si bien cumple todos los requisitos que a priori se pueden establecer para que un sistema de indicadores sea coherente, necesita de su plasmación práctica a partir de la ampliación de las bases estadísticas disponibles al menos para determinados casos (proyectos piloto). Este proceso permiti- 115 Utilidad de los Sistemas de Indicadores de Medio Urbano. Conclusiones rá una valoración ex-post de la bondad del Sistema de Indicadores, permitiendo mediante la aplicación de técnicas multivariantes, una mejor selección de los indicadores realmente imprescindibles para la medida de cada uno de los subsistemas parciales, así como del objetivo final: el desarrollo urbano sostenible. • Por ello es necesario realizar un considerable esfuerzo para el estudio de la realidad urbana, aconsejándose la sistematización de la recogida de datos sobre la calidad ambiental del núcleo urbano (normalmente el municipio) para la obtención de información estadística. Es necesario crear nueva información a escala municipal (o urbana) ya que los escasos indicadores usados hasta el momento presentan problemáticas metodológicas en su aplicación, derivadas normalmente de la definición del ámbito de medida y otros problemas de generalización, comparabilidad y agregación. Actualmente las 116 bases de datos existentes en Andalucía y las pocas memorias municipales ambientales son un primer paso, insuficiente, que deben ser ampliadas para permitir delimitar la auténtica imagen urbana que de a conocer la evolución real del municipio mediante indicadores consensuados y con validez internacional para poder adaptar los programas de actuación que emanen de la AL21 a medio y largo plazo. • Finalmente, tan necesario como difícil resulta establecer redes de ciudades sostenibles tanto a escala autonómica, como en el ámbito internacional, compartiendo soluciones a problemáticas comunes de muchas regiones y municipios. A modo de evidencia, resulta paradigmático que aún no se disponga de ninguna ciudad española en las bases de datos mundiales de que dispone, Naciones Unidas en su Programa de Indicadores Urbanos (Hábitat, UNCHS). Bibliografía Bibliografía • BAUER, P.T. (1971): Crítica de la teoría del desarrollo. Edición española de 1988. Editorial Orbis. Barcelona. • BAUER, R.A. (ed) (1966): Social Indicators. MIT Press. Cambridge, U.K. • BIDERMAN, A.D. (1966): Social Indicators and Goals. En Bauer, R.A. (ed): Social Indicators. MIT Press. Cambridge, U.K. • Boyden, S. (1996). The city: so human an ecosystem. Nature & Resources, 32 (2). UNESCO. Parthenon Publishing. • BRUGMANN, J. (1992): Managing Human Ecosistems: Principles for Ecological Municipal Management. ICLEI. Toronto. • BRUNDTLAND, G.H. (1987): Our common future. Oxford University Press. • CAREW-REID, J; R. PRESCOTT-ALLEN; S. BASS & B. DALAL-CLAYTON (1994). Strategies for National Sustainable Development: A Handbook for their Planning and Implementation. IIED and IUCN. Earthscan Publications. Feltham, England. U.K. • CARLEY, M. (1981): Social Measurement and Social Indicators. Contemporary Social Research. George Allen & Unwin. London, U.K. • CASTELLS, M. (1989): The informational city. Oxford y Cambridge. MA. Basil Blackwell. • CASTELLS, M. (1991): El auge de la ciudad Dual. Revista ALFOZ, 6. pp 89-103. • CASTELLS, M. (1997): La sociedad red. Alianza Editorial. • CASTRO BONAÑO, J.M. (1995): Carta Verde sobre Medio Ambiente Urbano. Instrumento para el Desarrollo Sostenible en Áreas Urbanas. El Caso de Málaga. I Congreso sobre Derecho y Medio Ambiente. Universidad Carlos III y CIMA. Sevilla. • CASTRO BONAÑO, J.M. (1998): Algunas Reflexiones sobre Sistemas de Indicadores de Medio Ambiente Urbano. I Congreso Mundial sobre Salud y Medio Ambiente Urbano. Ayuntamiento de Madrid. Madrid. • CASTRO BONAÑO, J.M. y A. MORILLAS RAYA (1998): Alternative Design for the City Development Index based on distance measure. Research Partnership for the «Analysis of the Global Urban Indicators Database and Design of Urban Indices». Urban Indicators Programme. Global Urban Observatory. Nairobi, Kenia. • CLAYTON A. & RADCLIFFE, N. (1993): Sustainability: A systema Approach. WWF. Scotland. • CNUMA/UNCED (1992): Conferencia Medio Ambiente y Desarrollo. Brasil - 92. Edit. MOPT. Madrid. • CNUMA/UNCED (1992): Agenda 21. Naciones Unidas. New York. • COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1990): Libro verde sobre el Medio Ambiente Urbano. D.G. XI. Bruselas. • COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1992): Hacia la sostenibilidad. Programa comunitario de política y acción en relación al medio ambiente y el desarrollo sostenible. COM(92) 23, Bruselas 27 Marzo. • COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993): Crecimiento, competitividad, empleo - Retos y pistas para entrar en el siglo XXI - Libro Blanco COM(93)700, Bruselas, 5 Diciembre. • COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Europa 2000+: Cooperación para el desarrollo territorial europeo. Bruselas. • COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Ciudades Europeas Sostenibles. Primer In- 117 Bibliografía • • • • • • • • • • • • forme. Comisión Europea y Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano. Bruselas. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995): La red de ciudadanos. Cómo aprovechar el potencial del transporte público de viajeros en Europa - Libro Verde COM(95) 601. Bruselas. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995): Jornadas de Elaboración de Agendas Locales 21. Instrumentos para la Sostenibilidad Urbana. DG. XI. Bruselas. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1996a): European Sustainable cities. Report by the Expert Group on the Urban Environment. D.G. XI Bruselas. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1996b): Vida Urbana Sostenible en las próximas décadas. Jornadas Locales de Prospectiva (EASW): Programa Value II. DG XIII en colaboración con DG. XI. Bruselas. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1996c): Política futura de lucha contra el ruido Libro Verde COM(96)540. Bruselas COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1997): Towards an urban agenda in the European Union. Communication from the Commission. COM(97)197. Bruselas. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Directions for the EU on Environmental Indicators and Green National Accounting. Communication from the Commission. COM(94) 670. Bruselas. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (1995): Plan de Medio Ambiente de Andalucía. 1997-2002. Junta de Andalucía. Sevilla. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (1997). El medio Ambiente Urbano en Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (1997b). Informe 1996 Medio Ambiente en Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (1998): Informe 1997 Medio Ambiente en Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla. DALY, H. & R. GOODLAND (1992): An ecologicaleconomic assessment of deregulation of international commerce under GATT. Washington DC. The World Bank. • DALY, H. (1990): «Toward some operational principles of sustainable development». Ecological Economics, 2 (1). • DEELSTRA, T.; VAN EMDEN, H.N.; DE HOOP, W.H.; JONGMAN, R.H.G. (eds.) (1991): «The resourceful city: Managemen Approaches to Efficient Cities Fit to Live in». Proceedings of the MAB-11 Workshop, Amsterdam, 13-16 September 1989. Netherlands MAB Committee. Amsterdam. • EHRLICH, P. R. (1989):»The limits to substitution: meta resource depletion and new economicecological paradigm». Ecological economics, 1 (1). • EHRLICH, P.R.; EHRLICH, A.H. (1993): La explosión Demográfica. El principal problema ecológico. Biblioteca Científica Salvat. Barcelona. • ESTEBANEZ ÁLVAREZ, J. (1989): Las ciudades. Morfología y estructura. Ed. Síntesis. Madrid. • EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (1995): Europe´s Environment: The Dobris´Assessment. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. • EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (1998): Europe´s Environment: The second Assessment. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. • EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (1999): Medio Ambiente en la Unión Europea en el cambio de siglo. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. • EUROSTAT(1997): Indicators of sustainable development: a pilot study following the methodology of the United Nation Commission on sustainable development. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. • EUROSTAT (1999): Toward environmental Pressure Indicators for the EU. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. • FERNANDEZ DURAN Ramón (1993): La explosión del desorden. La metropoli como espacio de la crisis global. Ed. Fundamentos. Madrid. • FUNDACIÓN CIEDES (1995): Carta Verde de Málaga. Declaración de La Cónsula. Málaga. • FUNDACIÓN CIEDES (1996): Plan Estratégico de Málaga. La aventura de diseñar el propio futuro. Málaga. 118 Bibliografía • GARCÍA MANRIQUE, E., OCAÑA OCAÑA, C. (1986): Geografía humana de Andalucía. Barcelona. OikosTau. • GIRARDET, H. (1992): The Gaia Atlas of Cities. New directions for sustainable urban living. Gaia Books Limited. London. • GIRARDET, H. (1996): «The metabolism of cities» Nature & Resources,.32 (2). UNESCO. Parthenon Publishing. pp. 6-7. • HAMMOND, A.; ADRIAANSE,A.; RODENBURG, E.; BRYANT, D.; WOODWARD,R. (1995): Environmental indicators. A systematic Approach to measuring and reporting on environmental policy Performance in the Context of Sustainable Development. World Resources Institute. • HORN, R.V. (1993): Statistical Indicators for the Economic & Social Sciences. Cambridge University Press. Cambridge, U.K. • ICLEI (1998) Guía Europea para la Planificación de las Agendas 21 Locales. Ed. Bakeaz. Bilbao. • IUCN, IIED (1994): Carew-Reid, J; Prescott-Allen, R; Bass, S; Dalal-Clayton, B. Strategies for National Sustainable Development: A Handbook for their Planning and Implementation . Earthscan Publications. Feltham, England. U.K. • IUCN/WWF/UNEP (1991): Cuidar la tierra: Estrategia para el Futuro de la Vida. • KUIK, O.; VERBRUGGEN, H. (Eds): (1991): In search of Indicators of Sustainable Development. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Germany. • LOVELOCK, J.E. (1979): GAIA: a new look at life on Earth. Oxford University Press. Oxford. • LYNCH, K. (1965): «La ciudad como medio ambiente» Scientific American. • MARGALEF, R. (1992): Ecología. Ed. Planeta, Barcelona. • MARGALEF, R. (1991): Teoría de los sistemas ecológicos. Ed. Universidad de Barcelona, Barcelona. • MEADOWS D. (1992): Los límites del crecimiento. El País – Aguilar. Madrid • MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE(1996): Indicadores ambientales. Una propuesta para España. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Madrid, España. • MOPTMA (1996): Primer Catálogo Español de Buenas Prácticas. Comité Hábitat II España. Madrid. • MORRIS, D. (1996): Cities of Opportunity. Nature & Resources, 32 (2). UNESCO. Parthenon Publishing, pp. 8-9. • NAREDO, J.M. (1990): El crecimiento de la ciudad y el medio ambiente. en Las grandes ciudades: debates y propuestas. Alfoz. Madrid. • NAREDO, J.M. (1994): «El funcionamiento de las ciudades y su incidencia en el territorio». Ciudad y Territorio, 100-101. MOPTMA. • NAREDO, J.M. y J. Frías (1988): Flujos de energía, agua, materiales e información en la Comunidad Autónoma de Madrid. Consejería de Economía. CAM. Madrid. • NIJKAMP, P.; PENELS, A. (1994): Sustainable cities in Europe. Earthscan Publications Ltd. London. • OCAÑA OCAÑA, C. (1998): Áreas Sociales Urbanas. Observaciones sobre las ciudades andaluzas. Serie Estudios y Ensayos. SPICUM.Universidad de Málaga. • ODUM, E.C. (1980): Ecology and our endangered lifesuport systems. Sinauer Associates Inc. Publishers. • ODUM, H.T. & E.C. ODUM (1980): Energy basis for man and nature. Mc Graw Hill. N.York • OECD (1978): Urban Environmental Indicators. Paris. • OECD (1993): OECD Core Set of Indicators for Environmental Performance Reviews. Environment Monographs Nº 83. Paris. • OECD (1994): Environmental Indicators. Paris. • OECD (1997): Better understanding our cities. The role of urban indicators. Paris. • PARRA, F. (1994): «La ciudad como ecosistema». Ciudad y Territorio,100-101. MOPTMA. • PEARCE, D.W. & R.K. TURNER (1990): Economics of natural resources and the environment. Harvester Wheatsheaf. Nueva York. • PEARCE, D.W.; A MARKANDYA & E.B. BARBIER (1989): Blueprint for a green Economy. London, Earthscan. • REES, W. E. (1992): Ecological footprint and appropiated carrying capacity: what urban economics leaves out. Environment and Urbanization, 4 (2): 121-130. • REES, W. E. (1996): Indicadores Territoriales de Sustentabilidad. Ecología Política, 12. Editorial FUHEM/ICARIA. Pp. 27-41. • RICHARDSON, H.W. (1973): The economics of urban size. Saxon House. Westmead. UK. 119 Bibliografía • RIFKIN, J. (1990): Entropía. Hacia un mundo invernadero. Editorial Urano. Barcelona. • SALVO TIERRA, A. E. et al. (1993): Dictamen Sectorial sobre calidad de vida y medio ambiente. Plan Estratégico de Málaga. Fundación CIEDES. Málaga. • SALVO TIERRA, A.E. (1996): Informe sobre la situación del Medio Ambiente Urbano en Andalucía. Elaborado para el Grupo de Medio Ambiente Urbano del Parlamento de Andalucía. Mimeo. • SASSEN, S. (1991): The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press. • SASSEN, S. (1994): Cities in a World Economy. Pine Forge Press. California. • SHELDON, E.B. & W.E. MOORE (1968): Indicators of Social Change: Concepts and Measurement. Russell Sage Foundation. New York, USA. • SHUNT, W. (1993): Algunas reflexiones en torno a la ecología y el urbanismo. Historia y Ecología: Ayer. • SOKAL, R.R. & F.J. ROHLF (1981): Biometry. W. H. Freeman and Company, New York. • TERRADAS, J.; PARÉS, M.; POU, E. (1985): Descobrir el Medi Urbá. Ecología d’una ciutat: Barcelona. Centre del medi urbá. Ayuntamiento de Barcelona. • UNCHS / Hábitat (1984): Enfoque sistemático y amplio de la capacitación para los Asentamientos Humanos. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. UNCHS. Nairobi. • UNCHS / Hábitat (1991): Directrices Ambientales para la Planificación y Gestión de Asentamientos. Ed. MOPT. PNUMA. UNCHS. Madrid. • UNCHS / Hábitat (1994): Report of international conference on re-appraising the Urban Plannig 120 • • • • • • • • process as an instrument of Sustainable Urban Development and Management. United Nations Centre for Human Settlements Habitat. Nairobi. UNCHS/ Hábitat (1996): The global Report on human Settlements. An urbanizing world. Oxford University press. Oxford. UNITED NATIONS DEPARTMENT FOR POLICY COORDINATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (1996): Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. Von BERTALANFFY, L. (1969): General System Theory: foundations, development, applications. Braziller. New York. WACKERNAGEL, M. & W. E. REES (1996): Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. Gabriola Island, BC: New Society Publishers. WACKERNAGEL, M.; L. ONISTO; A. CALLEJAS; I. S. LÓPEZ; J. MÉNDEZ; A. I. SUÁREZ & M.. G. SUÁREZ (1997): Ecological Footprints of Nations: How Much Nature Do They Use? How Much Nature Do They Have? Commissioned by the Earth Council for the Rio+5 Forum. International Council for Local Environmental Initiatives. ICLEI. Toronto. WORLD COMMISION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. (1987): Our common future. Oxford University Press. Oxford. WHO (1993): Global Strategy for health and environment. World Health Organization. Geneva. ZARZOSA ESPINA, P. (1996): Aproximación a la medición del Bienestar Social. Universidad de Valladolid. Valladolid.