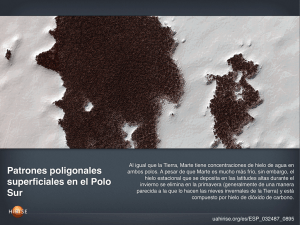El romance de la doncella esquimal
Anuncio

El romance de la doncella esquimal por Mark Twain Mark Twain conforma, junto con Herman Melville y Edgar Allan Poe, el triunvirato fundacional de las letras norteamericanas y es posiblemente el más candoroso y a la vez el más cáustico de los tres autores. Padre de personajes memorables como Tom Sawyer y Huckleberry Finn y gestor de buena parte del sentido del humor “americano”, no fue ajeno a la más virulenta de las críticas sociales de su época pero es en sus cuentos en donde el lector puede apreciar la verdadera dimensión de su afilada pluma. Editorial Claridad ha dispuesto, por vez primera en nuestro país, la edición completa y cronológica en cinco volúmenes (de los cuales ya han aparecido los primeros cuatro) de la narrativa breve del genial autor sureño; singular oportunidad para vindicar el lugar que le corresponde por derecho en nuestra biblioteca. —Sí, le diré todo lo que quiera saber de mi vida, señor Twain —afirmó, con su dulce voz, reposando plácidamente su mirada honesta sobre mi rostro—. Porque usted es muy amable y bueno al interesarse y preocuparse por mí. Había estado como ausente raspando la grasa de ballena de sus mejillas con un pequeño cuchillo de hueso y traspasándola a una de sus mangas de piel, mientras contemplaba las Auroras Boreales que se balanceaban en serpentinas llameantes a lo largo del cielo y bañaban las solitarias llanuras de nieve y los icebergs tan grandes como templos con los ricos matices del arco iris; un espectáculo de un esplendor y una belleza casi intolerables. De repente, se sacudió para despojarse de tal ensoñación y se preparó para darme la pequeña y humilde historia que le había pedido. Se acomodó en el bloque de hielo que estábamos usando como sofá, y me dispuse a escucharla. Era una criatura hermosa. Hablo desde el punto de vista esquimal. Otros la hubieran creído un poquito rolliza. Tenía sólo veinte años, y se la consideraba, de lejos, la muchacha más fascinante de la tribu. Aun ahora, al aire libre, con su abrigo de piel voluminoso y amorfo, pantalones y botas y una amplia capucha, la belleza de su rostro era evidente; pero quedaba librado al azar lo referido a su figura. Entre los invitados que entraban y salían, no había visto ni a una sola niña en el iglú hospitalario de su padre que se le equiparara. Y sin embargo, no era caprichosa. Era dulce, espontánea y sincera, y si era consciente de su belleza, no había nada en ella que revelara tal conocimiento. Había estado conmigo todos los días, durante una semana para ese entonces, y cuanto más la conocía, más me agradaba. Había sido criada en una atmósfera de afecto y dedicación, de un refinamiento singularmente extraño para las regiones polares, dado que su padre era el hombre más imponante de la tribu y era uno de los principales agricultores esquimales. Realicé con Lasca —ése era su nombre— largas excursiones en trineos tirados por perros a lo largo de los deslumbrantes témpanos de hielo y disfruté en todo momento de su compañía y de las gratas conversaciones que mantuvimos. Fuimos de pesca juntos, pero no me aventuré en su bote peligroso: yo simplemente la seguí desde el hielo y observé el juego que realizaba con su arpón fatalmente eficaz. Fuimos a cazar focas; varias veces me mantuve a un costado mientras toda la familia removía la grasa de una ballena encallada, y en una oponunidad la acompañé a cazar un oso, pero la abandoné antes del final, porque en el fondo le tengo miedo a los osos. No obstante, estaba lista para regalarme su historia, y esto fue lo que contó: —Nuestra tribu solía deambular de lugar en lugar a través de los mares congelados, como el resto de las tribus, pero mi padre se cansó de eso hace dos años, y construyó esta gran mansión con bloques de nieve congelados; mírela, por favor; tiene siete pies de alto y es tres o cuatro veces más ancha que las demás; y aquí hemos vivido desde entonces. Él estaba muy orgulloso de esta casa, y era lógico; porque si usted la ha observado bien debe de haber notado que es mucho más bonita y supera en construcción cualquier otra casa. Pero si no lo ha hecho, pues debería, porque encontrará que posee lujosas comodidades fuera de lo común. Por ejemplo, en aquel extremo de lo que usted llama "salón", la plataforma alzada donde comemos con los invitados y la familia, es la más grande que usted ha visto en toda su vida, ¿no es cierto? —Sí, tienes mucha razón, Lasca; es inmensa; no hay nada que se le parezca incluso en las casas más refinadas de los Estados Unidos de América. —Tras confirmarlo, sus ojos brillaron de orgullo y satisfacción. Lo noté, y me dejé llevar. —Sabía que lo sorprendería —agregó—. Y otra cosa: tiene muchas más pieles que lo normal; toda clase de pieles, foca, nutria, zorro plateado, oso, mana, mana cibelina, todo tipo de piel en abundancia; y lo mismo ocurre en el caso de los bloques de hielo que sirven de literas contra las paredes, lo que ustedes llaman "camas". ¿Las plataformas y literas están mejor equipadas en su país? —Claro que no, Lasca; en lo más mínimo. —Se sintió halagada otra vez. Ella pensaba solamente en la cantidad de pieles que el estético de su padre se ocupaba de tener a disposición, no en su valor. Le podría haber informado que esa masa de pieles exquisitas conformaba una fortuna —al menos en mi país— pero no lo hubiese comprendido; esa clase de cosas carecían de valor para ellos. Le podría haber comentado que las ropas que vestía o la que llevaba a diario hasta la persona más humilde a su alrededor, valían entre mil doscientos o mil quinientos dólares, y que no conocía ni una persona en casa que vistiera trajes de mil doscientos dólares para ir de pesca; pero no lo hubiera entendido; por lo tanto, me callé. Continuó: —Luego, las tinas. Tenemos dos en el salón, y otras dos en el resto de la casa. No es común tener dos en el salón. ¿Ustedes tienen dos en sus casas? El mero recuerdo de esas tinas me hizo tragar saliva, pero me recompuse antes de que ella se diera cuenta, y le respondí efusivamente: —Bueno, Lasca, me avergüenza describirte mi país, y debes evitar seguir con esto, te hablo en confianza; pero te doy mi palabra de honor que ni el hombre más rico de la ciudad de Nueva York tiene dos tinas en la sala. Inocente y feliz aplaudió con las manos revestidas de piel, y exclamó: —¡Oh, pero no puede estar hablando en serio, no puede estar hablando en serio! —Por supuesto que sí. Es verdad, querida. Tomemos como ejemplo a Vanderbilt. Vanderbilt es prácticamente el hombre más rico en todo el mundo. Ahora, si estuviera en mi lecho de muerte, podría afirmarte que ni siquiera él tiene dos en su sala. Porque no tiene ni una; lo juro aunque me muera en este preciso instante y aquí mismo si no fuera cierto. Sus ojos centellearon de la emoción, y opinó, despacio, como impresionada: —Es tan extraño, tan increíble que puedo ni imaginármelo. ¿Es un hombre mezquino? —No; no es por eso. No le preocupa el gasto, pero... bueno, tú sabes, podría parecer una ostentación. Sí, de eso se trata, ésa es la idea; es un hombre humilde a su manera, y evita mostrar sus riquezas. —Muy bien, esa humildad es entendible —dijo Lasca— si uno no la lleva demasiado lejos; ¿pero cómo es su casa? —Y, en realidad, se la ve bastante inhóspita e incompleta, pero... —¡Así lo creo! Es la primera vez que escucho algo semejante. Es una casa linda, ¿o no? —Muy linda, sí. Muy distinguida. La muchacha permaneció en silencio por un rato, y se sentó pensativa mientras roía la punta de una vela, como tratando de encontrarle una explicación a todo este asunto. Al final irguió la cabeza y emitió su opinión con decisión: —A mi entender hay una clase de humildad que es en sí misma una forma de ostentación, cuando se la exagera demasiado; y cuando un hombre puede afrontar los gastos de dos tinas en una sala y no lo hace, podría tratarse de un hombre verdaderamente humilde, pero es ciertamente más probable que esté buscando llamar la atención de la gente. ¡Para mí, este señor Vanderbilt sabe muy bien lo que hace! Intenté modificar este veredicto, sintiendo que una tina doble no era un estándar justo para evaluar a todo tipo de gente, aunque fuera suficiente en su propio hábitat; pero la niña ya estaba completamente convencida y no parecía estar dispuesta a cambiar de opinión. Luego preguntó: —¿La gente rica de su país tiene tan buenas literas como las nuestras, hechas de bloques de hielo tan gruesos como éstos? —Claro que sí, son bastante buenas, lo suficiente, pero no están hechas de bloques de hielo. —¡Quiero saber! ¿Por qué no están hechas de bloques de hielo? Le expliqué las particularidades de las costumbres y el costo del hielo en un país donde se debe controlar de cerca al repartidor o de lo contrario pesará más la cuenta que el hielo comprado. Y en consecuencia gritó: —¡No me diga que ustedes compran el hielo! —No tenemos otra opción, querida. Explotó en una risa candorosa, y dijo: —¡Oh, en mi vida había escuchado algo más tonto! Querido señor, hay hielo en todos lados, no tiene valor alguno. Si hay ciento sesenta kilómetros de hielo a la redonda, justo frente a nosotros. No pagaría ni una vejiga de pescado por todo el hielo del mundo. —Bueno, eso se debe a que no saben valorarlo, pequeños tontuelos de la provincia. Si lo tuvieras en Nueva York a mitad del verano, podrías comprar con él todas las ballenas disponibles en el mercado. Me miró con desconfianza, y prosiguió: —¿Me está diciendo la verdad? —Absolutamente. Lo juro. Esto la obligó a reflexionar. Luego de un leve suspiro, dijo: —Quisiera poder irme a vivir allí. Yo sólo había intentado brindarle ciertos valores estándar que ella pudiera comprender; pero mi objetivo fue mal interpretado. Sólo había conseguido hacerle creer que las ballenas eran baratas y abundaban en Nueva York, y que se le hiciera agua la boca al pensar en ellas. Me parecía que debía mitigar el daño que había causado, por lo que intenté: —Pero no te interesaría la carne de ballena si vivieras allí. A nadie le interesa... —¡¿Qué?! —De verdad no les interesa. —¿Por qué no les interesa? —Bueno... yo, yo... no lo sé. Es un prejuicio, creo. Sí, eso es: un simple prejuicio. Supongo que alguien que no tenía nada mejor que hacer comenzó a divulgar un prejuicio al respecto en algún momento, y una vez que comienza a correr un capricho como ése, sabes, no tiene fin. —Eso es cierto; perfectamente cierto —asintió la niña, reflexivamente—. Como el prejuicio que tenemos aquí en contra del jabón; nuestras tribus tenían un prejuicio en contra del jabón al principio. La observé con detenimiento para descubrir si estaba hablando en serio. Evidentemente, lo estaba. Dudé, pero luego dije con cautela: —Pero perdón, ¿ellos tenían un prejuicio en contra del jabón?, ¿tenían? —dije en un tono cada vez más bajo. —Sí; pero eso fue sólo al principio; nadie lo hubiera comido. —Entiendo. No había captado bien la idea. Resumió: —Se trataba de un mero prejuicio. Cuando el jabón llegó aquí por primera vez a través de los extranjeros, a nadie le gustaba; pero no bien se puso de moda, todos comenzaron a probarlo, y ahora sólo pueden comerlo los que pueden pagarlo. ¿A usted le gusta? —¡Por supuesto! Moriría si no pudiera comerlo, en especial aquí. ¿A tí te gusta? —¡Yo adoro el jabón! ¿Le gustan las velas? —Las considero una absoluta necesidad. ¿A tí te gustan? —¡Oh! ¡Ni que lo mencione! ¡Velas! ¡Y jabón! —¡Y las tripas de los peces! —¡Y el aceite de pescado! —¡Y la nieve derretida! —¡Y la grasa de ballena! —¡Y la carroña! ¡Y el chucrut! ¡Y la cera de abejas! ¡Y el alquitrán! ¡Y el aguarrás! ¡Y la melaza! Y... —¡No, oh, no, por favor o voy a morir del éxtasis! —¡Y luego servirlo todo en cuencos de nieve, e invitar a los vecinos y saborearlo! La visión de un festín de tal magnitud fue demasiado para ella y se desvaneció, pobrecita. Le pasé nieve por el rostro para que reaccionara y en unos minutos pudo controlar tanta emoción. De a poco se sumergió en su historia otra vez: —Así fue como comenzamos a vivir aquí, en la casa linda. Pero yo no estaba contenta. Por esta razón: nací para amar; para mí no existe la felicidad sin el amor. Quería que alguien me amara por mí misma. Quería un ídolo, y yo quería ser el ídolo de mi ídolo; sólo la idolatría mutua puede satisfacer mi naturaleza ardorosa. Tuve una cantidad infinita de pretendientes, más que infinita, pero todos tenían algún defecto fatal; y tarde o temprano descubría ese defecto, ninguno de ellos pudo ocultarlo: no me querían a mí, sino mi fortuna. —¿Tu fortuna? —Sí; porque mi padre es el hombre más rico de esta tribu, y de cualquier otra tribu en estas regiones. Me preguntaba en qué consistiría la fortuna de su padre. No podía tratarse de la casa: cualquiera podía construir una semejante. No podía tratarse de las pieles; para ellos no tenían valor. No podía tratarse del trineo, los perros, los arpones, el bote, los anzuelos de espinas de pescado y las agujas, y ese tipo de cosas; no, éstas no eran riquezas. Entonces, ¿qué era lo que lo hacía tan rico a este hombre y atraía hacia la casa a un verdadero enjambre de sórdidos pretendientes? Comprendí, finalmente, que la mejor manera de averiguarlo era preguntárselo. Así lo hice. La niña se mostraba tan complacida por la pregunta que supuse que había estado ansiosa por que se la hiciera. Deseaba tanto que le preguntara como yo deseaba saber la respuesta. Se me arrimó confidencialmente y dijo: —Adivine cuánto vale mi padre; ¡jamás podrá hacerlo! Fingí analizar seriamente la respuesta, mientras ella observaba encantada, con un interés devorador, mi rostro ansioso e intrigado; y cuando, finalmente, me di por vencido y le rogué que apaciguara mi curiosidad contándome ella misma cuánto valía este Vanderbilt polar, acercó su mano a mi oído y susurró, de modo impactante: —¡Veintidós anzuelos, no de espinas, sino extranjeros, hechos de hierro puro! A continuación se echó hacia atrás con dramatismo, para analizar el efecto. Hice lo mejor que pude para no decepcionarla. Palidecí y murmuré: —¡Válgame el cielo! —¡Es tan cierto como que usted está vivo, señor Twain! —Lasca, di me que me estás engañando; no puedes estar hablando en serio. Asustada y confundida, exclamó: —Señor Twain, todo lo que he dicho es verdad, cada palabra. Créame; debe creerme, ¿o acaso no me cree? Diga que me cree, ¡por favor, diga que me cree! —Yo... bueno, sí, te creo; al menos lo intento. Pero fue todo tan repentino. Tan repentino y alarmante. No deberías hacer algo así, de forma tan directa. Puede... —¡Oh, lo siento tanto! Si lo hubiese sabido... —No te preocupes, y no te culpes más, porque eres joven y precipitada, y por supuesto no tenías por qué saber el efecto que... —Pero oh, señor, tendría que haber sido más precavida. Porque... —Lo que ocurre, Lasca, es que si hubieras dicho cinco o seis anzuelos, como para empezar, y luego hubieses añadido gradualmente... —Ah, veo, veo; luego agregar uno, y luego otros dos, y luego... ah, ¡por qué no se me habrá ocurrido! —No te preocupes, niña, no hay ningún problema, ya estoy mejor. Me recuperaré en breve. Pero revelarle de una sola vez los veintidós a una persona ni tan preparada ni tan fuerte... —¡Oh, fue un crimen! Pero le pido que me perdone... diga que me perdona. ¡Por favor! Luego de recibir una buena cantidad de agradables palabras de halago y persuasión, la perdoné y se sintió feliz otra vez, y de a poco prosiguió nuevamente con la narración de su historia. Ahí mismo descubrí que el tesoro familiar incluía también otra posesión —alguna especie de joya, aparentemente—, la cual ella evitaba mencionar directamente, por miedo a que quedara paralizado otra vez. Pero yo deseaba saber de qué se trataba, así que le insistí para que me dijera lo que era. La convencí de que me prepararía esta vez para que el impacto no me hiciera daño. Ella tenía toda clase de dudas, pero la tentación de revelarme esa maravilla y disfrutar de mi sorpresa y admiración era demasiado fuerte para ella, por lo que me preguntó si estaba seguro de poder afrontarlo —una y otra vez— y de esa manera acercó su mano al pecho y extrajo un cuadrado de latón abollado, mientras aguardaba ansiosa mi reacción. Me abalancé sobre ella simulando un desmayo perfecto, lo que la deleitó y casi mató del susto, todo al mismo tiempo. Cuando me recompuse y recuperé la calma, estaba desesperada por saber cuál era mi opinión acerca de la joya. —¿Qué es lo que pienso? Creo que es el objeto más exquisito que vi en mi vida. —¿De veras? ¡Qué lindo lo que dice! Es un amor, ¿no es cierto? —¡Claro que sí! Preferiría ser el dueño de esa joya que del ecuador. —Sabía que le encantaría —declaró—. Para mí es tan encantadora... y no hay otra como ella en toda la región. Mucha gente ha viajado hasta aquí desde el Océano Polar para darle una miradita. ¿Alguna vez había visto otro igual? Le contesté que no, que nunca había visto algo similar. Me remordió la conciencia mentirle de esa forma, porque yo en su momento había visto millones iguales a esta humilde joya suya, que no era más que un talón de equipaje abollado proveniente de la Estación Central de Nueva York. —¡Válgame! —suspiré—, ¿dime que no andas por ahí con eso encima, sola y desprotegida, sin un perro guardián? —¡Hable más bajo! —ordenó—. Nadie sabe que lo llevo conmigo. Todos creen que lo guardamos junto al tesoro de mi padre. Allí es donde lo dejamos por lo general. —¿Dónde está el tesoro? Fue una pregunta demasiado directa, y por un momento la vi sobresaltada y con un dejo de desconfianza, pero seguí: —Oh, por favor, no me temas. Mi país tiene setenta millones de habitantes, y a pesar de que yo insisto en que no lo hagan, no hay una sola persona que no me confíe una cantidad incalculable de anzuelos. Se sintió más segura, y me confesó dónde estaban escondidos los anzuelos dentro de la casa. Luego se abstrajo un poquito de la conversación para jactarse del tamaño de las láminas de hielo transparente que formaban las ventanas de la mansión, y me preguntó si alguna vez yo había visto algo parecido en mi país, y le respondí con franqueza que jamás había visto algo igual; esto la hacía tan feliz que no podía encontrar palabras para demostrar su gozo. Era tan sencillo satisfacerla, y un placer tan grande hacerlo, que continué diciendo: —¡Ay, Lasca, eres una niña tan afortunada! Esta casa hermosa, la joya delicada, el vasto tesoro, toda esta nieve elegantísima, los icebergs suntuosos y la esterilidad infinita, y la noble libertad e inmensidad, osos y morsas para todo público, y la atención de la tribu entera puesta en tí, y el homenaje y el respeto incondicional de todos a tus órdenes sin protestar; joven, rica, preciosa, solicitada, cortejada, envidiada, todos tus pedidos son cumplidos, todos tus deseos consentidos, puedes tener todo lo que quieras: ¡tienes una suerte inimaginable! He visto cientos de niñas, pero a ninguna de ellas he podido decide con sinceridad todas estas cosas extraordinarias como te las he dicho a tí. Y te lo mereces, te lo mereces todo de verdad, Lasca; te lo digo de corazón. Estaba infinitamente orgullosa y feliz por todo lo que dije, y me agradeció una y otra vez el comentario final, y se le notaba en la voz y en los ojos que estaba emocionada. Inmediatamente ella dijo: —Sin embargo, no es todo color de rosas, existe un lado oscuro. La carga de la riqueza es muy pesada de llevar. Algunas veces me pregunto si no hubiese sido mejor ser pobre, o al menos no tan extraordinariamente rica. Me duele ver a vecinos de otras tribus detenerse en el camino para observarme, y escuchados decir unos a otros con reverencia: "¡Allí, ésa es, la hija del millonario!" Y otras veces llorisquean: "Se revuelca en anzuelos, y yo... no tengo nada". Me parte el corazón. De niña, cuando éramos pobres, dormíamos con la puerta abierta, si así lo queríamos, pero ahora... ahora debemos tener un vigilante. En aquel tiempo mi padre era gentil y cortés con todos; pero ahora es austero y arrogante, y no soporta la familiaridad. En algún momento él pensaba sólo en su familia, pero ahora se lo pasa pensando en susanzuelos. Y su riqueza hace que todos se dirijan hacia él temerosos y serviles. Antes nadie se reía de suschistes, porque eran viejos, inverosímiles y malos, y carecían de lo único que puede justificar realmente un chiste, el humor, pero ahora todos se ríen y cacarean ante esos chistes pésimos, y si alguien no lo hace mi padre se disgusta mucho y lo demuestra. Antes nadie pedía su opinión ni la valoraba cuando él la daba; todavía sigue teniendo esa debilidad, pero sin embargo ahora todos lo buscan y lo aplauden; y él aplaude también, con una falta total de delicadeza y de tacto. Ha conseguido desacreditar a la tribu entera. Tiempo atrás era una raza franca y humana, ahora son todos unos hipócritas miserables, llenos de servilismo. ¡En el fondo de mi corazón odio todas las actitudes de los millonarios! Nuestra tribu era sencilla, gente humilde y feliz de heredar los anzuelos de espinas de suspadres; ahora los consume la avaricia y sacrificarían cualquier sentimiento de honor y honestidad con tal de poseer los anzuelos de hierro degradantes de los extranjeros. No obstante, no debo ahogarme en estas tristezas. Como he dicho, mi sueño era que me amaran por lo que soy. Por suerte, este sueño parecía a punto de concretarse. Un extraño apareció, un día, y dijo llamarse Kalula. Le dije mi nombre, y confesó que me amaba. Mi corazón saltó de gratitud y felicidad, porque yo lo amé desde el primer momento en que lo vi, y ahora lo puedo decir. Me abrazó contra su pecho y murmuró que no deseaba ser más feliz de lo que se sentía en ese momento. Cruzamos juntos los lejanos témpanos de hielo, y hablamos de nuestras vidas, y planeamos, ¡oh, un futuro encantador! Ya cansados, nos sentamos y comimos, porque él había traído jabón y velas y grasa de ballena. Estábamos hambrientos, y nunca había vivido algo mejor. Él pertenecía a una tribu cuyas guaridas se encontraban en el lejano norte, y descubrí que nunca había escuchado acerca de mi padre, lo que me regocijó a más no poder. Había escuchado hablar acerca del millonario, pero desconocía su nombre; entonces confirmé que no tenía forma de saber que yo era la heredera. Le aseguro que no le conté nada. Al fin me amaban a mí, y estaba encantada. Era tan feliz; ¡oh, más feliz de lo que pueda imaginar! Poco a poco se acercaba la hora de cenar, y lo llevé hasta mi casa. Cuando llegamos se sorprendió, y exclamó: —¡Qué espléndido! ¿Es ésta la casa de tu padre? Sentí una punzada en el corazón cuando escuché el tono de su voz y vi ese reflejo de admiración en sus ojos, pero la sensación pasó de largo, porque lo amaba tanto, y se veía tan apuesto y noble. Toda mi familia, incluidos mis tías, tíos y primos estaban encantados con él, y llamaron a muchos invitados, y cerraron la casa y encendieron las lámparas de trapo, y cuando el ambiente se había vuelto cálido y agradable y sofocante, comenzamos la fiesta en celebración de mi compromiso. Cuando la fiesta había terminado, la vanidad de mi padre lo poseyó, y no pudo resistir la tentación de exhibir sus riquezas y de hacerle notar a Kalula la buena fortuna con la que se había tropezado. Obviamente, deseaba disfrutar de la sorpresa del pobre hombre. Hubiese querido llorar, pero nada hubiera podido disuadir a mi padre, por eso me callé, y me quedé sentada sufriendo. Mi padre fue directo al escondite, ante la mirada de todos, y sacó los anzuelos y los trajo, los arrojó y los desparramó por encima de mi cabeza, para que golpearan en una confusión estridente contra la plataforma y sobre el regazo de mi amado. Por supuesto, al pobre muchacho se le cortó la respiración ante semejante espectáculo. Sólo podía observar lo que ocurría en un estúpido ensimismamiento, y preguntarse cómo una sola persona podía poseer semejante tesoro. De inmediato levantó la mirada brillante y anunció: —¡Ah, usted es el renombrado millonario! Mi padre y el resto estallaron en gritos y risas de algarabía, y cuando mi padre juntó el tesoro descuidadamente, como si estuviera recogiendo mera basura o cosas sin importancia, y los regresó a su escondite, el pobre Kalula no podía creer lo que estaba viendo. Preguntó: —¿Acaso usted los guarda sin contarlos? Mi padre lanzó una altanera risotada de caballo, y contestó: —Bueno, en verdad, hasta un muerto podría darse cuenta de que tú jamás has sido rico, y lo puedo decir por tu mirada de admiración ante algo tan insignificante como uno o dos anzuelos. Kalula estaba confundido, bajó la cabeza, y dijo: —Es verdad, señor, jamás he valido más que la punta de uno de esos anzuelos preciosos, y jamás había visto a un hombre que poseyera tantos como para no contar su tesoro, dado que el hombre más rico que he conocido hasta ahora solamente poseía tres. El zopenco de mi padre bramó nuevamente en un regocijo insípido, y dejó que la gente creyera que no solía contar los anzuelos y que no les prestaba mayor cuidado. Estaba fanfarroneando. ¿Contarlos? ¡Si los contaba todos los días! Había conocido a mi amado al amanecer; lo había traído a mi casa al atardecer, tres horas más tarde, pues en ese momento los días se hacían cada vez más cortos para recibir los seis meses de oscuridad. La fiesta duró varias horas; luego, los invitados partieron y los que quedamos nos distribuimos en las literas a lo largo de las paredes, y enseguida estaban todos sumidos en los más profundos sueños excepto yo. Estaba demasiado contenta, demasiado excitada, como para poder dormir. Tiempo después de que permaneciera recostada un largo rato, bien largo, una sombra difusa pasó a mi lado y se perdió en las penumbras que se extendían en el extremo opuesto de la casa. No pude distinguir quién era, o si se trataba de un hombre o de una mujer. De inmediato esa misma figura, u otra, pasó a mi lado en sentido contrario. Me pregunté qué serían esas sombras, pero no solucioné nada con eso, y mientras seguía preguntándome, me quedé dormida. No sé cuánto tiempo dormí, pero de repente me desperté y escuché a mi padre gritar en un tono de voz aterrador: —¡Válgame el Dios de la Nieve, ha desaparecido un anzuelo! Algo me dijo que éste sería el comienzo de un largo sufrimiento, y se me heló la sangre en las venas. En ese mismo instante mi presentimiento quedó confirmado; mi padre bramó: —¡Todos arriba, y traigan al extraño! Luego se escuchó una explosión de gritos e insultos desde todos los rincones de la casa y una estampida salvaje de formas difusas en la oscuridad. Volé para socorrer a mi amado, ¿pero qué podía hacer más que esperar y retorcerme las manos? Ya se había formado una valla humana que me separaba de él; lo estaban atando de pies y manos. No me permitieron acercame a él hasta que estuviera bien sujeto. Me arrojé sobre esa forma maltratada e insultada y lloré todo mi dolor sobre su pecho, mientras mi padre y toda mi familia se burlaba de mí y lo aturdían con amenazas e insultos vergonzosos. Él soportaba el maltrato con una dignidad y tranquilidad que me hizo amarlo más que nunca, y me llenaba de orgullo y felicidad sufrir con él y por él. Oí a mi padre ordenar que convocaran a los ancianos de la tribu para que juzgaran sobre la vida de mi Kalula. —¿Qué dices? —le insistí— ¿Antes de pedir que busquen el anzuelo perdido? —¿Anzuelo perdido? —gritaron al unísono, burlones. Y mi padre agregó, con sorna: —Aléjense, todos, y mantengan la seriedad: ella irá en busca del anzuelo perdido ¡y de seguro lo encontrará! —y con esto todos se echaron a reír otra vez. No me afectaba en lo más mínimo; no tenía miedo ni duda alguna. Y amenacé: —Ríanse ahora; es vuestro turno. El nuestro vendrá después; ya verán. Tomé una lámpara de trapo. Pensaba que encontraría ese maldito anzuelo en seguida; y me dispuse a buscarlo con tanta confianza que todos se pusieron serios, y comenzaron a sospechar de que tal vez habían actuado con precipitación. Pero, ¡ay de mí! ¡Lo amarga que fue esa búsqueda! Hubo un profundo silencio, que duró lo que se tarda en contar los dedos de las manos diez o doce veces; luego mi corazón comenzó a encogerse, y empezaron a burlarse de mí otra vez, cada vez con mayor intensidad y seguridad, hasta que finalmente, cuando me di por vencida, estallaron en una sarta de risas crueles. Nadie podrá entender jamás lo que sufrí. Pero mi amor era mi respaldo y mi fortaleza, y tomé el lugar que me correspondía al lado de mi Kalula, rodeé su cuello con mi brazo, y le susurré al oído: —Eres inocente, mi bien, lo sé; pero dímelo tú mismo para mi consuelo, así yo podré tolerar todo lo que nos queda por delante. Él respondió: —Juro que soy inocente. Tan cierto como que estoy al borde de la muerte. Quédate tranquila, corazón destrozado; vive en paz, ¡tú, aire que respiro, vida mía! —¡Entonces llamemos a los ancianos! Y mientras pronunciaba estas palabras, sentí el sonido creciente del crujir de la nieve que venía de afuera, y luego vi que formas encorvadas atravesaban la puerta: los ancianos. Mi padre acusó al prisionero formalmente, y detalló lo que había pasado la noche anterior. Dijo que el vigía estaba a la puerta, y que en la casa dormían sólo la familia y el extraño. —¿Robaría la familia lo que le pertenece? —Hizo una pausa. Los ancianos permanecieron en silencio varios minutos; luego se dijeron unos a otros: —No es un buen augurio para el extraño. Estas palabras azotaron mis oídos. Luego mi padre tomó asiento. ¡Pobre, pobre de mí! ¡Hubiese podido probar la inocencia de mi amado en ese preciso instante, pero no lo sabía! El presidente del tribunal preguntó: —¿Alguien puede decir algo a favor del prisionero? Me puse de pie y contesté: —¿Por qué robaría ese anzuelo, o cualquiera de ellos, si tarde o temprano se convertiría en el heredero? Esperé. Hubo un largo silencio, y el vapor del aliento de toda esa gente me rodeaba como si estuviera en medio de la niebla. Al fin, uno tras otro, los ancianos afirmaron con las cabezas lentamente, varias veces, y musitaron: —Es cierto lo que dice la niña. ¡Oh, la esperanza que representaron esas palabras para mí! ¡Tan transitoria, pero tan preciosa! Tomé asiento. —Si alguien tiene algo más que decir que lo haga ahora, o guarde silencio para siempre — anunció el presidente del tribunal. Mi padre se puso de pie e insistió: —Por la noche una sombra pasó a mi lado en la oscuridad, en dirección al tesoro, y regresó de inmediato. Creo ahora que se trataba del extraño. ¡Oh, sentí desvanecerme! Pensaba que yo sola sabía eso; ni la misma empuñadura del gran Dios de la Nieve hubiese podido extraer esa información de mi corazón. El presidente del tribunal ordenó severamente a mi pobre Kalula: —¡Habla! Kalula titubeó y respondió: —Fui yo. No podía dormir pensando en los bellos anzuelos. Caminé hasta allí y los besé y los acaricié, para apaciguar mi espíritu e inundado de inocente alegría, y luego los regresé a su lugar. Puede habérseme caído uno, pero no he robado ninguno. ¡Oh, una confesión fatal para hacer en semejante lugar! Nos invadió un silencio sepulcral. Supe que había pronunciado su propia sentencia, y que era el fin. Cada uno de los rostros reflejaba estas palabras: "¡Es una confesión!" Y una excusa tonta, débil y poco convincente. Me senté conteniendo la respiración, soltando el aire en débiles bocanadas, y esperé. Al instante, escuché las palabras solemnes que sabía iban a llegar; y cada palabra, una tras otra, era una puñalada en mi corazón: —El tribunal ordena que el acusado sea sometido al juicio de las aguas. ¡Oh, maldito el que introdujo el "juicio de las aguas" en nuestra tierra! Se inventó generaciones atrás, en algún país lejano, nadie sabe muy bien dónde. Nuestros ancestros utilizaban el augurio y otros métodos de enjuiciamiento poco confiables, y de seguro varias pobres criaturas culpables habrán escapado con vida; pero esto no ocurre con el juicio de las aguas, un invento de un hombre mucho más sabio de lo que somos nosotros, salvajes débiles e ignorantes. Con este método, los inocentes prueban su inocencia, sin posibilidad de error o cuestionamientos, si se hunden; y la culpabilidad de los culpables queda demostrada con la misma certeza porque no se hunden. Sentía que el corazón se me deshacía dentro del pecho, por ello grité con todas mis fuerzas: —Es inocente, y lo veremos hundirse bajo las olas y jamás volveré a verlo. De ahí en más permanecí a su lado. Lloré entre sus brazos durante sus preciosas horas finales, y él vertió sobre mí el profundo torrente de su amor, y oh, ¡me sentía tan desdichada y tan feliz a la vez! Al final, me lo arrancaron de mis brazos, y seguí sollozando, y vi cómo lo arrojaban al mar; entonces me cubrí el rostro con las manos. ¿Agonía? ¡Oh, conozco las más profundas profundidades que esconde esa palabra! Minutos después la gente estalló en el más malicioso aullido de júbilo, y alcé la mirada, sobresaltada. Qué espectáculo más amargo: ¡él estaba nadando! El corazón se me volvió de piedra, de hielo. Dije: —Era culpable, y me mintió todo este tiempo. Giré sobre mis pies con desdén y me dirigí hacia mi casa. Lo llevaron lejos y lo dejaron en un iceberg que se movía hacia el sur en pleno mar abierto. Más tarde mi familia regresó, y mi padre me habló: —Ese ladrón tuyo pidió que te hiciéramos llegar sus últimas palabras. "Dígale que soy inocente, y que la amaré y que pensaré en ella todos los días y todas las horas y todos los minutos que me queden por delante hasta que me llegue la muerte y que bendeciré el día en el que conocí su preciado rostro." iQué tierno, incluso poético! Le respondí: —Es despreciable; no quiero que nadie me vuelva a hablar de él. "iY oh, pensar que él siempre fue inocente! Pasaron nueve meses —nueve tristes, tediosos meses— y llegó el día del Gran Sacrificio Anual, día en el que todas las doncellas de la tribu se lavan el rostro y peinan el cabello. Con la primera barrida de mi peine, salió el anzuelo mortal de donde había estado escondido durante todos estos meses, ¡y me desvanecí en los brazos de mi padre carcomido por el remordimiento! Gimió: —¡Lo hemos asesinado, jamás volveré a sonreír! Y ha mantenido su palabra. Escuche bien: desde aquel día no ha pasado un mes en el que no me haya peinado. ¡Pero de qué sirve ahora! Así terminó la pequeña y humilde historia de la pobre doncella; a través de la cual nosotros hemos aprendido que si cien millones de dólares en Nueva York y veintidós anzuelos en los límites del Círculo Ártico representan la misma supremacía financiera, será un verdadero tonto aquel hombre que, viviendo estrecheces, decida quedarse en Nueva York cuando se puede comprar anzuelos de diez centavos y emigrar.