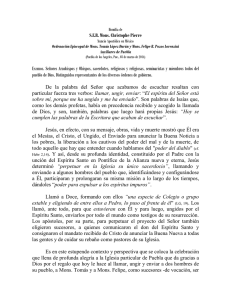homiliatomaposesionmmarino
Anuncio

“Serán mis testigos” Homilía en el inicio del ministerio pastoral Catedral de Mar del Plata Sábado 4 de junio de 2011 Vísperas de la Ascensión del Señor Queridos hermanos: En el día en que doy inicio al ministerio pastoral como obispo de esta diócesis de Mar del Plata, las palabras de Jesús, dichas a sus apóstoles antes de su ascensión al cielo, así como los acontecimientos que siguieron, adquieren en esta celebración eucarística singular actualidad y brindan un programa oportuno. “Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos (…) hasta los confines de la tierra” (Hch 1, 8). Desde que la nube ocultara su humanidad resucitada, la Iglesia de Cristo vive abierta a la moción del Espíritu y bajo la guía del testimonio apostólico. Comienza su tiempo, en el cual prolongará la misión de su Fundador, alentada por la promesa que acabamos de escuchar: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Jesús se hará presente entre los suyos a través de la acción invisible del Espíritu y mediante el testimonio visible de los apóstoles y de sus sucesores. Antes de manifestarse ante el mundo, ellos deben dar cumplimiento al deseo del Señor de esperar la efusión del Espíritu Santo, que ocurriría nueve días después. Ellos cumplieron esto fielmente: “Los apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén (…). Todos ellos íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,12.14). Aquí tenemos, queridos hermanos, el modelo de la Iglesia para todos los tiempos: abierta a la fuerza que descendería sobre los apóstoles por la acción fecunda y misteriosa del Espíritu Santo, la misma fuerza que antes había descendido sobre María para engendrar a Cristo en su seno virginal. Así también queremos sentirnos nosotros hoy: abiertos y disponibles a la gracia del Espíritu de Dios, como los apóstoles unidos con María, madre de Jesús y de la Iglesia. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que por ellos es enviado como regalo a la Iglesia, es la luz y la fuerza que hoy todos anhelamos e invocamos para convertirnos en discípulos y misioneros de Jesucristo. Sin él, el Evangelio que predicamos sería letra muerta, Jesús sólo una gran figura del pasado, la Iglesia una sociedad filantrópica, los trabajos apostólicos, aun los más admirables, serían puro esfuerzo humano y quedarían infecundos. En este día trascendente en que soy llamado a presidir esta querida diócesis como su sexto obispo, quedo comprometido a revivir en mi vida el amor de Cristo Esposo con la Iglesia esposa, e imploro la asistencia del Espíritu del Señor sobre todos ustedes y sobre mí. El socorro que viene de lo alto no suprime la fatiga del apóstol, antes bien la fecunda y la consagra. Sé muy bien que me precede una honrosa sucesión de pastores fieles y ejemplares. Menos a Mons. Rau, el primer obispo y notable teólogo y pastor, he conocido y tratado al resto de mis predecesores. El Siervo de Dios, cardenal Pironio, fue mi primer e inolvidable rector en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, y desde aquellos días pude mantener un trato periódico con él, hasta mi último encuentro en Roma, dos semanas antes de su muerte. A Mons. Rómulo García lo recuerdo como hombre de gran bondad, siempre atento a las necesidades de los demás y lleno de entusiasmo pastoral. Con Mons. José María Arancedo, reconocido por su prudencia de pastor, comparto, además del orden episcopal, un origen común en la vocación sacerdotal, vinculados ambos con la gran figura de Mons. Carreras, padre espiritual de numerosos jóvenes llamados al sacerdocio. Mons. Juan Alberto Puiggari, mi inmediato antecesor, es para mí desde el tiempo en que era rector del Seminario de Paraná, un gran amigo y un hermano sincero, de notables virtudes evangélicas y apostólicas. Me toca ahora, con la gracia de Dios, ocupar su lugar. Los tres últimos obispos, me han invitado en diversas oportunidades a dirigir semanas de actualización teológica y pastoral para el clero, o bien para conferencias o un retiro espiritual. Esto me fue dando un conocimiento de la mayor parte del presbiterio, a lo cual se suma el hecho de conocer a la totalidad del clero más joven y de los dieciocho seminaristas actuales, por el hecho de formarse en el Seminario de La Plata donde he vivido en los últimos ocho años. No vengo a un campo sin cultivar. Vengo a recoger lo que otros han sembrado y a continuar infatigablemente la siembra. Como dice Jesús en el Evangelio de San Juan: “Porque en esto se cumple el proverbio: ‘Uno siembra y otro cosecha’. Yo los envié a cosechar adonde ustedes no han trabajado; otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos” (Jn 4,37-38). Me complazco también en citar a San Pablo, en un pasaje de la primera Carta a los Corintos, que a todos nos llama a la reflexión y donde cada palabra merece ser rumiada: “Después de todo ¿quién es Apolo, quién es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo ha recibido del Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios” (1Cor 3,5-6). Ante la tentación de establecer comparaciones y diferencias conflictivas, el Apóstol continúa: “Ni el que planta ni el que riega vale algo, sino Dios, que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega; sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. Porque nosotros somos cooperadores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios” (1Cor 3,79). Al papa Benedicto XVI, que me ha elegido para ocupar esta sede marplatense, deseo expresarle mi gratitud y mi plena adhesión a las orientaciones de su magisterio. En él reconozco al Vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, Pastor de toda la Iglesia, principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles” (LG 23). Por decirlo con palabras de San Jerónimo en una de sus cartas: “Yo estoy con quien esté unido a la Cátedra de San Pedro” (Ep. 16). Agradezco la presencia y expreso mi gratitud a cuantos han querido acompañarme en esta Eucaristía. Son numerosos, y provienen de distintas procedencias. En primer lugar, mis hermanos obispos, que me manifiestan su comunión; sacerdotes, diáconos y seminaristas, religiosos y religiosas, miembros pertenecientes a distintas formas de vida consagrada, autoridades civiles y representantes de las fuerzas armadas y de las instituciones básicas de la sociedad, de las fuerzas de seguridad, dirigentes del mundo del trabajo, del quehacer cultural en sus distintas expresiones, fieles laicos y numerosos amigos de ayer y de hoy. Estamos ante una hermosa imagen sacramental del misterio de la Iglesia. Me dirijo en especial a todas las categorías de fieles de la diócesis de Mar del Plata, desde hoy mis queridos hijos. Abrazo y bendigo, ante todo, a cada uno de los presbíteros, mis estrechos colaboradores. En la callada entrega de cada día, ustedes hacen presente a Jesucristo en medio de los hombres, a veces enfrentando pesadas pruebas, en la dilatada geografía de la diócesis. A los diáconos permanentes les recuerdo que son un signo de Cristo Servidor y representan ante toda la Iglesia la común vocación de servicio. Los miembros de todas las órdenes, congregaciones, institutos de vida consagrada masculina y femenina, así como el orden de las vírgenes, son un signo comprometido de la vocación profética y esponsal de toda la Iglesia. Hoy les digo que necesito contar con el aporte de su riqueza. A los laicos comprometidos en distintas asociaciones apostólicas, lo mismo que a los simples fieles con quienes por el Bautismo compartimos una misma dignidad en el pueblo sacerdotal, les recuerdo la necesidad de ser en el mundo fermento que levanta la masa, fragancia de Cristo, testigos del Señor, fuertes y alegres, convencidos y fieles. Dirijo una palabra de especial saludo a los jóvenes, muchachos y chicas de los distintos rincones de la diócesis, que acaban de darme la bienvenida. Ustedes reciben un mundo en medio de gigantescas transformaciones culturales. Deseo encontrarme con ustedes para decirles más detenidamente: ¡Abran de par en par las puertas a Jesucristo, el gran viviente y eternamente joven! No cedan a las seducciones de la moda. No se dejen arrastrar por la corriente. Él es el único Salvador y no los defraudará. Oigan al apóstol San Juan que les dice: “Jóvenes, les he escrito porque son fuertes, y la Palabra de Dios permanece en ustedes, y ustedes han vencido al Maligno” (1Jn 2, 14). Jesús nos invita a todos a anunciarlo como “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6), no sólo en los confines geográficos del mundo, sino también en los límites existenciales de la pobreza y de la marginación, de la enfermedad, del sufrimiento sin consuelo, de la incredulidad y del error, allí donde el Evangelio no llega, así como en las matrices donde se gestan los modelos culturales. Los discípulos del Señor no quedamos insensibles ante ninguna forma de necesidad o de miseria humana. En medio del oscurecimiento de las verdades esenciales que fundan la sociedad humana, ante la noche ética de nuestro tiempo y el politeísmo de los valores, los cristianos estamos llamados a ser profetas de la aurora de un mundo nuevo inundado por “el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte” (Lc 1,78-79). Queremos ser testigos de esperanza, ante todo con el persuasivo lenguaje de los gestos y de las iniciativas. Respecto de los que no creen o están distanciados de la Iglesia, por cualquier motivo, cito un pasaje de mi primer mensaje pascual a esta diócesis: “los respeto a todos y a todos los invito; nadie que esté animado de buena voluntad me resulta indiferente. A todos incluyo en mi sincera oración. En este obispo sólo encontrarán convicciones, pero nunca menosprecio ni palabras de arrogancia”. Solemne es esta hora, muy grande la tarea, pocas nuestras fuerzas humanas, pero inmensa la esperanza, porque no nos apoyamos en nuestros planes sino en la promesa de Jesús y en la fuerza que desafía todo cálculo humano: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). ¡A ti me dirijo, Madre del Verbo hecho carne, madre y modelo de la Iglesia! Tu presencia me ha acompañado a lo largo de mi vida. Hoy pongo bajo tu protección esta Iglesia de Mar del Plata. Quien te contempla, descubre en ti una imagen mística de la esposa de Cristo, santa e inmaculada (Ef 5, 27). Antes de ser para el mundo sacramento visible de la salvación, la Iglesia existió en tu seno como misterio oculto, porque ella no es sino la comunión de vida entre Dios y los hombres, que pasa por la humanidad de tu Hijo. Tú has sido el primero de sus miembros y por tu fe, tu esperanza y tu caridad te convertiste en madre de los miembros de su Cuerpo. Enséñanos a ser Iglesia fecunda, ardientes como tú en el deseo de que tu Hijo sea más conocido y amado. Cuídanos siempre con tu intercesión de madre. Señor Jesucristo, Hijo eterno del Padre e Hijo de María Virgen, hecho hombre para salvarnos; Buen Pastor que me confiaste este “oficio de amor”. Del gran obispo San Agustín, he tomado el lema inspirador de mi servicio episcopal: “Sea oficio de amor apacentar el rebaño del Señor” (In Ioan. 123, 5). Llamado como Pedro a apacentar tus ovejas, respondo a tu pregunta con sus mismas palabras: “Señor, tú lo sabes todo: sabes que te quiero” (Jn 21, 17). Concédeme salir a tu encuentro cada día, como discípulo creyente, sin temer al oleaje del mundo. Si he de enseñar a otros, ayúdame a aprender de ti. Concédeme a mí y a quienes me has confiado la valentía del testimonio, el coraje de la fe, la serenidad ante las pruebas, el amor que no se irrita ni devuelve mal por mal. Acepta ahora, por último, mi confesión de fe y de amor: “¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios” (Jn 6, 68). + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata