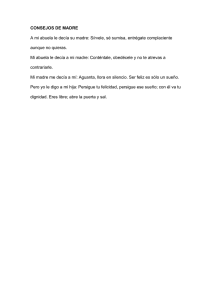Raquel Robles-Pequeños combatientes
Anuncio
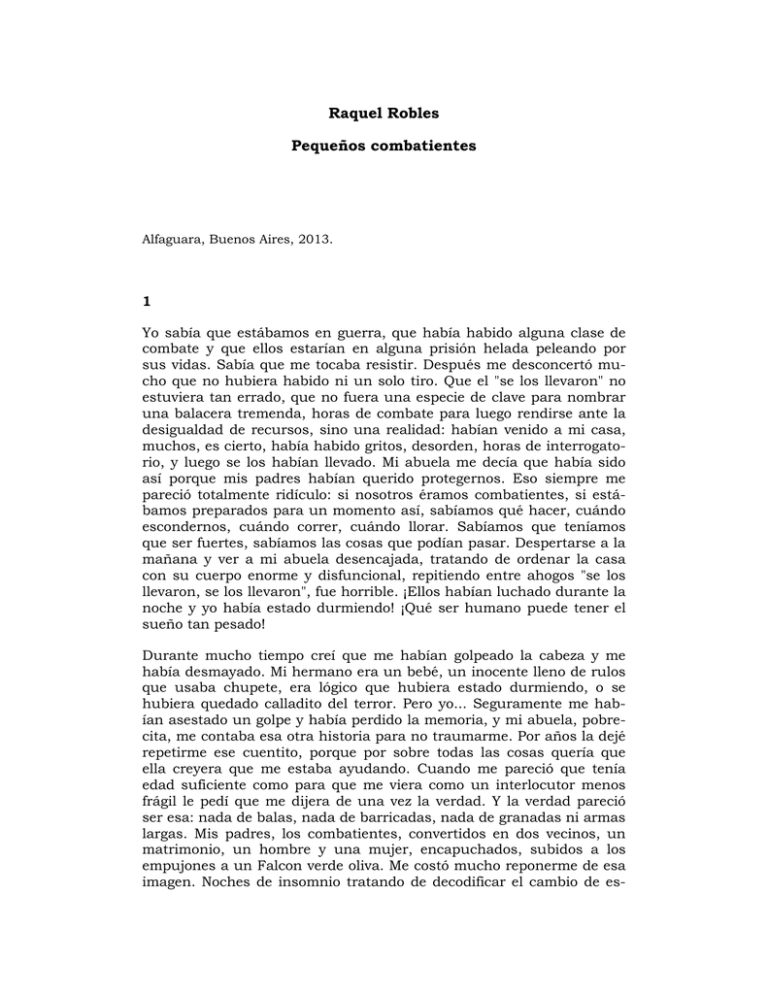
Raquel Robles Pequeños combatientes Alfaguara, Buenos Aires, 2013. 1 Yo sabía que estábamos en guerra, que había habido alguna clase de combate y que ellos estarían en alguna prisión helada peleando por sus vidas. Sabía que me tocaba resistir. Después me desconcertó mucho que no hubiera habido ni un solo tiro. Que el "se los llevaron" no estuviera tan errado, que no fuera una especie de clave para nombrar una balacera tremenda, horas de combate para luego rendirse ante la desigualdad de recursos, sino una realidad: habían venido a mi casa, muchos, es cierto, había habido gritos, desorden, horas de interrogatorio, y luego se los habían llevado. Mi abuela me decía que había sido así porque mis padres habían querido protegernos. Eso siempre me pareció totalmente ridículo: si nosotros éramos combatientes, si estábamos preparados para un momento así, sabíamos qué hacer, cuándo escondernos, cuándo correr, cuándo llorar. Sabíamos que teníamos que ser fuertes, sabíamos las cosas que podían pasar. Despertarse a la mañana y ver a mi abuela desencajada, tratando de ordenar la casa con su cuerpo enorme y disfuncional, repitiendo entre ahogos "se los llevaron, se los llevaron", fue horrible. ¡Ellos habían luchado durante la noche y yo había estado durmiendo! ¡Qué ser humano puede tener el sueño tan pesado! Durante mucho tiempo creí que me habían golpeado la cabeza y me había desmayado. Mi hermano era un bebé, un inocente lleno de rulos que usaba chupete, era lógico que hubiera estado durmiendo, o se hubiera quedado calladito del terror. Pero yo... Seguramente me habían asestado un golpe y había perdido la memoria, y mi abuela, pobrecita, me contaba esa otra historia para no traumarme. Por años la dejé repetirme ese cuentito, porque por sobre todas las cosas quería que ella creyera que me estaba ayudando. Cuando me pareció que tenía edad suficiente como para que me viera como un interlocutor menos frágil le pedí que me dijera de una vez la verdad. Y la verdad pareció ser esa: nada de balas, nada de barricadas, nada de granadas ni armas largas. Mis padres, los combatientes, convertidos en dos vecinos, un matrimonio, un hombre y una mujer, encapuchados, subidos a los empujones a un Falcon verde oliva. Me costó mucho reponerme de esa imagen. Noches de insomnio tratando de decodificar el cambio de es- trategia. Hasta que entendí: era el súmmum del camuflaje, había que disimular, pasar por gente común, por víctimas de un atropello. Entonces dejé de hablar de táctica y estrategia, dejé de preguntar por los compañeros de mis padres, dejé de entrenar a mi hermano todas las tardes, y me dediqué a disimular. Mi abuela se alivió bastante. Mis tíos dejaron de romperme las pelotas con los psicólogos y los estúpidos de mis compañeritos de la escuela compraron el personaje sin cuestionar nada. Durante meses enteros estuve buscando entre la gente a alguien como yo, porque debía estar lleno de compañeros disimulados entre los civiles. Cuando mis padres todavía luchaban en la superficie, había una cantidad de compañeros que parecía infinita. Dónde estaban todos esos que habían ido a la Plaza de Mayo, dónde estaban los que venían a casa y llenaban todas las habitaciones de ruidos, de risas, de discusiones a los gritos. Dónde estaban los que poblaban los campamentos y los Encuentros Nacionales. En algún lado debían estar. Escondidos, disimulados entre la gente como yo, evidentemente. Mi hermano se resintió mucho con el abandono del entrenamiento. Lloraba, decía que yo ya no lo quería, hasta se enfermó. Entonces me vi obligada a compartir con él mi secreto, a pesar de que me parecía demasiado pequeño para entender nada. Lo llevé al fondo de la casa de mis tíos, donde estaba lleno de cañas. Lo hice agachar hasta quedar totalmente disimulado entre los yuyos. No porque nos fuera a ver alguien, sino para que comprendiera lo secreto del asunto. Entonces le expliqué todo. Él me miraba con esos ojos verdes tan hermosos, esos ojos que cuando me miraban era como si estuviera frente a mi mamá, el mismo color, la misma forma de concentrarse hacia adentro cuando miraban fijo. Al principio creí que era un error, que lo estaba asustando innecesariamente, que iba a ir corriendo a contarle a mi abuela, que se iba a largar a llorar y que yo no iba a saber cómo consolarlo. Pero después, a pesar de que lloró, y me abrazó tan fuerte que temí que se me cayeran las lágrimas a mí también, descubrí que el compañero que había estado buscando había estado todo el tiempo ahí. Era chiquito, parecía más indefenso que un animalito enjaulado, pero también era fuerte, entendía todo, se aliviaba de darle un sentido a estar viviendo en esa casa, con esos tíos mayores, con una abuela a quien sólo se le iluminaba la mirada cuando nos veía, pero el resto del tiempo lloraba estrujando un pañuelito, mirando por la ventana, y con otra que parecía estar más allá de todo lo que nos estaba pasando. Así que volvimos a los entrenamientos, pero ahora en la clandestinidad. No le contamos a nadie, aunque no fue muy difícil que no nos viera nadie: hasta las diez de la noche, cuando mis tíos volvían de hacer lo que fuera que hicieran en el mundo exterior, estábamos con una señora que nunca salía al patio, con mi abuela que alternaba entre llorar contra el vidrio de la ventana y mirar la televisión y con la otra abuela que usaba unos zapatos enormes y decía cosas locas. Una vez estuvimos a punto de ser descubiertos, pero nos salvamos. En esa época mi hermano ya estaba en preescolar y yo en la escuela. El jardín de infantes quedaba al lado de la escuela primaria. Las dos instituciones estaban separadas por un paredón de unos dos metros. Cada recreo mi hermano y yo, que nos extrañábamos horriblemente, nos dábamos cita. El se subía al trepador —ese juego que consiste en distintas maneras de subirse a una especie de mirador, para luego bajar por un tobogán— y yo me ponía a cierta distancia del paredón para verlo. Nos la pasábamos hablando a los gritos, hasta que tocaba el timbre de mi escuela y yo me tenía que ir al aula. Si bien seguíamos muy conectados yo ya no podía supervisarlo todo el tiempo, así que él empezó a trabajar solo, por las suyas. Cuando me quise acordar ya había armado el Ejército Infantil de Resistencia. Eran un grupo pequeño pero fuerte. Mi hermano era el Comandante, por supuesto —siempre tuvimos pasta de líderes los dos, no por nada teníamos la mejor educación política de todos los niños de nuestra área— y habían pensado una estrategia defensiva para cuando fuéramos atacados por el Enemigo. Como digo, no todos los niños habían sido tan bien educados como nosotros, y uno del grupo le contó a sus padres con orgullo su nuevo "juego". Los alarmados padres fueron a hablar al jardín y la directora —que si bien no sabía exactamente qué les había pasado a mis padres, sabía lo suficiente como para aceptar anotarnos sin ninguna documentación— llamó a los tíos. Todos estaban muy alarmados. Yo también, para ser honesta. Lo tuve encerrado a mi hermano durante una tarde entera explicándole que teníamos que ser muy cuidadosos, que todavía no había llegado el momento, que había que elegir bien a los compañeros, que no fuera inorgánico, que hasta que volvieran nuestros padres la Comandante era yo y que era muy antirrevolucionario no acatar órdenes de nuestros líderes. El se enojó, después lloró ante la mención a mis padres, me exigió que le dijera cuándo se iba a producir la tan esperada vuelta a la normalidad —yo no tenía datos, en eso estaba tan a oscuras como él—, pero al final entendió y se calmó. Tuvimos que trazar un nuevo plan. Le anticipé que vendrían otra vez a la carga con los psicólogos y le expliqué que nuestros tíos no lo hacían por maldad sino por ignorancia. Le pedí que fuera fuerte, que resistiera y que si se veía en problemas les pidiera a mis tíos y a la psicóloga —siempre eran psicólogas, como las maestras, no había hombres en esos rubros— que yo lo acompañara. Tenía que mostrarse dócil y hacer lo que le dijeran, pero no confesar nuestra verdadera identidad. Podíamos parecer niños cualquiera, o incluso niños perturbados, pero nosotros éramos pequeños combatientes. 2 Muchas noches me las pasé pensando qué podíamos hacer mientras esperábamos. Porque no podía ser que nuestra única misión fuera la de ser topos. En una novela de espías que había encontrado entre los libros de los tíos, los protagonistas se pasaban disimulando todo el libro —que duraba la Segunda Guerra Mundial entera—, pero al menos cada tanto pasaban información clave a los rusos sobre los movimientos de los alemanes. Me desesperaba que no hicieran algo más drástico, que tuvieran que ver cómo ejecutaban a sus amigos y hacerse los que festejaban, pero entendía que cuando uno tiene una misión lo importante es respetarla y llevarla adelante sin que las emociones le jueguen en contra. Mi problema era que yo no sabía cuál era la información que podía ser importante para los compañeros ni cómo pasarla. Tal vez todavía no me habían contactado. Eso era lo más probable. En esa misma novela los habían mandado a la Alemania nazi muy jovencitos y habían pasado años antes de que los pusieran en actividad. Yo por las dudas tenía un cuaderno secreto en el que iba anotando todos los datos que me parecían relevantes. En realidad todos los datos, porque no sabía cuáles eran los importantes y cuáles no. Yo sabía que mi ignorancia se debía a mi grado bajo en el escalafón, porque, si bien tenía el grado máximo en la casa, lo cierto es que éramos sólo dos, mi hermano y yo. Seguro había otros, los compañeros de la Conducción, que me contactarían cuando fuera el momento y que sabrían separar la paja del trigo entre los datos de mi cuaderno. Cuando me decidí a llevar este registro pormenorizado de todas las cosas que me parecieron valiosas como información para los compañeros, se me presentó el problema de cómo y dónde guardar esa comprometedora documentación. Pero en cuanto apareció el problema apareció la solución, y en esa magia de apariciones yo entendí que había una fuerza muy poderosa manejando mi pequeña vida en el gran mundo. En la casa de los tíos había una habitación en el fondo —más bien en el medio del terreno— en la que había una biblioteca. Los libros eran viejos y pesados. Cuando me sentaba en el sillón con alguno encima me quedaban las piernas marcadas. Había uno sobre la Segunda Guerra Mundial. No era una novela, como la de los espías, era más bien un libro de Historia. Las páginas eran muy finitas, casi como hojas de calcar, y estaba escrito en columnas, como un diccionario. Tal vez fuera un diccionario o una enciclopedia, no sé. Pero lo importante es que ahí apareció el nombre de la señora que me dio la idea. Me asombró mucho que fuera una asistente social, porque "asistente social" era la sombra que permanentemente estaba encima de nosotros, como una nube de tormenta. La asistente social podía venir en cualquier momento y si no estaba conforme con lo que viera podía mandarnos al orfanato. El orfanato era la cárcel de los niños, eso lo sabía bien. Y era difícil saber exactamente qué podía gustarle a una asistente social y qué podía molestarle. Por las dudas, cuando la nube se hizo más negra y "asistente social" era la palabra que se caía de la boca de los tíos casi a diario, ya sea en tono amenazante o suplicante, yo intensifiqué el entrenamiento con mi hermano. Le hacía repetir que éramos felices, que nuestros tíos eran muy buenos —lo cual era bastante cierto— y que no teníamos miedo porque sabíamos que nuestros padres vendrían de un momento a otro. Aunque eso al final se lo saqué, primero porque mi hermano lo decía con tanta pasión que era evidente que se lo creía y le hacía tener unas ilusiones que yo no sabía hasta qué punto le hacían bien, y además cuando yo decía eso, o mi hermano lo repetía en algún momento, mis tíos ponían unas caras tan descompuestas que me pareció que mejor era suprimir esa oración. Pero esta asistente social, la que salía en el libro de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente era una compañera. Irina Sandler. La asistente social alemana entraba en las casas de la gente del gueto de Varsovia con la excusa de hacer su trabajo y se llevaba a los niños escondidos en valijas, en carritos o en cajas. Tenía un perro que había entrenado para ladrarles a los soldados y parece que los soldados le tenían un poco de miedo. El perro ladraba y así mantenía alejados a los nazis y además los ladridos tapaban el ruido de los niños. Así sacó a dos mil quinientos niños del gueto. Pero, claro, un día los de la Gestapo la descubrieron y se la llevaron. La detuvieron y la torturaron. Entonces los de la Resistencia sobornaron a algunos jerarcas nazis y lograron que la devolvieran con vida. La dejaron abandonada en un bosque con los brazos y las piernas rotas. Pero Irina se curó y siguió peleando. Irina había guardado en tarros de cristal enterrados en el jardín el nombre de cada una de las familias que le habían dado un niño para que ella lo rescatara, su nombre verdadero, el nombre falso con el que lo bautizaban y el nombre de la familia católica que había escondido al niño. Cuando leí esto se me iluminó el camino inmediatamente. Primero supe dónde y cómo debía esconder mis documentos secretos. Y segundo, que una compañera puede estar escondida en cualquier parte, incluso debajo del disfraz de asistente social. En el libro no decía nada de cuánto tiempo había estado Irina en las garras de la Gestapo, pero por lo que se entendía no había sido mucho. Yo no quería pensar en cómo habían hecho para romperle los brazos y las piernas, pero a veces no podía evitarlo. ¿Con un palo? ¿Golpeándola entre muchos? ¿La habían dejado caer desde alguna altura? Trataba de concentrarme en el hecho de que había aparecido viva. Pero eso también me perturbaba. ¿En qué bosque tendría que buscar a mis padres? ¿Cómo sabría en qué momento buscarlos? Al principio intenté trasladar esas dudas a los tíos, porque si bien me parecían algo inoperantes en algunas cuestiones, lo cierto es que no tenía nadie más a quien recurrir. Pero los tíos, como siempre, se alarmaron. Pero por mí, no por mis padres, que podían estar en ese mismo momento con las piernas y los brazos fracturados esperando en un bosque que alguien llegara a rescatarlos. Pusieron la cara que ponían siempre: "hay que consultarlo con la psicóloga", decían sus gestos mudos que se trasladaban de una a cara a la otra —primero la tía y después en una afirmación ceñuda el tío—. Me desesperé, eso nunca resolvía nada. Decidí callar. Los tíos eran muy buenos y entendían bastante de lo que estaba pasando, pero cuando la cosa se pone fulera y alguien no entiende del todo, no entiende nada. Había que buscar otras maneras, seguir esperando. De algún modo se iba a revelar el camino que teníamos que seguir, pero la misión era claramente tener paciencia. No encontré en ninguna parte de la enciclopedia un lugar donde explicaran el papel de los niños en el levantamiento del gueto de Varsovia, pero yo estaba segura de que las cosas habían sucedido como me las había contado mi abuela. Entre confiar en mi abuela y confiar en el libro, por supuesto me parecía mucho más confiable mi abuela, al menos ella hablaba ídish y era judía, quién sabe quiénes habían escrito esa enciclopedia. Todos decían que mi abuela estaba loca, o era obvio que lo pensaban, y era bastante cierto. Pero no tanto como los demás creían. Incluso con sus lagunas mentales era la única que entendía de verdad lo que estaba pasando. A veces podía parecer excesiva la obsesión que tenía con el levantamiento del gueto de Varsovia, pero yo la entendía, hay cosas que pueden llegar ocupar tu cabeza casi por completo. En realidad fue gracias a ella que fui a buscar en la enciclopedia; nos hablaba tanto del tema que me hizo picar la curiosidad. Cada noche, cuando mi hermano y yo empezábamos a ponernos serios y a sentirnos verdaderamente solos, la abuela de los zapatos enormes nos hacía hacer una pequeña ronda de tres y bailaba la Tijera. La otra abuela nos miraba y a veces sonreía y otras no hacía nada. Bailar no hubiera podido, apenas caminaba agarrándose de las paredes. Después nos contaba cómo los niños habían participado activamente del Levantamiento colándose por las cañerías y yendo a buscar armas al exterior. La imagen de esos niños cargados de armas, arriesgando su vida en mitad de la noche, me llenaba de orgullo y de envidia. Qué no hubiera dado yo por ser útil en el Proceso Revolucionario, en lugar de estar masticando paciencia, esperando que se aclarara qué era lo que tenía que hacer. Después nos agarraba de las manos y nos recitaba: "Cuarenta y tres días ha durado esta lucha desigual. Francia ha caído en veintidós días, Polonia con su ejército ha luchado veintitrés días, Holanda, Bélgica, Luxemburgo fueron un paseo para los nazis, y el gueto de Varsovia se mantuvo firme cuarenta y tres días". El hecho de que los hubieran matado a todos después de esos cuarenta y tres días no parecía tener importancia. Yo albergaba mis dudas, porque para mí toda la gracia de una guerra era ganarla, pero ella me explicaba siempre que la cosa no era tan así. "A veces las guerras son muy largas y hay que perder una batalla para que otros, en otro tiempo, puedan ganarla. Lo grave no es perder una batalla, lo grave es perder la dignidad." La dignidad. Eso era claramente más importante que la vida. Ella nunca me daba la oportunidad de preguntarle qué era exactamente la dignidad, porque enseguida se ponía a cantar el Himno de los Partisanos Judíos. No tardamos mucho en aprendérnoslo de memoria. No parecía muy peligroso cantar una canción sobre un hecho tan antiguo, pero algo me dijo que era mejor mantenerlo en secreto. Ese era nuestro momento de clandestinidad con esa abuela. Nuestra hora tan ansiada ha de venir, resonará con nuestro paso: ¡henos aquí! cantábamos todos a los gritos, todos menos la otra abuela, que sólo se permitía una mirada compasiva o una sonrisa apretada, mientras el pañuelito viajaba de los ojos al puño más de cuatro veces antes de que terminara la canción. Todos los días de la semana eran difíciles, pero el viernes se llevaba las palmas. En cuanto se despertaba la abuela judía empezaba a decir que había que sacar el pez de la bañadera porque nos teníamos que bañar todos. No sé por qué la tía no podía simplemente seguirle la corriente, pero la cosa es que no podía. Parecía que estaba esperando que lo dijera para contestarle: "¡En la bañadera no hay ningún pez, y en esta casa nos bañamos todos los días!". En realidad no era tan así, porque a las dos abuelas había que ayudarlas para que se bañaran, así que se bañaban dos o tres veces por semana, y mi hermano y yo nos teníamos que bañar antes de que ellos llegaran, y a veces la señora que nos cuidaba se cansaba de pelearse con nosotros, así que mentíamos. Cuando la tía le decía eso, la abuela se la quedaba mirando como si estuviera diciendo la cosa más tonta del mundo. Por un momento todos aguantábamos la respiración en silencio, hasta que empezaba la primera discusión en ídish del día. La abuela gritaba en ídish, la tía le contestaba a veces en ídish, a veces en castellano. No se entendía mucho, pero sí que la abuela decía cosas que horrorizaban a la tía, que cada tanto decía: "Ay, mamá, cómo podés decir eso". Al rato de empezar, mi abuela me buscaba a mí y me decía en un susurro: "Hoy comemos pescado, bien fresquito, porque nosotros no lo compramos muerto como algunos, lo compramos vivo el martes. ¿No es lindo verlo nadar en la bañadera? A mí me da un poco de lástima sacarlo, pobrecito, pero bueno, hay que comer. Y también hay que bañarse". La tía parecía un toro de esos que salen en los dibujitos, sacando el aire por la nariz como si fuera humo. Por suerte el tío era más razonable y siempre la calmaba: "¿Qué te molesta? Al menos vive en su mundo y no se angustia tanto como la otra". La otra, la de la ventana, suspendía su espera de ñata contra el vidrio por un momento y asentía, como diciendo que sí, que le hubiera encantado vivir en un mundo de fantasía donde los peces se compraran vivos los martes en el mercado y se guardaran hasta el viernes nadando en la bañadera, en vez de estar todo el día imaginándose las penurias que estarían pasando mis padres. La asistente social nunca llegó. Todos los ensayos generales a los que sometí a mi pobre hermano fueron inútiles, porque los días pasaron y ella nunca se presentó. Eso me confirmó que era una compañera. Si hubiera sido un agente del enemigo no habría dejado pasar la oportunidad de llevarnos a la cárcel de los niños. Algo debía haberle pasado. Debía haberle pasado Lo Peor. Los tíos parecían preocupados, pero como siempre, por las razones equivocadas. Los documentos que no teníamos, la "guarda" y cosas por el estilo, parecían ser más importantes que el hecho de que a esa pobre chica pudiera haberle pasado algo. Yo no me decidía a hablarles porque sabía en qué callejón terminaban mis preguntas: miradas al suelo de la tía, ojos tiernos y mojados del tío y llanto desconsolado de la abuela de la ventana. La otra siempre me daba la razón a mí y eso los dejaba a todos peor porque decían que me animaba a elaborar teorías fantasiosas que no me ayudaban a superar "lo que había pasado". Así que no les dije nada. Recurrí al único compañero que tenía a la vista: mi hermano. Nos pasamos tardes enteras discutiendo posibles soluciones al asunto, que era a todas luces un asunto difícil. Por más vueltas que le dábamos no se nos ocurría nada. Hasta que una mañana cuando nos levantamos la tía nos anunció que al día siguiente iríamos nosotros al Juzgado a ver a una asistente social. "¿A la que tenía que venir acá y no vino?", le pregunté mientras mi hermano me daba nerviosas pataditas por debajo de la mesa. "No sé", me contestó la tía y siguió trabajando con la olla a presión en la que cocinaba la lengua que luego se convertiría en lengua en escabeche. Enseguida mi hermano y yo nos fuimos a la pieza a planear nuestra misión. Sin embargo, cuando llegamos al Juzgado, vestidos como para una entrevista con la reina de Inglaterra, todo fue de mal en peor. Hacía frío y el lugar era horrible. Con mi hermano nos habíamos imaginado un lugar con pisos de madera y techos altos, lleno de silenciosas oficinas con señoras de rodetes altos. Pero todo era muy diferente. Esperamos horas los cuatro parados en un pasillo de baldosas amarillas, compartiendo el aburrimiento con un montón de gente a la que le habían pasado cosas feas. Tal vez no les hubiera pasado Lo Peor, pero era evidente que no les había ido nada bien. Al final nos hicieron pasar pero nadie nos preguntó nada. Nos midieron —¡a mí no me hicieron sacar los zapatos de taquitos altos!— y nos pesaron —¡con los tapados puestos!— y nada más. Después una señora de lo más común —imposible que fuera una compañera porque no nos miró ni una sola vez ni nos hizo ni un solo gesto de complicidad a ninguno de nosotros— le dijo a la tía que ya estaba y que le avisarían cuando estuviera todo listo. Después nos fuimos a casa, donde las abuelas nos esperaban ansiosas, pero no tuvimos para contarles casi nada. Mi hermano y yo nos quedamos muy tristes porque no habíamos podido hacer lo que habíamos planeado y tal vez porque por esa falta de reflejos la pobre asistente social que había tenido que venir a rescatarnos o a darnos un mensaje secreto y no había podido llegar por temor a ser descubierta o tal vez porque le había pasado Lo Peor, seguía siendo un misterio. Yo deseaba con todas mis fuerzas que no estuviera con los brazos y las piernas rotas boca abajo en un bosque oscuro y húmedo, esperando que los compañeros la fueran a buscar, y trataba de imaginármela escondida en una "casa segura", jugando a las cartas con los niños que sí habían podido ser rescatados, buscando un momento de distracción del Enemigo para venir a buscarnos.