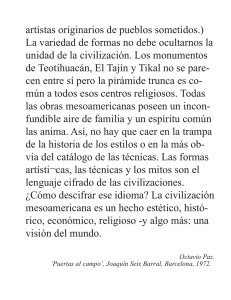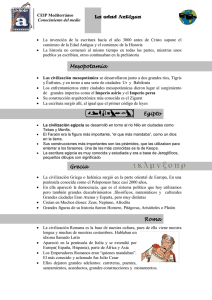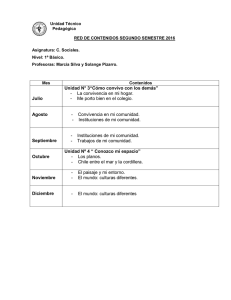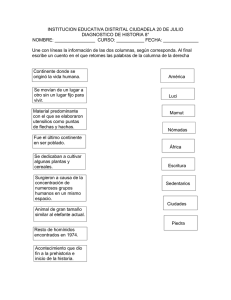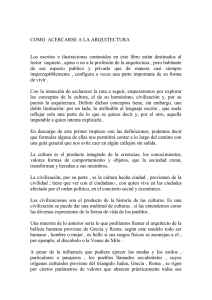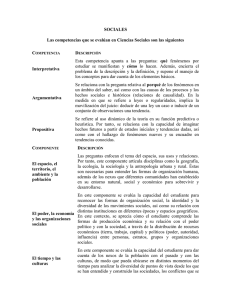la antropología y el anormal ruth benedict - UBA
Anuncio

CÁTEDRA DE HISTORIA DE LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA Departamento de Ciencias Antropológicas Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires LA ANTROPOLOGÍA Y EL ANORMAL RUTH BENEDICT En: Journal of General Psychology (1934), 10(2), pp. 59-82. Recomendado en su publicación original por Franz Boas, aceptado para su publicación por Carl Murchison del Comité Editorial y recibido en la Oficina Editorial el 30 de diciembre de 1932. Traducción: María Guadalupe García y Natalia Cler Pereira La antropología social moderna se convierte cada vez más en el estudio de las variedades y de los elementos comunes del ambiente cultural y de sus efectos en el comportamiento humano. Para tal estudio de órdenes sociales diversos, los pueblos primitivos proveen por fortuna de un laboratorio aún no enteramente viciado por la expansión de una civilización mundial estandarizada. Dyaks y hopis, fidjianos y yakuts son significativos para el estudio psicológico y sociológico porque sólo entre estos pueblos más simples ha habido suficiente aislamiento para dar oportunidad al desarrollo de formas sociales localizadas. En las culturas más avanzadas, la estandarización de costumbres y creencias a lo largo de un par de continentes ha brindado un falso sentido de la inevitabilidad de las formas particulares que se han convertido en habituales, y debemos efectuar una investigación más amplia para corroborar las conclusiones que apresuradamente basamos en esta cuasi-universalidad de las costumbres que nos son familiares. La mayoría de las culturas más simples no alcanza la amplia difusión de esta cultura que, sobre la base de nuestra experiencia, identificamos con la naturaleza humana misma. Pero esto se ha dado por diversas razones históricas, y ciertamente por ninguna que nos dé a nosotros, sus portadores, el monopolio del bien social o de la sanidad social. Desde este punto de vista, la civilización moderna se convierte no en la cima del logro humano sino sólo en uno de una larga serie de ajustes sociales posibles. Estos ajustes, tanto sean de manierismos, como las formas de mostrar ira, o alegría o pena en cualquier sociedad, o de las principales pulsiones humanas, como el sexo, resultan mucho más variables que lo que sugiere la experiencia de una cultura en particular. En ciertos campos, como la religión o los arreglos matrimoniales formales, estos amplios límites de variabilidad son bien conocidos y pueden ser razonablemente descriptos. En otros, no es posible aún dar un informe generalizado, pero eso no nos absuelve de la tarea de indicar la significación del trabajo que ha sido realizado y de los problemas que han surgido. Uno de estos problemas se relaciona con las modernas y habituales categorías de normal/anormal y nuestras conclusiones con respecto a ellas. ¿Hasta qué punto estas categorías están culturalmente determinadas, o hasta qué punto podemos nosotros, con seguridad, considerarlas como absolutas? ¿Hasta qué punto podemos considerar la falta de habilidad para operar socialmente como diagnóstico de anormalidad, o hasta qué punto es necesario considerar esto como una función de la cultura? Uno de los hechos más sorprendentes que emergen del estudio de la amplia variedad de culturas lo constituye la facilidad con la que nuestros anormales funcionan en otras culturas. Cualquiera sea el tipo de “anormalidad” que elijamos como ilustración, aquellas que indican extrema inestabilidad o aquellas vinculadas a la naturaleza de los rasgos de personalidad, como el sadismo o los delirios de grandeza o de persecución, lo cierto es que existen culturas bien descriptas en las cuales estos anormales funcionan cómodamente y con honor y, aparentemente, sin peligro ni dificultad para la sociedad. Las más notorias de estas “anormalidades” son el trance y la catalepsia. Aun un místico muy leve es aberrante en nuestra cultura. Pero la mayoría de los pueblos han considerado que manifestaciones psíquicas extremas resultan no sólo normales y deseables sino también propias de individuos altamente valorados y dotados. Esto fue así aun en nuestro propio pasado cultural, en el período en que el catolicismo convirtió la experiencia del éxtasis en marca de santidad. Es difícil para nosotros, nacidos y educados en una cultura que no hace uso de tal experiencia, entender cuán importante puede ser su rol y cuántos individuos pueden ser capaces de ella toda vez que se le asigna un lugar honorable en la sociedad. Algunas de las tribus indias de California concedían prestigio principalmente a quienes atravesaban ciertas experiencias de trance. No todas estas tribus creían que eran exclusivamente las mujeres quienes que estaban así dotadas, pero entre los shasta (10), era ésta la convención. Sus shamanes eran mujeres, y a ellas se les asignaba el mayor prestigio en la comunidad. Eran elegidas a causa de su predisposición constitucional para el trance y sus manifestaciones asociadas. Un día, la mujer que estaba de tal manera destinada, caía repentinamente al piso mientras realizaba sus tareas habituales, habiendo escuchado una voz que le hablaba en tonos de la más grande intensidad. Dándose vuelta, ella veía a un hombre con un arco tenso y una flecha. Él le ordenaba cantar so pena de atravesar su corazón con su flecha, pero bajo la presión de la experiencia ella caía inconsciente. Su familia se reunía. Ella yacía rígida, apenas respirando. Ellos sabían que por algún tiempo había tenido sueños de un carácter especial, lo cual indicaba un llamado shamánico, sueños en los que huía de osos pardos, caía de precipicios o de árboles o en los que era rodeada por enjambres de abejas. Por lo tanto la comunidad sabía qué esperar. Después de unas pocas horas, la mujer empezaba a gemir suavemente y a rodar sobre el suelo, temblando violentamente. Se suponía que ella repetiría la canción que le había sido indicado cantar, la cual le había sido enseñada por el espíritu en el momento del trance. En tanto ella volvía en sí, sus gemidos se convertían más y más claramente en la canción del espíritu, hasta que al final gritaba el nombre del espíritu mismo, de inmediato manando sangre de su boca. Cuando la mujer volvía en sí después del primer encuentro con su espíritu, bailaba durante la noche su primer danza shamanística iniciatoria, sostenida por una cuerda que colgaba del techo. Bailaba durante tres noches y en la tercera noche debía recibir en su cuerpo el poder de su espíritu. Ella bailaba y, al percibir que el momento se acercaba, gritaba “Él me disparará, él me disparará”. Sus amigos permanecían cerca porque cuando ella se tambaleara en algún tipo de ataque cataléptico ellos tendrían que sujetarla antes de que cayera o muriera. A partir de este momento ella tendría en su cuerpo una visible materialización del poder de su espíritu, un objeto con forma de carámbano que ella exhibiría después en sus danzas, produciéndolo en una parte de su cuerpo y luego llevándolo hacia otra parte. Desde ese momento en adelante ella continuaría validando su poder sobrenatural con sucesivas manifestaciones catalépticas y sería convocada en las grandes emergencias de la vida y de la muerte, para curar, para adivinar y para aconsejar. En otras palabras, ella se convertiría a través de este procedimiento en una mujer de gran poder e importancia1. Está claro que lejos de considerarse a las crisis catalépticas como manchas en el escudo familiar o como evidencias de temibles enfermedades, aquí se ha volcado en ellas la aprobación cultural y se las ha convertido en el camino hacia la autoridad sobre los congéneres. Se tornan las características sobresalientes del tipo social más respetado, el que opera con mayor honor y gratificación en la comunidad. Fueron precisamente los individuos catalépticos quienes, en esta cultura, han sido escogidos para la autoridad y el liderazgo. En cada parte del mundo se encuentran ejemplos de la disponibilidad de tipos “anormales” en la estructura social, tipos que son culturalmente seleccionados por el grupo. Los shamanes de Siberia dominan sus comunidades. De acuerdo con las ideas de estos pueblos, ellos son individuos que han sido curados de graves enfermedades sometiéndose a la voluntad de los espíritus y han adquirido por este medio grandes poderes sobrenaturales y un vigor y una salud incomparables. Durante el período del llamado, algunos están violentamente trastornados durante muchos años, otros son irresponsables al punto que deben ser vigilados constantemente para evitar que se pierdan en la nieve y se congelen hasta morir; otros, enfermos y esqueléticos al borde de la muerte, a veces sudan sangre. Es la práctica shamánica la que constituye su cura y –aseguran- el esfuerzo extenuante de una sesión de espiritismo siberiano los deja sin embargo descansados y aptos para entrar inmediatamente en una ejecución similar. Los ataques catalépticos son considerados una parte esencial de cualquier actuación shamanística (8). Encontramos una buena descripción de la condición neurótica del shamán y de la atención social que se le brinda en un viejo registro efectuado por Canon Callaway (6, pp. 259 ff.), quien grabó las palabras de un viejo zulú de Sudáfrica: La condición de un hombre que está a punto de convertirse en adivino es ésta; al principio tiene una apariencia robusta, pero con el paso del tiempo se torna frágil, delicado aunque sin una enfermedad real. Tiende a evitar ciertos tipos de alimentos, elige lo que le gusta y tampoco come mucho de esto; se queja continuamente de dolores en diferentes partes de su cuerpo. Y les dice a los demás que ha soñado que era llevado por un río. Sueña muchas cosas, y su cuerpo es un revoltijo (como un río) y se convierte en una casa de sueños. Sueña siempre sobre muchas cosas y al despertar les dice a sus amigos: ‘Hoy mi cuerpo está confuso; soñé que muchos hombres me mataban y yo escapaba no sé cómo. Al despertar una parte de mi cuerpo se sentía distinta de las otras partes; ya no era como el resto’. Finalmente el hombre enferma gravemente y van a consultar a los adivinos. Los adivinos no perciben de buenas a primeras que él está a punto de tener una ‘cabeza débil’ (es decir, la sensibilidad asociada al shamanismo). Es difícil para ellos ver la verdad; constantemente hablan incoherencias y hacen aseveraciones falsas, hasta que todo el ganado del hombre es devorado siguiendo sus órdenes pues dicen que el espíritu de su gente demanda ganado, para tener comida. Finalmente se derrocha toda la propiedad del hombre, él sigue enfermo y los adivinos ya no saben más qué hacer, dado que él ya no posee ganado, y sus amigos le ayudan con las cosas que necesita. Finalmente un adivino llega y dice que todos los demás están equivocados. Dice: ‘Él está poseído por los espíritus. No hay otra cosa. Se mueven dentro de él dividiéndolo en dos partes; algunos dicen: No, no deseamos ver a nuestro hijo lastimado. No lo deseamos. Es por esta razón que no mejora. Si tú obstruyes el camino de los espíritus, estarías matándolo. Él no será un adivino; tampoco volverá a ser un hombre’. Entonces el hombre puede permanecer enfermo por dos años sin mejora alguna; quizá lo esté por más tiempo aun. Se lo confina en su casa. Y esto continúa hasta que se le cae el pelo. Y su cuerpo se vuelve seco y con escaras; no le gusta untarse. Demuestra que está a punto de convertirse en adivino bostezando una y otra vez, y estornudando continuamente. Esto se hace patente también cuando toma gusto por inhalar tabaco, y lo hace de rato en rato. Y la gente empieza a ver que lo bueno le ha sido dado. Después de la enfermedad, tiene convulsiones y, cuando le arrojan agua, cesan por un tiempo. Es habitual que llore, levemente al principio, luego, al final, lo hace en voz alta, y la gente mientras duerme lo escucha haciendo ruido y se despierta con su cantar, ha compuesto una canción, y hombres y mujeres despiertan y van a cantar en concierto con él. Todas las personas de la aldea están molestas por la falta de sueño pues un hombre que se está por convertir en adivino causa grandes problemas debido a que no duerme y su cerebro trabaja constantemente, duerme sólo de a ratos y se despierta cantando muchas canciones; y las personas que viven cerca abandonan sus aldeas por la noche cuando lo escuchan cantar en voz muy alta y acuden para cantar en concierto. Quizás él cante hasta la mañana y nadie haya dormido. Y luego brinca alrededor de la casa como una rana; y la casa resulta muy pequeña para él y entonces sale saltando y cantando, sacudiéndose como una caña en el agua y goteando de transpiración. En este estado de cosas a diario esperan su muerte; él ya no es más que piel y huesos y piensan que el sol del día siguiente no se irá con él vivo. En este momento se come gran cantidad de ganado para alentarlo a convertirse en adivino. Finalmente (en un sueño) se le señala un anciano espíritu ancestral. Este espíritu le dice ‘vé hacia fulano de tal y él preparará para ti un emético (la medicina cuya ingesta es parte de la iniciación shamanística) y serás un adivino por completo’. Habiendo ido al adivino a tomar la medicina preparada para él, permanece tranquilo por unos pocos días, y vuelve como otro hombre, purificado y convertido en efecto en un adivino. A partir de entonces y por toda la vida, cuando alcance la posesión, el hombre predecirá eventos y encontrará cosas perdidas. Está claro que la cultura puede valorar y hacer socialmente disponibles los tipos humanos más inestables. Si elige tratar sus peculiaridades como las variantes más valoradas del comportamiento humano, los individuos en cuestión surgirán y jugarán sus roles sociales sin referencia alguna a nuestras usuales ideas acerca de tipos que pueden ajustarse socialmente y los que no. Los fenómenos de la catalepsia y el trance son sólo un ejemplo del hecho de que quienes consideramos como anormales pueden funcionar adecuadamente en otras culturas. Muchos de los rasgos desacreditados en nuestra cultura son seleccionados y elaborados en diferentes sociedades. La homosexualidad es un ejemplo excelente debido a que en este caso no tenemos que atender a la interrupción de la actividad rutinaria como ocurre en la consideración del trance. La homosexualidad plantea el problema de manera muy simple. En nuestra cultura, una tendencia hacia este rasgo expone al individuo a todos los conflictos a los que están expuestos los aberrantes, y tendemos a identificar las consecuencias de este conflicto con la homosexualidad. Pero estas consecuencias son obviamente locales y culturales. En muchas sociedades los homosexuales no son incompetentes, lo serán en cambio si la cultura les pone exigencias que afecten la vitalidad del hombre, sea cual fuere. En aquellas sociedades en las que se le asigna un lugar honorable a la homosexualidad, quienes manifiestan tal inclinación han jugado adecuadamente los roles honorables que les han sido asignados. La República de Platón es, por supuesto, la más convincente afirmación de esta lectura acerca de la homosexualidad. Allí la homosexualidad se presenta como uno de los recursos principales de la buena vida, y así solía ser considerada en la Grecia de esa época. No siempre la actitud cultural hacia los homosexuales los ha ubicado en un plano ético tan alto, pero sí ha sido muy variada. Entre muchas tribus indias norteamericanas existe la institución del berdache (12, 15), como los franceses la han llamado. Estos varones-mujeres eran varones que en la pubertad o más tarde adoptaban la vestimenta y las tareas femeninas. En ocasiones se casaban con otros varones y vivían con ellos. A veces se trataba de varones sin inversión sexual, personas con dotaciones sexuales débiles que elegían este rol para evitar las burlas de las mujeres. Nunca se consideró que estos berdaches estuvieran dotados de poderes sobrenaturales -cosa que sí sucedió con los hombresmujeres de Siberia-, aunque sí se los trató como líderes en las ocupaciones femeninas, como buenos curadores de ciertas enfermedades o, entre ciertas tribus, como los geniales organizadores de asuntos sociales. Sea como fuere, estaban socialmente ubicados. No se les exponía a los conflictos que acometen al desviado que es excluido de la participación en los patrones reconocidos de su sociedad. El ejemplo más espectacular de la definición cultural de la normalidad lo brindan aquellas culturas en las que una anormalidad de nuestra cultura constituye la piedra de toque de su estructura social. No es posible hacer justicia a estas posibilidades en una discusión breve. Un estudio reciente realizado por Fortune (11) sobre una isla del noroeste de Melanesia describe una sociedad construida sobre rasgos que nosotros consideramos como sobrepasando el límite de la paranoia. En esta tribu los grupos exogámicos se consideran mutuamente como los mejores manipuladores de magia negra, de modo que cada uno contrae matrimonio con un miembro del grupo enemigo, quien a partir de entonces será de por vida un enemigo mortal e implacable. Una buena cosecha constituye para ellos una confesión de robo, pues todos están ocupados en hacer magia para inducir en sus terrenos la productividad de sus vecinos; por lo tanto no hay secreto mejor guardado en la isla que la cosecha de ñame de un hombre. Dirán, ante la aceptación de un regalo, “Y si tú ahora me envenenas, ¿cómo podré recompensarte por este presente?” Su preocupación por el envenenamiento es constante; ninguna mujer deja nunca, ni por un instante, su olla de cocina. Incluso los grandes intercambios económicos entre afines, que son característicos de esta área cultural melanesia, se presentan de manera muy alterada entre los dobu, ya que son incompatibles con el miedo y el descreimiento que impregna la cultura. Van aun más allá y consideran que las personas, el mundo entero fuera de sus propios territorios posee espíritus tan malignos que no realizan banquetes y ceremonias nocturnos. Sus rigurosas costumbres, reforzadas religiosamente, prohíben compartir semillas incluso dentro del grupo familiar. La comida de cualquier otra persona es veneno mortal para ti, de modo que la comunalidad de los acopios es un tema fuera de discusión. Durante los meses previos a la cosecha, toda la sociedad está a punto de la inanición, pero si uno cae en la tentación y come sus semillas de ñame, se convierte en un paria y un vagabundo de por vida. No hay vuelta atrás. Esto implica, automáticamente, el divorcio y la ruptura de todos los lazos sociales. Ahora bien, en esta sociedad donde nadie puede trabajar con otro y donde nadie puede compartir con nadie, Fortune describe al individuo que todos consideran un loco. Éste no era uno de aquellos que periódicamente se ponían frenéticos y, fuera de sí, echando espuma por la boca, se abalanzaban con su cuchillo sobre cualquiera que estuviera a su alcance. Tal comportamiento no es considerado inaceptable. Ni siquiera establecían controles sobre los individuos conocidos propensos a estos ataques. Simplemente huían cuando veían venir el ataque, alejándose de su camino. “Estará bien mañana.” Pero había un hombre alegre y de amable disposición a quien le gustaba trabajar y ayudar a los demás. Su compulsión a hacerlo era demasiado fuerte para reprimirla en favor de las tendencias opuestas de su cultura. Los hombres y las mujeres nunca hablaban de él sin reírse; era tonto y simple y estaba definitivamente loco. Sin embargo, al etnólogo acostumbrado a una cultura que, sobre la base del cristianismo, ha hecho de su tipo el modelo de todas las virtudes, esta persona le parecía agradable. Un ejemplo todavía más extremo, porque pertenece a una cultura que se ha construido a sí misma a partir de una anormalidad aun más compleja, lo provee la costa del Pacífico norte de Norteamérica. La civilización de los kwakiutl (1-5) era una de las más vigorosas en América del Norte en el momento en que fue registrada por primera vez en las últimas décadas del siglo XIX. Estaba erigida sobre la base de una amplia disponibilidad económica de bienes; el pescado, que constituía su alimento, era prácticamente inagotable y se obtenía con un trabajo comparativamente menor, y la madera que proveía el material para sus casas, muebles y artes, era también accesible, aunque con más trabajo. Vivían en aldeas costeras de tamaño comparativamente mayor al de cualquier otro grupo de indios americanos y mantenían comunicación permanente por medio de canoas aptas para navegar en el mar. Era una de las más vigorosas e interesantes culturas aborígenes de Norteamérica, con alfarería y ceremonias complejas y artes sorprendentes y elaboradas. Ciertamente no poseía ninguna de las marcas de una civilización enferma. Las tribus de la costa noroeste eran ricas, y lo eran exactamente en nuestros términos. Esto es, no sólo tenían abundancia de bienes económicos sino que también hacían un juego de la manipulación de la riqueza. Dicho juego no era de ninguna manera una trascripción directa de necesidades económicas ni se realizaba para la satisfacción de esas necesidades. Involucraba la idea de capital, de interés y de gasto conspicuo. Era un juego con todas las reglas obligatorias de un juego y una persona entraba en él desde niño. Su padre distribuía riquezas por él, de acuerdo con su capacidad, en una pequeña prueba o potlach, y el receptor estaba obligado a aceptarlas y a devolverlas después de un corto intervalo, con intereses que sumaban alrededor de 100% por año. Cuando el niño crecía, se encontraba bien provisto, se había celebrado un potlach más grande por él en ocasiones diversas de proezas o iniciación, y poseía así riquezas merced a la usura o su propia posesión. Nada en esta civilización podía ser disfrutado sin ser validado a través de esta distribución de riqueza. Todo lo que era valioso, nombres y canciones y también objetos materiales, eran trasmitidos en la línea familiar, pero para validarlos públicamente debían siempre acompañarse de una adecuada distribución de propiedades. El interés superior de la cultura consistía en el juego de validación y ejercitación de todos los privilegios que uno pudiera acumular a partir de sus antecesores, por regalo o por casamiento. Todos, en un grado u otro, participaban en el juego; muchos sobre todo como espectadores. En su forma más elaborada el juego se desarrollaba entre jefes rivales quienes representaban no sólo a sí mismos y a sus familias sino también a sus comunidades, y el objetivo de la contienda era adquirir gloria y humillar al oponente. En este nivel de grandeza, la propiedad involucrada ya no eran mantas, si bien muchas miles podían volcarse en un potlach, sino unidades de valor más altas. Éstas unidades más altas eran como nuestros billetes de banco. Eran tabletas de cobre grabadas, cada una con un nombre y con un valor que dependía de su ilustre historia. Este valor era tan alto como diez mil mantas, y poseer una de ellas, aun más, mejorar su valor en el gran potlach, era uno de los más grandes honores al alcance de los jefes de la costa noroeste. Los detalles de esta manipulación de riquezas son, en muchos sentidos, una parodia de nuestros propios asuntos económicos, pero lo que nos interesa en esta discusión son las motivaciones reconocidas en la contienda. El impulso era aquel que en nuestra propia cultura podríamos llamar megalomaníaco. La auto glorificación sin límite y el ridículo del oponente difícilmente se igualan en otras culturas, salvo en los monólogos del anormal. Cualquier canción y discurso de los jefes en el potlach ilustran el tono usual: Wa, fuera del camino. Wa, fuera del camino. Den vuelta sus rostros que daré vía a mi furia golpeando a mis pares jefes. Wa, gran potlach, el más grande de los potlach2. Los pequeños3 sólo aparentan, los insignificantes tercos, ellos sólo venden un cobre de vez en cuando y se lo regalan a los pequeños jefes de la tribu. Ah, no pidan piedad en vano. Ah, no pidan piedad en vano y levanten sus manos, ustedes, con sus lenguas colgantes. Yo voy a romper4, voy a hacer desaparecer el gran cobre que tiene el nombre de Kentsegum, la propiedad del gran tonto, el gran extravagante, el gran insuperable, el remotísimo del más allá, el gran bailarín caníbal entre los jefes5. Soy el gran jefe que hace a la gente avergonzarse. Soy el gran jefe que hace a la gente avergonzarse. Nuestro jefe produce vergüenza en las caras. Nuestro jefe produce envidia. Nuestro jefe hace a la gente cubrir sus caras por lo que está haciendo continuamente en este mundo, desde el principio hasta el final del año. Dando una y otra vez fiestas a las tribus. Soy el gran jefe que derrota. Soy el gran jefe que derrota. Sólo de aquellos que continúan dando vueltas en este mundo, trabajando duro, perdiendo6, me burlo de los jefes debajo del verdadero jefe7. ¡Tengan piedad de ellos!8 ¡Unten aceite en sus secas cabezas con débil cabello, aquellos que no peinan su cabello! Me burlo de los jefes que están debajo del verdadero y real jefe. Soy el gran jefe que hace a la gente avergonzarse... Soy el único gran árbol, yo el jefe. Soy el único gran árbol, yo el jefe. Ustedes son mis subordinados, tribus. Ustedes se sientan en medio de la parte trasera de la casa, tribus. Tráiganme la cuenta de sus propiedades, tribus, que en vano trate de contar lo que será donado por el gran hacedor de cobre, el jefe. Oh, me río de ellos, me burlo de quienes vacían cajas9 en sus casas, sus casas de potlach, sus tentadoras casas que están llenas sólo de hambre. Ellos me siguen por detrás como jóvenes patos pico de serrucho. Yo soy el único gran árbol, yo el jefe... He citado algunos de estos himnos de auto glorificación debido a que, por una asociación que los psiquiatras reconocerán como fundamental, estos delirios de grandeza fueron esenciales en la visión paranoica de la vida tan llamativamente desarrollada en esta cultura. Toda la existencia era percibida en términos de insulto9a. No sólo los actos de desprecio de un vecino o un enemigo, sino todos los inconvenientes, como un corte al caer la propia hacha o una zambullida al darse vuelta la canoa, eran insultos. Todo amenazaba de la misma manera la seguridad del propio ego, y el primer pensamiento permitido era cómo hacer justicia, cómo limpiar el insulto. El duelo estaba apenas institucionalizado y el mal humor había tomado su lugar. Un indio de la costa noroccidental se retiraba a su jergón, con la cara contra la pared, y no hablaba ni comía hasta resolver cómo actuar para salvar el propio honor luego de cualquier desgracia, sea el deslizamiento del hacha talando un árbol o la muerte de un hijo preferido. Se levantaba de allí para seguir algún curso de acción que, de acuerdo con las normas tradicionales, lo rehabilitara ante sus propios ojos y ante los de la comunidad: distribuir propiedades en suficiente cantidad para limpiar la mancha o ir a cazar cabezas para que otra persona debiera hacer el duelo. Sus actividades no eran, en ningún caso, respuestas específicas a la pérdida que había sufrido, sino que estaban cuidadosamente dirigidas a obtener compensación. Si no tenía el dinero para distribuir o si no lograba matar a alguien para humillar a otro, podía incluso quitarse la vida. En su visión de la vida, había arriesgado todo a una determinada imagen de sí mismo y, al pincharse la burbuja de su autoestima, no quedaba interés alguno ni ocupación en la cual respaldarse, por lo que quedaba derrotado tras el colapso de su inflado ego. Cada contingencia de la vida era tratada dentro de estas dos opciones tradicionales. Ambas eran equivalentes. Tanto si uno peleaba con armas como si “peleaba con propiedades”, como ellos dicen, la idea que subyacía era la misma. En los viejos tiempos, dicen, peleaban con lanzas, pero ahora pelean con propiedades. Uno derrota a sus oponentes de forma equivalente en ambos casos: midiendo fuerzas y saliendo adelante, uno puede burlarse del vencido más satisfactoriamente en el potlach que en el campo de batalla. Toda ocasión de la vida se percibe, no en sus propios términos, como una etapa de la vida sexual del individuo o como un punto máximo de goce o de tristeza, sino como un paso más de este drama dirigido a consolidar el propio prestigio y avergonzar a los invitados. Tanto la ocasión del nacimiento de un hijo, como la adolescencia de una hija o el casamiento de un hijo varón, constituyen la materia prima de la cultura para este fin elegido tradicionalmente. Todos contribuyen a incrementar el status personal y para consolidarse mediante la humillación de los pares. La adolescencia de una joven entre los nootka (16) era un evento para el cual su padre reunía propiedades desde que ella comenzaba a deambular. Cuando ella alcanzara la adolescencia, el padre demostraría su grandeza a través de una sorprendente distribución de bienes y del insulto a todos sus rivales. La adolescencia no era un hecho de la vida sexual de una joven sino que representaba la ocasión para un movimiento importante en el gran juego de reivindicar la propia grandeza y humillar a los pares. Estas características de la cultura se mostraban más nítidamente en su comportamiento ante grandes pérdidas o duelos. Entre los kwakiutl no importaba si un pariente había muerto a causa de una enfermedad o en manos de un enemigo, en cualquier caso la muerte era una ofensa que debía ser saldada con la muerte de otra persona. El hecho de que uno hubiera sido llevado a lamentarse por algún evento era evidencia de que había sido puesto a prueba. La hermana de un jefe y su hija habían ido a Victoria y, porque tomaron whisky en mal estado o porque su bote naufragó, nunca volvieron. El jefe reunió a sus guerreros. “Ahora, yo les pregunto, guerreros, ¿quién se lamentará? ¿Lo haré yo o lo hará otro?”. El vocero respondió, por supuesto, “Tú no, Jefe. Deja a otros”. Inmediatamente dispusieron el mástil de guerra para anunciar su intención de limpiar la injuria y armaron una partida guerrera. Partieron y encontraron siete hombres y dos niños dormidos y los mataron. “Luego se sintieron bien cuando llegaron a Sebaa al anochecer.” El punto que nos interesa señalar es que, en nuestra sociedad, todo aquel que en esa ocasión se sintiera bien al llegar al anochecer a Sebaa sería decididamente un anormal. Podría haber algunos con iguales sentimientos, aun en nuestra sociedad, pero ellos no serían favorecidos y aprobados en esas circunstancias. En la costa noroccidental quienes congenian con estos sentimientos son favorecidos y afortunados, quienes los encuentran repugnantes son desfavorecidos. Esta última minoría sólo puede sintonizar en su propia cultura, ejerciendo violencia sobre sus respuestas espontáneas y adquiriendo otras que le resultan más difíciles. Por ejemplo, un indio de las llanuras cuya esposa ha sido sustraída de su lado y es demasiado orgulloso para luchar, sólo podría lidiar con la civilización noroccidental ignorando sus inclinaciones más fuertes. Si no puede lograrlo, será un desviado en esa cultura, su ejemplo de anormalidad. Estas cazas de cabezas que ocurren en la costa noroccidental luego de una muerte, no tienen que ver con una revancha de sangre o una venganza organizada. No se hace ningún esfuerzo por conectar la matanza subsiguiente con alguna responsabilidad de la víctima por la muerte de la persona cuyo fallecimiento se lamenta. Un jefe cuyo hijo ha muerto, visita todos los lugares que desea diciendo a sus anfitriones: “Mi príncipe ha muerto hoy, y tú irás con él”. Luego les mata. En este caso, de acuerdo con su interpretación, el jefe actúa noblemente porque no ha sido vencido. Él se ha defendido. El procedimiento completo no tiene sentido alguno sin la fundamental lectura paranoica que se efectúa de las pérdidas o los duelos. La muerte, como todos los otros accidentes inesperados de la existencia, toma por sorpresa el orgullo de los hombres y sólo puede ser manejada en la categoría del insulto. El comportamiento honrado en la costa noroccidental se reconoce como anormal en nuestra civilización, sin embargo es lo suficientemente cercano a las actitudes de nuestra cultura como para ser inteligible para nosotros y como para tener un vocabulario definido con el cual podemos discutirlo. La tendencia a la paranoia megalomaníaca es un claro peligro en nuestra sociedad. Como unas de nuestras principales preocupaciones, nos confronta con la elección de una de dos posibles actitudes. Una es juzgarla como anormal y censurable, ésta es la actitud que hemos elegido en nuestra civilización. La otra es hacerla un atributo esencial del hombre ideal, y es esta la solución en la cultura de la costa noroccidental. Estos ejemplos, que sólo han podido ser referidos de la manera más breve, nos ponen frente a la evidencia de que la normalidad se define culturalmente. Si un adulto formado en los impulsos y estándares de cualquiera de estas culturas fuese transportado a nuestra civilización, caería dentro de nuestras categorías de anormalidad. Debería enfrentarse a los dilemas psíquicos de lo socialmente no disponible. Sin embargo, en su propia cultura, sería el pilar de la sociedad, el resultado final de las normas inculcadas de comportamiento, y en su caso no se suscitaría el problema de la inestabilidad personal. Ninguna civilización puede utilizar en sus normas tradicionales todo el rango potencial de comportamiento humano. De la misma forma en que hay un gran número de posibles articulaciones fonéticas y la posibilidad de ser del lenguaje depende de la selección y estandarización de unas pocas de ellas para posibilitar la comunicación, también la factibilidad del comportamiento organizado de cualquier tipo, desde los usos locales de vestimenta y vivienda hasta los principios de la ética y la religión, dependen de una selección similar entre características posibles del comportamiento. En el campo de las obligaciones económicas reconocidas o de los tabúes sexuales, esta selección es, igual que en el campo de la fonética, un proceso no racional y subconsciente. Este proceso sucede en el grupo durante largos períodos de tiempo y está históricamente condicionado por innumerables sucesos de aislamiento o de contacto social. En cualquier estudio comprehensivo de la psicología, esta selección que las culturas realizan en el curso de la historia dentro de un gran arco de comportamiento potencial, resulta de la mayor importancia. Cada sociedad10, comenzando con una débil inclinación en una dirección u otra, lleva su preferencia cada vez más lejos, integrándose cada vez de forma más completa con la base elegida y descartando aquellos tipos de comportamiento que son incongruentes. La mayoría de estas organizaciones de la personalidad, que nos parecen tan indiscutiblemente anormales, han sido utilizadas por diferentes civilizaciones en los fundamentos de su vida institucional. Por el contrario, las características más valoradas de nuestros individuos normales han sido consideradas por otras culturas como aberrantes. En resumen, la normalidad, en su sentido más general, se define culturalmente. Es, primordialmente, un término para el segmento socialmente elaborado del comportamiento humano en cualquier cultura; en tanto la anormalidad es un término para el segmento que una civilización en particular no usa. Nuestra mirada sobre el problema se encuentra condicionada por hábitos de larga tradición de nuestra propia cultura. Esta es una cuestión que ha sido planteada más frecuentemente con relación a la ética que en relación con la psiquiatría. Ya no cometemos el error de derivar la moralidad propia de nuestro espacio y tiempo de la inevitable constitución de la naturaleza humana. Ya no la elevamos a la dignidad de primer principio. Reconocemos que la moralidad difiere en todas las sociedades y que es un término conveniente para designar los hábitos socialmente aprobados. La humanidad siempre ha preferido decir “Esto es moralmente correcto” que “Esto es lo habitual”, y esta preferencia es ya un problema suficiente para una ciencia crítica de la ética. Pero históricamente ambas frases son sinónimos. El concepto de lo normal es, en realidad, una variante del concepto de “el bien”. Refiere a lo que la sociedad ha aprobado. Una acción normal es aquella que cae dentro de los límites del comportamiento esperado por una sociedad en particular. Su variabilidad entre pueblos diversos es, esencialmente, una función de la variabilidad de los patrones de comportamiento que cada sociedad ha creado para sí misma, y nunca puede ser completamente divorciada de la consideración de los tipos de comportamiento culturalmente institucionalizados. Cada cultura es un desarrollo más o menos elaborado de las potencialidades del segmento que ha elegido. Mientras esté bien integrada y sea consistente en sí misma, una civilización tenderá a llevar cada vez más lejos, de acuerdo con su naturaleza, el impulso inicial hacia un tipo particular de acción, y estas elaboraciones incluirán características cada vez más extremas y más aberrantes, desde el punto de vista de otras culturas. Cada una de esas características, en la medida en que refuerzan los modos de comportamiento elegidos, es normal para esa cultura. Aquellos individuos que congenian con estos rasgos, ya sea por un motivo congénito o como resultado de características de su niñez, no sufren el desprecio o la desaprobación social que sus rasgos suscitarían en una sociedad organizada de modo diferente. Por el otro lado, aquellos individuos cuyas características no congenian con el tipo seleccionado de comportamiento en esa comunidad son los desviados, sin importar cómo esos rasgos de su personalidad sean evaluados en otra civilización. El hombre que no es susceptible frente al miedo a la traición, que disfruta de trabajar y ser solidario, es el neurótico de los dobu y es considerado un tonto. En la costa noroccidental la persona que no puede leer la vida en términos de una competencia de insultos, será la persona sobre quien caerán todas las dificultades de lo desautorizado culturalmente. La persona para quien no resulta fácil humillar al vecino, ni ver la humillación en su propia experiencia, aquel que es amoroso y amigable, podrá, por supuesto, encontrar alguna forma no estandarizada de satisfacción en su propia sociedad, aunque no podrá hacerlo dentro de los patrones de respuestas que la cultura requiere de él. Si nació para jugar un rol importante en una familia con muchos privilegios hereditarios, sólo podrá tener éxito reprimiendo su personalidad. Si no lograra triunfar, habrá traicionado a su cultura; esto es, será un anormal. He hablado de individuos que tienen inclinación hacia ciertos tipos de comportamiento y de inclinaciones que van contra los tipos de comportamiento institucionalizados en la cultura a la que pertenecen. A partir del conocimiento que tenemos de culturas distintas entre sí, parece claro que las diferencias de temperamento ocurren en todas las sociedades. El problema no ha sido nunca objeto de investigación, pero sería posible decir, a partir del material disponible, que estos tipos de temperamento parecen tener recurrencia universal. Esto es, hay un rango discernible de comportamiento humano que se encuentra toda vez que se observa agrupamientos suficientemente numerosos de individuos. Sin embargo, la relación entre tipos de comportamiento en las diferentes sociedades no es universal. La vasta mayoría de los individuos se forman con acuerdo a los usos y tradiciones de su cultura. En otras palabras, la mayor parte de los individuos son moldeables por la fuerza de la sociedad en la cual han nacido. En una sociedad que valoriza el trance, como en la India, los individuos han de tener experiencia supranormal. En una sociedad que institucionaliza la homosexualidad, serán homosexuales. En una sociedad que establece la acumulación de propiedades como el principal objetivo humano, acumularán propiedades. Los desviados, sea cual fuere el tipo de comportamiento que la cultura ha institucionalizado, serán pocos en número; y no habrá mayor dificultad en moldear la vasta y maleable mayoría a la normalidad de lo que nosotros consideramos rasgos aberrantes, por ejemplo los delirios de referencia, como a la normalidad de modos de comportamiento tan aceptados por nosotros como el consumismo. La pequeña proporción en número de los desviados en cualquier cultura no es función del instinto sobre la base del cual la sociedad ha construido su sanidad, sino que se explica por el hecho universal de que, afortunadamente, la mayoría de la humanidad adopta fácilmente las formas que se le presentan. El relativismo de la normalidad no es un tema académico. En primer lugar, sugiere que la aparente debilidad del aberrante es las más de las veces y en gran medida ilusoria. Esto no proviene del hecho de que carece del vigor necesario, sino de que se trata de individuos sobre los cuales esa cultura ha ejercido más presión que la habitual. Su incapacidad para adaptarse es un reflejo del hecho de que para él la adaptación implica un conflicto interno que no se suscita en los llamados normales. Terapéuticamente, el relativismo de la normalidad sugiere que, en cualquier sociedad, la inculcación de la tolerancia y la apreciación hacia los tipos menos usuales es de fundamental importancia para una higiene mental satisfactoria. Del lado del paciente, el complemento de esta tolerancia es una educación en la confianza personal y la honestidad consigo mismo. Si puede ser llevado a darse cuenta de que lo que lo ha empujado a su situación miserable es la desesperación por la falta de apoyo social, podrá lograr una actitud más independiente y menos tortuosa, y encontrará los fundamentos para un adecuado funcionamiento en su modo de existencia. Hay un corolario adicional. Desde el punto de vista de las categorías absolutas de una psicología de lo anormal, debemos esperar encontrar en cualquier cultura una gran proporción de los tipos anormales más extremos entre quienes, desde el punto de vista local, están mas lejos de pertenecer a esta categoría. La cultura, de acuerdo con sus preocupaciones principales, incrementará e intensificará los síntomas histéricos, epilépticos y paranoides, al mismo tiempo que dependerá socialmente en un grado cada vez mayor de estos individuos. La civilización occidental permite y honra culturalmente gratificaciones del ego que de acuerdo con cualquier categoría absoluta serían consideradas como anormales. El retrato de arrogantes egoístas sin límites como hombres de familia, oficiales de la ley, hombres de negocios, ha sido un tema favorito de novelistas y son muy comunes en cualquier comunidad. Estos individuos probablemente son más retorcidos mentalmente que cualquier paciente de nuestras instituciones mentales que, sin embargo, se encuentran recluidos. Son tipos extremos de esas configuraciones de personalidad que nuestra civilización alienta. Esta consideración pone en primer plano la confusión que produce, por un lado, el uso de la inadecuación social como criterio de anormalidad y, por el otro, el uso de síntomas fijos definidos. Estas confusiones están presente en casi todas las discusiones de la psicología de lo anormal y pueden ser aclaradas sobre todo mediante una consideración adecuada del carácter de la cultura, y no de la constitución del individuo anormal. Sin embargo, el peso que tiene la seguridad social en la situación total del anormal no puede ser exagerado, y la psiquiatría comparativa deberá ocuparse de este aspecto del problema. Está claro que los métodos estadísticos que definen la normalidad, cuando se basan en estudios en una civilización seleccionada, sólo nos conducen a un provincianismo cada vez más profundo, salvo en los casos en que se contrasta con la configuración cultural. La tendencia reciente en la psicología de lo anormal a utilizar el modo de laboratorio como normal y de definir anormalidades en función de este nivel promedio, sólo tiene valor en la medida en que señala que los aberrantes son aquellos individuos susceptibles a serias perturbaciones debido a que sus hábitos no son sostenidos culturalmente. Por otra parte, desestima el hecho de que cada cultura, más allá de sus anormales conflictivos, probablemente tiene anormales que se ajustan cabalmente al tipo cultural. Desde el punto de vista de una psicología de lo anormal válida universalmente, es probable que se encuentren en este mismo grupo tipos extremos de anormalidad, y que el grupo pase desapercibido en los estudios basados en una única cultura, excepto por sus formas institucionales extremas. La relatividad de la normalidad es importante para lo que algún día podrá ser una verdadera ingeniería social. En esta generación, nuestro retrato de la propia civilización ya no se hace en los términos de imperativos categóricos inmutables y divinos. Debemos hacer frente a los problemas que nos plantea este cambio de perspectiva. En esta cuestión de los padecimientos mentales, debemos enfrentar el hecho de que incluso nuestra normalidad es un producto humano y es resultado de nuestras propias búsquedas. Así como hemos tenido dificultades para abordar los problemas éticos mientras sostuvimos una definición absoluta de la moralidad, también será difícil abordar la anormalidad si identificamos nuestras normalidades locales con la sanidad universal. He tomado ejemplos de diferentes culturas porque las conclusiones son más evidentes si las contrastamos con grupos sociales diferentes. Pero el problema principal no deviene de la variabilidad de lo normal de cultura en cultura, sino de su variabilidad de era en era. No podemos escapar a esta variabilidad en el tiempo y encarar este cambio con pleno entendimiento y racionalidad no es ajeno a nuestras posibilidades (9). Ninguna sociedad ha logrado todavía un análisis auto consciente y crítico de sus propias normalidades, ni ha intentado lidiar racionalmente con su proceso social de creación de nuevas normalidades en la siguiente generación. Sin embargo, el hecho de que no se haya logrado no es prueba suficiente de su imposibilidad. Es una débil indicación de cuán importantes serán sus consecuencias en la sociedad humana. Hay otro factor central en el condicionamiento cultural de la anormalidad. A juzgar por el material que está a nuestro alcance en el presente, parece un factor menos importante que el que hemos discutido. Sin embargo, desestimar su importancia ha llevado a numerosos malos entendidos. Las formas particulares de comportamiento a las que son susceptibles los individuos inestables de cualquier grupo son, muchas de ellas, problemas de configuración cultural, como ocurre con cualquier otro comportamiento. Es por esta obvia razón que los desórdenes epidémicos de un continente o de una era suelen ser infrecuentes o son ignorados en otras partes del mundo o en otros períodos históricos. Las evidencias más claras de la configuración cultural del comportamiento de individuos inestables se encuentran en el fenómeno del trance. El uso que se le da a tal proclividad, la forma que adoptan sus manifestaciones, las cosas que se ven y se sienten en el trance, todo ello es controlado culturalmente. El individuo en trance puede regresar portando comunicaciones de los muertos que describan en detalle la vida en el más allá, visitar el mundo de los no-nacidos, traer información sobre objetos perdidos, experimentar la unidad cósmica, adquirir un espíritu guardián eterno, u obtener información de eventos futuros. Aun en el trance, el individuo se apega estrictamente a las reglas y expectativas de su cultura y su experiencia responde a patrones locales, al igual que en un rito de casamiento o en un intercambio económico. Se ha reconocido la conformidad de la experiencia del trance con las expectativas de la vida consciente. Ahora que ya no nos confunden los intentos de adscribir validez supranormal a una o a otra y nos damos cuenta de cómo en la experiencia del trance se encarnan las preocupaciones experimentadas por el individuo, aceptamos también como principio fundamental la configuración cultural del éxtasis. Pero el problema no finaliza aquí. No es sólo la experiencia del trance la que tiene una clara distribución geográfica y temporal. Esto es verdad también para las formas de comportamiento de individuos inestables de cualquier grupo. Una de las principales dificultades en el uso de una información tan imprecisa y casual como la que poseemos sobre el comportamiento del inestable en diferentes culturas, es que el material no se corresponde con datos de nuestra propia sociedad. Se ha pensado que tipos de inestabilidad como la histeria del Ártico (14) o los ataques frenéticos de los malayos eran enfermedades raciales. Pero por lo que conocemos, y a pesar de la carencia de buenos informes psiquiátricos, este fenómeno no coincide con la distribución racial. Más aun, el mismo problema se destaca en casos donde es imposible la correlación racial. Los ataques frenéticos han sido descriptos con síntomas y tratamientos semejantes en partes del mundo tan diferentes como Melanesia (11, pp.54-55) y Tierra del Fuego (7). La explicación racial también se descarta en instancias de manía epidémica, que son características de nuestra propia herencia cultural. La manía del baile (13) que, en los tiempos medievales, llenó las calles de Europa con bailarines compulsivos, hombres, mujeres y niños, es reconocida como una instancia extrema de sugestión en nuestro propio grupo racial. Estos comportamientos son pasibles de elaboración controlada en gran escala. Los individuos inestables en una cultura adquieren formas características que serán poco comunes, o estarán ausentes, en otra cultura; y esto es incluso más notorio cuando se ha asignado valor social a una forma u otra. De esta manera, cuando, en cualquier sociedad, un tipo de comportamiento límite ha sido asociado con el shamán y ésta es una persona de autoridad e influencia, éste ha de sufrir este tipo de ataque preestablecido en cada demostración. Entre los shasta de California, como hemos visto, y entre muchas otras tribus de distintas partes del mundo, la posesión cataléptica, en alguna de sus formas, es el pasaporte al shamanismo y debe acompañar constantemente su práctica. En otras regiones es una visión o audición automática. En otras sociedades, el comportamiento es más cercano a lo que entendemos como epilepsia histérica. En Siberia, se requiere para cualquier performance del shamán todas las características asignadas a nuestras sesiones espiritualistas. En todos estos casos, la experiencia particular que se elige socialmente es objeto de considerable elaboración y es usualmente modelada en detalle de acuerdo con los estándares locales. Esto es, cada cultura aunque selecciona un número pequeño del gran campo de experiencias límite, impone sin dificultad su tipo seleccionado sobre ciertos individuos. El particular comportamiento de un individuo inestable en esta instancia no es el modo único e inevitable en que su anormalidad puede expresarse. Él ha tomado un ejemplo de comportamiento condicionado por la tradición, tanto en éste como en cualquier otro campo. Por el contrario, en toda sociedad, la nuestra incluida, hay formas de inestabilidad que están fuera de uso. No se presentan, al menos en el presente, para su imitación por los individuos influenciables que constituyen, en cualquier sociedad, un grupo considerable de los anormales. Parece claro que no es ésta una cuestión de la naturaleza de la sanidad, o de una tendencia biológica heredada dentro de un grupo local, sino que simplemente es una cuestión de configuración social. El problema de entender el comportamiento humano anormal en un sentido absoluto, independiente de los factores culturales, está lejos de ser resuelto. Las categorías de comportamiento límite que derivamos del estudio de las neurosis y psicosis de nuestra civilización son categorías de tipos locales de inestabilidad. Dan mucha información acerca de las presiones y exigencias de la civilización occidental, pero no proveen de un cuadro final del comportamiento humano inevitable. Cualquier conclusión sobre tal comportamiento debe esperar la recolección de datos psiquiátricos de otras culturas a cargo de observadores entrenados. Debido a que hasta el presente no se ha producido trabajo de este tipo, es imposible establecer una definición de anormalidad que pueda ser considerada válida para todo el material comparativo. Ocurre lo mismo que en ética: todas nuestras convenciones locales de comportamiento moral e inmoral carecen de validez absoluta y, sin embargo, es posible que pueda desentrañarse una porción pequeña de lo correcto e incorrecto compartido por toda la raza humana. Cuando se disponga de los datos en psiquiatría, es probable que esta definición mínima de las tendencias humanas anormales sea muy diferente de nuestra psicosis culturalmente condicionadas y altamente elaboradas, como las descriptas, por ejemplo, bajo los términos de esquizofrenia y maníaco-depresivo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Boas, F. The social organization and the secret societies of the Kwakiutl Indians. Rep.U.S.Nat.Mus. for 1895, 1897, 211-738. 2. ---------- Ethnology of the Kwakiutl based on data collected by George Hunt. (Bur.Amer.Ethnol., 35th Ann.Rep. to the Secretary of the Smithsonian Institut.) (2 vol.) Wasington: Govt. Print. Office, 1921. Pp.1481. 3. ---------- Contributions to the ethnology of the Kwakiutl. (Columbia Univ. Contrib. Anthrop., vol. 3)Nueva York: Columbia Univ. Press, 1925. Pp vii+357. 4. ---------- Religion of the Kwakiutl. (Columbia Univ. Contrib. Anthrop., vol. 10.) Vol. II. Nueva York: Columbia Univ. Press, 1930. Pp vii+288. 5. Boas, F. & Hunt, G. Kwakiutl texts. (Mem.Amer.Mus.Natur.Hist.: Jesup North Pacific Expedition, vol. 3.) Leiden: Brill; Nueva York: Stechert, 1884. Pp. 532. 6. Callaway, C.H. Religious system of the Amazulu. Publ.Folklore Soc., Londres, 1884, 15. Pp. viii+448. 7. Coriat, I.H. Psychoneuroses among primitive tribes. En Studies in abnormal psychology, Ser.6. Boston: Gorham (n.d.) Pp. 201-208. 8. Czaplicka, M.A. Aboriginal Siberia: a study in social anthropology. Oxford: Clarendon Press, 1914. Pp. xiv+374. (Un resumen conveniente.) 9. Dewey, J. Human nature and conduct: an introduction to social psychology. Nueva York: Holt, 1922. Pp. Vii+336. 10. Dixon, R.B. The Shasta. Bull.Ameri.Mus.Natur.Hist., 1907, 17, 381-498. 11. Fortune, R.F. Sorcerers of Dobu. Nueva York: Dutton, 1932. Pp.346. 12. Grinnell, G.B. The Cheyenne Indians. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1923. Pp. vi+358. 13. Hecker, J.F.C. The black death and the dancing mania. (Trad. Del alemán por B.G.Babbington.) Nueva York: Humnboldt, 1885. Pp. 47. 14. Novakowvsky, S. Arctic or Siberian hysteria as a reflex of the geographic environment. Ecol., 1924, 5, 113-127. 15. Parsons, E.C. The Zuñi La’mana. Amer.Anthrop., 1916, 18, 521-528. 16. Sapir, E. A girl’s puberty ceremony among the Nootka. Trans.Roy.Soc.Canada, 1913, 7, 67-80. Departamento de Antropología Universidad de Columbia Ciudad de Nueva York. 1 En todas las culturas, aquel comportamiento que se encuentra recompensado socialmente atrae a personas a quienes les resulta atractiva la posibilidad del liderazgo, y tales personas pueden simular el comportamiento requerido. Esto es válido tanto para sociedades que recompensan la prodigalidad como para aquellas que recompensan la catalepsia. Para este argumento no se considera el nivel de la simulación aunque tiene una obvia importancia. Se trata de una cuestión que las culturas estandarizan tanto como estandarizan los tipos de comportamientos recompensados. 2 La celebración que está dando. 3 Sus oponentes. 4 Romper una pieza de cobre constituía la marca final de grandeza, al demostrar cuán alejado se estaba incluso de los bienes más superlativamente valiosos. 5 Él mismo. 6 Como lo hacen los salmones. 7 Él mismo. 8 Irónicamente, por supuesto. 9 De tesoro. 9a Insulto es utilizado aquí en referencia a la intensa susceptibilidad a la vergüenza que es tan conspicua en esta cultura. Cualquier contingencia posible era interpretada como situación de competencia y la gama de emociones oscilaba entre el triunfo y la vergüenza. 10 Este modo de referir el proceso es deliberadamente animístico. Se utiliza sin referencia alguna a la mente del grupo o a lo superorgánico, sino en el mismo sentido en que se acostumbre decir, “Cada arte posee sus propios cánones”.