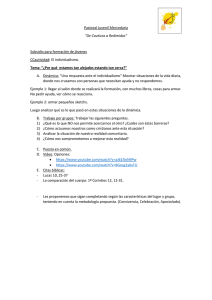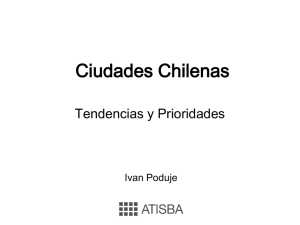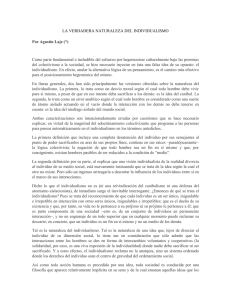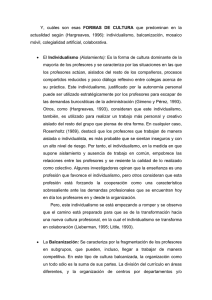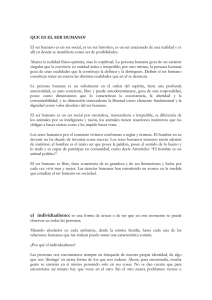El concepto de ciudadanía: tres problemáticas
Anuncio

El concepto de ciudadanía: tres problemáticas Plan Primera problemática Libertad política y libertad individual: ser hombre y ser ciudadano La Sociedad Civil y el Estado Holismo e individualismo Libertad política y libertad individual ¿Existe una dualidad en la aspiración a la ciudadanía? Segunda problemática Del individuo al Estado : ¿Cómo unir a individuos separados? «Nacimiento» del individuo De los lazos a las leyes ¿Un hedonismo triste? Ciudadanía y lazo cívico La tentación del antiliberalismo La mediación de la ley: el individuo ciudadano La complejidad del problema Tercera problemática Las turbulencias contemporáneas alrededor de la ciudadanía La crisis del lazo cívico El individualismo “postmoderno” De la afirmación del individuo a la destrucción del individuo El ocaso de los Estados en cuestión Controversias ¿Demasiada soberanía? ¿Muy poca soberanía? Ciudadanos sin nación La elección entre dos conclusiones *** Introducción general Ser ciudadano quiere decir: vivir como hombre libre en un Estado independiente. Esta definición general se aplica a la ciudadanía en el sentido antiguo y se aplica también a la ciudadanía en el sentido moderno. Y, sin embargo, la libertad no tiene el mismo sentido en los dos casos. En el caso de la ciudadanía antigua, ser ciudadano significa: ejercer una parte del poder de la comunidad política. En el caso de la ciudadanía moderna, ser ciudadano significa: asociarse voluntariamente a proyectos de leyes que determinen los objetivos de la vida en común. Hoy en día, la ciudadanía está dividida entre varios modelos y está en búsqueda de una nueva coherencia. De un lado, sufre la tentación “comunitarista” que busca reducir la ciudadanía a una pertenencia étnica o religiosa. De otro lado, es atraída por el horizonte “postmoderno” que pretende una ciudadanía puramente abstracta y “mundialista”, una simple adhesión a principios. Puesto que somos filósofos tenemos la tarea de rechazar las ideas confusas de dos maneras: - recordando las fuentes filosóficas de la idea de ciudadanía - identificando filosóficamente las cuestiones que hoy en día se plantea la ciudadanía 1 Primera problemática Libertad política y libertad individual : ser hombre y ser ciudadano La Sociedad civil y el Estado Partamos de la distinción hecha por Hegel entre la sociedad civil y el Estado para hacer una primera distinción entre el individuo y el ciudadano. La sociedad civil es el dominio de la producción y del trabajo, de las transacciones comerciales, de las relaciones establecidas por medio de contratos entre los individuos (comprar o vender, alquilar servicios, obtener un empleo, crear una empresa, etc.). Es también el dominio de la lucha o de la competencia entre los individuos y las familias, según la suerte, el mérito, las capacidades de iniciativa personales, etc. Aquí, la desigualdad y la diferencia son consideradas como motores de productividad, puesto que las disparidades entre las competencias y las necesidades son la causa de intercambios, de trabajo y de iniciativas. Cada uno puede vender un saber indispensable a otro, comprar los bienes que necesita o desea, alquilar los servicios que él mismo no puede asumir… El Estado, por su parte, se eleva por encima de la sociedad civil, para organizar una esfera de la vida en común donde la libertad y la igualdad llegan a realizarse más allá de las diferencias naturales y sociales: libertad de expresar su opinión mediante el voto, igualdad de todos ante la ley. Si el Estado mismo es también un empleador (cuyos empleados son funcionarios) le hace falta respetar estrictamente los principios de un Estado de Derecho (igualdad de oportunidades, igual trato a los ciudadanos por el medio, por ejemplo, de reclutamiento por concurso donde el anonimato debe impedir lo arbitrario). El ciudadano no es simplemente, entonces, Bürger (traducción literal: el « burgués”, miembro de una “ciudad” en el sentido general de una sociedad), sino Staatsbürger, miembro de un Estado. Mientras que la sociedad civil es el dominio de las individualidades y de los individualismos, el Estado aparece como la esfera del “altruismo”, donde cada uno no puede comportarse sino a través de reglas iguales para todos. Para Hegel la ciudadanía no tiene solamente una significación política, tiene también una significación moral: el individuo supera su propio egoísmo al volverse miembro de un Estado para el cual consagra una parte de sus ingresos y de sus ocupaciones y para el cual puede ser llamado incluso a dar su vida en caso de guerra. Para Rousseau, ser ciudadano tiene igualmente una significación moral: el Estado debe superar la desigualdad social, la dependencia de los hombres unos de otros. Incrementar la parte del Estado en la existencia colectiva es aumentar la igualdad de oportunidades. Por encima de intereses particulares existe la parte irreductible del interés general. Sin embargo, Hegel ha sido acusado de hacer del Estado una suerte de Dios todopoderoso al cual había que sacrificar la libertad de los individuos. Se le ha reprochado haber incentivado una concepción pre-totalitaria del Estado que habría influenciado a Marx y, a través de él, al totalitarismo comunista. En cuanto a Rousseau, él ha sido considerado como un nostálgico de la ciudadanía antigua, como un anti-moderno, y como un teórico del poder absoluto del Estado sobre los individuos. Sea cual fuere la parte de exageración y de mala fe que entra en estos juicios, no es menos cierto que ellos muestra que existe otra manera de comprender la ciudadanía y de querer ser ciudadano: esta concepción pone el acento sobre la primacía de la libertad individual. Holismo e individualismo Partamos ahora del modelo de pensamiento que se llama « individualista » en un sentido sociológico. El concepto de individualismo adquiere sentido por oposición al concepto de “holismo” que señala una concepción orgánica del Estado, en la que el todo del Estado (to holon en griego) es anterior y superior a las partes (que son los individuos). En una concepción holista, es el todo lo que hace que existir a los individuos. Podemos tomar como ilustración de la concepción holista del Estado el modelo del cuerpo y de la mano que Aristóteles utiliza en el Libro I de su Política: Por naturaleza, la ciudad es anterior a la familia y a cada uno de nosotros, pues el todo es necesariamente anterior a la parte; si el cuerpo entero es destruido, no habrá ya ni pie ni mano, a no ser por analogía verbal como cuando uno dice mano de piedra; tal será, en efecto, la mano una vez muerta; todas las cosas se definen por su acto y su potencia. En consecuencia, desde el momento que ya no tienen el mismo carácter no se puede decir que son la misma cosa, sólo tienen el mismo nombre: es evidente, entonces, que la ciudad existe por naturaleza y que es anterior a cada individuo; en efecto, si cada uno no puede aisladamente bastarse a sí mismo, estará en la misma situación que la parte frente al todo; el hombre que no puede vivir en comunidad o que no la necesita en absoluto porque se basta a sí mismo, no forma parte ya de la ciudad; es un monstruo o un dios. Aristóteles, Política, 12, 13, 14 2 En oposición a esta concepción orgánica y holista de la comunidad política, el concepto de individualismo pone el acento en la prioridad del individuo y su preeminencia (el individuo es anterior a la creación del Estado): el individuo no está hecho para ser absorbido en el Estado, sino por el contrario, el Estado tiene por función proteger y garantizar los derechos de los individuos. Los derechos del hombre, solemnemente proclamados en la Declaración americana y en la Declaración francesa son la fundación moderna de la filosofía política. “A partir del momento en el que ya no se concibe al grupo, sino al individuo como el ser real, la jerarquía desaparece y con ella la atribución inmediata de la autoridad a un agente del gobierno. No nos queda más que una colección de individuos”. Louis Dumont, Ensayos sobre el individualismo, 2. Génesis, II. “Las implicancias del individualismo” Esprit/Seuil, 1983, pp. 86. La ambición de la modernidad política occidental sería realizar lo que el sociólogo Norbert Elias llamaba La sociedad de los individuos (obra redactada de 1939 a 1986). Libertad política y libertad individual Luego de haber señalado la significación sociológica del concepto de individualismo, volvamos a su significación filosófica. Existe un texto pionero de esta reflexión, pionero en un doble sentido: él da un significado filosófico preciso al concepto de libertad individual y ,además, nos ofrece la posibilidad de discutir y contradecir su análisis, lo haremos en la problemática número 2 del Seminario. Se trata de la conferencia hecha en 1819 por el escritor Benjamin Constant sobre el tema: De la libertad de los Modernos comparada con la de los Antiguos (Discurso pronunciado en 1819). Benjamin Constant es un ferviente defensor de la libertad individual. Para defenderla en su absoluta prioridad, la opone a lo que él llama “la libertad colectiva” de los Antiguos, que no es otra cosa que la libertad en el sentido político. La libertad de los antiguos, es decir, el ejercicio de la ciudadanía en los antiguos, “consistía en ejercer colectivamente, pero directamente, numerosas partes de la soberanía entera, deliberar, en la plaza pública, acerca de la guerra y de la paz, pactar con los extranjeros tratados de alianza, votar leyes, pronunciar juicios, examinar las cuentas, los actos, la gestión de los magistrados, hacerlos comparecer delante de todo un pueblo, acusarlos, condenarlos o absolverlos; pero al mismo tiempo que esto era lo que los antiguos llamaban libertad, ellos admitían como compatible con esta libertad colectiva, la subordinación completa del individuo a la autoridad del conjunto. No encontrarán en ellos casi ninguna de las complacencias que venimos de ver al hablar de la libertad de los modernos. Todas las acciones privadas están sometidas a una vigilancia severa. Nada es dejado a la independencia individual, ni con relación a las opiniones, ni a la industria, y menos aún, sobre todo, con relación a religión. La facultad de escoger su culto, facultad que nosotros vemos como uno de nuestros derechos más preciados, hubiera parecido a los antiguos como un crimen y un sacrilegio. En las cosas que nos parecen las más fútiles, la autoridad del cuerpo social se interpone y limita la voluntad de los individuos.” Benjamín Constant, Escritos Políticos, Folio Essais, p. 594. Retengamos de este texto una información capital acerca del sentido de la libertad política que practicaban los antiguos: la libertad política consiste en una participación efectiva en el poder colectivo de la comunidad política, es una libertad de acción cuyo sentido es el de contribuir a la potencia material y moral del cuerpo político en su conjunto. La libertad política es la parte que cada uno toma de la soberanía nacional y que es, en los antiguos, el ejercicio de un poder efectivo: decidir la guerra o la paz, debatir, juzgar, exiliar (por la práctica del ostracismo). Esta participación de cada uno contribuye a la fuerza, a la cohesión y a la unidad del todo, al punto que el sacrificio de sí mismo, en la guerra, el sacrificio de la vida privada, en lo ordinario, son el precio de la libertad política. Pero una práctica tal de la soberanía, argumenta Constant, pertenece definitivamente al pasado. Revivirla conduce al peligro de los excesos revolucionarios. Constant piensa entonces en la revolución francesa, en el Terror practicado por el poder central. A sus ojos, querer restaurar o instaurar por la fuerza una unión ciudadana conduce al despotismo y contradice la entrada en la modernidad. Los Modernos, en efecto, lejos de cultivar el gusto por el heroísmo o por la superación de sí mismos, tienden más bien a librarse de los fardos de la ciudadanía. La plenitud que demandan es más narcisista, la libertad individual que reclaman es una libertad apolítica: el derecho de vivir a su antojo, de poseer, de preocuparse por sí mismos alejados de los asuntos del Estado y de la molestia del bien común. En los Modernos, la libertad sólo tiene al individuo como apoyo, el desarrollo personal de sus talentos y de sus fuerzas, no se piensa ya en términos de poder, sino en términos de goce. Mientras que la libertad política de los antiguos es el ejercicio de un poder, la libertad individual de los modernos es una libertad privada, orientada hacia el goce de sí mismo y al éxito personal, una libertad que reclama el derecho de estar 3 alejada y protegida de los restricciones propias del poder público. El individualismo reivindica la prosperidad individual, la independencia absoluta de la vida privada, el derecho de oponerse al Estado. Constant describe de la manera siguiente “la libertad de los modernos”: « Pregúntense ustedes, señores, ¿qué entiende en nuestros días un inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos de América, por la palabra libertad?” Para cada uno de ellos es el derecho de no estar sometido más que a las leyes, de no poder ni ser arrestado, ni detenido, asesinado, ni maltratado de ninguna manera, por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos. Es para cada uno el derecho de decir su opinión, de elegir su industria y de ejercerla; de disponer de su propiedad, incluso de abusar de ella; de ir, de venir, sin obtener un permiso y sin rendir cuenta de sus motivos o sus movimientos. Es, para cada uno, el derecho de reunirse con otros individuos, ya sea para discutir sobre sus intereses, sea para profesar el culto que él y sus asociados prefieren, ya sea simplemente para llenar sus días y sus horas de una manera más conforme a sus inclinaciones, a sus fantasías” (Idem, p. 593) ¿Existe una dualidad en la aspiración a la ciudadanía? Este texto de Benjamin Constant es una suerte de Manifiesto a favor del liberalismo político y es un texto fundador del individualismo moderno. Descansa sobre una cierta filosofía de la historia que afirma la existencia de una ruptura radical entre la tradición y la modernidad y de un movimiento irreversible de la historia política hacia el individualismo. Hay, hoy en día, muchas razones para adoptar una tal lectura. El fin de la guerra fría, la globalización de la economía y la manera cómo, por los medios, se expande la cultura de lo que llamamos “el individualismo democrático” parece dar razón al texto de Benjamín Constant: la libertad individual desea imponerse a las restricciones colectivas. Los politólogos de hoy dan otros nombres a ese fenómeno llamándolo una “cultura de los derechos del hombre” en el sentido de una cultura de los derechos del individuo. Pero subrayan también los nuevos problemas que instaura el triunfo del individuo. Para terminar la exposición de esta primera problemática, formulemos algunas preguntas que plantea esta apología del individualismo, de la prioridad del hombre sobre el ciudadano. - ¿Se debe admitir que el ciudadano en el sentido moderno prefiere ser un miembro de la sociedad civil más que del Estado? Es como miembro de la sociedad civil que cada uno puede ejercer la libertad más próxima a su libertad natural: no deberse más que a su bienestar, su éxito, desarrollar sin restricción sus talentos, determinar por sí mismo la medida y la recompensa de su mérito, etc. Disminuir la parte del Estado en la vida colectiva es restaurar la parte de la libertad irreductible que pertenece a cada uno. En la perspectiva individualista, el interés general no es otra cosa que la suma de lo intereses particulares. - ¿No es necesario admitir, más bien, que existe, tal como lo había visto Hegel, un componente de la ciudadanía que no es satisfecho por la sociedad civil? Es en primera instancia una cierta fraternidad ciudadana. La segunda de esas aspiraciones está contenida en el ideal de “fraternidad” ciudadana. Un ideal de fraternidad que también ha sido cultivado por los “socialistas utópicos” del siglo XIX que sueñan con un Nuevo Mundo Enamorado (título de un libro de Charles Fournier publicado en 1808), con un Nuevo Cristianismo (título de un libro de Claude Henri de Saint-Simon publicado al mismo tiempo que El Catecismo de los Industriales, en 1823), con un nuevo espíritu comunitario. De este modo, la dualidad entre el individualismo y el holismo no es simplemente cómoda para distinguir entre los Modernos y los Antiguos, sino para señalar, más ampliamente, una diferencia entre dos “sensibilidades” o dos aspiraciones a una vida social plena. Una le da prioridad a la libertad, la otra a la igualdad; una, a la pluralidad, la otra a la unidad; una a los derechos subjetivos, la otra al bien común; una es más liberal, atomista y descentralizadora, mientras que la otra es más arraigada; una está ligada a la libre competencia y a la transparencia de la economía de mercado, la otra está vinculada a “el Estado-Providencia” (quien reconoce sus deberes de asistencia a los más necesitados), etc. Conclusión : Mantener esta dualidad en la aspiración y vocación presenta una ventaja: preservar y conservar las dos exigencias del concepto de ciudadanía que son: 1) sentirse libre individualmente, pero también 2) vincularse libremente con las restricciones y proyectos indispensables para una vida en común. Segunda problemática: Del individuo al Estado: ¿cómo unir a individuos separados? La segunda problemática nos hace entrar al corazón de la ciudadanía en el sentido moderno. Ella se pregunta sobre la siguiente cuestión: ¿cómo es posible construir una unidad política, una solidaridad ciudadana a partir de individuos aislados y atomizados? ¿Qué tipo de lazo puede establecerse entre el individuo y la comunidad? 4 Para tomar la medida a la dificultad evoquemos esta observación desalentadora de un jurista francés adepto del retorno a antiguos: Los modernos, dice, no tienen más opción que entre la anarquía y el despotismo. Busquemos saber por qué y veamos si otra conclusión más constructiva es posible. « Nacimiento » del individuo « Los individuos nacen libres e iguales en derechos » afirma la Declaración de los Derechos del Hombre. Sin embargo, hace falta recordar que el nacimiento del individuo es una obra filosófica. Es por un acto de disolución de la sociedad preexistente, de la sociedad histórica, que se afirmó, en la Ilustración, la realidad del individuo. Este trabajo de desvinculación y descomposición se ha culminado mentalmente, intelectualmente en los teóricos del “estado de naturaleza” de los hombres. Para alcanzar al individuo, para “exhibir” su realidad primitiva de alguna forma, desvinculándola de su comunidad de pertenencia y de nacimiento, hacía falta imaginar al hombre antes de la sociedad, al individuo “nacido libre”. Al nacimiento social, histórico y condicionado del individuo se opone su “verdadero” nacimiento, racionalmente reconstituido, por el cual nace a sus derechos y por sus derechos. Sus derechos a la libertad y a la igualdad frente a todos los otros. Desde un inicio, la libertad de los modernos disuelve los lazos que constituían la cohesión de las repúblicas a la manera antigua: el apego al bien común, supremo objetivo de la vida colectiva. A la inversa, la democracia moderna, liberal, rechaza esta prioridad de la unidad, del Uno contra todos, se dirá para recordar el peligro de la servidumbre voluntaria (La Boétie). Ella se quiere pluralista, haciendo justicia a la diversidad de las personas y de los intereses. De los lazos a las leyes Sin embargo, esta reconstitución imaginaria del nacimiento del hombre como ser singular muestra que el individuo debe, apenas nacido de esta disolución de las instancias comunitarias, saber sobrevivir por sí mismo. Él descubre entonces las debilidades de su singularidad. Individuo estrictamente singular, debe oponerse a todos los otros. Existir en tanto ser singular es nacer separado de todos los demás. Habiendo nacido todos los hombres provistos de los mismos derechos, la igualdad de las libertades iguala los recursos a la violencia. La singularidad se experimenta entonces como una “lamentable libertad” (expresión de Hobbes) que amenaza a cada uno de muerte en su lucha por la vida. Del mismo modo se descubre la miseria del hombre singular, miseria del hombre sin sociedad y sin referencias comunes. Mirando más de cerca, el proceso parece bastante extraño: él emancipa al individuo de la sociedad para hacerle descubrir la angustia en la cual lo sumerge su propia libertad, su propia singularidad. En realidad, esta reconstitución mental de nuestros orígenes sería absurda si su objetivo no fuera el de conducir al individuo hacia otras posibilidades y otras realizaciones. Posibilidades que no existían en la sociedad concreta de donde lo sacamos. Las teorías del estado de naturaleza hacen entonces nacer al individuo para que se relacione él mismo con los demás por un “pacto social” o un “contrato social” libremente acordado. Ellas lo hacen nacer para que se adhiera de un modo más perfecto a la vida en común. Ellas lo desvinculan para que él se vincule. La libertad de los modernos rechaza los lazos para hacer cumplir con las leyes. A partir de ahora son las leyes las que reunirán a los individuos, en lugar de los lazos de familia, de clan, de raza o de etnia. La composición de los intereses bien calculados Preguntemos ahora qué ley permite asociar individuos que quieren mantenerse libres al mismo tiempo que vivir en comunidad. Locke da la fórmula que él juzga más natural, es decir, la más conforme a los intereses individuales: «Aunque aquellos que entran en una sociedad pongan en sus manos la igualdad, la libertad y el poder que tenían en el estado de naturaleza a fin de que la autoridad legislativa disponga como mejor crea conveniente, sin embargo, esas personas al delegar de este modo sus privilegios naturales, cuya intención no es otra sino poder conservarse, conservar sus libertades, sus propiedades, determinan que el poder de la sociedad o la autoridad legislativa establecida por ellos (…) deba reducirse a asegurar y a conservar las propiedades de cada uno” (Locke, Tratado de Gobierno Civil, § 131) De este modo se elabora un modelo “liberal” del contrato social, el sentimiento razonado de los intereses individuales bien calculados, permite reconstruir la génesis de una sociedad liberal, regulada por la armonización de los intereses privados. La Sociedad no confía al Estado más que la parte del poder necesario para la salvaguarda del libre juego de las actividades individuales. Es liberal, desde un punto de vista epistemológico, el método de razonamiento que hace derivar de los individuos mismos la unidad del cuerpo político. El liberalismo, en el sentido político del término, descansa sobre 5 la convicción que dice que las pasiones individuales son el principal mecanismo de la vida política y de su estabilidad posible. Es en este contexto que razonan los teóricos liberales del pacto social: las pasiones individuales contribuyen a formar al ciudadano al mismo tiempo que a la sociedad civil. Y, en efecto, no es del Estado, sino del mercado, es decir, de la economía, que la prioridad incondicional de los derechos del hombre concebidos como derechos de los individuos para la libertad, espera la satisfacción de sus principios. El mercado es concebido por los liberales como una suerte de mundo abierto a todos, apertura que no debe contradecir ninguna intervención del Estado. Ya que la libre competencia es « el único método que permite ajustar nuestras actividades las unas con las otras sin intervención arbitraria o coercitiva de la autoridad”, el Estado no debe encargarse mas que de “crear las condiciones en las cuales la concurrencia será las más eficaz posible” (escribe el economista Friedrich Hayek, defensor convencido del liberalismo, en su obra La ruta de la servidumbre) Esto significa que no existe un bien común política o estatalmente definible a priori. Esta oposición a la autoridad de un bien común que preexistiera y se impusiera a los individuos está en la génesis del liberalismo y su oposición radical con la monarquía y su versión despótica del bien común. Luego, el mayor bien posible para todos no puede venir sino de la sociedad civil, del mercado, del mundo de las iniciativas y de los intercambios libremente consentidos. De ahí el tema del pluralismo: una sociedad libre reconoce la pluralidad y la diversidad de sus miembros, hace de sus diferencias una fuente de riqueza y armonía. La independencia es concebida como el mayor bien que los individuos pueden esperar de la vida social, una independencia que ganan y conservan por medio de sus esfuerzos y méritos personales. En el contexto liberal, el derecho a la libertad encuentra una realización pragmática, no siendo la libertad simplemente un bien ideal, sino un bien útil y hasta necesario para el funcionamiento de la vida social: la preeminencia de la independencia individual debe garantizar el pluralismo indispensable a una sociedad libre y preservar a las personas de toda inclinación autoritaria o tiránica del poder político. Las tesis de Adam Smith nos presentan una realización económica del acuerdo entre el interés privado y el interés público y conciben la libertad de los individuos como una fuente de actividad productiva. La libertad se hace responsable de su propia utilidad, de donde viene su orientación hacia una ética utilitarista. En cuanto a la unidad de la diversidad de aquellas mónadas, ella es concebida como la resultante de mecanismos de regulación inconscientes. El egoísmo de cada uno conspira, sin saberlo, a una armonización automática del los intereses. Lo que un economista americano llama “el paraíso de Adam Smith”: “El mundo entero, irracional y complejo, es reducido a una suerte de esquema racional donde las partículas humanas son magnetizadas por una polaridad positiva frente al provecho y negativa frente a la pérdida. Este vasto sistema funciona no porque el hombre lo dirija sino porque el interés individual y la competencia alinean las limaduras humanas de manera adecuada” (Robert Heilbronner, Los filósofos mundanos, 1970, traducción francesa: Los grandes economistas, Seuil, 1971, pp. 71). Esta esquematización técnica del acuerdo mecánico de las libertades tiene como fin presentar a la intuición la eficiencia de la competencia, la conversión del instinto de vida en una dinámica paradójica de cooperación competitiva. ¿Un hedonismo triste? ¿Pero no estamos ante un hedonismo triste? Es lo que sugiere el análisis de la filosofía de Léo Strauss. Léo Strauss observa una doble paradoja en esta manera de concebir la ley civil. Primero, señala que no es la virtud, ni el esfuerzo, ni la superación de sí mismo lo que conduce a obedecer a las leyes, sino solamente el placer y el deseo. El hedonismo se vuelve un utilitarismo (Derecho e historia, capítulo V b, p. 219). El deseo y el amor de sí mismo logran producir la obediencia y la paz civil. La segunda paradoja es que este hedonismo es un hedonismo triste: “las necesidades de la vida no son ya comprendidas como condiciones orientadas hacia la vida completa y buena, sino simplemente como instancias a las que no podemos escapar” (idem, p. 218). Digámoslo de otro modo: la vida está organizada para el trabajo pues todo goce debe medirse en trabajo y obtenerse por el trabajo. De ahí esta última observación: “la vida es una búsqueda de alegría sin alegría” (Idem, p. 219). Un acercamiento a este problema será posible con el análisis que Weber hace de la modernidad, que conduce a la pérdida del sentido de la vida, pero que abre el trabajo racionalizado a la productividad. Ciudadanía y lazo cívico Luego de esta exploración de la versión liberal examinaremos otra concepción de la ciudadanía en el sentido moderno: aquella que considera que la modernidad tiene por tarea reconciliar al individuo con el Estado, fundar un nuevo lazo cívico. Tal es la lectura que hace Rousseau del contrato social. 6 Reactivando el ideal de ciudadanía, Rousseau no se limita a realizar un retorno nostálgico al modelo antiguo. Él establece otra figura de la modernidad: aquella de la reconciliación entre el individuo y la sociedad, entre la moral y la sensibilidad, entre la política y la naturaleza. Los individuos deben reencontrar el camino de unión entre las instancias que la civilización separa. Un camino interior en gran medida, que conduce a dar a la interioridad una nueva dimensión. Para Hegel, del mismo modo, la esencia del Estado moderno depende de la reconciliación de la vida colectiva con la vida individual, de la reconciliación de la vida substancial con la subjetividad libre. El individuo aislado es una figura del espíritu, una abstracción. Su libertad no se cumple plenamente más que por el sentimiento de que su voluntad propia se prolonga en obra colectiva. Desear la ley, de manera no ficticia y no abstracta, es querer que exista un Estado, instituciones que reglamenten públicamente la vida común: “El principio de los Estados Modernos tiene el poder y la profundidad extremas de dejar que el principio de la subjetividad se cumpla hasta el extremo de la particularidad personal autónoma y, al mismo tiempo, de reconducirlo a la unidad substancial y así mantener esta como el principio mismo” (Principios de la Filosofía del Derecho, § 260). La tentación del anti-liberalismo A los ojos de Rousseau, el presupuesto individualista, atomístico, de la formación de la unión política, no puede sino destruir la moralidad ciudadana, reemplazándola por el cálculo de los intereses individuales. He ahí una consecuencia epistemológica del hecho que la sociabilidad ciudadana no es primera, como sucede en los antiguos. Pueden instaurarse relaciones, voluntarias y concertadas entre los individuos, pero no lazos. Así, lo que deplora y denuncia Rousseau es la imposibilidad de que se establezca un lazo moralmente cívico a partir del individualismo de los Modernos. El malestar de los pueblos modernos es, pues, el de estar condenados ya sea a la anarquía, ya sea al despotismo, y ello porque la noción de individuo no es más que un producto de la misma sociedad moderna. No se empieza por el inicio al tomar por modelo del individuo “natural” al individuo social, cuyas únicas relaciones con sus congéneres son las de dominar o ser dominado. Y como la dinámica social se alimenta de la comparación perpetua de oportunidades y poderes de unos con otros, cada uno se las arregla por su cuenta, tristes, en un mundo injusto y malvado. No resulta de ello más que un falso pacto: aquél que los ricos establecen con los pobres para su entero beneficio. Es por ello que Rousseau parte de la inocencia natural del individuo no contaminado por la experiencia de las sociedades modernas. Éste puede comprender y querer que el contrato social se establezca entre él y el Todo que contribuye a formar; él hace el contrato directamente con la unión, con la comunidad de ciudadanos. “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en cuerpo cada miembro como parte indivisible del todo” (Del Contrato Social, Libro 1, capítulo VI). Rousseau, detractor del egoísmo individualista, concibe la libertad como una “obediencia a la ley que uno se ha prescrito” y considera el paso de la libertad natural a la libertad civil como aquello que moraliza las acciones: “ ya que la voz del deber sigue al impulso físico y el derecho al apetito, el hombre, que hasta ahí sólo se había visto a sí mismo, se ve forzado a actuar por otros principios y a consultar con su razón antes de escuchar sus inclinaciones” (Del Contrato Social, libro i, capítulo VIII). Vemos lo que Rousseau cree restaurar: la relación entre ciudadanía y moralidad sobre la base misma del individualismo moderno. Él conoce y pone el precio: puesto que los modernos son precisamente individualistas, les falta practicar voluntariamente, deliberadamente, libremente, la superación de sí mismos, la cual ya no es ni natural, ni de costumbre. Ellos deben trascender voluntariamente el amor propio que ha devenido el motor de sus actividades en el seno de la sociedad y que la civilización individualista instaura completamente por derecho. La única manera de elevar esta superación de sí en principio de organización política es realizar la unión de voluntades particulares con la Voluntad General, la cual realiza, al mismo tiempo para todos, el acuerdo entre la igualdad y la libertad. La mediación de la ley: el individuo ciudadano Es posible entonces aislar, por esta experiencia mental, un modelo del individualismo compartido sobre la base de un uso constructivo de la libertad personal, uso del cual cada uno es potencialmente capaz. Puesto que se trata de un ideal cuya particularidad es poder ser común a todos aquellos que rechazan la obediencia servil y la desigualdad, su realización pública, colectiva, se coloca en primer plano. El individuosujeto puede encontrar su logro real, efectivo, en la ciudadanía, tal como Rousseau la concibe al poner el acento en la prioridad del interés general y del bien común. El individualismo no puede entonces encontrar la más alta realización de sí sino en la promoción de un cuerpo común, dotado de un alma que es hecha a partir de una voluntad común. La libre renuncia a la particularidad singular de cada uno se transmuta entonces en una voluntad 7 común, creadora de un mundo común. Así, el poder de adherirse es característico de la individualidad, sin duda más que el poder de rechazar o de separarse. Una institución libre no puede ser confeccionada más que a partir de adhesiones libres, de las cuales ella es la resultante. De suerte que el acto de voluntad individual más elevado es dar nacimiento a otra voluntad, colectiva, que será más que la suya propia. ¿Pero no he ahí el modelo de una ciudadanía ideal? Seguramente, porque la adhesión, no más que la fraternidad o el amor, no pueden ordenarse o ser impuestos por la fuerza. Ellos no pueden ser sino inspirados, actuar como móviles internos capaces de operar, en cada uno, una suerte de inspiración de sí por sí mismo, que podemos llamar de diversas maneras: una “virtud”, una “fe”, un “llamado” o “vocación”. Existiría así una condición « ideal » de la democracia que Bergson atribuía a una inspiración evangélica de fraternidad y que Montesquieu atribuía a la “virtud”, nervio de un Estado republicano. Esta individualidad ideal está a la base de la educación, a la base de la formación de aquellos que se tienen que ver con la salud, con la protección, con el bien del otro en general. Él es enseñado y puesto en práctica en las escuelas porque el hecho de instruir opera un desarraigo correlativo al de un reinvención. Desarraigo en vista a las determinaciones pasadas; reinvención, voluntaria e dirigida, de la relación con el otro, con mundo y con la cultura. Por medio de esta formación de la individualidad como “persona”, el Yo no se personaliza más que asociándose, muere y nace al mismo tiempo, rechazando las singularidades que no ha elegido, como actor voluntario, para su adhesión a los saberes, a las normas y a los objetivos que forman el ideal de un mundo de “ciudadanos”. Que el individuo se constituya como persona por una relación moral o por una relación cívica consigo mismo y con los otros, se comprueba por un mismo fenómeno: la realización del individuo como sujeto universal o como ciudadano de un mundo común constituye un freno al individualismo extremo, al egoísmo, a la anarquía de los conflictos entre singularidades incomparables. La autonomía personal tiene por función preservar la individualidad, interna, de toda caída en el individualismo. La superación del egoísmo debe ser vivido, en cada uno, como un punto sin retorno, como una superación definitiva de la violencia natural. La complejidad del problema Esta perspectiva conduce a una redefinición de la soberanía política que hace de la igualación de condiciones la finalidad específica del ejercicio del poder. Esta vía es generalmente considerada como característica del voluntarismo rousseauniano. Rousseau busca hacer de la libertad natural de los hombres algo compatible con su existencia social: es en el marco del Estado que puede ser realizada la libertad de cada uno en la medida que como ésta concuerde con la igualdad de todos. Así, la concepción rousseauniana se presenta como una teoría de la plenitud de la soberanía, aquella de la voluntad general que no se divide ni se delega. Esta soberanía es aquella de la ley, expresión de la voluntad unificada del cuerpo político completo. El individuo renuncia a su libertad natural para reencontrarla en la libertad del ciudadano cuyo primer deber es contribuir al bien público: la libertad no es tanto un bien privado, como lo es para Locke, como un bien común y compartido, y nadie es libre en un Estado si todos no lo son al mismo tiempo, de modo que esta realización comunitaria del derecho a la igualdad constituye el principio mismo de la autoridad política. Esta realización política, estatal, del derecho a la igualdad se justifica, pues, como un deseo de justicia social cuyo poder soberano es el artesano voluntario. El Estado está encargado de instaurar una igualdad entre los hombres que el egoísmo de las inclinaciones individuales no realizaría espontáneamente. Los juicios sobre Rousseau son tan numerosos y discordantes como instructivos en cuanto a la problemática de la ciudadanía. Los más desfavorables no son los menos instructivos, sino todo lo contrario. - Un sueño imposible, instaurado como abstracción metafísica destructiva. Robespierre y el Terror han “hecho posible” a Rousseau. El triunfo de las ideas puede hacerse a través de la destrucción de los hombres. Tal es la lógica revolucionaria de la realización de las ideas. - La solución rousseauniana es “holista” y antimoderna puesto que es anti-individualista. Rousseau quisiera dar nuevamente vida a un modelo arcaico de la ciudadanía. Terminaremos provisionalmente esta segunda problemática indicando otra dimensión de la ciudadanía que será tratada al detalle cuando examinemos el análisis que Tocqueville hace de la democracia. Comencemos por hacer el resumen de lo que ha sido expuesto: - Originalmente, la ciudadanía está asociada a la libertad en el sentido político: consiste en participar de la vida y del destino de la comunidad: es el sentido antiguo de la ciudadanía que los pensadores contemporáneos como H. Arendt o Léo Strauss se esforzaron por actualizar en la mitad del siglo XX. 8 - Pero los modernos tomaron otro punto de partida: el individuo original e intemporalmente dotado de derechos. El único objetivo del Estado moderno, para el pensamiento liberal, es el preservar y garantizar los derechos individuales. - El modelo de Rousseau que da al Estado la tarea de producir la igualdad además de la libertad, ¿no inspira acaso las violencias revolucionarias y no fracasa con poder exorbitante dado al Estado? Tocqueville producirá otro análisis: se ha dado cuenta y ha analizado cómo el individualismo mismo se vuelve contra la democracia. Tocqueville no cree, como lo dice Constant, que la libertad individual baste para formar un escudo contra la omnipotencia del Estado y ni siquiera contra el gusto del despotismo y del servilismo. Descubrirá que el individualismo no lleva exclusivamente al individuo hacia una versión liberal de la democracia, sino que es capaz también de conducir hacia un despotismo protector… El individualismo puede hacer perder el gusto por la libertad, es la enseñanza magistral de Tocqueville que por el momento dejaremos de lado. Tercera poblemática Las turbulencias contemporáneas alrededor de la ciudadanía Existe hoy en día dos tipos de turbulencia que afectan el concepto de ciudadanía. - En el plano interno: asistimos al advenimiento de un nuevo tipo de individualismo que a veces llamamos “postmoderno”. Lo llamaremos también individualismo extremo. - En el plano externo: asistimos a la multiplicación de los Estados en el momento en que se plantea el “ocaso” de los Estados. La crisis del lazo cívico “Nos encontramos ahora frente a un acuerdo mayoritario de la democracia que sacraliza a tal punto los derechos del individuo sobre los que ella se funda, que socava la posibilidad de su conversión en poder colectivo”, escribe en el 2002 el politólogo francés Marcel Gauchet, La democracia contra ella misma, Tel Gallimard. El individualismo « postmoderno » Ya en los años 1970 las descripciones del individualismo dadas en los Estado Unidos por Daniel Bell en Las contradicciones culturales del capitalismo1 y utilizadas en Francia por Gilles Lipovetsky en La era del vacío insisten sobre el rechazo deliberado del ascetismo y del voluntarismo contenidos en el concepto moral de personalidad libre. Mientras que el humanismo de los modernos no corresponde más que la universalidad de un ideal igualitario, el individualismo de los contemporáneos se alimenta, al contrario, de la insignificancia o de la desaparición de los valores universales. El nuevo individuo no reconoce la regla, no se pliega a las normas, él es un deseo que se mueve sin mas razón que aquella de la pulsión que lo arrastra. Este individualismo es característico de la sociedad de consumo y de la comunicación, fenómeno de masas que descubre o redescubre la liberación del deseo, la absoluta inmanencia del placer. Él es libremente contestatario y reformador frente a la masificación de las condiciones de vida, pero el reformismo que cultiva reclama la adaptación continua de las instituciones para el confort de cada uno. No es un individualismo revolucionario, sino un repliegue sobre una absoluta singularidad a la cual ningún lenguaje, ninguna norma, puede ser adecuada. De este individualismo narcisista G. Lipovetsky dice que hace desaparecer el imaginario rigorista de la libertad: « en todos lados, es la búsqueda de la identidad propia y no de la universalidad lo que motiva las acciones sociales e individuales”2. La individualidad se resume en una espontaneidad irresponsable, incomparable, singular. La espontaneidad es erigida en valor porque ella es irrupción no controlada y no controlable. El individualismo contemporáneo no es moral o jurídico, sino psicológico: a cada uno su opinión y su punto de vista; lo vivido es identificado con la dispersión de las situaciones y las emociones. El respeto de la diversidad, la tolerancia, no significan más que un dejarse-llevar por la movilidad de los sentimientos. El individualismo deviene la expresión permisiva de una dispersión desprovista de sentido más que la voluntad de la personalidad: como la vida, él es cambiante, espontáneo, móvil, indiferente a los valores fijos. 1 2 Daniel Bell, The cultural contradictions of capitalism, New York, 1976 Gilles Lipovetsky, La era del vacío, Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Paris, 1983, Gallimard, p. 10. 9 De la afirmación del individuo a la destrucción del individuo Hasta ahora es difícil hacer un balance exacto de los efectos del individualismo contemporáneo pues él es parte de la representación que el mundo contemporáneo tiene de sí mismo. En una sociedad donde la innovación se ha convertido en una manera de ser, ninguna finalidad aparece superior a la libre afirmación que cada uno hace de sí. La singularidad parece habilitada a desligarse, a levantarse contra los poderes instituidos para instaurar el poder de ser ella misma. Observamos al mismo tiempo, sin embargo, la existencia de una contradicción y un conflicto entre la imagen que la modernidad cultiva de sí misma en el largo plazo y las manifestaciones de sí misma que ella deplora en el corto plazo, en la realidad inmediata: egoísmo, incivilidades, delincuencia, patologías individuales. La representación de un bienestar posible para todos es el lado altruista de la imagen que ella tiene de sí misma. Pero la realización singular de esta imagen tiene por motor el deseo de bienestar para sí mismo. ¿Puede el individuo afirmarse, hoy más que ayer, como principio de una “insociable sociabilidad” según la expresión de Kant? El carácter extraño de las formas contemporáneas del individualismo está, quizás, en la experiencia de los límites mismos del egoísmo. La forma más extendida del individualismo egocéntrico es sin duda la transformación del ciudadano en “cliente” o en consumidor de las instituciones. Deseo de una medicina, de una educaión, de ventajas sociales “a la carta”; la reivindicación del bienestar se impone a la exigencia, más acética y apremiante, de autonomía moral y cultural. Pero este aspecto no es más que el aspecto exterior del individualismo, el más mediatizado, el más incentivado por la sociedad de consumo. En el fondo aparece una verdadera crisis de la representación que el individuo puede tener de sí mismo y una incapacidad para extraer de ella la autoinspiración del poder ser sí mismo. En vocabulario filosófico, podríamos hablar de un déficit de interioridad y, en sus manifestaciones más anormales o patológicas, de una disolución de la dinámica del Yo. Aparecen nuevas paradojas del individualismo: al convertirse el individualismo en un fenómeno de masas hace que la singularidad también lo sea. El individualismo toma el halo de un hecho social obligado, siendo cada uno conminado, de alguna forma, a poseer y a afirmar una identidad estrictamente personal. El individualismo, finalmente, luego de haber marcado el nacimiento de una sociedad liberada de jerarquías arbitrarias tiende a manifestar y traducir el “desencanto” que constituye el motor de la modernidad. La oposición entre lo antiguo y lo nuevo cambia de rostro. Luego de haberse establecido como una fuente de emancipación política y cultural, como un escudo contra los poderes autocráticos y tiránicos, el individuo se convierte en un principio de movimiento en las sociedades prósperas; él debe adoptar la inestabilidad, la mutabilidad. Le es necesario encarnar el “pathos de la novedad”, según la palabra de H. Arendt, y practicar, frente a las instituciones, una suerte de hostigamiento contestatario del cual que debe obtener, al mismo tiempo, una figura lograda, aquella de la individualidad regenerada. Uno está tentado de pensar, un poco en broma, que el individualismo termina, quizás, por ser más difícil de practicar que el egoísmo, más sumario y unitario en sus intereses. Por decirlo de otro modo, el “individuo” tal vez ha terminado por convertirse en una imagen del yo separada de la realidad individual misma, de la cual cada uno, según sea el caso, saca su provecho o su pérdida. Una imagen contradictoria puesto que el individuo ahí aparece como principio de desvinculación, de disolución y de rechazo, al mismo tiempo que como principio de auto-construcción de sí. Como si el individuo pudiera estructurarse solo a partir de sus propios deseos. El primer efecto de ese narcisismo singularista es la despersonalización del individuo, despersonalización voluntaria en cierto modo, engendrada por el rechazo ostentatorio de los valores, de las normas y de las adhesiones que contribuyen a formar un sujeto o un ciudadano. Curiosamente, el individuo que quiere escapar de todas las hipocresías sólo se percibe a sí como un objeto de representación ante los ojos de los otros, sometido a la influencia de todas las modas en tantos ellas sean símbolos de movimiento. Reducido a sí, a la singularidad incomunicable de un complejo de pulsiones, a la suma de sus oportunidades, a la constatación de sus propiedades brutas, a la desnudez de su ser, el individuo no tiene ni se da otro modelo que el de ser él mismo su propio meta, de devenir lo que ya es. Bajo el modo de la ironía, de la violencia o de la extrema singularización de comportamiento, él expresa su incapacidad para pertenecer a una realidad ética, para reconocer deberes concretos en las instituciones. La desocialización se convierte, de este modo, en la expresión de una conciencia que ya no puede adherirse, creer, confiar en las cosas, en la institución, en la colectividad, en los sentimientos. Para un individuo prisionero de su singularidad se vuelve imposible reconocerse en el mundo que lo rodea. No conoce más que la soledad al borde del aislamiento y su singularidad traduce, muchas veces, una extrema desilusión respecto del arte y del poder ser él mismo. Esta deconstrucción de la individualidad no es solamente exterior y espectadora, sino igualmente 10 interior cuando alcanza las estructuras del lenguaje y de las emociones. La impotencia para saber expresar, la extrema reducción de los medios lexicológicos y del número de emociones identificables significan una suerte de reducción a lo elemental de los poderes para relacionarse y comunicarse. Fenómeno colectivo, esta desculturización ya no puede verse como un hecho cultural puesto que entrevemos mejor sus aspectos patológicos, a nivel individual precisamente. De esta forma, la individualidad aparece sobre todo hoy como una realidad que hay que producir. El ocaso de los Estados en cuestión La ciudadanía emplea hoy en día otros conceptos, como para forjar otros puntos de referencia. La palabra “espacio público” es uno de ellos. Este concepto señala una prioridad de a las relaciones de comunicación e intercambios que estructuran el espacio nacional así como el espacio internacional. Él denota, también, la desmaterialización de esos flujos inter-relacionales, el espacio se impone al tiempo de la historia, como un espacio forjado fuera del tiempo. La cuestión de saber si tales relaciones son creadoras de lazos, de lazos ciudadanos, se plantea nuevamente. La existencia de un “espacio público” no es nueva. En el marco histórico de las Estados-nación, la vida cívica es pública, hecha de relaciones entre los actores de la vida en común. Los reglamentos discutidos, promulgados, aplicados, juzgados, reformados, etc. estructuran los modos de relaciones y asociaciones cívicas. Ellos crean el marco de la acción común. Sin embargo, este espacio público es un lugar determinado no sólo espacialmente, sino históricamente. Ha sido forjado por el tiempo, interiorizado en prácticas y comportamientos compartidos por muchos. La ciudadanía ha ganado un status universal (la autonomía del derecho de ciudadanía para todos, protegida por la Constitución de los Estados democráticos), al ritmo y según las modalidades de la democratización política de cada país. A nivel de la historia de Europa, la universalidad ciudadana se realizó de manera plural, según el modo de realización inglés, alemán, francés, etc. del Estado-nación. Controversias La soberanía tiene mala prensa luego de los naufragios totalitarios y el rumor, que va amplificándose, anuncia su próxima desaparición. Los Estados, mirados desde el punto de vista del conjunto del mundo, dejarían poco a poco, digamos, de ser los principales actores de la historia del mundo. El ciudadano del inicio del tercer milenio es un ciudadano para el cual la soberanía es un problema, un ciudadano que pone la soberanía en cuestión. ¿Será un ciudadano sin Estado? Sí, diremos, será ciudadano del mundo, de un mundo en adelante convertido en una vasta sociedad civil. Los pueblos son los actores de un nuevo género y tienen por objetivo la prosperidad más que la guerra. Cada uno por su lado, y todos al mismo tiempo, quieren participar en la explotación y en los beneficios de las fuentes, materiales y humanas, que contiene el planeta. Imposible, se objetará, pretender un mundo sin patrias, sin las historias particulares que hacen la historia del mundo. Imposible, también, eliminar la necesaria intervención de los Estados en los conflictos internos, en la implementación de la misma justicia para un mismo pueblo, en la redistribución de beneficios de la prosperidad para que no se olvide a los más débiles, los de menos oportunidades. Para el ciudadano de inicio del tercer milenio, la soberanía de los Estados es, entonces, una interrogación, es decir, un sujeto de división y discordias; pero también es la pregunta por la que le es necesario pasar para representarse un futuro que será el suyo, que ha comenzado tal ves a ser él suyo, y eso, precisamente, a través de esos debates mismos. ¿Demasiada soberanía? Cada uno sabe que la globalización de los intercambios, que implica una integración cada vez más grande y supra-nacional de las economías, ignora las fronteras. Sin duda, los Estados-nación fueron, en su tiempo, los promotores de la industrialización y del enriquecimiento de su pueblo, pero la prosperidad se elabora a partir de ahora a otra escala. Depende de la difusión, inmaterial, de las informaciones y los conocimientos, al punto que esta explosión mercantil de la civilización tecnológica es a veces calificada de “civilización de la información” o de “noosfera”, en un sentido que señala una suerte de nuevo mundo, aquel de la pura inteligencia productiva, en la que la comunicación informática es el motor o la materia prima. Se trata de acceder a los bancos de datos y a los sistemas de telecomunicaciones. Parece, por consiguiente, que no le queda a los Estados más opción que participar de esta fabricación de riqueza y de incentivar una parte de sus elites a tomar su lugar en los sistemas de la economía globalizada. El imperativo de prosperidad hará de este modo replegar, tranquilamente, en cierta forma, la relación de los Estados 11 con su soberanía: no la pierden de manera violenta, renuncian a ella poco a poco… Aquellos que se obstinasen en decidir, autárquicamente, los medios para hacer prosperar a su pueblo, serán condenados al doble infortunio de ser reducidos a la miseria y de ser los nuevos olvidados de la historia. Su apetito de soberanía está “de más”, lo que quiere decir entonces: está en desuso, es una manifestación anacrónica de una edad superada de la historia de la soberanía. Puesto que, desde el punto de vista económico, el mundo cambia, la soberanía debería también cambiar: en este caso, la soberanía interna, aquella de la autoridad del Estado sobre sus miembros. ¿Muy poca soberanía? La soberanía y el civismo juegan todavía un rol esencial en la gestión de las crisis, la resolución de conflictos y las relaciones entre guerra y paz. Es lo que explica, por ejemplo, la preocupación por establecer una defensa europea común o bien el proyecto llamado “guerra de estrellas” desde el punto de vista de los Estados Unidos. Cuando se trata de determinar un orden político mundial de cohabitación de los pueblos, la soberanía no está “de más”. El poder estatal y la necesidad de civismo son esenciales también cuando se trata de problemas sociales y de armonía social. La responsabilidad del Estado es impedir que se dé libre curso a la violencia en las relaciones entre los ciudadanos. La capacidad de armonizar, de pacificar las fuerzas en conflicto es su competencia propia. El poder público no se limita al rol de testigo imparcial del “dejar-hacer” en las actividades comerciales y financieras, él interviene ahí de manera directiva a través de reglamentos que cambian su curso para incluir a nuevos beneficiarios (derechos sociales). Esta breve mención nos ayuda a comprender lo que hoy llamamos el « ocaso » o la « crisis » del civismo. El término engloba a la vez la desmovilización de los ciudadanos (su abstención a la hora de las elecciones) y las incivilidades, particularmente dirigidas contra las “cosas” públicas en el sentido amplio (personas, edificios, reglamentos…). Señala también, y ese fenómeno merece la atención en tanto hecho social, el que los proyectos de vida y de realización de los individuos toman un carácter menos público y más privado, menos cívico y más “civil”, en el sentido de la sociedad civil mercantil. Ello al punto que el concepto de ciudadanía se encuentra, a veces, empleado para designar la relación entre una empresa y sus empleados. Ciudadanos sin nación La ciudadanía nacional puede incrementarse con el sentimiento de ser un ciudadano del mundo. En el sentido kantiano, el ciudadano del mundo es un ideal capaz de dar sentido a la historia del mundo: un día, una Sociedad universal de Naciones podría gobernarse por medios exclusivamente jurídicos. Actualmente podemos decir que existen ciudadanos sin nación, en un sentido pragmático: en razón de su competencia tecnológica, jurídica o económica, ellos son expertos o administradores en las organizaciones supranacionales y en los aparatos de gestión de actividades económicas y financieras. Son los artesanos de una tecnoestructura que sobrepasa las fronteras, las elites de un nuevo poder supranacional. Podemos decir, también, que una nueva escala internacional del espacio público induce a una nueva extensión de la ciudadanía, alrededor de criterios comunes abstractos e intelectuales. Son criterios mentales « abtractos » porque « extraen » al ciudadano de su comunidad nacional para hacerles compartir principios generales de justicia universalmente válidos. Se trata de una ciudadanía más jurídica que política, en el sentido que una tal ciudadanía, llamada « postnacional », apuesta por la ruptura con la idea de nación forjada por la historia y caracterizada por el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad de destino: “No debemos confundir la Nación de ciudadanos con una comunidad de destino marcada por un origen, una lengua y una historia común. Una tal confusión desconoce, en efecto, el carácter voluntarista de una nación cívica cuya identidad colectiva no existe ni independientemente del proceso democrático que le da nacimiento, ni antes de él” (Jurgen Habermas, La nación, Europa y la democracia, Revista Cultura en Movimiento, marzo 2001). La ciudadanía se « cerebraliza », sí podemos decir, y está hoy en día avocada a operar algunos desplazamientos. Mientras que anteriormente el suelo de la patria (los paisajes familiares de la infancia) y sus emblemas creaban una verdadera encarnación afectiva del ideal republicano, hay que reconocer que la ciudadanía de hoy se desencarna, en el sentido que ella se refiere, sobretodo, a principios generales que sobrepasan los límites de las imágenes familiares de antes. Mañana se peleará menos por perpetuar una memoria colectiva que por preservar, en el futuro, los valores de la democracia en el mundo occidental: la igualdad para todos y la libertad para cada uno. Queda por preguntar en qué medida se trata exactamente de un espacio público de ciudadanos. Una comunidad de ciudadanos supone, a la vez, una interacción de sus miembros y un actuar-en-común. Así, si bien los medios de comunicación mantienen el sueño de una colaboración de todos con todos, ellos son llevados a tratar los asuntos 12 públicos como cuestiones de actualidad, lo que quiere decir: como cuestiones de circunstancias, o de oportunidad, reclamando, en la urgencia, respuestas actualizadas, de acuerdo a la fuerza de los hechos. Otra forma de ciudadanía pasiva se dibuja. “La comunicación de masas privilegia lo superficial y lo instantáneo, es por definición ciega a los problemas estructurales y a las largas evoluciones (…) La ‘democracia del público’ contribuye, por otro lado, a la ruptura que perciben hoy en día los ciudadanos ordinarios entre el mundo social, del que tienen una experiencia cotidiana, y la elite política y periodística, unida por sus relaciones cruzadas y un conjunto de servicios recíprocos”3. La elección entre dos conclusiones Podemos optar entre dos conclusiones: La primera tiene en cuenta los nuevos peligros que estas turbulencias pueden provocar. La segunda toma en cuenta las innovaciones que pueden traer a las generaciones a venir. - - Conclusión 1: Podemos poner cara a cara dos actitudes extremas: la tentación que llamaremos “relativista”, de una parte, para la cual el rechazo de toda autoridad termina por convertirse en un motor de destrucción de valores por reducción a una misma insignificancia; ella amenaza con llegar a un culto simplemente vacío de la libertad, en un elogio de la diferencia por la indiferencia. la tentación que llamaremos “fundamentalista”, de otra parte, que exhorta a la regeneración del poder en nombre de la autoridad, cultivando el imaginario de un poder capaz de producir la virtud por la fuerza. Conclusión 2: ¿Nos conducimos hacia una política cultural vinculante? Un nuevo horizonte cosmopolita puede preverse en un sentido cultural. ¿Podemos ir en el sentido de una nueva política cultural que sería una política cultural relacionista? Esta idea va totalmente al encuentro de la representación individualista de la identidad cultural. Una aproximación pragmática implica renunciar a una visión patrimonial y posesiva que un pueblo puede tener de su cultura. Una refundación dialógica del concepto de cultura antepone el hecho que una cultura es un conjunto de relaciones, que vive de la creación lingüística, de las interacciones simbólicas, de la regeneración permitida por la inspiración. Y, sobre todo, que una cultura vive de ser objeto de interpretaciones. Una cultura se enriquece con las interpretaciones que ella suscita. 3 Dominique Schnapper, ¿Qué es la ciudadanía? Paris, Folio actuel, 200, p. 168-169. 13