Mexikanische Frauenliteratur
Anuncio
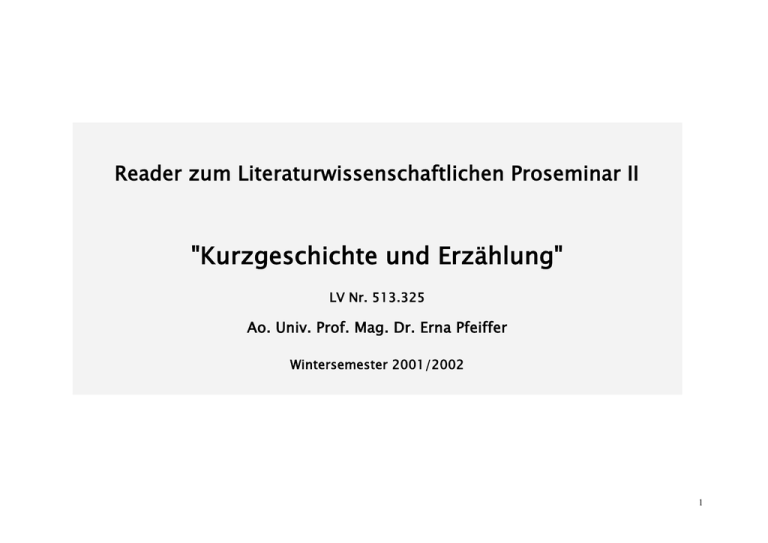
Reader zum Literaturwissenschaftlichen Proseminar II "Kurzgeschichte und Erzählung" LV Nr. 513.325 Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Erna Pfeiffer Wintersemester 2001/2002 1 Sor Juana Inés de la Cruz RESPUESTA DE LA POETISA A LA MUY ILUSTRE SOR FILOTEA DE LA CRUZ [1691] Muy ilustre señora, mi señora: No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. ¿Qué mucho si, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles? El primero (y para mí el más riguroso) es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntado el Ángel de las Escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón no callaría, no como el santo de humildad, sino que la realidad es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor de dar a las prensas mis borrones; merced tan sin medida que aun se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico, y que ni aun como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos; y, en fin, de tal magnitud que no sólo no se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano: Minorem spei, maiorem benefacti gloriam pereunt1. Y tal que enmudecen al beneficiado. Cuando la felizmente estéril, para ser milagrosamente fecundada, madre del Bautista vio en su casa tan desproporcionada visita como la Madre del Verbo, se le entorpeció el entendimiento y se le suspendió el discurso; y así, en vez de agradecimientos, prorrumpió en dudas y preguntas: Et unde hoc mihi? ¿De dónde a mí viene tal cosa? Lo mismo sucedió a Saúl cuando se vio electo y ungido rey de Israel: Num- quid non filius Iemini ego sum de minima tribu Israel, et cognatio mea novissima inter omnes de tribu Beniamin? Quare igitur locutus es mihi sermonem istum?2 Así yo diré: ¿de dónde, venerable señora, de dónde a mí tanto favor? ¿Por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención? Pues quare locutus es mihi sermonem istum? Et unde hoc mihi? Ni al primer imposible tengo más que responder que no ser nada digno de vuestros ojos; ni al segundo más que admiraciones, en vez de gracias, diciendo que no soy capaz de agradeceros la más mínima parte de lo que os debo. No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos, impresa, la carta que vuestra propiedad llamó atenagórica, prorrumpí (con no ser esto en mí muy fácil) en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo; y que como a otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios. Especial favor de que conozco ser su deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad; pero también especial modo de avergonzarme y confundirme: que es más primoroso medio de castigar hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene mi ingratitud. Y así, cuando esto considero acá a mis solas, suelo decir: Bendito seáis vos, Señor, que no sólo no quisisteis en manos de otra criatura el juzgarme, y que ni aun en la mía lo pusisteis, sino que lo reservasteis a la vuestra, y me librasteis a mí de mí y de la sentencia que yo mismo me daría –que, forzada de mi propio conocimiento, no pudiera ser menos que de condenación–, y vos la reservasteis a vuestra misericordia, porque me amáis más de lo que yo me puedo amar. 2 1 "Menor gloria producen las esperanzas, mayor los beneficios." "¿Acaso no soy yo hijo de Jemini, de la más pequeña tribu de Israel, y mi familia no es la última de todas las familias de la tribu de Benjamin? ¿Por qué, pues, me has hablado estas palabras?" 2 Perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad; y si la he de confesar toda, también es buscar efugios para huir la dificultad de responder, y casi me he determinado a dejarlo al silencio; pero como éste es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga; y si no, dirá nada el silencio, porque ése es su propio oficio: decir nada. Fue arrebatado el sagrado vaso de elección al tercer cielo, y habiendo visto los arcanos secretos de Dios, dice: Audivit arcana Dei, quae non licet homini loqui3. No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir; de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Dice San Juan que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró nuestro Redentor, no cupieran en todo el mundo los libros; y dice Vieyra, sobre este lugar, que en sola esta cláusula dijo más el evangelista que en todo cuanto escribió; y dice muy bien el fénix lusitano (pero ¿cuándo no dice bien, aun cuando no dice bien?), porque aquí dice San Juan todo lo que dejó de decir y expresó lo que dejó de expresar. Así yo, señora mía, sólo responderé que no sé qué responder; sólo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros; y diré, por breve rótulo de lo que dejo al silencio, que sólo con la confianza de favorecida y con los valimientos de honrada me puedo atrever a hablar con vuestra grandeza. Si fuere necedad, perdonadla, pues es alhaja de la dicha, y en ella ministraré yo más materia a vuestra benignidad y vos daréis mayor forma a mi reconocimiento. No se hallaba digno Moisés, por balbuciente, para hablar con Faraón, y después, el verse tan favorecido de Dios, le infunde tales alientos, que no sólo habla con el mismo Dios, sino que se atreve a pedirle im3 "Oyó los secretos de Dios, que al hombre no es lícito decirlos.“ (II Corintios, XII, 4.) posibles: Ostende mihi faciem tuam4. Pues así yo, señora mía, ya no me parecen imposibles los que puse al principio, a vista de lo que me favorecéis; porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la honró tanto (siendo de todo indigna por sí y por su autora), ¿qué no hará?, ¿qué no perdonará?, ¿qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Y así, debajo del supuesto de que hablo con el salvoconducto de vuestros favores y debajo del seguro de vuestra benignidad, y de que me habéis, como otro Asuero, dado a besar la punta del cetro de oro5 de vuestro cariño en señal de concederme benévola licencia para hablar y proponer en vuestra venerable presencia, digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a Libros Sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto; con no pequeño consuelo de que aun antes parece que prevenía mi obediencia vuestra pastoral insinuación, como a vuestra dirección, inferido del asunto y pruebas de la misma carta. Bien conozco que no cae sobre ella vuestra cuerdísima advertencia, sino sobre lo mucho que habréis visto de asuntos humanos que he escrito; y así, lo que he dicho no es más que satisfaceros con ella a la falta de aplicación que habréis inferido (con mucha razón) de otros escritos míos. Y hablando con más especialidad os confieso, con la ingenuidad que ante vos es debida y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición, ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas Sagradas Letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna; resonándome siempre en los oídos, con no pequeño horror, aquella amenaza y prohibición del Señor a los pecadores como yo: Quare tu enarras ius- 4 "Muéstrame tu rostro." 5 Cfr. Esther, V, 2: asi daba el rey a Esther su permiso para hablarle. 3 titias meas, et assumis testamentum meum per os tuum?6; esta pregunta, y el ver que aun a los varones doctos se prohibía el leer los Cantares hasta que pasaban de treinta años, y aun el Génesis: éste por su oscuridad, y aquéllos porque de la dulzura de aquellos epitalamios no tomase ocasión la imprudente juventud de mudar el sentido en carnales afectos. Compruébalo mi gran padre San Jerónimo, mandando que sea esto lo último que se estudie, por la misma razón: Ad ultimum sine periculo discat Canticum Canticorum, ne si in exordio legerit, sub carnalibus verbis spiritualium nuptiarum Epithalamium non intelligens, vulneretur7; y Séneca dice: Teneris in annis haut clara est fides8. Pues ¿cómo me atreviera yo a tomarlo en mis indignas manos, repugnándolo el sexo, la edad y, sobre todo, las costumbres? Y así confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien querían brotar; el cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el Santo Oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura; y ésta, iusta vel iniusta, timenda non est9, pues deja comulgar y oír misa, por lo cual me da poco o ningún cuidado; porque, según la misma decisión de los que lo calumnian, ni tengo obligación para saber ni aptitud para acertar; luego si lo yerro, ni es culpa ni es descrédito. No es culpa, porque no tengo obligación; no es descrédito, pues no tengo posibilidad de acertar, y ad impossibilia nemo tenetur10. Y a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada y sólo por dar gusto a otros; no sólo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe; y así, es la ordinaria respuesta a los que me instan, y más si es asunto sagrado: "¿Qué entendimiento tengo yo, qué estudio, qué materiales, ni qué noticias para eso, sino cuatro bachillerías superficiales? Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar (que fuera en mí desmedida soberbia), sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos." Así lo respondo y así lo siento. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena; que les pudiera decir con verdad: Vos me coegistis11. Lo que sí es verdad que no negaré (lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad) es que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones –que he tenido muchas– ni propias reflejas12 –que he hecho no pocas– han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí: Su Majestad sabe por qué y para qué; y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando sólo lo que baste para guardar su Ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer; y aun hay quien diga que daña. Sabe también Su Majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento, y sacrificárselo sólo a quien me lo dio; y que no por otro motivo me entré en religión, no obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención y eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad; y después, en ella sabe el Señor, y lo sa- 6 "¿Por qué tú hablas de mis mandamientos, y tomas mi testamento en tu boca?" 7 "Al último lea, sin peligro, el Cantar de los Cantares; no sea que si lo lee a los principios, no entendiendo el epitalamio de las espirituales bodas bajo las palabras carnales, padezca daño." 8 "En los tiernos años no es clara la fe." 9 "Justa o injusta, no hay por qué temerla." 11 "Vosotros me obligasteis." "A cosas imposibles nadie está obligado." 12 reflejas: reflexiones. 10 4 be en el mundo quien sólo lo debió saber13, lo que intenté en orden a esconder mi nombre, y que no me lo permitió, diciendo que era tentación; y sí sería. Si yo pudiera pagaros algo de lo que os debo, señora mía, creo que sólo os pagara en contaros esto, pues no ha salido de mi boca jamás, excepto para quien debió salir. Pero quiero que con haberos franqueado de par en par las puertas de mi corazón, haciéndoos patentes sus más sellados secretos, conozcáis que no desdice de mi confianza lo que debo a vuestra venerable persona y excesivos favores. I Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los tres años de mi edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas14, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura; y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble; pero, por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia; y supe leer en tan breve tiempo, que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto; y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó (Dios la guarde) y puede testificarlo. Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que 13 14 hacía rudos15, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo éste tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como seis o siete años, y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias, en Méjico; y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes16 e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a Méjico, a casa de unos deudos que tenía, para estudiar y cursar la Universidad; ella no lo quiso hacer, e hizo muy bien; pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo; de manera que cuando vine a Méjico, se admiraban, no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Empecé a deprender gramática17, en que creo no llegaron a veinte las lecciones que tomé; y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las mujeres –y más en tan florida juventud– es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él cuatro o seis dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto deprender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía aprisa y yo aprendía despacio, y con efecto lo cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado cosas (de las accesorias hablo, no de las 15 rudos: tontos. Se refiere a su confesor. 16 instantes: insistentes. amigas: escuelas primarias para niñas. 17 gramática: latín. 5 formales) muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación; a cuyo primer respeto (como al fin más importante) cedieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola; de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino y tomé el estado que tan indignamente tengo. Pensé yo que huía de mí misma, pero, ¡miserable de mí!, trájeme a mí conmigo y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el Cielo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora, y se verificaba en mí el privatio est causa appetitus18. Volví (mal dije, pues nunca cesé): proseguí, digo, a la estudiosa tarea (que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación) de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro; pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor de las letras. ¡Oh, si hubiese sido por amor de Dios, que era lo acertado, cuánto hubiera merecido! Bien que yo procuraba elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque al fin a que aspiraba era a estudiar teología, pareciéndome menguada inhabilidad, siendo católica, no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar, por medios naturales, de los divinos misterios; y que siendo monja y no seglar debía, por el estado eclesiástico, profesar letras; y más siendo hija de un San Jerónimo y 18 "La privación es causa del apetito." de una Santa Paula19, que era degenerar de tan doctos padres ser idiota la hija. Esto me proponía yo de mí misma y me parecía razón; si no es que era (y eso es lo más cierto) lisonjear y aplaudir a mi propia inclinación, proponiéndole como obligatorio su propio gusto. Con esto proseguí, dirigiendo siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la cumbre de la sagrada teología; pareciéndome preciso, para llegar a ella, subir por los escalones de las ciencias y artes humanas; porque ¿cómo entenderá el estilo de la Reina de las Ciencias quien aún no sabe el de las ancilas? ¿Cómo sin lógica sabría yo los métodos generales y particulares con que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo sin retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin física, tantas cuestiones naturales de las naturalezas de los animales de los sacrificios, donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? ¿Cómo si el sanar Saúl al sonido del arpa de David fue virtud y fuerza natural de la música, o sobrenatural que Dios quiso poner en David? ¿Cómo sin aritmética se podrán entender tantos cómputos de años, de días, de meses, de horas, de hebdómadas20 tan misteriosas como las de Daniel, y otras para cuya inteligencia es necesario saber las naturalezas, concordancias y propiedades de los números? ¿Cómo sin geometría se podrán medir el arca santa del Testamento y la ciudad santa de Jerusalén, cuyas misteriosas mensuras hacen un cubo con todas sus dimensiones, y aquel repartimiento proporcional de todas sus partes tan maravilloso? ¿Cómo sin arquitectura, el gran templo de Salomón, donde fue el mismo Dios el artífice que dio la disposición y la traza, y el sabio rey sólo fue sobrestante21 que la ejecutó; donde no había basa sin misterio, columna sin símbolo, cornisa sin alusión, arquitrabe sin significado; y así de 19 Santa Paula era discípula de San Jerónimo. 20 hebdómadas: semanas. 21 sobrestante: capataz. 6 otras sus partes, sin que el más mínimo filete estuviese sólo por el servicio y complemento del arte, sino simbolizando cosas mayores? ¿Cómo sin grande conocimiento de reglas y partes de que consta la historia se entenderán los libros historiales? Aquellas recapitulaciones en que muchas veces se pospone en la narración lo que en el hecho sucedió primero, ¿cómo sin grande noticia de ambos derechos podrán entenderse los libros legales? ¿Cómo sin grande erudición tantas cosas de historias profanas, de que hace mención la Sagrada Escritura; tantas costumbres de gentiles, tantos ritos, tantas maneras de hablar? ¿Cómo sin muchas reglas y lección de Santos Padres se podrá entender la oscura locución de los Profetas? Pues sin ser muy perito en la música, ¿cómo se entenderán aquellas proporciones musicales y sus primores que hay en tantos lugares, especialmente en aquellas peticiones que hizo a Dios Abraham, por las ciudades, de que si perdonaría habiendo cincuenta justos, y de este número bajó a cuarenta y cinco, que es sesquinona y es como de mi a re; de aquí a cuarenta, que es sesquioctava y es como de re a do; de aquí a treinta, que es sesquitercia, que es la del diatesarón; de aquí a veinte, que es la proporción sesquiáltera, que es la del diapente; de aquí a diez, que es la dupla, que es el diapasón; y como no hay más proporciones armónicas no pasó de ahí? Pues ¿cómo se podrá entender esto sin música? Allá en el libro de Job le dice Dios: Numquid coniungere valebis micantes stellas Pleiadas, aut gyrum Arcturi poteris dissipare? Numquid producis Luciferum in tempore suo, et Vesperum super filios terrae consurgere facis?22, cuyos términos, sin noticia de astrología, será imposible entender. Y no sólo estas nobles ciencias; pero no hay arte mecánica que no mencione. Y en fin, ¿cómo el Libro que comprende todos los libros, y la Ciencia en que se incluyen todas las ciencias, para cuya inte22 "¿Podrás acaso juntar las brillantes estrellas de las Pléyades o podrás detener el giro del Arturo? ¿Eres tú acaso el que hace comparecer a su tiempo el Lucero o que se levante el Véspero sobre los hijos de la tierra?" ligencia todas sirven? Y después de saberlas todas (que ya se ve que no es fácil, ni aun posible), pide otra circunstancia más que todo lo dicho, que es una continua oración y pureza de vida, para impetrar de Dios aquella purgación de ánimo e iluminación de mente que es menester para la inteligencia de cosas tan altas; y si esto falta, nada sirve de lo demás. Del angélico doctor Santo Tomás dice la Iglesia estas palabras: In difficultatibus locorum Sacrae Scripturae ad orationem ieiunium adhibebat. Quin etiam sodali suo Fratri Reginaldo dicere solebat, quidquid sciret, non tam studio, aut labore suo peperisse, quam divinitus traditum accepisse23. Pues yo, tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener ánimo para escribir? Y así, por tener algunos principios granjeados, estudiaba continuamente diversas cosas, sin tener para alguna particular inclinación, sino para todas en general; por lo cual, el haber estudiado en unas más que en otras no ha sido en mí elección, sino que el acaso de haber topado más a mano libros de aquellas facultades les ha dado, sin arbitrio mío, la preferencia. Y como no tenía interés que me moviese, ni límite de tiempo que me estrechase el continuado estudio de una cosa por la necesidad de los grados, casi a un tiempo estudiaba diversas cosas o dejaba unas por otras; bien que en eso observaba orden, porque a unas llamaba estudio y a otras diversión; y en éstas descansaba de las otras, de donde se sigue que he estudiado muchas cosas y nada sé, porque las unas han embarazado a las otras. Es verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen, porque claro está que mientras se mueve la pluma descansa el compás, y mientras se toca el arpa sosiega el órgano, et sic de caeteris24; porque como es menester mucho uso corporal para adquirir 23 "En los lugares difíciles de la Sagrada Escritura, a la oración juntaba el ayuno. Y solía decir a su compañero fray Reginaldo que todo lo que sabía, no tanto lo debía al estudio y al trabajo, sino que lo había recibido de Dios." 24 "y así de las demás cosas". 7 hábito, nunca le puede tener perfecto quien se reparte en varios ejercicios; pero en lo formal y especulativo sucede al contrario, y quisiera yo persuadir a todos con mi experiencia a que no sólo no estorban, pero se ayudan dando luz y abriendo camino las unas para las otras, por variaciones y ocultos engarces –que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su autor–, de manera que parece se corresponden y están unidas con admirable trabazón y concierto. Es la cadena que fingieron los antiguos que salía de la boca de Júpiter, de donde pendían todas las cosas eslabonadas unas con otras. Así lo demuestra el R. P. Atanasio Quirquerio en su curioso libro De Magnete25. Todas las cosas salen de Dios, que es el centro a un tiempo y la circunferencia de donde salen y donde paran todas las líneas criadas. Yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad lo suelo entender en otro de otra que parece muy distante; y esos propios, al explicarse, abren ejemplos metafóricos de otras artes, como cuando dicen los lógicos que el medio se ha con los términos como se ha una medida con dos cuerpos distantes, para conferir si son iguales o no; y que la oración del lógico anda como la línea recta, por el camino más breve, y la del retórico se mueve, como la corva, por el más largo, pero van a un mismo punto los dos; y cuando dicen que los expositores son como la mano abierta y los escolásticos como el puño cerrado. Y así no es disculpa, ni por tal la doy, el haber estudiado diversas cosas, pues éstas antes se ayudan, sino que el no haber aprovechado ha sido ineptitud mía y debilidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad. II 25 Sobre la "cadena de Júpiter". véanse la Ilíada, VIII, y el Diálogo de Ares y Hermes, de Luciano. Quirquerio es Kircher, jesuita alemán que escribió el Magneticum naturae regnum (Roma, 1667). Lo que sí pudiera ser descargo mío es el sumo trabajo no sólo en carecer de maestro, sino de condiscípulos con quienes conferir y ejercitar lo estudiado, teniendo sólo por maestro un libro mudo, por condiscípulo un tintero insensible; y en vez de explicación y ejercicio, muchos estorbos, no sólo los de mis religiosas obligaciones (que éstas ya se sabe cuán útil y provechosamente gastan el tiempo), sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad: como estar yo leyendo y antojárseles en la celda vecina tocar y cantar; estar yo estudiando y pelear dos criadas y venirme a constituir juez de su pendencia; estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme, haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad, donde es preciso no sólo admitir el embarazo, pero quedar agradecida del perjuicio. Y esto es continuamente, porque como los ratos que destino a mi estudio son los que sobran de lo regular de la comunidad, esos mismos les sobran a las otras para venirme a estorbar; y sólo saben cuánta verdad es ésta los que tienen experiencia de vida común, donde sólo la fuerza de la vocación puede hacer que mi natural esté gustoso, y el mucho amor que hay entre mí y mis amadas hermanas, que como el amor es unión, no hay para él extremos distantes. En esto sí confieso que ha sido inexplicable26 mi trabajo; y así no puedo decir lo que con envidia oigo a otros: que no les ha costado afán el saber. ¡Dichosos ellos! A mí, no el saber (que aún no sé), sólo el desear saber me lo ha costado tan grande que pudiera decir con mi padre San Jerónimo (aunque no con su aprovechamiento): Quid ibi laboris insumpserim, quid sustinuerim difficultatis, quoties desperaverim, quotiesque cessaverim et contentione discendi rursus inceperim; testis est conscientia, tam mea, qui passus sum, quam eorum qui mecum duxerunt vitam27. Menos los compañeros y testigos (que aun de ese ali26 inexplicable: interminable. 27 "De cuánto trabajo me tomé, cuánta dificultad hube de sufrir, cuántas veces desesperé, y cuántas otras veces desistí y empecé de nuevo, por el empeño de 8 vio he carecido), lo demás bien puedo asegurar con verdad. ¡Y que haya sido tal esta mi negra inclinación que todo lo haya vencido! Solía sucederme que, como entre otros beneficios, debo a Dios un natural tan blando y tan afable y las religiosas me aman mucho por él (sin reparar, como buenas, en mis faltas) y con esto gustan mucho de mi compañía; conociendo esto, y movida del grande amor que les tengo, con mayor motivo que ellas a mí, gusto más de la suya; así, me solía ir los ratos que a unas y a otras nos sobraban a consolarlas y recrearme con su conversación. Reparé que en este tiempo hacía falta a mi estudio, y hacía voto de no entrar en celda alguna si no me obligase a ello la obediencia o la caridad, porque sin este freno tan duro, al de sólo propósito le rompiera el amor; y este voto (conociendo mi fragilidad) lo hacía por un mes o por quince días; y dando, cuando se cumplía, un día o dos de treguas, lo volvía a renovar, sirviendo este día no tanto a mi descanso (pues nunca lo ha sido para mí el no estudiar) cuanto a que no me tuviesen por áspera, retirada e ingrata al no merecido cariño de mis carísimas hermanas. Bien se deja en esto conocer cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios, que quiso fuese hacia las letras y no hacia otro vicio que fuera en mí casi insuperable; y bien se infiere también cuán contra la corriente han navegado (o, por mejor decir, han naufragado) mis pobres estudios. Pues aún falta por referir lo más arduo de las dificultades, que las de hasta aquí sólo han sido estorbos obligatorios y casuales, que indirectamente lo son, y faltan los positivos, que directamente han tirado a estorbar y prohibir el ejercicio. ¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones aprender, testigo es mi conciencia que lo ha padecido, y la de los que conmigo han vivido" (Carta al monje Rústico). y persecuciones cuantas no podré contar, y los que más nocivos y sensibles para mí han sido no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amándome y deseando mi bien (y por ventura mereciendo mucho con Dios por la buena intención) me han mortificado y atormentado más que los otros con aquel: No conviene a la santa ignorancia que deben, este estudio; se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura con su misma perspicacia y agudeza. ¿Qué me habrá costado resistir esto? ¡Rara especie de martirio, donde yo era el mártir y me era el verdugo! Pues por la –en mí dos veces infeliz– habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, ¿qué pesadumbres no me han dado o cuáles no me han dejado de dar? Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar que el que se señala –o le señala Dios, que es quien sólo lo puede hacer– es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hace estanque de28 las admiraciones a que aspiraban, y así le persiguen. Aquella ley políticamente bárbara de Atenas por la cual salía desterrado de su república el que se señalaba en prendas y virtudes porque no tiranizase con ellas la libertad pública todavía dura, todavía se observa en nuestros tiempos, aunque no hay ya aquel motivo de los atenienses; pero hay otro no menos eficaz, aunque no tan bien fundado, pues parece máxima del impío Maquiavelo, que es aborrecer al que se señala porque desluce a otros. Así sucede y así sucedió siempre. Y si no, ¿cuál fue la causa de aquel rabioso odio de los fariseos contra Cristo, habiendo tantas razones para lo contrario? Porque si miramos su presencia, ¿cuál prenda más amable que aquella divina hermosura? ¿Cuál más poderosa para arrebatar los corazones? Si cualquiera belleza humana tiene jurisdicción sobre los albedríos y con blanda y apetecida violencia los sabe sujetar, ¿qué haría aquélla con tantas prerroga- 28 hace estanque de: hace detenerse. 9 tivas y dotes soberanos? ¿Qué haría, qué movería y qué no haría y qué no movería aquella incomprensible beldad, por cuyo hermoso rostro, como por un terso cristal, se estaban transparentando los rayos de la Divinidad? ¿Qué no movería aquel semblante, que sobre incomparables perfecciones en lo humano señalaba iluminaciones de divino? Si el de Moisés, de sólo la conversación con Dios, era intolerable a la flaqueza de la vista humana, ¿qué sería el del mismo Dios humanado? Pues si vamos a las demás prendas, ¿cuál más amable que aquella celestial modestia, que aquella suavidad y blandura derramando misericordias en todos sus movimientos, aquella profunda humildad y mansedumbre, aquellas palabras de vida eterna y eterna sabiduría? Pues ¿cómo es posible que esto no les arrebatara las almas, que no fuesen enamorados y elevados tras él? Dice la santa madre y madre mía Teresa que después que vio la hermosura de Cristo, quedó libre de poderse inclinar a criatura alguna, porque ninguna cosa veía que no fuese fealdad, comparada con aquella hermosura. Pues, ¿cómo en los hombres hizo tan contrarios efectos? Y ya que como toscos y viles no tuvieran conocimiento ni estimación de sus perfecciones, siquiera como interesables, ¿no les moviera sus propias conveniencias y utilidades en tantos beneficios como les hacía, sanando los enfermos, resucitando los muertos, curando los endemoniados? Pues ¿cómo no le amaban? ¡Ay Dios, que por eso mismo no le amaban, por eso mismo le aborrecían! Así lo testificaron ellos mismos. Júntanse en su concilio y dicen: Quid facimus, quia hic homo multa signa facit?29 ¿Hay tal causa? Si dijeran: éste es un malhechor, un transgresor de la ley, un alborotador que con engaños alborota el pueblo, mintieran, como mintieron cuando lo decían; pero eran causales más congruentes a lo que solicitaban, que era quitarle la vida; mas dar 29 "¿Qué hacemos, porque este hombre hace muchos milagros?“ por causal que hace cosas señaladas no parece de hombres doctos, cuales eran los fariseos. Pues así es que cuando se apasionan los hombres doctos prorrumpen en semejantes inconsecuencias. En verdad que sólo por eso salió determinado que Cristo muriese. Hombres, si es que así se os puede llamar, siendo tan brutos, ¿por qué es esa tan cruel determinación? No responden más sino que multa signa facit. ¡Válgame Dios, que el hacer cosas señaladas es causa para que uno muera! Haciendo reclamo este multa signa facit a aquel radix Iesse, qui stat in signum populorum y al otro in signum cui contradicetur30. ¿Por signo? ¡Pues muera! ¿Señalado? ¡Pues padezca, que eso es el premio de quien se señala! Suelen en la eminencia de los templos colocarse por adorno unas figuras de los vientos y de la fama, y por defenderlas de las aves las llenan todas de púas; defensa parece y no es sino propiedad forzosa: no puede estar sin púas que la puncen quien está en alto. Allí está la ojeriza del aire, allí es el rigor de los elementos, allí despican la cólera los rayos, allí es el blanco de piedras y flechas. ¡Oh infeliz altura, expuesta a tantos riesgos! ¡Oh signo que te ponen por blanco de la envidia y por objeto de la contradicción! Cualquiera eminencia, ya sea de dignidad, ya de nobleza, ya de riqueza, ya de hermosura, ya de ciencia, padece esta pensión31; pero la que con más rigor la experimenta es la del entendimiento. Lo primero, porque es el más indefenso, pues la riqueza y el poder castigan a quien se les atreve, y el entendimiento no, pues mientras es mayor, es más modesto y sufrido y se defiende menos. Lo segundo es porque, como dijo doctamente Gracián32, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. No por otra razón es el ángel más que el hombre que porque entiende más; no es otro el exceso que el hom30 "La raíz de Jesé, que está puesta por bandera de los pueblos"; "para seña a la que se hará contradicción". 31 pensión: peso, carga. 32 Véase Gracián. El discreto, "Genio e ingenio“,. 10 bre hace al bruto, sino sólo entender; y así como ninguno quiere ser menos que otro, así ninguno confiesa que otro entiende más, porque es consecuencia del ser más. Sufrirá uno y confesará que otro es más noble que él, que es más rico, que es más hermoso y aun que es más docto; pero que es más entendido apenas habrá quien lo confiese: Rarus est, qui velit cedere ingenio33. Por eso es tan eficaz la batería contra esta prenda. Cuando los soldados hicieron burla, entretenimiento y diversión de Nuestro Señor Jesucristo, trajeron una púrpura vieja y una caña hueca y una corona de espinas para coronarle por rey de burlas. Pues ahora la caña y la púrpura eran afrentosas, pero no dolorosas; pues ¿por qué sólo la corona es dolorosa? ¿No basta que, como las demás insignias, fuese de escarnio e ignominia, pues ése era el fin? No, porque la sagrada cabeza de Cristo y aquel divino cerebro eran depósito de la sabiduría; y cerebro sabio en el mundo no basta que esté escarnecido, ha de estar también lastimado y maltratado; cabeza que es erario de sabiduría no espere otra corona que de espinas. ¿Cuál guirnalda espera la sabiduría humana si ve la que obtuvo la divina? Coronaba la soberbia romana las diversas hazañas de sus capitanes también con diversas coronas: ya con la cívica al que defendía al ciudadano, ya con la castrense al que entraba en los reales enemigos, ya con la mural al que escalaba el muro, ya con la obsidional al que libraba la ciudad cercada o el ejército sitiado o el campo o en los reales; ya con la naval, ya con la oval, ya con la triunfal otras hazañas, según refieren Plinio y Aulo Gelio; mas viendo yo tantas diferencias de coronas, dudaba de cuál especie sería la de Cristo, y me parece que fue obsidional, que (como sabéis, señora) era la más honrosa y se llamaba obsidional de obsidio, que quiere decir cerco; la cual no se hacía de oro ni de plata, sino de la misma grana o yerba que cría el campo en que se hacía la empresa. Y 33 "Raro será el que quiera ceder en ingenio." como la hazaña de Cristo fue hacer levantar el cerco al Príncipe de las Tinieblas, el cual tenía sitiada toda la tierra, como lo dice en el libro de Job: Circuivi terram et ambulavi per eam, y de él dice San Pedro: Circuit, quaerens quem devoret; y vino nuestro caudillo y le hizo levantar el cerco: nunc princeps huius mundi eiicietur foras34, así los soldados le coronaron no con oro ni plata, sino con el fruto natural que producía el mundo que fue el campo de la lid, el cual, después de la maldición, spinas et tributos germinabit tibi35, no producía otra cosa que espinas; y así fue propísima corona de ellas en el valeroso y sabio vencedor con que le coronó su madre la Sinagoga; saliendo a ver el doloroso triunfo, como la del otro Salomón festivas, a éste llorosas las hijas de Sión, porque es el triunfo de sabio obtenido con dolor y celebrado con llanto, que es el modo de triunfar la sabiduría; siendo Cristo, como rey de ella, quien estrenó la corona, porque, santificada en sus sienes, se quite el horror a los otros sabios y entiendan que no han de aspirar a otro honor. Quiso la misma Vida ir a dar la vida a Lázaro difunto; ignoraban los discípulos el intento y le replicaron: Rabbi, nunc quaerebant te Iudaei lapidare, et iterum vadis illuc? Satisfizo el Redentor el temor: Nonne duodecim sunt horae diei?36. Hasta aquí parece que temían porque tenían el antecedente de quererle apedrear porque los había reprendido llamándoles ladrones y no pastores de las ovejas. Y así, temían que si iba a lo mismo (como las reprensiones, aunque sean tan justas, suelen ser mal reconocidas), corriese peligro su vida; pero ya desengañados y enterados de que va a dar vida a Lázaro, ¿cuál es la razón que pudo mover a Tomás para que tomando aquí los alientos que en el huerto 34 "He rodeado la tierra, y la he recorrido“; "anda alrededor buscando a quien tragar"; "ahora será lanzado fuera el príncipe de este mundo“. 35 "Espinas y abrojos te producirá." 36 "Maestro. ahora querían apedrearte los judíos, ¿y otra vez vas allá?" "¿Por ventura no son doce las horas del día?" 11 Pedro: Eamus et nos, ut moriamur cum eo?37 ¿Qué dices, apóstol santo? A morir no va el Señor; ¿de qué es el recelo? Porque a lo que Cristo va no es a reprender, sino a hacer una obra de piedad, y por esto no le pueden hacer mal. Los mismos judíos os podían haber asegurado, pues cuando los reconvino, queriéndole apedrear: Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo, propter quod eorum opus me lapidatis?, le respondieron: De bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia38. Pues si ellos dicen que no le quieren apedrear por las buenas obras y ahora va a hacer una tan buena como dar la vida a Lázaro, ¿de qué es el recelo o por qué? ¿No fuera mejor decir: Vamos a gozar el fruto del agradecimiento de la buena obra que va a hacer nuestro Maestro; a verle aplaudir y rendir gracias al beneficio; a ver las admiraciones que hacen del milagro? Y no decir, al parecer, una cosa tan fuera del caso como es: Eamus et nos, ut moriamur cum eo. Mas, ¡ay!, que el santo temió como discreto y habló como apóstol. ¿No va Cristo a hacer un milagro? Pues ¿qué mayor peligro? Menos intolerable es para la soberbia oír las reprensiones, que para la envidia ver los milagros. En todo lo dicho, venerable señora, no quiero (ni tal desatino cupiera en mí) decir que me han perseguido por saber, sino sólo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro. Hallábase el príncipe de los Apóstoles, en un tiempo, tan distante de la sabiduría como pondera aquel enfático: Petrus vero sequebatur eum a longe39; tan lejos de los aplausos de docto quien tenía el título de indiscreto: Nesciens quid diceret40; y aun examinado del conocimiento 37 "Vayamos también nosotros y muramos con él." 38 "Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis?" "No te apedreamos por la buena obra. sino por la blasfemia.“ de la sabiduría dijo él mismo que no había alcanzado la menor noticia: Mulier, nescio quid dicis. Mulier, non novi illum41. Y ¿qué le sucede? Que teniendo estos créditos de ignorante, no tuvo la fortuna, sí las aflicciones, de sabio. ¿Por qué? No se dio otra causal sino: Et hic cum illo erat42. Era afecto a la sabiduría, llevábale el corazón, andábase tras ella, preciábase de seguidor y amoroso de la sabiduría; y aunque era tan a longe que no le comprendía ni alcanzaba, bastó para incurrir sus tormentos. Ni faltó soldado de frena que no le afligiese, ni mujer doméstica que no le quejase. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y que le he deseado seguir, aunque a longe. Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de Inquisición y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí (unos tres meses que duró el poder ella mandar) en cuanto a no tomar libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda esta máquina universal. Nada veía sin refleja43; nada oía sin consideración, aun en las cosas más menudas y materiales; porque como no hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca el me fecit Deus44, no hay alguna que no pasme el entendimiento, si se considera como se debe. Así yo, vuelvo a decir, las miraba y admiraba todas; de tal manera que de las mismas personas con quienes hablaba, y de lo que me decían, me es41 "Mujer, no le conozco": "hombre, no sé lo que dices". 42 "Y éste con él estaba." 39 "Pero Pedro, le seguía a lo lejos." 43 sin refleja: sin reflexión. 40 „No sabiendo lo que se decía.“ 44 "Me hizo Dios." 12 taban resaltando mil consideraciones: ¿De dónde emanaría aquella variedad de genios e ingenios siendo todos de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si veía una figura, estaba combinando la proporción de sus líneas y mediándola con el entendimiento y reduciéndola a otras diferentes. Paseábame algunas veces en el testero45 de un dormitorio nuestro (que es una pieza muy capaz) y estaba observando que siendo las líneas de sus dos lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra y que su techo estaba más bajo en lo distante que en lo próximo, de donde infería que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal. Y discurría si sería ésta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no. Porque, aun que lo parece, podía ser engaño de la vista, demostrando concavidades donde pudiera no haberlas. Este modo de reparos en todo me sucedía y sucede siempre, sin tener yo arbitrio en ello, que antes me suelo enfadar porque me cansa la cabeza; y yo creía que a todos sucedía esto mismo y el hacer versos, hasta que la experiencia me ha demostrado lo contrario; y es de tal manera esta naturaleza o costumbre, que nada veo sin segunda consideración. Estaban en mi presencia dos niñas jugando con un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura cuando empecé, con esta mi locura, a considerar el fácil moto46 de la forma esférica y cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su cansa, pues distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo; y no contenta con esto, hice traer harina y cernerla para que, en bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía con su movimiento; y hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo circular cuanto se iba remitiendo 45 testero: parte delantera. 46 moto: movimiento. el impulso. Jugaban otras a los alfileres (que es el más frívolo juego que usa la puerilidad); yo me llegaba a contemplar las figuras que formaban; y viendo que acaso se pusieron tres en triángulo, me ponía a enlazar uno en otro, acordándome de que aquélla era la figura que dicen tenía el misterioso anillo de Salomón, en que había unas lejanas luces y representaciones de la Santísima Trinidad, en virtud de lo cual obraba tantos prodigios y maravillas; y la misma que dicen tuvo el arpa de David, y que por eso sanaba Saúl a su sonido; y casi la misma conservan las arpas en nuestros tiempos. Pues ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar; ver que para que el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria; ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias, que en los unos, que sirven para el azúcar, sirve cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con tales frialdades, que sólo refiero por daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa; pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cogitaciones, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros; y en una ocasión que, por un grave accidente de estómago, me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días, y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelo, porque eran tan fuertes y vehementes mis cogitaciones que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en cuatro días; y así se redujeron a concederme que leyese. Y más, señora mía: que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa; antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de 13 que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta, y las dejo por no cansaros, pues basta lo dicho para que vuestra discreción v trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural y del principio, medios y estado de mis estudios. Si éstos, señora, fueran méritos (como los veo por tales celebrar en los hombres), no lo hubieran sido en mí, porque obro necesariamente. Si son culpa, por la misma razón creo que no la he tenido; mas, con todo, vivo siempre tan desconfiada de mí que ni en esto ni en otra cosa me fío de mi juicio; y así remito la decisión a ese soberano talento, sometiéndome luego a lo que sentenciare, sin contradicción ni repugnancia, pues esto no ha sido más de una simple narración de mi inclinación a las letras. III Confieso también que con ser esto verdad tal que, como he dicho, no necesitaba de ejemplares, con todo no me han dejado de ayudar los muchos que he leído, así en divinas como en humanas letras. Porque veo a una Débora dando leyes, así en lo militar como en lo político, y gobernando el pueblo donde había tantos varones doctos. Veo una sapientísima reina de Sabá, tan docta que se atreve a tentar con enigmas la sabiduría del mayor de los sabios, sin ser por ello reprendida, antes por ello será juez de los incrédulos. Veo tantas y tan insignes mujeres: unas adornadas del don de profecía, como una Abigaíl; otras de persuasión, como Ester; otras de piedad, como Rahab; otras de perseverancia, como Ana, madre de Samuel47, y otras infinitas en otras especies de prendas y virtudes. Si revuelvo a los gentiles, lo primero que encuentro es con las sibilas, elegidas de Dios para profetizar los principales misterios de nuestra fe, 47 Grandes mujeres de la Biblia: véanse los libros de Jueces, Reyes, Ester, Josué. y en tan doctos y elegantes versos que suspenden la admiración. Veo adorar por diosa de las ciencias a una mujer como Minerva, hija del primer Júpiter y maestra de toda la sabiduría de Atenas. Veo una Pola Argentaria, que ayudó a Lucano, su marido, a escribir la gran Batalla Farsálica. Veo a la hija del divino Tiresias48, más docta que su padre. Veo a una Cenobia, reina de los Palmirenos, tan sabia como valerosa. A una Arete, hija de Aristipo49, doctísima. A una Nicostrata50, inventora de las letras latinas y eruditísima en las griegas. A una Aspasia Milesia que enseñó filosofía y retórica y fue maestra del filósofo Pericles. A una Hipasia, que enseñó astrología y leyó mucho tiempo en Alejandría. A una Leoncia, griega, que escribió contra el filósofo Teofrasto y le convenció. A una Jucia, a una Corina, a una Cornelia; y, en fin, a toda la gran turba de las que merecieron nombres, ya de griegas, ya de musas, ya de pitonisas; pues todas no fueron más que mujeres doctas, tenidas y celebradas y también veneradas de la antigüedad por tales. Sin otras infinitas, de que están los libros llenos, pues veo aquella egipcíaca Catarina51 leyendo y convenciendo todas las sabidurías de los sabios de Egipto. Veo una Gertrudis leer, escribir y enseñar. Y para no buscar ejemplos fuera de casa, veo una santísima madre mía, Paula, docta en las lenguas hebrea, griega y latina y aptísima para interpretar las Escrituras. ¿Y qué más que siendo su cronista un máximo Jerónimo, apenas se hallaba el santo digno de serlo, pues con aquella viva ponderación y enérgica eficacia con que sabe explicarse dice: Si todos los miembros de mi cuerpo fuesen lenguas, no bastarían a publicar la sabiduría y virtud de Paula? Las mismas alabanzas le mereció Blesila, viuda; y las mismas la esclarecida virgen Eustoquio, hijas am48 Manto era la hija de Tiresias. 49 Arete fue maestra de su hijo Aristipo el joven, filósofo como su abuelo. 50 Nicostrata o Carmenta. 51 Santa Catarina de Alejandría. 14 bas de la misma santa; y la segunda tal que por su ciencia era llamada Prodigio del Mundo. Fabiola52, romana, fue también doctísima en la Sagrada Escritura. Proba Falconia, mujer romana, escribió un elegante libro con centones de Virgilio, de los misterios de nuestra santa fe. Nuestra reina doña Isabel, mujer del décimo Alfonso, es corriente que escribió de astrología. Sin otras que omito por no trasladar lo que otros han dicho (que es vicio que siempre he abominado), pues en nuestros tiempos está floreciendo la gran Cristina Alejandra, reina de Suecia, tan docta como valerosa y magnánima, y las excelentísimas señoras Duquesa de Aveyro y Condesa de Villaumbrosa. El venerable doctor Arce53 (digno profesor de Escritura por su virtud y letras), en su Studioso Biblorum excita esta cuestión: An liceat foeminis sacrorum Bibliorum studio incumbere? eaque interpretari?54 Y trae por la parte contraria muchas sentencias de santos, en especial aquello del apóstol: Mulieres in Ecclesiis taceant, non enim permittitur eis loqui55, etc. Trae después otras sentencias, y del mismo apóstol aquel lugar ad Titum: Anus similiter in habitu sancto, bene docentes56, con interpretaciones de los Santos Padres; y al fin resuelve, con su prudencia, que el leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos no es lícito a las mujeres; pero que el estudiar, escribir y enseñar privadamente no sólo les es lícito, pero muy provechoso y útil; claro está que esto no se debe entender con todas, sino con aquellas a quienes hubiere Dios dotado de especial virtud y prudencia y que fue52 Fabiola fue otra discípula de San Jerónimo. 53 El doctor Juan Díaz de Arce (1594-1653) fue natural de Méjico y autor de varios libros teológicos, entre ellos el De studioso Bibliorum (Méjico, 1648). ran muy provectas y eruditas y tuvieren el talento y requisitos necesarios para tan sagrado empleo. Y esto es tan justo que no sólo a las mujeres, que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con sólo serlo piensan que son sabios, se había de prohibir la interpretación de las Sagradas Letras, en no siendo muy doctos y virtuosos y de ingenios dóciles y bien inclinados; porque de lo contrario creo yo que han salido tantos sectarios y que ha sido la raíz de tantas herejías; porque hay muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, inquietos y soberbios, amigos de novedades en la ley (que es quien las rehúsa); y así hasta que por decir lo que nadie ha dicho dicen una herejía, no están contentos. De éstos dice el Espíritu Santo: In malevolam animam non introibit sapientia57. A éstos más daño les hace saber que les hiciera el ignorar. Dijo un discreto que no es necio entero el que no sabe latín, pero el que lo sabe está calificado. Y añado yo que le perfecciona (si es perfección la necedad) el haber estudiado su poco de filosofía y teología y el tener alguna noticia de lenguas, que con eso es necio en muchas ciencias y lenguas, porque un necio grande no cabe en sólo la lengua materna. A éstos, vuelvo a decir, hace daño el estudiar, porque es poner espada en manos del furioso; que siendo instrumento nobilísimo para la defensa, en sus manos es muerte suya y de muchos. Tales fueron las Divinas Letras en poder del malvado Pelagio y del protervo Arrio, del malvado Lutero y de los demás heresiarcas, como lo fue nuestro doctor (nunca fue nuestro ni doctor) Cazalla58, a los cuales hizo daño la sabiduría porque, aunque es el mejor alimento y vida del alma, a la manera que en el estómago mal acomplexionado59 y de viciado calor, mientras mejores los alimentos que recibe, más áridos, fermentados y 54 "¿Es lícito a las mujeres dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura y a su interpretación?" 57 "En alma maligna no entrará la sabiduría.“ 55 "Las mujeres callen en las iglesias, porque no les es dado hablar" (San Pablo, I Corintios, XIV, 34). 58 Nombra aquí a varios herejes; el doctor Agustín Cazalla (1510-1559) fue luterano español. 56 "Las ancianas asimismo, en un porte santo, maestras de lo bueno.“ 59 acomplexionado: templado. 15 perversos son los humores que cría, así estos malévolos, mientras más estudian, peores opiniones engendran; obstrúyeseles el entendimiento con lo mismo que había de alimentarse, y es que estudian mucho y digieren poco, sin proporcionarse al vaso limitado de sus entendimientos. A esto dice el apóstol: Dico enim per gratiam quae data est mihi, omnibus qui sunt inter vos: Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem: et unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei.60 Y en verdad no lo dijo el apóstol a las mujeres, sino a los hombres; y que no es sólo para ellas el taceant, sino para todos los que no fueren muy aptos. Querer yo saber tanto o más que Aristóteles o que San Agustín, si no tengo la aptitud de San Agustín o de Aristóteles, aunque estudie más que los dos, no sólo no lo conseguiré, sino que debilitaré y entorpeceré la operación de mi flaco entendimiento con la desproporción del objeto. ¡Oh, si todos –y yo la primera, que soy una ignorante– nos tomásemos la medida al talento antes de estudiar y, lo peor es, de escribir con ambiciosa codicia de igualar y aun de exceder a otros, qué poco ánimo nos quedara y de cuántos errores nos excusáramos y cuántas torcidas inteligencias que andan por ahí no anduvieran! Y pongo las mías en primer lugar, pues si conociera, como debo, esto mismo no escribiera. Y protesto que sólo lo hago por obedeceros; con tanto recelo, que me debéis más en tomar la pluma con este temor, que me debiérades si os remitiera más perfectas obras. Pero bien que va a vuestra corrección; borradlo, rompedlo y reprendedme, que eso apreciaré yo más que todo cuanto vano aplauso me pueden otros dar: Corripiet me iustus in mi- 60 "Pues por la gracia que me ha sido dada, digo a todos los que están entre vosotros que no sepan más de lo que conviene saber, sino que sepan con templanza, y cada uno como Dios le repartió la medida de la fe." sericordia, et increpabit: oleum autem peccatoris non impinguet caput meum61. Y volviendo a nuestro Arce, digo que trae en confirmación de su sentir aquellas palabras de mi padre San Jerónimo (ad Laetam, de institutione filiae), donde dice: Adhuc tenera lingua psalmis dulcibus imbuatur. Ipsa nomina per quae consuescit paulatim verba contexere, non sint fortuita, sed certa, et coacervata de industria. Prophetarum videlicet, atque Apostolorum, et omnis ab Adam Patriarcharum series, de Matthaeo, Lucaque descendat, ut dum aliud agit, futurae memoriae praeparetur. Reddat tibi pensum quotidie, de Scripturarum floribus carptum62. Pues si así quería el santo que se educase una niña que apenas empezaba a hablar, ¿qué querrá en sus monjas y en sus hijas espirituales? Bien se conoce en las referidas Eustoquio y Fabiola y en Marcela, su hermana, Pacátula y otras a quienes el santo honra en sus epístolas, exhortándolas a este sagrado ejercicio, como se conoce en la citada epístola donde noté yo aquel reddat tibi pensum, que es reclamo y concordante del bene docentes de San Pablo; pues el reddat tibi de mi gran padre da a entender que la maestra de la niña ha de ser la misma Leta su madre. ¡Oh, cuántos daños se excusaran en nuestra república si las ancianas fueran doctas como Leta, y que supieran enseñar como manda San Pablo y mi padre San Jerónimo! Y no que por defecto de esto y la suma flojedad en que han dado en dejar a las pobres mujeres, si algunos pa- 61 "El justo me corregirá y me reprenderá con misericordia; mas el aceite del pecador no ungirá mi cabeza.“ 62 "Acostumbre su lengua, aún tierna, a la dulzura de los Salmos. Los nombres mismos con que poco a poco vaya a habituarse a formar frases, no sean tomados al azar, sino determinados y escogidos del propósito, como los de los profetas y de los apóstoles, y que toda la serie de los patriarcas desde Adán se tome de Mateo y Lucas, para que haciendo otra cosa enriquezca su memoria para el futuro. La tarea que te entregue diariamente se tome de las flores de las Escrituras.“ 16 dres desean doctrinar más de lo ordinario a sus hijas, les fuerza la necesidad y falta de ancianas sabias a llevar maestros hombres a enseñar a leer, escribir y contar, a tocar y otras habilidades, de que no pocos daños resultan, como se experimentan cada día en lastimosos ejemplos de desiguales consorcios, porque con la inmediación del trato y la comunicación del tiempo, suele hacerse fácil lo que no se pensó ser posible. Por lo cual muchos quieren más dejar bárbaras e incultas a sus hijas que no exponerlas a tan notorio peligro como la familiaridad con los hombres, lo cual se excusara si hubiera ancianas doctas, como quiere San Pablo, y de unas en otras fuese sucediendo el magisterio como sucede en el de hacer labores y lo demás que es costumbre. Porque ¿qué inconveniente tiene que una mujer anciana, docta en letras y de santa conversación y costumbres, tuviese a su cargo la educación de las doncellas? Y no que éstas o se pierden por falta de doctrina o por querérsela aplicar por tan peligrosos medios cuales son los maestros hombres, que cuando no hubiera más riesgo que la indecencia de sentarse al lado de una mujer verecunda63 (que aun se sonrosea de que la mire a la cara su propio padre) un hombre tan extraño, a tratarla con casera familiaridad y a tratarla con magistral llaneza, el pudor del trato con los hombres y de su conversación basta para que no se permitiese. Y no hallo yo que este modo de enseñar de hombres a mujeres pueda ser sin peligro, si no es en el severo tribunal de un confesonario o en la distante docencia de los púlpitos o en el remoto conocimiento de los libros; pero no en el manoseo de la inmediación. Y todos conocen que esto es verdad; y con todo, se permite sólo por el defecto de no haber ancianas sabias; luego es grande daño el no haberlas. Esto debían considerar los que atados al Mulieres in ecclesia taceant, blasfeman de que las mujeres sepan y enseñen; como que no frena el mismo apóstol el que dijo: bene docentes. Demás de que 63 verecunda: vergonzosa. aquella prohibición cayó sobre lo historial que refiere Eusebio, y es que en la Iglesia primitiva se ponían las mujeres a enseñar las doctrinas unas a otras en los templos; y este rumor confundía cuando predicaban los apóstoles y por eso se les mandó callar; como ahora sucede, que mientras predica el predicador no se reza en alta voz. No hay duda de que para inteligencia de muchos lugares es menester mucha historia, costumbres, ceremonias, proverbios y aun maneras de hablar de aquellos tiempos en que se escribieron para saber sobre qué caen y a qué aluden algunas locuciones de las divinas letras. Scindite corda vestra, et non vestimenta vestra64, ¿no es alusión a la ceremonia que tenían los hebreos de rasgar los vestidos, en señal de dolor, como lo hizo el mal pontífice cuando dijo que Cristo había blasfemado? Muchos lugares del apóstol sobre el socorro de las viudas, ¿no miraban también a las costumbres de aquellos tiempos? Aquel lugar de la mujer fuerte: Nobilis in portis vir eius65. ¿no alude a la costumbre de estar los tribunales de los jueces en las puertas de las ciudades? El dare terram Deo66 ¿no significa hacer algún voto? Hiemantes67 ¿no se llamaban los pecadores públicos, porque hacían penitencia a cielo abierto, a diferencia de los otros que la hacían en un portal? Aquella queja de Cristo al fariseo de la falta del ósculo y lavatorio de pies, ¿no se fundó en la costumbre que de hacer estas cosas tenían los judíos? Y otros infinitos lugares no sólo de las letras divinas, sino también de las humanas, que se topan a cada paso, como el adorate purpuram68, que significaba obedecer al rey; el manumittere eum, que significa dar libertad, aludiendo a la costumbre y ceremonia de dar una bofetada al 64 "Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos." 65 "Su esposo será conocido en las puertas." 66 "Dar la tierra a Dios." 67 hiemiantes: los que sufren la intemperie. 68 "Venerad la púrpura." 17 esclavo para darle libertad. Aquel intonuit coelum69, de Virgilio, que alude al agüero de tronar hacia occidente, que se tenía por bueno. Aquel tu nunquam leporem edisti70, de Marcial, que no sólo tiene el donaire de equívoco en el leporem, sino la alusión a la propiedad que decían tener la liebre. Aquel proverbio: Maleam legens, quae sunt domi obliviscere71, que alude al gran peligro del promontorio de Laconia. Aquella respuesta de la casta matrona al pretensor molesto de por mí no se untarán los quicios, ni arderán las teas, para decir que no quería casarse, aludiendo a la ceremonia de untar las puertas con manteca y encender las teas nupciales en los matrimonios; como si ahora dijéramos: por mí no se gastarán arras ni echará bendiciones el cura. Y así hay tanto comento de Virgilio y de Homero y de todos los poetas y oradores. Pues fuera de esto, ¿qué dificultades no se hallan en los lugares sagrados, aun en lo gramatical, de ponerse el plural por singular, de pasar de segunda a tercera persona, como aquello de los Cantares: osculetur me osculo oris sui: quia meliora sunt ubera tua vino?72. ¿Aquel poner los adjetivos en genitivo, en vez de acusativo, como Calicem salutaris accipiam?73. ¿Aquel poner el femenino por masculino; y al contrario, llamar adulterio a cualquier pecado? Todo esto pide más lección de lo que piensan algunos que, de meros gramáticos, o cuando mucho con cuatro términos de súmulas, quieren interpretar las Escrituras y se aferran del Mulieres in ecclesiis taceant, sin saber cómo se ha de entender. Y de otro lugar: Mulier in silentio discat74; siendo este lugar más en favor que en contra de las mujeres, pues manda que aprendan, y mientras aprenden, claro está que es necesario que callen. Y también está escrito: Audi Israel, et tace75; donde se habla con toda la colección de los hombres y mujeres, y a todos se manda callar, porque quien oye y aprende es mucha razón que atienda y calle. Y si no, yo quisiera que estos intérpretes y expositores de San Pablo me explicaran cómo entienden aquel lugar: Mulieres in ecclesia taceant. Porque o lo han de entender de lo material de los púlpitos y cátedras, o de lo formal de la universalidad de los fieles, que es la Iglesia. Si lo entienden de lo primero (que es, en mi sentir, su verdadero sentido, pues vemos que, con efecto, no se permite en la Iglesia que las mujeres lean públicamente ni prediquen), ¿por qué reprenden a las que privadamente estudian? Y si lo entienden de lo segundo y quieren que la prohibición del apóstol sea trascendentalmente, que ni en lo secreto se permita escribir ni estudiar a las mujeres, ¿cómo vemos que la Iglesia ha permitido que escriba una Gertrudis, una Teresa, una Brígida, la monja de Ágreda76 y otras muchas? Y si me dicen que éstas eran santas, es verdad, pero no obsta a mi argumento; lo primero, porque la proposición de San Pablo es absoluta y comprende a todas las mujeres sin excepción de santas, pues también en su tiempo lo eran Marta y María, Marcela, María madre de Jacob, y Salomé, y otras muchas que había en el fervor de la primitiva Iglesia, y no las exceptúa; y ahora vemos que la Iglesia permite escribir a las mujeres santas y no santas, pues la de Ágreda y María de la Antigua77 no están canonizadas y corren sus escritos; y ni cuando Santa Teresa y 69 "Tronó el cielo", probablemente errata por "tronó a la izquierda,, ("intonuit laevum". Virgilio, Eneida, II, 693, y IX, 631). 70 "Tú nunca comiste liebre.“ 74 "La mujer aprenda en silencio." "Costear el Malia (promontorio de Grecia) es olvidarse de lo que tiene uno en casa." 75 "Oye, Israel, y calla.“ 76 "La monja de Ágreda", María de Jesús, agustina española (1602-1665). autora de la Mística ciudad de Dios. 77 Sor María de la Antigua (1544-1617) fue otra religiosa española. 71 72 "Béseme él con el beso de su boca; porque mejores son tus pechos que el vino." 73 "El cáliz de salud tomaré.“ 18 las demás escribieron, lo estaban: luego la prohibición de San Pablo sólo miró a la publicidad de los púlpitos, pues si el apóstol prohibiera el escribir, no lo permitiera la Iglesia. Pues ahora, yo no me atrevo a enseñar –que fuera en mí muy desmedida presunción–; y el escribir, mayor talento que el mío requiere y muy grande consideración. Así lo dice San Cipriano: Gravi consideratione indigent, quae scribimus78. Lo que sólo he deseado es estudiar para ignorar menos: que, según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras para sólo saber: Discimus quaedam, ut sciamus; quaedam, ut faciamus. Pues ¿en qué ha estado el delito, si aun lo que es lícito a las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo porque conozco que no tengo caudal para ello, siguiendo el consejo de Quintiliano: Noscat quisque, et non tantum ex alienis praeceptis, sed ex natura sua capiat consilium?79 Si el crimen está en la Carta Atenagórica, ¿fue aquélla más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? ¿Llevar una opinión contraria de Vieyra fue en mí atrevimiento, y no lo fue en su paternidad llevarla contra los tres santos Padres de la Iglesia? Mi entendimiento tal cual ¿no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar? ¿Es alguno de los principios de la Santa Fe, revelados, su opinión, para que la hayamos de creer a ojos cerrados? Demás que yo ni falté al decoro que a tanto varón se debe, como acá ha faltado su defensor, olvidado de la sentencia de Tito Lucio: Artes committatur decor80; ni toqué a la Sagrada Compañía en el pelo de la ropa; ni escribí más que para el juicio de quien me lo insinuó; y según Plinio, non similis est 78 "Las cosas que escribimos requieren detenida consideración." 79 "Aprenda cada quien, no tanto por los preceptos ajenos, sino que tome consejo de su propia naturaleza.“ 80 "A las artes las acompaña el decoro.“ conditio publicantis, et nominatim dicentis81. Que si creyera se había de publicar, no fuera con tanto desaliño como fue. Si es, como dice el censor82, herética, ¿por qué no la delata?, y con eso él quedará vengado y yo contenta, que aprecio, como debo, más el nombre de católica y de obediente hija de mi Santa Madre Iglesia, que todos los aplausos de docta. Si está bárbara –que en eso dicen bien–, ríase. aunque sea con la risa que dicen del conejo, que yo no le digo que me aplauda, pues como yo fui libre para disentir de Vieyra, lo será cualquier para disentir de mi dictamen. Pero ¿dónde voy, señora mía? Que esto no es de aquí, ni es para vuestros oídos, sino que como voy tratando de mis impugnadores, me acordé de las cláusulas de uno que ha salido ahora, e insensiblemente se deslizó la pluma a quererle responder en particular, siendo mi intento hablar en general. Y así, volviendo a nuestro Arce, dice que conoció en esta ciudad dos monjas: la una en el convento de Regina, que tenía el breviario de tal manera en la memoria, que aplicaba con grandísima prontitud y propiedad sus versos, salmos y sentencias de homilías de los santos, en las conversaciones. La otra, en el convento de la Concepción, tan acostumbrada a leer las epístolas de mi padre San Jerónimo, y locuciones del santo, de tal manera que dice Arce: Hieronymum ipsum hispane loquentem audire me existimarem83. Y de ésta dice que supo, después de su muerte, había traducido dichas epístolas en romance; y se duele de que tales talentos no se hubieran empleado en mayores estudios con principios científicos, sin decir los nombres de la una ni de la otra, aunque las trae para confirmación de su sentencia, que es que no sólo es lícito, pero utilísimo y necesario a las mujeres el estudio de las sagradas letras, y mucho más a las mon- 81 „No es igual la condición del que publica que la del que sólo dice." 82 Sigue siendo anónimo este censor, enemigo principal de sor Juana. 83 "Me parecía que oía al mismo Jerónimo hablando en español." 19 jas, que es lo mismo a que vuestra discreción me exhorta y a que concurren tantas razones. Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos – que en mí es tan natural, que aun me violento para que esta carta no lo sean, y pudiera decir aquello de Quidquid conabar dicere, versus erat84–, viéndola condenar a tantos tanto y acriminar, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado; antes sí los veo aplaudidos en las bocas de las sibilas; santificados en las plumas de los Profetas, especialmente del rey David, de quien dice el gran expositor y amado padre mío, dando razón de las mensuras de sus metros: In moren Flacci et Pindari nunc iambo currit, nunc alcaico personat, nunc sapphico tumet, nunc semipede ingreditur85. Los más de los libros sagrados están en metro, como el Cántico de Moisés; y los de Job, dice San Isidoro, en sus Etimologías, que están en verso heroico. En los epitalamios los escribió Salomón; en los trenos, Jeremías. Y así dice Casiodoro: omnis poetica locutio a Divinis scripturis sumpsit exordium86. Pues nuestra Iglesia católica no sólo no los desdeña, mas los usa en sus himnos y recita los de San Ambrosio, Santo Tomás, de San Isidoro y otros. San Buenaventura les tuvo tal afecto que apenas hay plana suya sin versos. San Pablo bien se ve que los había estudiado, pues los cita, y traduce el de Arato: In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus87, y alega el otro de Parménides: Cretenses semper mendaces, malae bestiae, pigri88. San Gregorio Nacianceno disputa en elegantes versos las cuestiones de matrimonio y la de 84 "Cuanto decir quería, me resultaba en verso." 85 "A la manera de Flaco y de Píndaro. ahora corre en yambo, ahora resuena en alcaico. ahora se levanta en sáfico, y ahora avanza con medios pies.“ 86 "Toda locución poética tuvo su origen en las divinas escrituras." 87 "Porque en él mismo vivimos y nos movemos y somos." 88 "Los de Creta siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos." la virginidad. Y ¿qué me canso? La Reina de la sabiduría y Señora nuestra, con sus sagrados labios, entonó el Cántico del magnificat; y habiéndola traído por ejemplar, agravio fuera traer ejemplos profanos, aunque sean de varones gravísimos y doctísimos, pues esto sobra para prueba; y el ver que, aunque como la elegancia hebrea no se pudo estrechar a la mensura latina, a cuya causa el traductor sagrado, más atento a lo importante del sentido, omitió el verso, con todo, retienen los Salmos el nombre y divisiones de versos; pues, ¿cuál es el daño que pueden tener ellos en sí? Porque el mal uso no es culpa del arte, sino del mal profesor que los vicia, haciendo de ellos lazos del demonio; y esto en todas las facultades y ciencias sucede. Pues si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente; pues ¿en qué está el serlo yo? Confieso desde luego mi ruindad y vileza; pero no juzgo que se habrá visto una copla mía indecente. Demás, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos; de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto si no es un papelillo que llaman El Sueño. Esa carta que vos, señora mía, honrasteis tanto, la escribí con más repugnancia que otra cosa; y así porque era de cosas sagradas a quienes (como he dicho) tengo reverente temor, como porque parecía querer impugnar, cosa a que tengo aversión natural. Y creo que si pudiera haber prevenido el dichoso destino a que nacía –pues, como a otro Moisés, la arrojé expósita a las aguas del Nilo del silencio, donde la halló y acarició una princesa como vos–, creo, vuelvo a decir, que si yo tal pensara, la ahogara antes entre las mismas manos en que nacía, de miedo de que pareciesen a la luz de vuestro saber los torpes borrones de mi ignorancia. De donde se conoce la grandeza de vuestra bondad, pues está aplaudiendo vuestra voluntad lo que precisamente ha de estar repugnando vuestro clarísimo entendimiento. Pero ya que su ventura la arrojó a vuestras puertas, tan expósita y huérfana que hasta el nombre le pusisteis vos, pésame que, entre más deformidades, llevase también los defectos de la prisa; porque así por la poca salud que 20 continuamente tengo, como por la sobra de ocupaciones en que me pone la obediencia, y carecer de quien me ayude a escribir, y estar necesitada a que todo sea de mi mano y porque, como iba contra mi genio y no quería más que cumplir con la palabra a quien no podía desobedecer, no veía la hora de acabar; y así dejé de poner discursos enteros y muchas pruebas que se me ofrecían, y las dejé por no escribir más; que, a saber que se había de imprimir, no las hubiera dejado, siquiera por dejar satisfechas algunas objeciones que se han excitado, y pudiera remitir, pero no seré tan desatenta que ponga tan indecentes objetos a la pureza de vuestros ojos, pues basta que los ofenda con mis ignorancias, sin que los remita a ajenos atrevimientos. Si ellos por si volaren por allá (que son tan livianos que sí harán), me ordenaréis lo que debo hacer; que, si no es interviniendo vuestros preceptos, lo que es por mi defensa nunca tomaré la pluma, porque me parece que no necesita de que otro le responda, quien en lo mismo que se oculta conoce su error, pues, como dice mi padre San Jerónimo, bonus sermo secreta non quaerit, y San Ambrosio: latere criminosae est conscientiae. Ni yo me tengo por impugnada, pues dice una regla de Derecho: Accusatio non tenetur si non curat de persona, quae produxerit illam89. Lo que sí es de ponderar es el trabajo que le ha costado el andar haciendo traslados. ¡Rara demencia: cansarse más en quitarse el crédito que pudiera en granjearlo! Yo, señora mía, no he querido responder; aunque otros lo han hecho, sin saberlo yo: basta que he visto algunos papeles, y entre ellos uno que por docto os remito y porque el leerle os desquite parte del tiempo que os he malgastado en lo que yo escribo. Si vos, señora, gustáredes de que yo haga lo contrario de lo que tenía propuesto a vuestro juicio y sentir, al menor movimiento de vuestro gusto cederá, como es razón, mi dictamen que, como os he dicho, era de callar, porque aunque dice San Juan Crisós89 "Los buenos dichos no buscan el secreto"; "ocultarse es propio de la conciencia criminosa"; "la acusación no se sostiene si no se cura de la persona que la hizo". tomo: calumniatores convincere aportet, interrogatores docere, veo que también dice San Gregorio: Victoria non minor est, hostes tolerare, quam hostes vincere90; y que la paciencia vence tolerando y triunfa sufriendo. Y si entre los gentiles romanos era costumbre, en la más alta cumbre de la gloria de sus capitanes –cuando entraban triunfando de las naciones, vestidos de púrpura y coronados de laurel, tirando el carro, en vez de brutos, coronadas frentes de vencidos reyes, acompañados de los despojos de las riquezas de todo el mundo y adornada la milicia vencedora de las insignias de sus hazañas, oyendo los aplausos populares en tan honrosos títulos y renombres como llamarlos Padres de la Patria, Columnas del Imperio, Muros de Roma, Amparos de la República y otros nombres gloriosos–, que en este supremo auge de la gloria y felicidad humana fuese un soldado, en voz alta, diciendo al vencedor, como con sentimiento suyo y orden del Senado: Mira que eres mortal; mira que tienes tal y tal defecto; sin perdonar los más vergonzosos, como sucedió en el triunfo de César, que voceaban los más viles soldados a sus oídos: Cavete romani, adducimus vobis adulterum calvum91. Lo cual se hacía porque en medio de tanta honra no se desvaneciese el vencedor, y porque el lastre de estas afrentas hiciese contrapeso a las velas de tantos aplausos, para que no peligrase la nave del juicio entre los vientos de las aclamaciones. Si esto, digo, hacían unos gentiles, con sola la luz de la ley natural, nosotros, católicos, con un precepto de amar a los enemigos, ¿qué mucho haremos en tolerarlos? Yo de mí puedo asegurar que las calumnias algunas veces me han mortificado, pero nunca me han hecho daño, porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y pierde el mérito, que es como los que no quieren conformarse al morir y al fin mueren, sin servir su resistencia de excusar la muerte, sino de quitar90 "A los calumniadores hay que convencerlos, y enseñar a los que preguntan"; "no menor victoria es tolerar a los enemigos que vencerlos". 91 „Cuidado, romanos, que os traemos al calvo adúltero." 21 les el mérito de la conformidad, y de hacer mala la muerte que podía ser bien. Y así, señora mía, estas cosas creo que aprovechan más que dañan, y tengo por mayor riesgo de los aplausos en la flaqueza humana, que suelen apropiarse lo que no es suyo, y es menester estar con mucho cuidado y tener escritas en el corazón aquellas palabras del apóstol: Quid autem habes quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis?92, para que sirvan de escudo que resista las puntas de las alabanzas, que son lanzas que, en no atribuyéndose a Dios, cuyas son, nos quitan la vida y nos hacen ser ladrones de la honra de Dios y usurpadores de los talentos que nos entregó y de los dones que nos prestó y de que hemos de dar estrechísima cuenta. Y así, señora, yo temo más esto que aquello; porque aquello, con sólo un acto sencillo de paciencia, está convertido en provecho; y esto, son menester muchos actos reflexos de humildad y propio conocimiento para que no sea daño. Y así, de mí lo conozco y reconozco que es especial favor de Dios el conocerlo, para saberme portar en uno y en otro con aquella sentencia de San Agustín: Amico laudanti credendum non est, sicut nec inimico detrahenti93. Aunque yo soy tal que las más veces lo debo de echar a perder o mezclarlo con tales defectos e imperfecciones, que vicio lo que de suyo fuera bueno. Y así, en lo poco que se ha impreso mío, no sólo mi nombre, pero ni el consentimiento para la impresión ha sido dictamen propio, sino libertad ajena que no cae debajo de mi dominio, como lo fue la impresión de la Carta Atenagórica; de suerte que solamente unos Ejercicios de la Encarnación y unos Ofrecimientos de los Dolores se imprimieron con gusto mío por la pública devoción, pero sin mi nombre; de los cuales remito algunas copias, porque (si os parece) las repartáis entre nuestras herma92 93 nas las religiosas de esa santa comunidad y además de esa ciudad. De los Dolores va sólo uno porque se han consumido ya y no pude hallar más. Hícelos sólo por la devoción de mis hermanas, años ha, y después se divulgaron; cuyos asuntos son tan improporcionados a mi tibieza como a mi ignorancia, y sólo me ayudó en ellos ser cosas de nuestra gran Reina: que no sé qué se tiene el que en tratando de María Santísima se enciende el corazón más helado. Yo quisiera, venerable señora mía, remitiros obras dignas de vuestra virtud y sabiduría; pero como dijo el poeta: Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas: hac ego contentos, auguror esse deos94. Si algunas otras cosillas escribiere, siempre irán a buscar el sagrado de vuestras plantas y el seguro de vuestra corrección, pues no tengo otra alhaja con que pagaros, y en sentir de Séneca, el que empezó a hacer beneficios se obligó a continuarlos; y así os pagará a vos vuestra propia liberalidad, que sólo así puedo yo quedar dignamente desempeñada, sin que caiga en mí aquello del mismo Séneca: Turpe est beneficiis vinci95. Que es bizarría del acreedor generoso dar al deudor pobre, con que pueda satisfacer la deuda. Así lo hizo Dios con el mundo imposibilitado de pagar: diole a su Hijo propio para que se le ofreciese por digna satisfacción. Si el estilo, venerable señora mía, de esta carta no hubiere sido como a vos es debido, os pido perdón de la casera familiaridad o menos autoridad de que tratándoos como a una religiosa de velo, hermana mía, se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona, que a veros yo sin velo, no sucediera así; pero vos, con vuestra cordura y benignidad, supliréis o enmendaréis los términos y si os pareciere incongruo el Vos de que yo he usado por parecerme que para la reverencia que os "¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorias, como si no lo hubieras recibido?“ 94 "Al amigo que alaba no hay que creerle, como tampoco al enemigo que vitupera." "Aunque falten las fuerzas, todavía hay que alabar la voluntad. Yo pienso que los dioses se contentan con ella." 95 "Es vergüenza ser vencido en beneficios.“ 22 debo es muy poca reverencia la Reverencia, mudadlo en el que os pareciere decente a lo que vos merecéis, que yo no me he atrevido a exceder de los límites de vuestro estilo ni a romper el margen de vuestra modestia. Y mantenedme en vuestra gracia, para impetrarme la divina, de que os conceda el Señor muchos aumentos y os guarde, como le suplico y he menester. De este convento de N. Padre San Jerónimo de Méjico, a primero día del mes de marzo de mil seiscientos y noventa y un años. B. V. M. vuestra más favorecida JUANA INÉS DE LA CRUZ De: JUANA INÉS de la CRUZ, Sor (1976), Obras selectas. Prólogo, selección y notas Georgina Sabàt de Rivers y Elías L. Rivers. Barcelona: Editorial Noguer, pp. 769-808 (= Colección Clásicos Hispánicos Noguer, 7). María Enriqueta Camarillo LLEGARÁ MAÑANA... ¿Cómo había sido aquello? Dios lo sabía. Cuando el guardia pasó por el solitario camino que salía de la aldea, ya aquel hombre estaba frío. Pero no era cosa misteriosa la causa del crimen: sombrero, ropa, monedas, todo faltaba en el cuerpo de ese infeliz. De su historia no quedaba sino un sobre roto y vacío que el viento respetaba junto a una piedra, y en el cual se leía: "Para Silvestre Diep, en los Olmos". Silvestre, ese debía de ser el nombre del muerto. Y era todo lo que de él quedaba. Los que le quitaron la vida por robarle, estarían en ese instante repartiéndose el botín, mientras la víctima inocente yacía inmóvil sobre el polvo de la carretera, con los brazos en cruz, la boca abierta y las pupilas fijas en la ruta, como si quisiese, con los ojos, acabar de recorrer el camino que ya no pudo seguir con los píes... –Imposible levantarlo –se dijo el guardia–. Tendré que dar parte. Y se marchó de prisa, dejando en la soledad de aquella mañana de octubre, el cuerpo de un hombre que no podía oír ya los trinos con que las currucas, escondidas en los árboles, celebraban el sol de aquel día. Todo había concluido. Un tronco derribado que yacía en la orilla, y aquel muerto, eran una misma cosa... Adiós pájaros, sol, alegría, amor, luz, vida... Un punto final quedaba puesto en la existencia de ese pobre ser. Su papel estaba terminado en este mundo... El viento sopló y agitó los cabellos negros y ensortijados del difunto. Un mechón bajó a acariciarle la frente, blanca y suave, donde las cejas se tendían con energía; y otra brisa contraria levantó después el mechón. como para librar éste del frío glacial que se extendía sobre aquella tez de mármol... La voz de una campana distante sonó en los Olmos. Debían de ser las ocho de la mañana. 23 Si ese hombre no hubiese pensado abandonar la aldea y marchar por aquel camino, indudablemente estaría con vida. Pero había dispuesto lo contrario, y se entregó a la muerte. ¡De lo que dependen las cosas en este mundo...! Así, en vez de un vivo, era ya un muerto, tendido en la carretera, sin cirios, sin rezos, sin la solicitud de las manos amadas que habrían podido cerrarle los ojos... El polvo entraba en ellos impíamente, y el viento hacía juego de aquellos mechones obscuros que, sin duda, hubieran sido cortados por alguien, entre lágrimas, para ser guardados dentro de algún cajón con llave... La campana volvió a sonar. Eran ya las ocho y media. En aquel momento mismo, y en otra aldea muy lejana, el cartero llamaba a la puerta de una casuca que daba su frente al mar. Una viejecilla de nariz aguileña y cofia blanca, salió apresuradamente. –Soy yo, tía Valeria –dijo el hombre–. Traigo aquí una carta... La vieja, radiante de gozo, extendió la mano para recibir el sobre, y luego entró con él, dirigiéndose precipitadamente hacia uno de los rincones de la alcoba, donde había un armario incrustado en la pared. Lo abrió, tomó del fondo el cesto de la costura, sacó de él unos anteojos, y después de ajustárselos bien en las sienes, corrió hacia la ventana para leer, a favor de la luz mañanera, la carta que tenía en las manos. "Madrecita mía –decían aquellos renglones–, por fin quiso Dios que ya pudiese arreglarlo todo. Llevo una buena cantidad de ahorros, y con el proyecto que tengo, espero poder ganar muy bien la vida allí, para no volver jamás a separarme de tu lado, pues media existencia he perdido yo, y tú otra media, con este ir y venir que me lleva por el mundo sin que tus santas manos hagan noche a noche la cruz sobre mi frente, como lo hacían cuando yo era niño. "No quiero darte la sorpresa entrando de pronto sin que me esperes, porque temo causarte un daño; así, va primero esta carta para avisarte que mañana, a la hora misma en que la estés leyendo, habré dejado atrás la aldea de los Olmos, y estaré ya en camino, rumbo hacia el pueblo natal... "Sólo de pensarlo se me llenan de lágrimas los ojos..." La viejecilla interrumpió la lectura para enjugarse los suyos, mojados por el llanto. Y luego, entre sonrisas, continuó leyendo: "Estoy ansioso por llegar. Ya te dije que deseo tener mi cama en la pequeña alcoba que era de mi padre, porque la ventana da hacia el mar, y sabes bien lo que me gusta ver las olas grises en los días de norte, cuando el cielo y ellas parecen una sola cosa. "He pensado reparar la casa, pues ya la imagino destartalada y negra, viniéndose abajo de tantos años como tiene encima... La pintaremos de azul, y haremos reformas en el interior. "Yo mismo te fabricaré un armario nuevo y repararé los muebles. Quiero que tu alcoba quede como un relicario. Te llevo una manta de colores para que tengas la cama abrigada, porque ya los fríos se vienen pronto. "¡Qué invierno vamos a pasar, madrecita mía!... Tú, sentada junto a mí cuando llegue la noche, y yo con mi escoplo o mi escofina, labrando quietamente alguna pieza, mientras nos arrullan los mugidos del mar, que ya para entonces estará encrespado y en continua lucha con los vientos... Recordaré mi infancia oyéndolo bramar... "Un temblor me recorre de pies a cabeza cuando pienso en todas estas cosas..." La tía Valeria sentía también que un temblor agitaba su cuerpo. La emoción era tal, que hubo de buscar una silla para no caer. Lágrimas gruesas como toscas cuentas, resbalaban por sus mejillas. "Quiero también –continuaba la carta–, hacer un nuevo cofre para tus vestidos, porque ya el que te compró mi padre debe de estar muy maltrecho. ¿Guardas todavía dentro de él la saya de tu boda?... ¿Y aquella cofia azul?... Sueño por hundir las manos en ese cofre y sacar, como lo hacía yo de chiquillo, todas aquellas cosas que en él tenías, y que 24 voy pronto a besar con inmensa ternura, evocando el tiempo en que me dormías sobre tus rodillas... "Sé muy bien que todo estará en su sitio. Con los ojos cerrados entraré en tu alcoba para tocar cosa por cosa y para que tú puedas ver por ello que nada he olvidado. Hasta siento ya en mis dedos las púas de los erizos de mar que tenías sobre tu mesa... ¿Todavía están en ella?" La viejecilla volvió sus ojos enternecidos hacia el rincón del cuarto donde había, sobre una mesa, dos grandes caracoles sonrosados, y junto a ellos, dos pequeños erizos marinos, a los que el tiempo había robado la blancura. ¡Allí estaban los ericillos... allí estaban!... "Cuento ya las horas, madrecita mía, en que he de estrecharte entre mis brazos. Tendré que contener mis impulsos para no ahogarte... Cuando pienso que voy a cruzar de nuevo aquel dintel querido, siento que mis rodillas vacilan por la emoción. "El domingo, entre cinco y seis de la tarde, llegaré a la aldea. "¿Querrás hacerme aquellas tortas de centeno que tanto me gustaban? ¡Qué fiesta más alegre tendremos!... "Bueno será que dejes abierta la puerta para entrar de rondón por ella y correr hasta la cocina en busca tuya... Aunque no; pienso que las sorpresas no son buenas a tu edad: ten la puerta bien cerrada, y cuando oigas en ella cuatro golpes..." La viejecilla dio un salto nervioso. Le parecía que ya en la puerta estaban sonando aquellos golpes esperados. Pero no: era una racha de viento que venía del mar. "Adiós, madrecita querida, adiós; más bien dicho, hasta luego. "Ya sabes: la cama, en el cuarto de mi padre, y las tortas de centeno... ¡Que no se te olviden las tortas!... "Y ahora, mientras puedo apretarte entre mis brazos, pongo los labios aquí para que tú recojas un largo y santo beso que te mando. "Tu hijo que te adora y que anhela por estar contigo. SILVESTRE DIEP." La tía Valeria, cerrando los ojos devotamente, llevó a sus labios aquella carta, para recoger el beso que en ella le enviaba su hijo. Después, enjugando sus lágrimas y saliendo del éxtasis en que esa lectura le tenía, corrió hacia la alcoba cuya ventana daba al mar. Un lecho estaba ya colocado allí, y todas las cosas, en un orden perfecto, relucían de limpias y de bien cuidadas. La tía Valeria, tras de echar una ojeada a los cuatro muros, abrió la ventana y estuvo en ella un breve instante mirando algunas barcas que pasaban a lo lejos, todas con las velas negras, bien embetunadas para defender las lonas contra la humedad que llevan los vientos de aquellos climas. Las velas, en su aparente inmovilidad, semejaban grandes mariposas negras posadas sobre el agua; y la tía Valeria las miró con deleite, pensando en el momento que ya Silvestre estuviera contemplando el paisaje desde aquella ventana... La viejecilla sonrió enternecida; y después, entrando en su alcoba, buscó la llave de la puerta, salió, cerró cuidadosamente, y avanzó a lo largo de aquella calle que, para tender la fila de sus casas, sólo contaba con un lado, porque el frontero se lo robaba el mar. No muy lejos se detuvo, ante una desgoznada que el viento sacudía. –¡Rosa, Rosa! Una voz respondió en el interior invitando a pasar. –No puedo detenerme –dijo la tía Valeria asomando la cabeza–. Desde aquí nada más, y sólo dos palabras te diré: Silvestre llegará mañana... ¿Has entendido bien?... Mañana, mañana... Dilo a tu marido, y adiós... Una exclamación de asombro se escuchó dentro de aquella casa; pero la viejecilla no la oyó, porque ya estaba lejos, llamando a otra puerta. Dos chiquillos rubios salieron corriendo. –¿Está tu madre? –dijo la tía Valeria dirigiéndose al mayor. –No, señora –respondió el niño. –Entonces, le dirás cuando venga que estuvo aquí Valeria para avisarle que Silvestre llegará a la aldea mañana... ¿No lo olvidarás? –No, señora. 25 –Pues bien, tan pronto como vuelva, se lo dices, y hasta otra vista... Los chiquillos se quedaron en la puerta para ver, llenos de admiración, a la viejecilla, que iba en fuga, con la saya volando al viento y la cofia mal colocada... Un mozo corpulento con gorra de marinero y amplia blusa de lana gris, venía midiendo la calle a largos pasos. –¡Tomás, Tomás! –le dijo la anciana cuando estuvo junto a él–. ¿Quién crees que va a llegar mañana? El mozo, que se había detenido para saludarla, daba vueltas a su gorra entre las manos, repitiendo: –No acierto... No adivino... –Pues ¿quién ha de ser?... Silvestre... Silvestre... –¡Es posible! –exclamó el marino con la cara radiante de alegría–. ¿Y a qué hora llega? –Entre cinco y seis de la tarde. –¡Ah! Pues no faltaré, tía Valeria, no faltaré. Será preciso molerle el cuerpo a abrazos... Y ahora, ¡venga uno muy fuerte para celebrar esa vuelta deseada! La viejecilla se dejó levantar por los musculosos brazos del marino, y fue hermosa aquella escena que tenía por fondo un cielo gris y un mar color de acero. –Allá estaré mañana, allá estaré –volvió a decir el mozo. Y la viejecilla, colocada nuevamente en el suelo, partió de prisa y torció la esquina de la calle. Muy pronto estuvo ante una ventana de madera que la humedad y la polilla mordían, pero donde no faltaban algunos tiestos con flores. La tía Valeria llamó allí, y una joven alta y bella, de ojos profundos y mejillas pálidas, asomó su rostro por entre aquellos barrotes carcomidos. –Flora, niña querida –le dijo la tía Valeria–; ya por fin supe la fecha en que vendrá Silvestre: llegará mañana... llegará mañana... Una dulce sonrisa, que era a la vez esperanza y crepúsculo, pintó el rostro de la joven. ¿Conque al día siguiente llegaría Silvestre?... ¡Qué cambiado estaría!... Quizá ni se acordara ya de sus amigos de entonces... Instintivamente buscó la joven en el cristal de la ventana la imagen de su rostro... –Se acuerda bien, se acuerda –dijo vehementemente la viejecilla–. Y no te perdonaré que dejes de ir mañana con tu madre. A las dos os espero sin falta en punto de las cinco. Conque así, no se hable más, y hasta luego. –Que todo sea para bien –dijo la joven. Y mientras la tía Valeria se alejaba, Flora, suspirando, dejaba errar sus ojos en el vacío... De allí se fue la tía Valeria a otra casa, y en seguida a otra más. La viejecilla gastó el día entero en ir de puerta en puerta, diciendo a todos sus amigos la misma frase: –Silvestre llegará mañana... Y por la noche, en vez de meterse al lecho para descansar de aquella fatigosa tarea, se fue a la cocina, y de allí no salió sino hasta que las tortas de centeno quedaron hechas; hasta que la gallina más blanca y más grande fue desplumada y envuelta en un mantelillo color de nieve; hasta que las patatas estuvieron mondadas y las marmitas y cacerolas quedaron puestas en orden y relucientes como el oro. –Es preciso que todo esté arreglado y bien dispuesto –repetía a cada instante la viejecilla–, porque Silvestre llegará mañana... Estas palabras dejaban en sus labios sabor de miel. Al dar las doce de la noche, la tarea quedó por fin concluida. La tía Valeria tomó la vela, se dirigió a su alcoba y se metió en el lecho. Una vez en él, y antes de poner la cabeza en la almohada, alzó la mano con solemnidad, hizo la señal de la cruz, y persignó largamente aquel camino que su hijo vendría atravesando... 26 En ese instante, dos trasnochadores pasaban frente a la casa de la viejecilla. –¿Estará enferma la tía Valeria? –preguntó uno de ellos–. Hay luz encendida en su cuarto... –No –dijo el otro–. Es que ella está en vigilia porque su hijo Silvestre llegará mañana... Y los dos se alejaron despacio entre la paz de la noche y del mar, cuyo silencio misterioso parecía esconder un secreto... De: [CAMARILLO], María Enriqueta (1986), El consejo del buho y otros cuentos. México/Tlahuapan: INBA/Premià, pp. 17-22 (= La Matraca, segunda serie, 24). Dolores Bolio NUMEN DE LA SELVA Premiado por la Universidad Nacional de México y leído por radio el 25 de diciembre de l939. ¡Qué dramas espantosos representa la naturaleza a orillas del risueño Grijalva! Por entre los copudos ébanos enlazados de sinamomo flexible, a través de los troncos de caoba robusta que embriaga el bosque de resina y hunde su raíz en el agua maléfica de los pantanos, salen vapores vivientes de mosca verde, cantárida, y de zancudo malaria; ahí donde se arquea el tigrillo y la serpiente de coral se prende adornando los bejucos de lazo de cinta roja; ahí donde el cocodrilo persigue al sapo asqueroso, donde el colibrí es una flor del aire y la libélula compite con las voluptuosas orquídeas, ahí todo es deslumbramiento y horror, belleza y tortura! Un soplo de fuego serpentea bajo la niebla y entre la llovizna caliente que hace crecer en días la caña de azúcar y tuesta la costra del cacao; madura el arroz y abrillanta los colores del rojizo cafeto. Allá el hombre posee tesoros de que no puede disfrutar porque la misma naturaleza le presenta armas en contra. Así considerando, cada conquista humana en los bosques vírgenes de Tabasco merece un cántico. No lo entonaré: En cambio voy a referir uno de tantos episodios que he escuchado por mis viajes de un lado a otro de la península Yucateña. A la ribera cercada de platanares y de cafetos se ve aún cierta vasta residencia campestre en la que en un tiempo ocurrió la tragedia. Mas hay que revivirla al presente sin restarle evocadora fuerza... ¡Si nos fuera dado! Señó Juan Blanco es un mestizo adinerado, releído; (como buen tabasqueño es decidor, ingenioso y apasionado) cuerpo de cedral, pie de venado, mano atrevida, frente espaciosa guarnecida de bucles color 27 nuez; ojo perspicaz con brillo de onda, filosa dentadura y oreja fina como la de un alano; carácter y salud de toro y de felino su acometividad. Ningún obstáculo había para él. Nunca le preocupó el problema del futuro porque sabía ser apto para luchar contra el poder exuberante de su terruño y había encontrado a la mujer delicada, amorosa y sencilla con la que soñó en años mozos. Primero que ninguna otra empresa, realiza sus ansias de dominio tratando de torcer el natural de su tierna consorte. –Lila: ¡Qué lástima que no te hubiera educado tu madre! No debía haber alpiste para un canario silvestre, pero, ¿qué quieres que yo haga de una criatura que le tiembla a un mosquito? ¡Chiquilla! Yo no he de morirme sin enderezarte el magín... Lila sonríe como una niña; sus pupilas de sombra y agua, imitando las de una gacela se resguardan en la cortina de la pestaña abundantísima, y un suspiro silente se le escapa de los labios color de mamey. Señó Juan hace un anillo con el azabache de un gajo de pelo de su mujer y se lo enreda al índice, luego la contempla con adoración. Ella nunca tiene nada que añadir a las reprensiones severas o irónicas de su marido, pero un miedo irracional domina su femenino corazón, medroso ante cualquier riesgo que pudiera venir de fuera de la casa: un rayo, un aguilucho o una fiera; pero más que a nada le tiembla su alma de horror al solo pensamiento de que pudiera acercarse uno de aquellos reptiles ofidios. –¿Caprichillos tenemos? ¡Yo te daré fantasmitas! ¡Como si no fueran nuestros hermanos todos esos bichos! Tengo cuarenta años de vivir en medio de esta selva y estoy vivito y coleando. Tú apenas hace uno: Ya tus dieciséis de edad debían tomar larga experiencia de mis cuarenta. –Paciencia, señor, paciencia! ¡Yo no tengo la culpa! Me tiemblan las piernas, los ojos se me nublan y me zumban las sienes...! Te aseguro, Juanito, que no me tengo la culpa. Mi miedo es como mi hambre y mi sueño... Es cosa natural en mi sangre. –Pues yo debo enseñarte a que comas y duermas a su hora. A que tengas miedo a los hombres y a las mujeres chismosas y a que yo te muerda... pero no a los animalitos buenos como ellas! Relampaguean las pupilas amarillentas de Juan, y la frente de Lila se inclina tristemente. Acaso el combate más rudo de la vida se efectúa entre el hombre y la mujer precisamente porque fueron creados para prestarse ayuda y armonizar como la semilla y la tierra: La desarmonía de la pareja humana resulta el primer pecado cometido contra las fuerzas de la naturaleza. Todos los días, la esposa pequeñita y dulce se inclinaba en medio de sus sirvientas como la espiga en el cañaveral. No sabía mandar, pero todas ellas la querían y, viendo en ella a un ser inofensivo, la servían con aquella suavidad con que baja la ola del río. Solamente Juan Blanco trataba de luchar con esa flor de caña. Por aquellos días de cosecha del cacao, Don Roberto Merino ha llegado. Es el comerciante que controla toda la producción del Estado. Su almacén recibe con ventaja la recolección, dado que el mismo dueño va de rancho en rancho ajustando previamente la entrega. Juan Blanco y Roberto Merino eran íntimos amigos a pesar de no ser muy bien quistos los españoles en aquella región. Don Roberto era padrino de la boda. Alguna vez Merino se atrevía a aconsejar a Blanco sobre la manera de tratar a su esposa, pero éste, con aquel carácter dominante y agresivo, se debatía en razones de más o menos. –Que la he de enseñar, o no soy hombre, ¡caray! –Pero si no puede ser más buena la infeliz. Yo soy hombre y también les tengo miedo. No me gustaría pasarme la vida en medio de esta selva espeluznante ni estar escuchando este río que parece querer tragarnos. ¿Por qué no la trae a la ciudad? –Le aseguro que la llevaré cuando aprenda a vivir aquí y a no temblar por cosas que no han de suceder. Las ventanas están enrejadas y cuan28 do hay mucho calor descorro las puertas de alambrado. Le juro que no tiene ningún fundamento. –Pero, ahijado mío, ella sufre y usted debía ser más compasivo; ¡es tan joven! –Por lo mismo, sé que la educaré y no me diga usted más, caray!, porque para ser hombre me basto y me sobro: He de conseguir que aprenda a disparar una pistola, que monte un potro y tenga una de esas en el jardín... ¡o me pela Ud. las orejas! La discusión apuntaba. Los dos hombres miraban con diferentes ojos: al fin eran el hombre primitivo pero ilustrado de los campos, y el europeo emigrante en pos de fortuna... pero los peones, las criadas y el visitante, sentían del mismo modo y no era casualidad! Cierto día, Lila estuvo más blanca, más silenciosa y más sonriente que nunca. Después de la comida Juan Blanco había asegurado a su amigo que aquella tarde serían las pruebas de educación y que su esposa (él estaba seguro) llegaría a graduarse en el arte de ser toda una mujer, que dejaría de ser niña para siempre. Don Roberto Merino movía enigmáticamente la cabeza dura y bien dibujada en medio del cielo color añil que se veía a través de la puerta por donde entraban alegremente parloteo de pericos a coro con el guacamayo, chillidos de mono y los rumores del Grijalva casi amenazador. –No sabe Ud. he cazado una especie de anillos; un precioso ejemplar pitónide muy pequeño pero de escudos brillantes y manchas rojas en lo gris de acero, su cola prehensil de lo más fino y su cabeza chata no están aún bien desarrolladas. Mi madre domesticó una igual con la que yo jugaba de niño. La he puesto en mi cuarto como si estuviera entrando de la ventana hacia la mitad de la pieza. Tengo cerrado el cuarto. Lila no sabe que he puesto ahí ese animal muerto. A la caída de la tarde, hora en que ellas dejan su guarida en las piedras para buscar alimento, en que no pueden distinguirse bien los ojos, voy a mandar a mi mujer a que me traiga mi caja de puros que habré dejado olvidada... ya verá Ud. el escándalo que arma, ¡cómo nos vamos a reír, cómo vamos a gozar de la broma! seguro estoy de que se le quita esa aprensión para siempre! Se ha nublado. Enmudecen las aves y la corriente es cada vez más agitada. El vaho de la tierra sube impregnado con olor de plátanos maduros, vainilla fresca y salitre. Comienza a caer una tarde inmensa del trópico. Arde el suelo. Desde una galería larga como un palacio, en sendas mecedoras, los dos hombres sorben café y rico habanero de nanche; fuman tabaco de la hacienda y charlan del comercio, de la agricultura, de la ganadería; de frustrados esfuerzos y de ambiciones nunca llenas. Lila escucha mano sobre mano, ambas parecen colocarse a gusto de un pintor, pues la postura luce la piel morena y satinada, los dedos finos y la uña de nácar. De vez en cuando cambia sin alterar su belleza agitando una cola de pavo real en forma de abanico. Los tres sillones de cuero claveteado y cedro se mecen a compás; de pronto Señó Juan Blanco manda: –Lila, corre a mi cuarto y tráeme el cajoncito de habanos con que me obsequió don Roberto. Está en mi escritorio. ¡Anda! Al decir esto guiña un ojo a su visitante, asoma ligeramente su afilado diente y mira la silueta fina con derroche de amor. Lila avanza a lo largo del corredor con el paso de un niño cándido y feliz, Merino, sin saber porqué se estremece y el buen educador se solaza exclamando: –¡Cómo nos vamos a reír cuando ella confiese que le tembló al pitón muerto! Ja, ja, ja! Esta es la hora más emocionante de mi vida! Si esta chiquilla no se corrige y se avergüenza después de la broma, caray! soy un bruto o un marido digno de ser ahogado como una pulga, ¿verdad? Pero, usted padrino mío, qué cara de mico ha puesto! si parece usted un chiquillo en falta! Don Roberto queda inmóvil después de apartar la copa de sus labios y mal a su pesar confiesa: 29 –Le aseguro a usted que estas chanzas me hielan, ignoro porqué. No quiero pensar que temo por mi sobrinita, no, pero únicamente estoy intranquilo y no le digo a usted más... porque... Bueno. Yo no sé lo que digo, eh? ¡Claro hombre, claro! A este punto repercute por los ámbitos de la casona un aterrorizado grito sin fin. Juan Blanco se carcajea gozosamente. Merino siente que le brota en la frente un sudor helado y hace ademán de ponerse en pie. Los ecos van repitiendo aquellos gritos, sollozos e imploraciones de la pobre criatura. Conmoverían a un pedernal. –Juan, Juanito, socorro, por piedad, socorro! por tu madre! sálvame, por Dios! te lo ruego! Padrino! Padrino! Me mata la boa, me estrangula la boa! ¡Perdón! ¡Que me salven! ¡Me muero! ¡Me... ahogo... oh...! El chirigotero marido se mece con fruición, lleva a sus labios el rico habanero de caña, echa humo por las narices y continúa riendo estrepitosamente en tanto la voz ronca se quiebra en pavoroso gemido. Don Roberto se lanzó precipitadamente hacia la habitación donde el crepúsculo ha penetrado con paso de plomo. Juan le sigue a carrera abierta para detenerlo: cierra con llave la puerta evitando así que el padrino abra. Forcejean ambos y desde adentro un ruido siniestro crepita. –¡Desgraciado, rompo la puerta o le mato a usted! ¡Asesino! –No sea usted de tanto genio, hombre de Dios, que no hay motivo para ello. Todo es una chanza. Adoro a mi mujercita... Merino forcejea y como es alto, fornido y ducho en romper cajas de madera, con una silla en la mano, quién sabe cómo ha logrado hacerse paso en la habitación. ¡No hay palabras con qué describir la tragedia! Junto al pitón muerto yace Lila, la inocente y dulce esposa estrangulada por el macho que rastreando el olor de su compañera ha venido; se introduce por la ventana abierta y en rapto de desesperación al hallar exánime a su hembra, se desquita ferozmente apretando en sus anillos el cuerpo delicado de la pobre Lila que avanzaba en medio de la sombra... Sollozos, alaridos, imprecaciones! Todos los sirvientes de la casa acudieron y rodearon a Juan que continuaba en medio de sus carcajadas repitiendo: –Ve usted, padrino, ja, ja, ja, ja! como al fin se ha curado del miedo! ¡Se convirtió en niña buena!... ¡Niña valiente! Echado está de bruces sobre su esposa sin mirar la cabeza chata del monstruo que oprime cada vez más y más la figura de Lila y mientras los circunstantes se inclinan para matar al culebrón, Juan Blanco, ríe, ríe, a carcajadas y besa y se agita formando los tres un solo cuerpo. Roberto Merino me refirió temblando de angustia esta horrible tragedia de un campesino ilustrado y rico de aquella región y al terminar su relato añade: –El desgraciado Juan Blanco en su celda del manicomio pasa la vida arrebatándole al boa su presa y carcajeándose entre sollozos y lágrimas. De: DOMENELLA, Ana Rosa/PASTERNAC, Nora (eds.) (1991), Las voces olvidadas. Antología crítica de narradoras mexicanas nacidas en el siglo XIX. México: El Colegio de México, pp. 254-259. 30 Nellie Campobello LAS MANOS DE MAMA [1937] Mu-Bana-ci ra Maci Reyé Busa Nará Mapu Be-Cabe Jipi Cureko Neje Sinaa.96 ASÍ ERA... Esbelta como las flores de la sierra cuando danzan mecidas por el viento. Su perfume se aspira junto a los madroños vírgenes, allá donde la luz se abre entera. Su forma se percibe a la caída del sol en la falda de la montaña. Era como las flores de maíz no cortadas y en el mismo instante en que las besa el sol. Un himno, un amanecer toda Ella era. Los trigales se reflejaban en sus ojos cuando sus manos, en el trabajo, se apretaban sobre las espigas doradas y formaban ramilletes que se volvían tortillas húmedas de lágrimas. CUANDO LA BUSQUÉ ALLÁ DONDE LA VIDA SE LE OFRECIÓ DESECHA POR LOS ESTRAGOS DE LOS RIFLES La calle la veo más angosta, más corta, más triste; faltan las sombras de sus cuerpos y las pisadas rítmicas de los caballos. La tierra es roja, las banquetas desdentadas, los focos cabezas de cerillos. A las puertas asoman las gentes; son las mismas; no necesito cerrar los ojos para imaginarlo. Ando en la tierra, mis manos rojas, roja mi cara y el sol y mi calle; todo rojo como el panorama de los niños. 96 Hai-kai tarahumara: Tu cara de luz, madre, despierta y llora, como antes, hoy cuando yo te grito. Yo era niña y Mamá estaba en el postigo llamándome. Juego. ¿Dónde están mis compañeros? Voy por el viento, me ondulo, grito, abro la boca, mezco mis piernas; oigo que me grita Ella, asomada al postigo de la puerta gris: sus cabellos negros, sus ojos dorados, que en la mañana eran amarillos y verdes, indecisos a las tres de la tarde; después, como por magia, se le volvían de oro. En ese momento los tenía verdes, vistos desde los rieles del tranvía; más cerca danzaban los puntos cafés, amarillos, grises; su piel ocre, su boca dibujada con un ligero respinguito en el lado izquierdo. Salió otro grito, y otro, para su hija que luchaba, envuelta en la tierra, con sus panoramas rojos, y llegaban hasta usted con el gesto respetuoso de quien está frente a su ídolo. Su grito se perdió para hacer que yo viera que tenía vestido largo, chapas postizas, y no existía relación entre esta cara y aquélla, roja de sol. Además usted no estaba en el postigo. Si lo hubiera preguntado, las bondadosas personas de la calle Segunda del Rayo me habrían dicho: "Salió seguida por sus pequeños hijos, pasó por el puente de piedra hasta llegar junto al tren. Se fue... No volverá más. Pero Ella está allí; por eso tú has venido a buscarla..." Y estaba allí, la vieron mis ojos, mis ojos míos de niña. Usted hizo el milagro y fui derecho: corriendo. Era yo niña, usted me quería así. Me arrimé al postigo. Ella no está; crujiendo las maderas, y yo, hecha mujer, vestida de blanco y sin rímel en los ojos, grité sobre la puerta: "¡Mamá, mamá, mamá!" LECTOR, LLENA TU CORAZÓN DEL RESPETO MÍO; "ELLA" ESTÁ AQUÍ Nació en la sierra. Creció junto a los madroños vírgenes, oyendo relatos fantásticos. Sus antepasados fueron hombres guerreros que habían peleado sin tregua con los bárbaros para defender sus vidas y sus llanuras. Así como jareaban un piel roja, así ponían flechas en el corazón 31 de las fieras salvajes. Manejaban sus hondas, sus arcos, para defender su vida desde los torreones que protegían sus casas. Así pasaron frente a los ojos de Ella escenas salvajes: "Los bárbaros habían hecho, habían, habían...", decía la leyenda. ¿Cuántas cabelleras de aquellos pueblos –hermosas cabelleras largas– habían sido arrancadas para adornar la cintura de aquellos indios a quienes llamaban bárbaros? Las hondas se abrían gallardas a la luz del sol, los arcos pandeaban su fuerza para vomitar flechas ligeras y mortales. Los cantos y danzas de guerra, las heroicas defensas, las mujeres hermosas, las hogueras brillantes –símbolo de la vida de estas gentes–, los odios feudales; todo esto y más le fue relatado. En sus ojos se grabaron las visiones exactas, su corazón se forjó así; nadie podría empequeñecerlo, como nadie puede quebrantar un amanecer. Las encinas, los madroños dorados hicieron el milagro de que Ella naciera allí. Era como son las mujeres cuando todo se doblega a su paso, no de belleza de virgen y facciones inmaculadas: fue la naturaleza misma. Su padre: un hombre alto, de pelo recortado hasta el cuello, de ancha capa, tehuas en los pies y mirada de ojos exactos; en su juventud le habían jareado la espalda unos guerreros comanches. De un revés tumbaba a un hombre; vendió una casa por un atado de macuchi y una botella de sotol. Dormía sentado en medio del patio. Al despertar cantaba alabanzas para dar gracias a la aurora. Se murió una mañana, cuando los rifles y ametralladoras vinieron a despertarlo. Dicen que dijo: "Me muero por no poder pelear." "Bendito Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dados a la guerra", decía en sus cantos de hombre, en las mañanas perfumadas con el olor de las matas silvestres. "¡oh Dios!, a ti cantaré, a ti cantaré canción nueva con salterio, con decacordio, cantaré a ti..." "Bienaventurado el pueblo que tiene esto." "Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová." Cantos de papá. "Papá Grande", –dijeron–. "Papá Grande", digo y diré. Lo admiro porque llevaba con él la belleza de las sierras y porque simplificaba el misterio de la vida cantándole a la aurora. No me lo imagino con pechera blanca ni solapas negras, decoración de los hombres estampada en los cuadros de familia. Lo quiero árbol sin flores, con sus grandes brazos abiertos, saludando a la vida. Bajo su sombra pienso en Papá Grande. Él está allí, lo cantan las hojas, lo grita el viento en mis oídos. Me hallo en mi abuelo: él amaba los ríos y las grandes llanuras. Se llevó en sus ojos los panoramas de la naturaleza y se salvó de la elegancia de las tertulias caseras. Oh, Papá: cuando lo recuerdo me siento junto, muy junto a usted. Cada día sus consejos y palabras resuelven mis insignificantes problemas. Usted conocía la verdad de todos los rincones del alma y sus gentes. Su alegría en los ojos revelaba sus relaciones con el alba, los ríos y las huertas. Usted no admitía que les pegaran a los niños. Cuánto nos defendió cuando nos poníamos bajo los pliegues de su capa y usted, con el bastón moviéndolo en el aire, no dejaba que nadie nos tocara. Luego nos regalaba duraznos color de rosa. ¡Su rebeldía ante la opresión, su disgusto cuando alguien no obedecía las leyes de la naturaleza! Su aprobación al ver que su hija predilecta – Ella– aceptaba como mandamientos los dictados de su corazón. Cuántas veces levantó su voz para defenderla. ¿Qué hacía? Trepar a un árbol, montar caballos, cantar, reír, jugar como una venadita a quien le dan recreo, y así siempre. Dejar que Ella hiciera las cosas cuando quería, sin opresiones nefastas; el contacto de la naturaleza en su propia naturaleza hicieron de ella lo que siempre fue: una flor. Papá, cuánto lo quiero y su compañía me es tan necesaria; adonde yo vaya va conmigo su retrato. Consulto su cara, le hablo y le pido su consejo. Usted rezaba directamente al cielo y le pedía a Dios y a San Miguel, y yo también les hablo y les digo con sus mismas palabras 32 cómo usted desea que nos protejan. Sé que usted me oye y sé que nadie se atreverá a hacernos daño. Ésta y mil palabras más le diría, pero las gentes que animan el mundo donde vivimos imaginan que son locuras buscar la sonrisa en un Papá Grande muerto. Prefieren la sonrisa de hombres y mujeres desconocidos y no precisamente una sonrisa de alivio espiritual, no; buscan las sonrisas para satisfacer pasiones de tipo social, ficticio, lo que usted tanto evitaba. De todas maneras, papá, no se olvide de permanecer siempre con nosotros y de darnos su bendición. USTED Y ÉL El amor. Los ojos de él no habían llegado. Los quince años invaden sus ojos y su cuerpo. Ella no lo conoce. Él seguía sin aparecer. ¿Que robó sin saberlo el corazón de aquellos que osaron creerse cerca de su vida? ¿Que esos hombres se malograron? ¿Que se partieron aquellas vidas? La naturaleza siempre fue inocente. ¿Tienen acaso culpa los cerros de ser altos y hermosos? ¿Y el agua en los arroyos de la sierra? ¿Y los árboles y las flores? Mandaba la tradición a las mujeres no casarse con desconocidos o extranjeros. Al recibir cartas y homenajes de aquellos que la admiraban y le rendían, siempre las entregó a su padre y sus hermanos. Nunca mintió a sus gentes; no tenía secretos para ellos: eran sus mejores amigos. Como los arroyos de la sierra era limpia, íntegra, cristalina. Cuando él apareció, sus manos se extendieron hasta tocarle en los hombros. AMOR DE "ELLA" Brotó nuestra vida. Nos sonreía Ella como lo hacen las madres cuando son de sus hijos. Nos daba sus canciones, sus pies bordaban pasos de danza para nosotros. Toda su belleza y su juventud nos la entregó. Era esbelta, fina, ágil; sus ojos, vivos y claros, se grabaron en nuestro corazón. Movía sus brazos hasta tener la precisión de los perfiles de la sierra. Pero era nuestra Mamá y su risa nos la regalaba. Jugaba, iba y venía, no parecía mujer; a veces era tan infantil como nosotros. Para hacernos felices se olvidaba de aquella horrible angustia creada por los últimos momentos de nuestra revolución. Volaba sobre sus penas, como las golondrinas que van al lugar sin retorno, y siempre dejaba a lo lejos sus problemas. ¿Nosotros? ¿El hambre? ¿Tortillas de harina, carne asada? Podíamos cerrar los ojos hasta la mañana siguiente. Mamá: fue usted nuestra artista, supo borrar para siempre de la vida, de sus hijos la tristeza y el hambre de pan –pan que a veces no había para nadie, pero no nos hacía falta–. Usted lograba hacernos olvidar lo que para nosotros era casi un imposible. Hoy, entre las luces de colores de las calles, rodando sobre los rieles sucios del tranvía, extiendo mi brazo hasta usted. Es el atardecer, igual que entonces, y le digo: "Mamá. dance para mí, cante, deme su voz. Los panes de los escaparates no existen. Es mentira que los necesitemos. Quiero adorar las puntas de sus dedos. Quiero verla bordar ante mí su danza eterna. "Mamá, vuelva su cabeza. Sonría como entonces, girando en el viento como amapola roja que se va deshojando." AMOR DE NOSOTROS Las manos de sus hijos se extienden para pedirle pan. Había guerra, había hambre y todo lo que hay en los pueblos chicos. Nosotros solo teníamos a Mamá. Ella solo tenía nuestras bocas hambrientas, sin razonamientos, sin corazón. Nuestra realidad era una tortilla redonda de harina, una taza ancha de café. 33 Estaba sola; su compañero vivía en su recuerdo. La fuerza de su amor sostenía su cuerpo esbelto de mujer. Tenía lágrimas el pan que nos daba. Se levantaba temprano, se iba; caminaba mucho. ¿Qué se diría ella misma al ir oyendo sus pisadas? ¿Qué habría en su corazón para él, que andaba con los rifles? ¡Sueños y esperanzas aprisionados en un espíritu! Sus ojos dorados dejaban cada día caer lágrimas que el viento secaba. Largo trayecto: unas calles desnudas, otras mejores; unas banquetas ingratas, un tramo de llanura, una subida, y luego aquella casa de mi tía donde nos dejó papá y donde nosotros solo vivíamos esperando que volviera ella. Nos asomábamos a un zaguán de lajas azules muy lisas, para ver el puntito negro que formaba, de lejos, su cuerpo. Se abría la gloria cuando lográbamos verla venir: volvía Mamá, estaba con nosotros, tornábamos a la vida. No nos hacía cariños, no nos besaba; sus manos nos acercaba a su corazón. Entraba a la casa, se desanudaba el pelo, cantaba, iba y venía; casi sin fijarse nos hacía a un lado. Removía aquí, allá. Encendía un cigarro y a veces se sentaba en la puerta a contemplar el patio y las puertas viejas de aquella casa de orillas del pueblo, triste, triste. Ponía los ojos en su derredor y se quedaba pensativa; a veces hacía girar un anillo que llevaba en la mano, daba fumadas, fumadas, y casi entrecerraba los ojos. Entonces nosotros no le hacíamos ruido. Oscurecía, nos sentaba a todos en derredor y nos daba lo que sus manos cocinaban para nosotros. No nos decía nada; se estaba allí, callada como una paloma herida, dócil y fina. Parecía una prisionera de nosotros –ahora sé que era nuestra cautiva– Tomaba su libro y rezaba. No nos decía que rezáramos. Ya acostados veíamos la lumbre de su último cigarro; estrella en sus manos, nos atraía como tortilla de harina en días de hambre. No nos contaba cuentos de hadas ni de espantos; nos contaba hechos reales: Papá Grande, San Miguel de Bocas, nuestra tierra, los hombres de la revolución, cosas de la guerra que sus ojos habían visto. Así eran sus charlas con sus hijos. Nosotros fuimos felices: ignoramos a los fantasmas. Ella así lo quiso. Soldados. Rifles. Pan. Sol. Luna. Sus manos. Sus ojos. La lumbre de su cigarro podía ser una tortilla entre sus dedos, pero era la luz que, como nuestra vida, se adhería a sus manos para quitarle su propia luz, así como nosotros. Las manos rojas de los niños sanos siempre buscan el contacto con la tierra. La tierra era nuestra compañera: con ella jugábamos bajo el sol. Aquella tierra roja como la palma de nuestras manos y nuestros talones nos abría sus brazos y nos protegía hasta que volvía Mamá. Con las piedras lisitas, los patoles de colores, formábamos pequeños corrales de vacas y toros. Eran nuestros ganados; así decía el mundo interior. Nuestra mente ya podía vivir de lo irreal. Tuvimos desde niños nuestros tesoros. Ahora seguimos teniéndolos en cajas de cartón desgobernadas o en roperos con espejos. Da lo mismo, son nuestros tesoros. La tribu jugando con tierra roja, haciendo pelotas de zoquete, corralitos, casitas, sacando los relucientes patoles. "Este patol flaco y pinto es una vaquilla; éstos son toros; aquí encerraremos las vacas; éstos son becerros." Igual que en la vida y no nos traicionaremos; seguiremos viviendo en lo irreal. Cerrando los ojos ahí lo alcanzamos todo. Por eso cerramos los ojos. Las lentejuelas y las mazorcas de maíz son diferentes. A las lentejuelas les cae agua del cielo y se deshacen. Los granos de maíz se hacen anchos y se ofrecen a los estómagos vacíos. Todo se acaba: las mesas, las sillas, los olanes de encaje, los pasteles, los colores de los talones de los niños sanos, los manteles, la tazas de té, los anillos, las monedas de plata y de oro, los costales de maíz. Al nacer, nada de estas mentiras traemos. Entonces, ¿por qué sufrir para 34 obtener cosas de mentiras? ¿Por qué no cerrar los ojos y extender la mano? Nos lo enseñó mamá. Sabemos que ella va a reír al ver que seguimos jugando con la tierra roja: aquí las vaquillas, acá los toros; las vacas en este rincón, las yeguas se meten corriendo por aquí... Las gentes que viven de mentiras dirán: "¡Pero si esas semillas son frijoles! ¡Nos los comemos en sopa!" Mas como ellos no están en nuestro mundo, nosotros no los oímos. En cambio, percibimos la sonrisa de ella, que nos dice: "Sí, hijos; jueguen; para eso tienen a su madre (así como ella nos lo decía entonces ), y si quieren quebrar las tazas, quiébrenlas." Para ella, valía más una sonrisa que una taza, una mazorca de maíz que una lentejuela. SU FALDA Las sombras de las calles son elegantes. Los rieles del tranvía son los brazos de los hombres abiertos no en cruz, sino en paralelas, a los pobres corazones que resbalan sobre ellos. Fragmentarios son los recuerdos de los niños. No me acuerdo cómo ni cuándo nos cambiamos de casa. Ya estábamos en otra, donde los rieles del tranvía están clavados en el suelo frente a nosotros, brillantes, con reflejos largos en forma de puñales y haciendo una mueca que era una sonrisa despiadada si se la miraba desde la azotea. Mamá dijo: "Son los rieles"; nosotros dijimos: "Son los rieles." Decían que del tranvía, pero el tranvía nunca pasó. Aquí era diferente todo. Mamá ya no se levantaba temprano; ahora estaba más tiempo con nosotros. El sol no llegaba de lleno, parecía como más elegante; había más sombras. En la sombra la gente no arrugaba tanto la cara para contestar o dar un saludo, o simplemente para decir palabras formales que no son para niños, y de las que algunas veces nos reíamos por el tono fingido –voz de visita, decía mi voz de niña– con que se tratan las gentes que presumen de edad, los hombres de barba y las mujeres de vestido largo. Esta casa marcó en nuestra vida los días que las gentes llaman desgraciados. Para ella no existía eso; no se quejaba. Nosotros desconocíamos la tristeza. Todo era natural en nuestro mundo, en nuestro juego. La risa, las tortillas de harina, el café sin leche, las caídas y descalabradas, los muertos, las descargas de los rifles, los heridos, los hombres que pasaban corriendo en sus caballos, los gritos de los soldados, las banderas mugrosas, las noches sin estrellas, las lunas o el mediodía; todo, todo era nuestro, porque ésa era nuestra vida. Los cantos de Mamá, sus regaños y su cara preciosa eran también nuestros. Parecíamos viejitos con ojos que se arrugaban para distinguir la vida, la luz, las tazas, las puertas, los panes. Nuestras piernas flaqueaban al tratar de subir o bajar. La falda de ella era el refugio salvador. Podía llover, tronar, caer centellas, soplar huracanes; nosotros estábamos allí, en aquella puerta gris, protegidos por ella. Su esbelta figura, con el caer de los pliegues de su enagua, hacía que nuestros ojos vieran una mamá inolvidable. Hoy la veo a usted como entonces; pero los pliegues de su falda se mueven muy rápido y se la llevan lejos, lejos, donde la vida no alcanza y donde usted ya no puede protegernos de los relámpagos, ni de las nubes de polvo, ni del agua que azota nuestros ojos. Una mano fina y blanca, la otra tostada y dura. Son dos manos distintas, pero pueden ser iguales. Ignorábamos la vida de las capitales, no la conocíamos ni en los libros, porque éramos niños que todavía no podíamos leer. Allí teníamos lo nuestro: Mamá, la sierra, los ríos, los soldados en sus caballos, las banderas danzando en sus manos y Mamá llevando sus cabellos negros a la luz del sol. Podíamos ignorar las capitales donde las gentes tienen capacidad para nombrar cada acto de la vida; donde hay aparadores llenos de luces, pasteles, calcetines de seda que llevan los niños de labios marchitos y 35 con mamás de caras pintadas y trajes de tul, que sonríen desganadamente; donde la gente camina más aprisa y no tiene tiempo de conocerse, y sufre por no tener espejos en su casa y vidrios de colores y solo es feliz cuando logra aparentar más que los otros; donde se cree en los salones iluminados y la platea dorada y se adoran las lentejuelas verdes, pero ignoran que allá en el campo se fortalecen los huesos y los ojos y se dora el cuerpo con el frío para no tener esas carnes blancuzcas que parecen vientres de pescados muertos o fetos conservados en alcohol; no viven los niños en ambientes fétidos de soirées caseras, donde se fuma, se bebe y las gentes carecen de alientos sanos y frescos. Estamos agradecidos a ella. Nos hizo ignorar la ciudad justamente en el tiempo que lo necesitábamos y nos dio la vida que nuestros huesos pedían. Ignorar: palabra justa, exacta, perfecta. En esta casa fue donde aprendimos el color de las cosas y donde por primera vez vimos que Mamá tenía dos lunares grandes y uno pequeño; que sus colores eran naturales; que lo que comíamos nos lo hacía ella misma; que nos lavaba la cabeza y nos hacía nuestras tuniquitas (los hermanos y hermanas andábamos vestidos iguales; los modelos los ideaba según los pedazos de tela que tenía ); que todo, con sus manos, lo hacía ella para nosotros: nosotros, los que no éramos nada. ¡Felices trapitos aquellos, hechos con los cantos que mandaba en la noche al recuerdo de su compañero! En nuestra casa había macetas, un retrato de Papá Grande, palomas de todos colores, dos perros –el Céfiro y la Nelly–, una puerta gris con ventanas, los durmientes y los rieles del tranvía, en la calle una tira de sol que no desaparecía ni un solo momento, y las dos manos de Mamá, fuertes y sanas. La luz de sus ojos era nuestra vida. Ojos de mujer joven, capaces de orientarse en la noche sin estrellas. Rescató para nosotros la felicidad que hoy le debemos. Nuestra vida en aquella puerta gris se hacía cada día más atrayente. En las mañanas, cuando hacía frío, nos poníamos sentados en nuestros cueros de res a recibir los rayos del sol. Reíamos con los soldados. A veces se sentaban con nosotros y podíamos comprenderlos. "Ellos eran más niños y mejores"; daban su vida sonriendo y no pedían nada; nosotros no dábamos nada y lo recibíamos todo. El ritmo de tomar la leche con camote y nuestro café con semitas, lo vino a quebrar una noticia: "Ya no teníamos papá." ¿Vinieron quiénes? No sé, imposible recordarlo. ¿A qué hora nos llevaron? ¿Fuimos en tren? ¿Por el viento? Mamá desarmó la máquina en que cosía nuestras tuniquitas, amarró los principales tornillos en un trapo y los guardó. Ya estábamos en Chihuahua. La casa era bonita, pero no tenía sol ni aire; ése que era nuestro, porque nos lo dio la montaña, que era de ella. Habían desaparecido los tesoros; ni Pírala traía una sola de sus carruchas de colores. Aquello era, como dicen las personas elegantes, un salón, más bien una sala larga con piso de madera, mal oliente y vieja. Había un biombo negro con garzas bordadas de plata. ¡Qué elegante suena esto! Nuestras camisitas, hechas con los cantos de Mamá, se arrugaban de humedad ante esos imponentes animales de plata. La impresión de los primeros momentos pasó en unas cuantas horas. En concreto, ¿para qué servían aquellos pajarracos estirando el pico? No podíamos utilizarlos. En cambio, en otro rincón había un banco de madera: tenía encima fierros, tornillos, cajitas, ruedas de tornos y unas barbas de ermitaño. "¡Tesoro!", dijeron nuestros ojos, y nos abalanzamos inflando las arrugas de nuestras camisas. Pírala repartió. Él era mudo, pero nos dominaba. Se quedó con las barbas. Nuestros ojos sangraron de tristeza: queríamos las barbas. Nuestro dictador se imponía con su mirada, su cara tostada le brillaba, apretaba la boca, bajaba las cejas, apoyaba todos los músculos sobre el mentón e imponía su voluntad. Callamos. No podíamos vivir sin él. 36 Nos pusimos en acción. Al meternos en aquel galerón nos habían dicho: "Ahí jueguen." Es el nombre hecho por las personas serias y con barbas para la vida de los niños. Debieron decirnos: "Vivan." Nuestros problemas eran serios, grandes, magníficos. La vida de los niños, si nadie los aprisiona, es una película sin cortar. "Aquí se borra", dice una escena. "Luego aparece una ventana, un zapato." A veces la vida empieza en una sandalia y se borra ante una puerta de aldabón dorado... Y Mamá, ¿dónde estaba? No la vimos para nada. Llorábamos pidiendo verla y nos dormíamos olvidándola. Nuestras investigaciones allí en el galerón, donde teníamos el banco del tesoro y el biombo negro, nuestras luchas, el llanto de no ver a Mamá, fue nuestra vida. ¿Comer? No me acuerdo; no consta en ninguna de mis escenas. Yo creo que no nos dieron tortillas de trigo. Un día ella apareció. Estaba en la puerta del galerón, nos veía. Su cara, expresiva, era imprecisable: ni risa, ni llanto, ni una palabra. No gritamos ni nos abalanzamos; simplemente fuimos acercándonos y nos pusimos bajo el poder de su falda. Luego dijo ella en alta voz: "Vengo a llevarme a mis hijos." "No. No. No...", contestaron voces airadas. "Vámonos, hijos", nos gritó, y echó a andar con la seguridad del que no teme y sabe que no hay ley que lo castigue por tomar lo que es suyo. Habíamos dado unos pasos de la puerta del galerón al patio. "¡No te los llevas!", dijeron aquellas voces. Pero nadie pudo detener aquel cuerpo esbelto que nos había dado la vida. Nosotros, rodeándola, nos dejamos llevar poco a poco hasta ver la tierra roja de la calle y quedar con ella dentro del automóvil. ¿Camino de dónde? Nuestra vida era así. ¿Dónde? ¿Cómo? Solo existía el poder de su falda. Ella, la flor donde como abejas estábamos adheridos nosotros; nosotros, los que bebíamos de ella todo sin dejarle nada. Yo no había olvidado la noche en que una señora alta, de nariz fina, me llevó de la mano sin decir nada. Puertas grandes que se abren, sonidos de cerrojos. Mamá, allá en un cuarto alumbrado por un foco opaco, sentada en una banquita dándole de mamar a su hijita. Se saludaron; la cara de ella era dulce y tranquila; la de la hermosa señora estaba triste e insegura. Me senté en el suelo, a los pies de Mamá, viendo a una y a otra. Aquella figura, desconocida para mí, hablaba de pie, paseándose. "Está todo listo para mañana", dijo, en tono de mucha confianza. "¿Quién es?, decía mi curiosidad. "No hay esperanza –siguió diciendo–; todo está en contra tuya, ten fe en Dios; esa gente está muy fuerte y lo que quiere es quitarte a tus hijos." "Mis hijos son míos –dijo su limpia voz–; nadie me los quitará." Sus voces y sus palabras daban a entender que ella estaba en peligro. ¿Las leyes de los hombres trataban de desbaratar nuestro mundo? La hermosa mujer salió dejando estas palabras: "Sólo Dios podrá salvarte. Ten fe." Me dormí. Ya estoy en un tren rumbo a Parral. Ella está ahí, seria, sumisa, dándonos con amor unos pedazos de sandia. SU DIOS La ley de los hombres es buena cuando los débiles se ponen dentro de ella. Aparecemos en Parral. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se me borraba todo. ¿Viví? ¿Fui yo? Mi vida era una sobrecama de colores, sin necesidad de ser. Era por lo mismo que para los ojos de los niños las estrellas son. Aquella tarde la vi encender un cigarro. Fue narrándole a un hombre de ojos claros y cejas negras todo aquello que yo no logré averiguar la noche que la hermosa señora habló con ella, cuando Dios apareció en las manos de Mamá. 37 "Cuando salió mi prima (dijo Mamá), me dejó pensando. Mi salvación la tenía Dios; entonces comprendí que estaba en mi mano. Me rompí la blusa y una manga. Esperé la mañana y con mi hija en brazos me presenté ante mis jueces. No levanté los ojos a verlos. Oí las voces de mis enemigos. Me acusaban. Todos discutían. Mis ojos, mi corazón, mis manos estaban hechos nudo en el bultito que formábamos mi hija de un año y yo. No me moví. ¿Para qué? Mi defensa la tenía en mis manos. ¿Qué iba a decir? No lo sabía. Apenas me iba reponiendo del susto de todas aquellas palabras extrañas que decían las gentes que vivían en la ciudad. Comprendí que la ley hecha por los hombres iba a ayudarme. Rápidamente me acordé de mi padre, de sus consejos: «No, mi alma; hay que estar dentro de la ley para defenderse. Los tinterillos, los huizacheros, son gente muy técnica» (me había dicho él). "¿Solo Dios podía salvarme? Ahora lo comprendía. Mi fe estaba en Él; por eso busqué en mí. ,,«Son mis hijos», dije, sin querer lastimar el ambiente elegante de la sala. ,,Volvieron las voces a gritar en mi contra. "Habló la ley. "«Son mis hijos», les volví a decir con miedo de sus gritos. "Siguieron las voces grita y grita. "«Mis hijos, míos, de mi carne, de mis ojos, de mi alma, solo míos», repetí sin levantar la voz. ,,Las voces se elevaron. Me hacían sufrir. ,,Habló la ley. ,,Me acordé de Dios, volví mis ojos a mí, mostré mi blusa rota y dije: «Vean aquí; ésta es la prueba.» "Habló la ley: «Este es el delito», dijo señalando con una mano prieta y gorda la rotura de mi blusa. "Las voces ya no eran voces, eran rugidos implacables. "Habló mi Dios. «La rotura es grande, se puede notar la fuerza con que fue dado el tirón.» ,,La ley estaba representada por una cara morena de facciones innobles. Encontró la defensa contra aquellas voces, y dijo: «No hay delito; puede usted retirarse, señora. Sus hijos son suyos.» Yo, dentro de mi, decía: «Cometí delito al ir por mis hijos. ¿La ley? Si; la ley bien me ha servido.» Una mentira me hundía, otra mentira me salvaba." "Así es la ley –dijo ella al hombre de ojos claros, dando otra y otra fumada–. A veces dice que los hijos nacidos de la propia carne no son nuestros, pero una rotura hecha a tiempo en la blusa desbarata las ochocientas hojas donde lo afirman." Señala una ruta: la única. "El general me dijo: «Tengo que ver por ellos. Se han quedado sin padre por causa de la revolución.» "«El padre de mis hijos –le dije–, mi compañero, andaba por gusto peleando. Defendía su partido, murió en eso. Lo hemos perdido, nadie nos lo repondrá. Mis hijos son míos y el gusto que le pido es que me los deje. No necesitan que les dé nada por cuenta de la muerte de su padre. Déjemelos»" Todo aquello lo había explicado al hombre que fumaba a su lado, sentados en la puerta de la casa, con voz suave. "Yo no quiero nada por la muerte de mi compañero." Ella orientaba nuestro futuro. Sus palabras sencillas, dichas con el pudor de las mujeres que solo tienen una clase, hicieron el milagro de no convertirnos en protegidos de un jefe de la revolución. ¿Dónde está usted, señora mía, para adorarle la mano? ¿Está en el cielo, donde mis ojos la ven? ¿Acaso su esbelta figura vaga, mecida por el viento, allá en la gloriosa calle de la Segunda del Rayo? Sus palabras, transparentes y humildes, crearon nuestra libertad actual. Todo se lo debemos a usted, porque nadie, nadie le ayudó con nosotros. De nadie somos sino de usted. Ella nos forjó así. Nadie que no nos dé su cariño nos podrá dar nada. Seguiremos siendo dueños de nuestras pisadas. 38 LOS HOMBRES DEJABAN SUS CUERPOS MUTILADOS EN ESPERA DE LA CARIDAD DE ESTAS FLORES SENCILLAS Estas gentes pensaban con el corazón. Júzguelas usted así. Volvimos a ver el sol del invierno: nuestra misma casa, los rieles, el árbol de saúco, las palomas, el retrato de Papá Grande. El coronel Oreja Prieta llegó a la casa; hizo que su caballo tocara con la manita. Ella salió, apenas fijó los ojos en él y todo lo había adivinado. La familia entera se acababa por la revolución, "¿Quién?", dijo ella en voz queda. Contestó Ruacho: Arnulfo. "Sí; en El Ébano." "Y en Ojinaga", dijo ella. El coronel, sin bajarse del caballo, lo comentaba así, con expresión no exactamente cínica. Parecía decir, sonriendo: "Nos moriremos todos, todos, todos. Ellos solo han sido los primeros." Eran sus ideales, que pedían su vida, Se lo dijo Cartucho a Mamá y el Kirilí. "Se iban a morir todos, todos, todos." "Nos vamos a acuartelar –dijo Ruacho, al picar espuelas–. Si no hay novedad, vengo luego." La vida era así: una noticia y un hombre picando espuelas. Poco después las balas desbarataron al coronel Oreja Prieta. (Perfecto Ruacho tenía un lunar en la oreja.) Insistía en hacerla creer que aquellos hombres eran unas fieras. ¡Como si fueran desconocidos! Eran soldados inmaculados de la revolución. Los bandidos estaban parados allí, gritándole a Mamá, vestidos a la inglesa y con engarces de plata en todo el cuerpo. Nuestros muchachos, los guerreros altos, de cuerpo dorado, fueron siempre protegidos de ella. ¿Cuántas cosas hizo en bien de ellos? Dios lo sabe. Ella y ellos lo saben los que fueron, son; los que lo ignoran, no eran, y no haber sido es como no ser, porque así son estos negocios que el alma gira: no siendo cuando se debe haber sido, es no ser cuando no hay necesidad de ser. GENTE DE TROPA Se dedicaba con verdadero amor a ayudar a los soldados; no importaba de qué gente fueran –¿Para qué levantó a esos hombres? ¿No sabía usted que son enemigos? –Míos no lo son; son mis hermanos. –Pero son unos salvajes. ¿Usted protege a los que asaltan? –Para mí ni son hombres siquiera –dijo ella, absolutamente serena–. Son como niños que necesitaron de mí y les presté mi ayuda. Si ustedes se vieran en las mismas condiciones, yo estaría con ustedes. 39 EL MUNDO Era 6 de enero, día de Reyes. Nosotros ignorábamos a los Reyes, pero ese día fue el de Reyes. Fue al mediodía. Se oyó un balazo grande, retumbó toda la calle, se estremecieron las casas. El brazo de mi hermanito, hecho trizas, apareció arrastrado por un cuerpo ennegrecido; su cara y su ropa destrozadas, renegridas. El plomo se le incrustó en todas partes. Corrió llevando su carne rota ante mamá. Primero caminaron una cuadra: iban a buscar un médico. Luego se devolvieron, porque ya no pudieron seguir; el niño se moría. Ella, enloquecida, iba y venía. Se le moría su hijo. Le gritaba a Dios, le pedía a la virgen, lloraba. Se lo llevaron al hospital; no lo vimos hasta ocho días después. Mamá estaba constantemente en su cabecera; parecía como si ella hubiera perdido el brazo. Había monjas en el hospital y decían que mi hermano, siendo mudo, era para ellas un santito. Traía un mandil blanco como túnica y siempre se le miraba allí metido en el precioso jardín que las monjas del hospital del Sagrado Corazón de Jesús tenían. Su figura realmente era de un aprendiz de santo; tenía los ojos tristes y miraba las flores como las mira el que ha olido pólvora hasta ahogarse. En su cabeza rapada, brillante, el sol se detenía en reflejos. Pero ya no tenía más que una mano y los santos siempre tienen dos. Cuando se alivió, sonreía. No echaba de menos su mano. Nos dijo a señas que ya no volvería a jugar con balines. Ella había juntado los deditos de su hijo y los tenía guardados en un frasco de alcohol, donde nadaban como pececillos contentos, seguramente contentos de no acompañar a mi hermano hasta el fin de su vida. Nosotros, los combates, los sustos, íbamos matándole su preciosa juventud. Un día, no sé ni en qué momento, subimos al tren, para ir a Chihuahua, Mamá, Gloriecita y yo. Aparecimos en un hospital grande, con mucha luz y muchas caras que se despedían del sol. Allí se podía morir más a gusto; nadie llora, no hay velas. Entra el brillo del sol y el aire de las montañas. ¡Qué bien estaba aquello! Olía mucho, para mí era nuevo; después supe que era el olor de todos los hospitales. Sus pasos se oyeron seguidos y ligeros. Buscó con los ojos el grupo de camas que le habían señalado. Mi hermano de trece años, el mayor de todos, que se fue a la revolución contra los carrancistas, estaba tranquilo y sin ningún remordimiento por el sufrimiento de Mamá. Ella, con su niña en brazos, le preguntó a su hijo por la herida. "¿Sanaría en dos meses? ¿En tres?" Gloriecita quería llorar. Para que jugara, el herido de junto le dio un reloj. ¿Jugar? Lo estrelló con su bracito de un año contra el piso de cemento. Todos se rieron. El herido dijo que para eso era, que sólo la vida había que cuidar. Gloriecita –ojitos azules de salvaje– pedía ahora los pedazos. Se los quería comer. No sé cómo nos vinimos. Se descarriló el tren; muchos carros se subieron sobre la máquina, que quedó intacta, enterrada con toda la tropa debajo de lo que había sido la vía. Los carros se habían desgranado. ¡Terrible cosa! Mis ojos estaban acostumbrados a ver morir con plomo caliente, hecho pedacitos dentro del cuerpo. A una mujer la depositaron en sus propias enaguas y la amarraron como un bulto de ropa. A un jovencito lo pusieron cuidadosamente a un lado de la vía. No se veía un solo golpe, estaba pálido, con los ojos abiertos. Yo me pregunté por qué miraría así; parecía vivo. Le echaron un puño de tierra y se le borró la mirada. Entre aquello nos guiaba ella; nosotros, los pequeños inútiles, su carga constante, íbamos siempre junto a su falda. Un hombre con una linterna le dijo que para llegar a una estación donde pudiéramos tomar café y dormir había que pasar el puente de 40 Ortiz; que el río venía crecido, que había peligro; que podía venir una máquina a dar auxilio; que él podía acompañarla si ella se decidía a ir. El puente de Ortiz es largo, largo. Por debajo pasa el río Conchos, que es como un mar. El puente no es para que pase la gente a pie. Los durmientes no están muy juntos, los pasos no deben darse en falso. Por toda contestación, ella le puso los bultos en los hombros. Aseguraron la mecha de la linterna. Tomó a mi hermanita en sus brazos, me cogió de la mano: entramos por el puente. Ande, ande, ande... La luz de la linterna se balanceaba. Llevaba nuestra vida en su ritmo. La mechita de petróleo se alargaba. El hombre iba en su trabajo, pero su vida era su vida y también se la estaba jugando. Nuestros pies, nuestros ojos, el equilibrio, el corazón, se balanceaban en el abismo. Ahora sé lo grande que era el poder de su falda y el poder de sus manos. Íbamos a llegar. Allí había casas, tomaríamos café, olvidaríamos los ojos borrados con tierra y la mujer en sus enaguas. ¿Cuánto tiempo estuvimos pasando aquel puente? Fue un siglo de terror hecho nudo en el corazón. El café bajó por nuestros cuerpos y bañó nuestros pies, reprochándoles su miedo. La voz de ella cortó mis insignificantes meditaciones egoístas. "Mi hijo llegará el miércoles –dijo con entonación de tristeza–, la vía estará reparada. Si; pasará bien..." "Las bendiciones de su madre le han de alcanzar", exclamó dirigiendo una mirada a los largos rieles por donde habíamos conquistado la vida. Ella ignoraba esto; solo conocía su gran cariño por el soldado que se quedó en el hospital sostenido por el amor con que ella lo arropó. ¿El puente? ¿Mi miedo? No le daba importancia. Solo dijo: "Hay que hacer aprisa las cosas. Así no se siente temor." UN VILLISTA COMO HUBO MUCHOS Una noche llegó a verla un oficial vestido de blanco, de cara pálida y bigotito negro. Era verano, la luna hablaba con ensoñación, traía los recuerdos y se dejaba besar por ella. Era su costumbre: encantarse y fascinada permanecer horas y horas contemplándola. "Me llamo Rafael Galán –dijo el oficial, sonriente, con la forja en la mano–. Vengo a platicar con usted. ¿Me lo permite? La luna invita a detenerse aquí, en esta puerta, donde una mujer se adormece con un cigarrillo en los labios. Mire la luna. Piense en su primer novio. Usted ha amado. Todos amamos, aunque sea un imposible. "En la revolución la vida nos hace amar una niña en cada pueblo. Son de ojos tímidos. A veces las tenemos que destrozar para que no nos destrocen ellas; pero yo amo en la mujer una joven, una madre, una niña. "Esta noche es de nardos. Se me antoja esa flor. Orita vengo", dijo nervioso y sonriente, y su figura ágil se movió como un reflejo en la oscuridad. Ella lo siguió con la mirada hasta que la calle, angosta y triste, se lo tragó a lo lejos. Pasó un cigarro, tal vez otro, cuando un tropel de caballos golpeó el suelo. Por en medio de la calle venía el capitán rodeado de sus soldados: Rafael Galán, aquel oficial que sabía echar balazos y ganar barras para su sombrero y corazones para sus recuerdos. Traía una brazada de nardos, la calle se llenó de perfume: bajó y se los entregó. "Esta virginal flor fue creada para coronar a la mujer; yo quiero esta noche coronarla a usted –dijo tristemente, quitándose el sombrero–. Vamos a salir hoy. Tenemos que atacar Santa Bárbara; yo quiero esperar la salida aquí platicando. ¿Usted me dejará? Fumaré, admiraré a las mujeres que, como usted, son el orgullo de los hombres como yo, nacidos en estos llanos norteños." Ella, la que sufría con sus hijos y soñaba en las noches de luna con el amor por su compañero muerto, lo oía extasiada. Las mujeres se dejan amar y aman a los hombres que son así. Hablaron de la familia de él, su mamá, que vivía en Santa Bárbara, donde él iba a pelear esa madrugada. Había órdenes de empezar el ataque a las cinco de la mañana. 41 Rafael Galán, nardos, pedazos de luna, sentado en la puerta gris, ante una mujer, le narra toda su vida y le deja todas las bellezas y delicados perfiles de su yo, el yo que era para las mujeres y que él no utilizaba para echar balazos. Le habló de sus amores felices. Un hombre así siempre tiene amores felices. Sonreía a la vida como hacen los señores capitanes de los cuentos. La luna, como las vidas jóvenes de los hombres fuertes, no decaía. Sólo se quebró al desembocar por la gloriosa calle otros hombres a caballo. Llegando a él le dijeron: "Mi capitán, ya es la salida." "Si –dijo él–, ya es la salida". y movía la cabeza. No se quería ir. "¡Qué caray! –dijo–; ya me tengo que ir; pero esta luna, esta noche... ¡Qué bonita luna! Tengo que irme, pero volveré: tengo que volver. No me despido; vengo para decirle adiós por última vez." Y se fue, como lo hacen los capitanes jóvenes cuando van a buscar la muerte abrazando su destino. Había mucho movimiento. Estaban acuartelados los villistas a dos cuadras de ahí. Tropeles por aquí y por allá. Arrendaban caballos, pasaban corriendo. De repente el capitán se detuvo frente a la casa. "Ahora sí, adiós." Se había bajado del caballo. Le dijo a ella: "Pero antes de que me vaya quiero pedirle un favor: ¿me permite abrazarla?" Ella lo despidió con un abrazo. Él le besó la mano. Ya iba a montarse cuando rápidamente se devolvió y le besó la punta de su vestido. Se montó ágil y se alejó como solo podía hacerlo Rafael Galán. A las tres horas el primer balazo de una avanzada alcanzó en la frente a Rafael. Murió al instante. Así fueron sus últimos momentos. Se había despedido de lo que él más amó. Pero la forma blanca del oficial romántico se quedó allí, en la puerta gris, donde él se despidió de la vida. Capitán: fue usted un gentilhombre con mi madre. Los nardos y las noches de luna son de usted. "ELLA" Y LA MÁQUINA Estaba cantando; siempre que cosía se alegraba. El ruido de la máquina, con su llanto de fierros, era en la noche la única verdad de dos seres: Ella cantando al ritmo de la máquina; la máquina, una niña de acero entre sus manos, dejándose llevar por ella y por sus cantos. Yo estaba a su lado. Si ella no tenía sueño, yo no lo tenía; si cantaba, cantaba yo. A veces me quedaba viendo su perfil: una nariz fina, media boca, el lado izquierdo de su rostro, su pelo echado atrás, su frente limpia (nunca la vi hacerse un rizo). Perfil de mujer fuerte, sana, cuadraba con los perfiles de la máquina. Sus manos se movían. La máquina nos regalaba bastillas. Nosotros las necesitábamos. Yo pensaba: "Mamá es muy bonita", y corría mis ojos de la punta de su nariz a su boca y a sus ojos. Sus cejas se movían cuando levantaba la voz para cantar. Yo iba detrás de ella, pero mi voz no llegaba. Entonces me quedaba viéndola, muda de admiración. ¡Se veía tan bien, me parecía tan hermosa, que no la comparaba con vírgenes ni con ángeles: la comparaba con ella misma! Algunas de estas noches, casi siempre, de un balacito nacían tres, ocho, veinte, quinientos: una lluvia de balas. Comenzaba el combate y al rato seguían las cóconas. Cuando funcionaba un cañón grande era un ruido que a mi me parecía como que se abría la boca del cielo del lado del camposanto. Me estremecía de tristeza; las casas me las imaginaba desmoronadas. Mamá dejaba de coser; su cara se ponía en acción de buscar. "¿Quiénes? ¿Quienes?", decían sus ojos. Mencionaba nombres. "¿Estarán dormidos? ¿Ya habrán oído los balazos? –se decía sola–. Que no los agarren, que no los agarren..." Algunas veces, ya los balazos entre las casas, salía corriendo a salvar a las gentes queridas. La máquina, muñeca tosca, se quedaba abandona42 da; las bastillas arrugadas estrangulaban a veces la rueda, brillante como anillo de estrellas. La aguja mordía despiadada las puntas de aquellos pedazos de tela. ¿Qué era el pobre sonido de aquella máquina junto a las voces del cañón? Nada; inútil moverla. Me daba risa oírla junto al canto del cañón. ¡Pobrecita máquina que nos regalaba bastillas mientras el cañón nos regalaba muertos, muchos muertos! Nuestras calles quedaban sembradas con aquellos cuerpos fuertes y jóvenes, tirados en el suelo sobre las bastillas que sus mamás les habían puesto en sus camisas. ¿Para qué les servían? ¿Para qué se las pusieron? "¿Cuántos kilos de carne harían en total? ¿Cuántos ojos y pensamientos? Y todo estaba muerto en aquellos hombres." Esto decía mi mente de niña precoz. Si los hombres supieran que inspiran lástima en su última posición, no se dejarían matar. "¿Cuántas lenguas? ¿Cuántos ojos?" Nuestra máquina lo ignoraba, a pesar de su aspecto brillante. ¿Qué sabía de este espectáculo de mis ojos de niña? Nos daría bastillas, sonaría; volverían las manos de Mamá a moverla y sus cantos a seguir las mordidas de la aguja sobre la manta trigueña. Pero de esto a contemplar el número de ojos, y mejillas, y dedos, estaba muy lejos. Volvería ella a cantar, volverían los balazos y volvería yo a ver jóvenes muertos de brazos extendidos y extáticos y de bocas abiertas, donde las moscas cantaban. Hombres fuertes tirados allí para regalo de mis ojos, apretando entre los dedos las bastillas que sus mamás les pusieron en la orilla de sus ropas deslavadas. Pero nuestra máquina se quedaría en el rincón sin saber nada de esto y solo regalándonos remiendos. Mis jóvenes muertos eran mejores para mis ojos ágiles. LAS BARAJAS DE JACINTO Quedó solo Parral, y, cuando se quedaban solas las calles, era cuando los perros lloraban a sus dueños. Una desesperación salvaje se apoderaba de ellos. (Los perros pueden aullar en las calles con todo lo que su pulmón les da; son más libres que las gentes, deben ser más felices.) Sus ojos polvosos, lacrimosos, buscan los ojos de las gentes... Preguntan, se relamen el hocico, piden a sus dueños. Su desesperación –falta de razonamientos y limpia– quiere ver las caras queridas. Volvieron unos cuantos de perseguir a Villa. Venían derrotados. Entonces quedó como jefe de las armas Jacinto Hernández, hermano de Petronilo, y volvía la plaza a quedar casi sola, pues aquél era lo que se dice un puño de hombres. Estos Hernández eran de Río Florido. Ella los conocía muy bien. Habían sido de la gente de Urbina, pero hoy eran carrancistas. En el puente de Guanajuato estaba tirado el Güero; tenía media cabeza arrancada y encogido el cuerpo; casi juntos los brazos, como agarrándose el estómago. Jacinto fue a caer al lado izquierdo del puente, yendo de aquí para allá. Testereando –contaban– había dado sus últimos pasos, como cuando, niño de un año, empezaba a andar. Torpemente alcanzaría un pedazo de tabla, pero un pedazo grande de su cabeza ya lo había dejado atrás, tirado como algo que se abandona porque ya no se necesita y se vuelve un estorbo. Se arrugó blandamente. Había ido soltando sus pensamientos sobre las tablas rojas donde hizo su última danza, y, de pronto, su carne morena, arrugada por los balazos, se extendió de largo a largo. Jacinto se quedó dando un abrazo al cielo. Estaban jugando a la baraja en una casa, por la estación. La sota y el caballo, el as, los albures, fueron interrumpidos. Jacinto escuchó unos balazos. "¡Mis muchachos!", dijo, y rápidamente salió. Su segundo se fue acompañándolo. Al llegar al puente de Guanajuato oyeron el quién vive y Jacinto contestó: "Brigada Morelos." Inmediatamente salieron sobre ellos balazos de los dos lados del puente. Los muchachos villistas le contaron a ella que Jacinto había logrado caminar de un lado a otro del puente. A Jacinto se le acabó la memoria en los momentos en que el siete de espadas y la sota de copas, o bien el caballo de bastos, estaban dentro 43 de su pequeño horizonte de soldado inculto. Los soldados villistas hicieron blanco entre barajas atravesadas en la cabeza del pobre Jacinto. Los perros seguían aullando allá donde la vida se descomponía en un grito. A veces, en su carrera loca, con el cuerpo encogido y los ojos rojos por el llanto, encontraban a sus amos, a sus queridos y pequeños dioses, que estaban allí tirados, con el cuerpo lleno de agujeros, por donde manaba sangre, sangre que los canes lamían poco a poco rítmicamente, con esa suavidad, con esa esperanza que ellos ponen en espera de que pronto se moverían los cuerpos y les tocarían su cabecita. En vano esperan, en vano lamen. El carro de basura llega, o el petróleo, o un rico ataúd. Los Céfiros, los Júpiter, los Togos, siguen aullando. Sus pulmones se acaban poco a poco. Sus ojos inocentes también se cierran: no volverán a llorar. A veces los perros y los niños son iguales. Pero los perros no cambian. La desesperación limpia; el verdadero amor, la adoración, están en sus ojos. Jacinto Hernández, con su pantalón de charro negro ajustado a sus piernas rectas y fuertes, se quedó abierto de brazos en el puente rojo un día que le pegaron el quién vive y que caminó testereando como niño que da los primeros pasos. LA PLAZA DE LAS LILAS Jiménez es un pueblecito polvoso. Las calles parecen tripas hambrientas. Sus focos hacen un canto triste a los ojos cuando en la noche lacrimosa besan las caras. Caras no tristes, no decididas, sino borradas como en los retratos de las sesiones espíritas. Este pueblo tiene en su recuerdo la danza de las tropas que hicieron la Revolución. Frente a la Plaza de las Lilas, en una casona blanca de paredes encaladas y patio ancho, está ella y tres voces de hombres que se oyen. Canto sentimental en noche oscura, rendijas de luces anémicas, un fuerte perfume que no tiene razón de ser, donde la muerte impera y las vírgenes no quieren oír los ruegos y rezos de quienes presienten su fin. Las irresponsables lilas, colgando de árboles solitarios, cumplen su misión. Emilio, el prieto y elegante oficial de cara fea, estaba borracho de tristeza. (El romanticismo era otro enemigo, el más peligroso. Generalmente los que preferían el perfume de las flores y los cantos de amor morían con más rapidez que los otros, porque ya estaban envenenados.) "Valentina, Valentina, yo te quisiera decir"; sonaba su voz pegando en las paredes y dejando un eco que ella repetía entre dientes, comiéndose la melodía y fumando un cigarro, puestos los ojos a lo lejos, donde mi pequeña vida no alcanzaba. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez... Terminaron las notas y la guitarra sonó tres ratitos más. Ella volteó como hipnotizada por el sonido de las cuerdas y se quedó mirando los bultos negros de tres hombres borrachos de sentimiento amoroso. Se fue acercando Emilio. Este hombre tenía el aspecto planchado y lavado. Saludó tristemente, como solo lo hacen los que saben que están enamorados y que no son soldados, los que nacieron para decorar aparadores, pero no para desafiar la muerte. Y, sin embargo, lo fusilaron, quién sabe por qué, una noche de lluvia, de no sé qué año, ni qué día. La voz de Emilio García Hernández no se volvió a oír. Fue cierta su canción. Su cara prieta se pudría debajo de la tierra un mes después de aquella noche en que su canto no llegó al corazón de Valentina. Era en la mañana. Jiménez, con su tierra triste y los filos empolvados de sus casas, sus arbolitos, las bancas de su plaza, haría un saludo tímido que los ojos de ella comprenderían sin fijarse en el polvo blancuzco delatado por el sol. No así la Plaza de las Lilas, silenciosa y perfumada, sitio de amor, lugar donde la vida es un beso mal dado y un sueño que no se realiza. ¡Jiménez, pequeño lugar triste! Ella vivió allí y soñó, perfumando sus manos y sus cabellos negros con el rincón de las lilas. 44 Aquella mañana, con Gloriecita en los brazos, atravesó las calles, chicas y polvosas, y se fue a ver al jefe de las armas. Un hombre muy malo; estaba sentado en una silla. Su cara era dura, angulosa, los ojos vidriosos, la nariz roja, con poros grasos y abiertos, y el bigote ralo, caído. Cuando estaba sentado así, frente a un escritorio amarillo y elegante, era muy correcto, casi bueno, y se sonreía. "He venido a llevarme a mi hijo –dijo ella–. Es un niño. No quiero que lo maten tan chico. Esperen a que sea hombre." Él se rió, le temblaron los bigotes, se meció en la silla y mandó una orden para que el niño le fuera entregado. Le decían Mascota, pero era hijo de Mamá, y Mamá sabía que las flores valen más que los diamantes y quería a su hijo como las mujeres de la sierra quieren a sus flores. Allí, en la Plaza de las Lilas, entrecerrando los ojos, extendía sus sueños como una niña que tiende sus muñecas para empezar a moverlas. Ella jugaba y sus pensamientos los llevaba en derredor de los árboles, salpicados de sangre en el tronco y cubiertos de flores en la copa. Lilas de la plaza destrozadas por las granadas enemigas, chorreantes de perfume en sus hojas y de sangre en su tronco, siguen allá, en el pueblo polvoso que se llama Jiménez, perfumando los cabellos de Mamá, que todavía flotan trenzados en sombras caídas al suelo, donde cayó aquel hombre que Maclovio mandó fusilar con las manos amarradas por detrás. ¿Quién era? Solo sé que fue en la Plaza de las Lilas una mañana que Mamá estaba allí, absorta en sus sueños. ¿Las once de la mañana? ¿Las doce? El hombre tenía el cabello negro revuelto, los ojos colorados; todo él estaba polvoso, sus pestañas casi blancas. Lo arrimaron a un rincón donde la humedad hacía sombras en la tierra. Sus ojos vidriosos se movían de un lado a otro. Todo él revelaba dispersión. Pocos segundos después las balas lograrían deshacer eso que él no lograba borrar de su memoria. Cayó ahí, donde ya otros habían caído. Los sueños de Mamá también cayeron. En la Plaza de las Lilas todo danza en la copa de los árboles y las noches siguen llenas de perfumes y de sueños. CUANDO LLEGAMOS A UNA CAPITAL Las calles de Chihuahua, largas y tristes, nos recibieron abiertas de brazos. Brazos fuertes que devoran. Ojos indiferentes que matan, que empequeñecen el espíritu. Los perfiles de la ciudad hostil nos estremecieron. Las estatuas de bronce dijeron: "Irreales, váyanse a la montaña." Y aquellos monos de fierro extendían su brazo. "¡Váyanse!" Y como son de metal, siguen allí en pie, señalando la montaña. Una casa fea en una calle ancha, un pedazo de cielo en el patio. Un número que dice 25 y chiflones de aire que azotan el cuerpo y entran hasta los rincones. Afuera las caras de las gentes tienen tristeza, ojos apagados, bocas apretadas. Amarga ciudad, admitida en pesadilla para los que han tenido la desgracia de caer allí. Roba el ímpetu, achica el espíritu, aplasta la potencia cerebral. Lo mejor está afuera, en la sierra, donde las gentes son claras como niños grandes, con sueños transparentes, y sencillas, buenas, libres, bellas, ágiles y fuertes como berrendos que cruzan el desierto y trepan los peñascos balanceando su cuerpo en los relices. Bella raza de las llanuras de Chihuahua; me gustan, los admiro, al igual que los tarahumaras, indios antiguos, pacíficos, sensibles, artistas, exponentes de una vida noble, resignados por naturaleza, aunque sin la civilización de los blancos. Llevan su conformidad hasta ignorar el dinero y solo conocen la sonrisa de las gentes. Es el mes de diciembre. Nuestra tribu al calor de las brasas. Como su mundo está allí, no le importan las caras y las calles feas. Ella tiene en sus brazos un angelote rubio de ojos azules y espaldas fuertes, verdadero ejemplar de una raza de ascendencia guerrera, que hoy, convertida en tribu sentimental, vive en una calle que se llama Veinticinco. 45 Mis hermanos iban a la escuela, torcían la voz cuando hablaban, chocanteaban las letras aprendidas, hacían garabatos, se mojaban al sacarle la punta al lápiz y hacían mucho ruido con los cristalinos líquidos infantiles. "¡Ah! ¡Chocantes!" (dije en voz alta). Ahí fue donde comencé a separarme de su amistad; dudé de su rebeldía, me habían hecho una gran traición. Mi soledad era absoluta. Las peñas, los cerros, las huertas eran mi refugio. Yo no quería escuela. ¿Por qué había yo de estar frente a gentes regañonas? Allí solo se va a sufrir, a distinguir clases, a aguantar la enfermedad de algunos maestros; una señorita histérica o diabética o un señor enfermo del hígado, de los riñones, de la boca. No, no, no. ¿Estos seres enfermos son los que tienen que formar el espíritu de los niños? No, no. Pero en realidad yo no sabía por qué no me gustaba la escuela. Me defendí para no ir y ella no me obligó. Mis hermanos quisieron escuela, libros, primera comunión, y les fue dado. Indudablemente que todas estas mentiras las sacaban por estar allí, en la escuela, revueltos con muchachos que tienen manías de viejitos. Vi a muchas niñas que hacían el mes a María. Llevaban velos en la cabeza, en las manos flores, rosario, todo lo que se lleva a la iglesia, y jamas se me ocurrió nacer lo mismo. También tenía miedo a que me llevaran a la iglesia. ¿Confesarme? ¿Hacer mi primera comunión? "No y no", decía moviendo los hombros y apretando los dientes. Tampoco me obligó ella. Mi carácter necesitaba la libertad y como lo sabía ella, me dejó. Un día doña Isabel, una tía mía, me enseñó a leer. Quise hacerlo y no me costó trabajo. Aprendí a escribir. Supe todo. Mi tía era una dama muy seria, con dientes bonitos y blancos. Todo lo que supe entonces mi tía me lo enseñó. Ella era feliz al ver los adelantos de sus hijos y también lo fue cuando yo le presentaba mi cara colorada y pecosa y le demostraba mis habilidades sobre el lomo de los caballos. ¡La facilidad con que lo aprendía todo sin estar horas y horas sentada en una banca dura y con la espalda encorvada! A veces, al sentir las pezuñas de un caba- llo que pasaba corriendo, decía ella: "Esa es la chirota de mi hija. Es una comanche verdadera. Si mi padre la viera, estaría orgulloso de ella." Los otros hijos leían, hacían números, se amontonaban junto a la luz como verdaderas mariposas. Yo no estaba con ellos. Me hacía reflexiones bien sencillas. Siempre preferí los pies fuertes y las piernas ágiles. ¿Riñones infantiles sacrificados en las fatídicas bancas de la escuela? Verdad es que el carácter y el cuerpo formados dentro de la vida pura y falta de pasteles me gustan más. Un niño sano y fuerte que no sabe leer es mejor que otro enfermizo y sabio. ¡Es tan fácil cultivar a un niño sano y tan difícil enderezar una espina dorsal torcida! El angelote crecía. Mamá veía cómo aquellas piernas de nueve meses daban sus primeros pasos. Sus pies se hicieron fuertes, corrían y podían gastar la puntera de las sandalias. Gritaba, articulaba palabras. Se abría de brazos y caía riendo en su regazo. Con su voz mal hecha todavía pidió pistola, caballo, bicicleta, y decía: "Mató... tola mía... home... cacha... Quieta voy calle. Alla mio... Echa Mamá Lala mía. Ume coco mene tío Moya... Mamá mía. Mano ucho, ona, mula aga... Mana ten." Sus medias palabras llenaban los rincones de la casa. La tristeza, la aridez, las penas, todo se esfumaba con su charla. Iba y venía, emborronaba papeles. Manejaba el velocípedo, se ponía su pistola y siempre su voz: diálogo constante llevado por toda la casa y alumbrando nuestras caras, ansiosas de sus pequeños ademanes. Un día, meciéndose en la hoja de una puerta, le dijo a su mamá Lala que él se iba... "Voy... ucho camino... Lala mía, voy." Tres días más y se fue. Ella enloqueció... Se nos moría... Sus ojos se secaban... No podía vivir. En las noches se iba al panteón. Allí se estaba. A las seis de la mañana volvía desconsolada, triste, llorosa. No comía, no dormía y suplicaba morir. La Virgen de la Soledad, dama vestida de largo, tapada con un manto solemne, sus manos aristocráticamente recogidas para sujetar por la 46 punta un pañuelo de encajes y sobre su cabeza un resplandor que venía a hacerle más doliente el rostro, fue a dar a media calle, en pedazos su cara afligida. La Dama de la Soledad no supo cortar, con su poder infinito, la pulmonía que partió las espaldas fuertes del niño. El reloj fue a estrellarse contra el suelo. Había marcado la hora exacta de la partida. El angelote rubio se había acabado. Ella no lo quería creer. Pero ¿y su vocecita? ¿Y sus pequeñas pisadas que llevaban y traían las palabras cortadas? Era cierto. No estaba allí. Pero ella no lo creía y se iba a la tumba las noches oscuras, y allí se estaba velando por el hijo que se había llevado su felicidad. Pasaron los meses. Viendo que no retornaba, a pesar de que, como dueña que era de nuestras vidas, las ofrecía en montón a cambio de la de aquel niño que borró la alegría de nuestra casa, pidió morir. Sus manos, en ademán enérgico, rechazaban la vida. Era septiembre. Cohetes, colorines, gorras, papeles, pólvora, alcohol, gritos... Ella, como siempre, apresuró el paso para ir junto al que más la necesitara. Su mirada la puso lejos, lejos... No la cubrieron de flores. Le cruzaron las manos, le alumbraron la cara con ceras. Su sonrisa de niña tímida, el gesto de su cuerpo, todo en ella parecía pedir perdón a la vida. Ella se fue... No le escribo nada que tenga sombras: Usted quiere que vayamos alegremente rimando nuestros pasos hasta el lugar donde usted espera. Hoy es el día, son las seis de la tarde; él la llamó a usted y fue a un cielo, conocido por los dos. Quería usted irse, se entiende. ¡Qué extraño parece, pero qué claro! ¡Grandes deseos de irse, Madre, y al ver que la vida se prolongaba en segundos, apagó sus ojos, ansiosa de no sentirla! Nos heredó sus risas, nos heredó su alegría; por eso hoy, cerrando los ojos, la vemos y reímos con usted como en aquellos momentos de tristeza que usted nos enseñó. CARTA PARA USTED Se la envío al viento, junto al cielo allá donde usted vive y de donde ve cómo esperamos que sus manos se desprendan algún día para adorarla. Aquí, Mamá: Comienza un mes de otoño. Usted está allá al pie de la sierra esperando volver al lugar donde estaba su estrella. Al preciso lugar que señaló. Siguiendo su mano, aquí estamos todavía con los ojos fijos en usted. Los hilos de venas entre las manos se juntan por usted. Las sonrisas claras, verdaderas, son por usted. Y así, todas las cosas que florecen para nosotros, son por usted. La vida le dio el dolor de nosotros quitándole todo, pero hoy tratamos de realizar lo que usted hubiera querido. Y volvemos a cada instante para buscarla. La luz del entendimiento se retarda y surge el dolor, el dolor de lo que se adivina. Un panteón allá lejos, una sierra azul y gris, una tumba sin flores. Usted allí esperando que las manos de sus hijos lleguen a remover la tierra donde descansaron sus ojos para siempre. La tierra que oprime sus queridos huesos florece y usted viene en dirección a nosotros. Llega usted y nuestra esperanza se sostiene en su reflejo. La queremos aquí, vuelva. Mamá: Si usted volviera, sus últimos zapatos de raso, sus medias, las dos cucharitas que usaron sus labios, su manojito de cartas, las migajitas de pan, todo lo que usted dejó lo encontraría igual; nuestros corazones no han cambiado en nada frente a usted. 47 Un corazón hecho por su compañero, y que adornó su cuello, aquí está esperando que vengan sus manos a moverlo. La caja blanca de sus alfileres, donde están sus nardos, sus dalias y horquillas, donde están las últimas sonrisas de sus ojos castaños y sencillos, que hoy, allá lejos, ya serán cenizas, también la esperan. Recuerdo sus manos, sus valientes manos, las que nacieron para darnos y señalar; sus manos de mujer, sus compañeras, sus mejores camaradas. Nos inclinamos a rezar: Son las que nos levantaron y nos enseñaron el camino. El mejor, el que va derecho, a través de la nieve, los cerros, las canteras, el lodo, los ríos azules, las chozas mugrosas y los camposantos. Son las que nos entregaron a la vida. Son las que trenzaron nuestro cabello, las que lavaron nuestra cara y nos secaron los ojos. Son las que hicieron la señal de la cruz en nuestra frente y las que hicieron florecer el trigo en racimos de tortillas. Era adorable, dulce el movimiento de sus manos: semejaban la caída de las flores en las aguas que bajan de la montaña. Como las palomas llegando al lugar donde florecieron sus alas, así eran sus manos, lo juro por los cabellos flexibles de su adorable cabeza. Por las nubes que riman frente al movimiento del sol. Por el ir y venir de mi corazón y todos los perfiles e imágenes sagradas que guardan las gentes de mi pueblo. Tan blanca, tan suave, tan perfecta. Mamá, vuelva la cara, véanos, sonría, extienda sus manos... Es puesta de sol en el norte... Tarde roja, prolongada en las venas de sus manos, las que rompieron la blusa para encontrar su dios... De: CASTRO LEAL, Antonio (ed.) (1960), La novela de la Revolución Mexicana. Tomo I. México: Aguilar, pp. 969-989. Era esbelta como las flores de la sierra... Sus ojos, las espigas doradas. Sus manos, los granos de trigo apretados... Sus lágrimas... Su falda en el viento danza, danza... Allá está el horizonte, sin volver la cara. 48 Guadalupe Dueñas LA TÍA CARLOTA SIEMPRE estoy sola como el viejo naranjo que sucumbe en el patio. Vago por los corredores, por la huerta, por el gallinero durante toda la mañana. Cuando me canso y voy a ver a mi tía, la vieja hermana de mi padre, que trasega en la cocina, invariablemente regreso con una tristeza nueva. Porque conmigo su lengua se hincha de palabras duras y su voz me descubre un odio incomprensible. No me quiere. Dice que traigo desgracia y me nota en los ojos sombras de mal agüero. Alta, cetrina, con ojos entrecerrados esculpidos en madera. Su boca es una línea sin sangre, insensible a la ternura. Mi tío afirma que ella no es mala. Monologa implacable como el ruido que en la noria producen los chorros de agua, siempre contra mí: –...Irse a ciudad extraña donde el mar es la perdición de todos, no tiene sentido. Cosas así no suceden en esta tierra. Y mira las consecuencias: anda dividido, con el alma partida en cuatro. Hay que verlo, frente al Cristo que está en tu pieza, llorar como lo hacía entre mis brazos cuando era pequeño. ¡Y es que no se consuela de haberle dado la espalda! Todo por culpa de ella, por esa que llamas madre. Tu padre estudiaba para cura cuando por su desdicha hizo aquel viaje funesto, único motivo para que abandonara el seminario. De haber deseado una esposa, debió elegir a Rosario Méndez, de abolengo y prima de tu padre. En tu casa ya llevan cinco criaturas y la "señora" no sabe atenderlas. Las ha repartido como a mostrencas de hospicio. A ti que no eres bonita te dejaron con nosotros. A tu tía Consolación le enviaron los dos muchachos. ¡A ver si con las gemelas tu madre se avispa un poco! De que era muy jovencita ya pasaron siete años. No me vengan con remilgos de que le falta experiencia. Si enredó a tu padre es que le sobra malicia... Yo no llegaré a santa, pero no he de perdonarle que habiendo bordado un alba para que la usara mi hermano en su primera misa, diga la deslenguada que se lo vuelvan ropón y pinten el tul de negro para que ella luzca un refajo... Por un momento calla. Desquita su furia en las almendras que remuele en el molcajete. Lentamente salgo, huyo a la huerta y lloro por una pena que todavía no sé cómo es de grande. Me distraen las hormigas. Un hilo ensangrentado que va más allá de la puerta. Llevan hojas sobre sus cabellos y se me figuran señoritas con sombrilla; ninguna se detiene en la frescura de una rama, ni olvida su consigna y sueña sobre una piedra. Incansables, trabajan sonámbulas cuando arrecia la noche. Atravieso el patio, aburrida me detengo junto al pozo y en el fondo la pupila de agua abre un pedazo de firmamento. Por el lomo de un ladrillo salta un renacuajo, quiebra la retina y las pestañas de musgo se bañan de azul. De rodillas, con mi cara hundida en el brocal, deletreo mi nombre y las letras se humedecen con el vaho de la tierra. Luego escupo al fondo hasta que ya no tengo saliva. Me subo al pretil y desde allí, cuando la cortina de lona que libra del calor al patio se asusta con el aire, distingo la sotana de mi tío que va de la sala a la reja. Una mole gigante que suda todo el día, mientras estornudos formidables hacen tambalear su corpulencia. Sobre sus canas, que la luz pinta de aluminio, veo claramente su enorme verruga semejante a una bola de chicle. Distingo su cara de niño monstruoso y sus fauces que devoran platos de cuajada y semas rellenas de nata frente a mi hambre. Hace mucho que espera su nombramiento de canónigo. Ahora es capellán de Cumato, la hacienda de los Méndez, distante cinco leguas de donde mis tíos radican. Llevo dos horas sola. De nuevo busco a mi tía. No importa lo que diga. Ha seguido hablando: 49 –...Podría haber sido tu madre mi prima Rosario. Entonces vivirías con el lujo de su hacienda, usarías corpiños de tira bordada y no tendrías ese color. Rosario fue muy bella aunque hoy la mires clavada en un sillón... Pero todo vuelve a lo mismo. El día que llegaste al mundo se quebró como una higuera tierna. Tú apagaste su esperanza. En fin, ya nada tiene remedio... Silenciosamente me refugio en la sala. El Cristo triplica su agonía en los espejos. Es casi del alto de mi tío, pero llagado y negro, y no termina de cerrar los ojos. Respira, oigo su aliento en las paredes; no soy capaz de mirarlo. Busco la sombra del naranjo y sin querer regreso a la cocina. No encuentro a tía Carlota. La espero pensando en "su prima Rosario": la conocí un domingo en la misa de la hacienda. Entró al oratorio, en su sillón de ruedas forrado de terciopelo, cuando principiaba la Epístola. La mantilla ensombrecía su chongo donde se apretaban los rizos igual que un racimo de uvas. No sé por qué de su cara no me acuerdo: la olvidé con las golosinas servidas en el desayuno; tampoco puse cuidado a la insistencia de sus ojos, pero algo me hace pensar que los tuvo fijos en mí. Sólo me quedó presente la muñequita china, regalo de mi padre, que tenía guardada bajo un capelo como si fuera momia. Le espié las piernas y llevaba calzones con encajitos lila. Mi tía vuelve y principia la tarde. La comida es en el corredor. Está lista la mesa; pero a mí nadie me llama. Cuando mi tío pronuncia la oración de gracias cambia de voz y el latín lo vuelve tartamudo. –Do do dómine... do do dómine –oigo desde la cocina. Rechino los dientes. Estoy viéndolo desde la ventana. Se adereza siete huevos en medio metro de virote, escoge el mejor filete y del platón de duraznos no deja nada. ¡Quién fuera él! Siempre dicen que estoy sin hambre porque no quiero el arroz que me da la tía con un caldo rebotado como el agua del pozo. Me consuelo cuando robo teleras y las relleno con píldoras de árnica de las que tiene mi tío en su botiquín. A las siete comienza el rezo en la parroquia. Mi tía me lleva al ofrecimiento, pero no me admiten las de la Vela Perpetua. Dicen que me faltan zapatos blancos. Me siento en la banca donde las Hijas de María se acurrucan como las golondrinas en los alambres. Los acólitos cantan. Llueve y por las claraboyas se mete a rezar la lluvia. Pienso que en el patio se ahogan las hormigas. Me arrulla el susurro de las Avemarías y casi sin sentirlo pregonan el último misterio. Ése sí me gusta. Las niñas riegan agua florida. La esparcen con un clavel que hace de hisopo y después, en la letanía, ofrecen chisporroteantes pebeteros. La iglesia se llena de copal y el manto de la Virgen se oscurece. La custodia incendia su estrella de púas y se desbocan las campanillas. Un olor de pino crece en la nave arrobada. Flotan rehiletes de humo. Arrastro los zapatos detrás de mi tía. Como sigue la llovizna, los derrito en el agua y dejo mi rencor en el cieno de los charcos. Cuando regresamos, mi tío anuncia que ha llegado un telegrama. Al fin van a nombrarlo canónigo y me iré con ellos a México. No oigo más. Me escondo tras el naranjo. Por primera vez pienso en mis padres. Los reconstruyo mientras barnizo de lodo mis rodillas. Vinieron en Navidad. Mi padre es hermoso. Más bien esto me lo dijo la tía. Mejor que su figura recuerdo lo que habló con ella: –Esta pobrecita niña ni siquiera sacó los ojos de la madre. Y su hermana repuso: –Es caprichosa y extraña. No pide ni dulces; pero yo la he visto chupar la mesa en donde extiendo el cuero de membrillo. No vive más 50 que en la huerta con la lengua escaldada de granos de tanto comer los dátiles que no se maduran. Los ojos de mi madre son como un trébol largo donde hubiera caído sol. La sorprendo por los vidrios de la envejecida puerta. Baila frente al espejo y no le tiene miedo al Cristo. Los volantes de su falda rozan los pies ensangrentados. La contemplo con espanto temiendo que caiga lumbre de la cruz. No sucede nada. Su alegría me asusta y sin embargo yo deseo quererla, dormirme en su regazo, preguntarle por qué es mi madre. Pero ella está de prisa. Cuando cesa de bailar sólo tiene ojos para mi padre. Lo besa con estruendo que me daña y yo quiero que muera. Ante ella mi padre se transforma. Ya no se asemeja al San Lorenzo que gime atormentado en su parrilla. Ahora se parece al arcángel de la sala y hasta puedo imaginarme que haya sido también un niño, porque su frente se aclara y en su boca lleva amor y una sonrisa que la tía Carlota no le conoce. Ninguno de los dos se acuerda del Cristo que me persigue con sus ojos que nunca se cierran. Los cristales agrandan sus abrazos. Me alejo herida. Al irme escucho la voz de mi madre hablando entre murmullos. –¿Qué haremos con esta criatura? Heredó todo el ajenjo de tu familia... Las frases se pierden. Ya nada de ellos me importa. Paso la tarde cabalgando en el tezontle de la tapia por un camino de tejados, de nubes y tendederos, de gorriones muertos y de hojas amarillas. En la mañana mis padres se fueron sin despedirse. Mi tía me llama para la cena. Le digo que tengo frío y me voy derecho a la cama. Cuando empiezo a dormirme siento que ella pone bajo mi almohada un objeto pequeño. Lo palpo, y me sorprende la muñequita china. No puedo contenerme, descargo mis sollozos y grito: –¡A mí nadie me quiere, nunca me ha querido nadie! El canónigo se turba y mi tía llora enloquecida. Empieza a decirme palabras sin sentido. Hasta perdona que Rosario no sea mi madre. Me derrumbo sin advertir lo duro de las tablas. Ella me bendice; luego, de rodillas junto a mi cabecera, empieza habla que habla: Que tengo los ojos limpios de aquellos malos presagios. Que siempre he sido una niña muy buena, que mi color es de trigo y que hasta los propios ángeles quisieran tener mis manos. Pero por lo que más me quiere es por esa tristeza que me hace igual a mi padre. Finjo que duermo mientras sus lágrimas caen como alfileres sobre mi cara. De: DUEÑAS, Guadalupe (19852 [19581]), Tiene la noche un árbol. México: Fondo de Cultura Económica/Secretaría de Educación Pública, pp. 7-14 (= Lecturas Mexicanas, 82). 51 Amparo Dávila LA QUINTA DE LAS CELOSÍAS HABÍA anochecido y Gabriel Valle estaba listo para salir. Solía ponerse la primera corbata que encontraba sin preocuparse de que armonizara con el traje; pero esa tarde se había esforzado por estar bien vestido. Se miró al espejo para hacerse el nudo de la corbata, se vio flaco, algo encorvado, descolorido, con gruesos lentes de miope, pero tenía puesto un traje limpio y planchado y quedó satisfecho con su aspecto. Antes de salir leyó una vez más la esquela y se la guardó en el bolsillo del saco. En la escalera se encontró con varios compañeros. Todos comentaron su elegancia; recibió las bromas sin molestarse y se detuvo en la puerta para preguntar a la portera cómo iba su reúma. –Está usted muy contento, joven –dijo la vieja, que estaba acostumbrada a que pasaran frente a ella y ni siquiera la vieran. En la mañana, cuando le llevó la carta, lo encontró tumbado sobre la cama, sin hablar, fumando y viendo el techo. Ella la había dejado sobre el buró y se había salido. Así eran esos muchachos, de un humor muy cambiante. Gabriel Valle caminaba por las calles con pasos largos y seguros, se sentía ligero y contento. Quedaban aún restos de nubes coloreadas en el cielo. No había mucha gente. Los domingos las calles se encuentran casi solas. A él le había gustado siempre caminar por la ciudad al atardecer, o a la medianoche; caminaba hasta cansarse, después se metía en algún bar y se emborrachaba suavemente; entonces recordaba a Eliot... "vayamos pues, tú y yo, cuando la tarde se haya tendido contra el cielo como un paciente eterizado sobre una mesa; vayamos a través de ciertas calles semidesiertas... (a veces nadie lo oía, pero a él no le importaba) la niebla amarilla que frota su hocico sobre las vidrieras lamió los rincones del atardecer... (otras veces venían los músicos negros y se sentaban a escucharlo, sin lograr entender nada, o improvisaban alguna música de fondo para acompañarlo) ¡y la tarde, la noche, duerme tan apacible! alisada por largos dedos, dormida, fatigada... (el cantinero le obsequiaba copas) ¡no! no soy el príncipe Hamlet ni nací para serlo; soy un señor cortesano, uno que servirá para llenar una pausa, iniciar una escena o dos... ("¿Quién es ese tipo que recita tantos versos?" preguntaban a veces los parroquianos), "nos hemos quedado en las cámaras del mar al lado de muchachas marinas coronadas de algas marinas rojas y cafés hasta que nos despiertan voces humanas y nos ahogamos..." entonces se iba con la luz del día muy blanca y muy hiriente a ahogarse en el sueño. Unas chicas que andaban en bicicleta por poco lo atropellaron, pero aquel incidente no le provocó el menor disgusto. Era tan feliz que no podía enojarse por la torpeza de unas muchachas. Se sentía generoso, comprensivo, comunicativo también. Le hubiera gustado saludar cortésmente a todos los que encontraba a su paso, aun sin conocerlos: "¡Buenas tardes, o buenas noches, señora!", "¡Adiós, señor, que la pase bien!" "Permítame que le ayude a llevar la canasta", hubiera querido decirle a una pobre vieja que llevaba un canastón de pan sobre la cabeza. Llegó a la esquina donde tenía que esperar el tranvía, empezaron a caer gotas de lluvia. Se levantó el cuello del saco y se refugió bajo el toldo de una tienda de abarrotes... ¡Qué mal se había sentido aquella vez que acompañó a Jana hasta su casa, después de insistirle mucho que se lo permitiera; ella siempre se negaba, aquella vez accedió con desgano. Lloviznaba cuando llegaron a la quinta, pensó que lo invitaría a entrar mientras la lluvia pasaba, "será mejor que te vayas rápido, para que no te mojes" había dicho Jana mientras abría la reja y se alejaba hacia la casa sin volverse. Pensó tantas cosas en aquel momento. Nunca se había sentido tan humillado. Se quedó un rato contemplando la quinta, después se alejó caminando lentamente bajo la lluvia. Por el camino se tranquilizó y llegó a la conclusión de que todo había sido una mala interpretación de su parte. Jana no era capaz de ofender a nadie, mucho menos a él; tal vez le había parecido inconveniente invitarlo a pasar a esa hora, por vivir sola... El tranvía llegó y 52 Gabriel Valle lo abordó de varias zancadas para no mojarse. Se acomodó al lado de una muchacha muy pálida y muy flaca, que apretaba nerviosamente entre las manos unos guantes sucios ("esta mujer está muy angustiada") y sintió entonces un gran deseo de poder trasmitir a los demás siquiera un poco de aquella felicidad que ahora tenía. La muchacha flaca revolvía dentro del bolso buscando algo... –Parece que ya no llueve –dijo él para iniciar una conversación. –Pero lloverá más tarde –repuso ella en tono amargo–; no es ya suficiente que sea domingo, sino que llueva... Lo miró entonces con una mirada fría, totalmente deshabitada; él sintió que se había asomado al vacío. –¿Le entristecen los domingos? –Los domingos y todos los días, pero... –se puso a mirar por la ventanilla mientras sus manos seguían estrujando los viejos guantes. De pronto continuó: –Los domingos son tan largos, uno tiene tantas cosas que hacer y sin embargo no se quiere hacer nada, da una pereza horrible tener que lavar y planchar la ropa para la semana... después se acaba el domingo y uno se acuesta sin poder recordar nada, sino que pasó un domingo más, igual que todos los otros... ¡Pobre muchacha! Lo que le pasaba era que debía sentirse muy sola, no había de tener quien la quisiera, y era bien fea; sería difícil que encontrara marido o novio así de flaca y desgarbada; el pelo seco y mal acomodado, los ojos inexpresivos, los labios contraídos, la pintura corrida, y tan mal vestida, tan amarga... Recordó entonces a Jana y la satisfacción asomó a su rostro. –...y la lluvia –seguía diciendo la muchacha flaca– siempre la lluvia a toda hora, todos los días... ¿o es que a usted le gusta la lluvia? –Muchas veces me molesta, claro está, sobre todo cuando hay que salir, pero es tan agradable oírla de noche, cuando ya no hay más ruido que el de ella misma, cayendo lenta, continuadamente, fuera y dentro del sueño... La muchacha lo interrumpió: –"Me quedo en la próxima parada, que le vaya bien"– y ella se fue toda flaca y toda amarga hasta la puerta de salida. Se corrió entonces al asiento de la ventanilla. Le gustaría hacer un largo viaje, en tren, con Jana; ver pasar distintos paisajes, no tener que preocuparse por nada, conocer juntos muchas cosas, ciudades, gentes, tener dinero para gastar, y gastarlo sin pensar; sería bueno poder hacer el equipaje y partir, ahora mismo, mañana... Subió una pareja de jóvenes, la muchacha se sentó al lado de Gabriel y él se quedó de pie junto a ella; se veían muy contentos, platicaban en voz baja, cogidos de la mano, reían... Los miraba con gusto ("también son felices"); le hubiera gustado tener esa confianza con Jana, esa sencilla intimidad, pero era tan tímida, tan delicada, no se atrevía ni siquiera a tomarle una mano por temor a molestarla, ¡cuánto trabajo le había costado comenzar a salir con ella! –Siempre me ha parecido una muchacha hosca, huraña y hasta agresiva; tal vez se siente muy superior a todos nosotros –le dijo un día Miguel. –Estás muy equivocado, lo que sucede es que Jana es muy tímida, pero yo la entiendo bien, además ha sufrido mucho, la forma como murieron sus padres fue terrible... –No discuto eso, claro que fue una verdadera tragedia, pero... –El dolor hace que las gentes se encierren en sí mismas y se muestren aparentemente hoscas; pero es sólo un mecanismo de defensa, una barrera inconsciente para protegerse de cualquier cosa que les pueda hacer daño nuevamente... –Puede ser... pero también puede ser cosa propia de su temperamento alemán –dijo Miguel. No cabía duda de que a Miguel no le simpatizaba Jana, y no era de extrañar. Miguel tenía cierta torpeza interior que no le permitía penetrar en los demás, él entendería de fútbol, de rock and roll, de tonterías, ¡qué superficial era! –Y siempre huele a formol y a balsoformo... 53 Gabriel se había ido sin contestarle, ¡qué estúpido podía ser cuando se lo proponía! Si bien era cierto que al principio a él también le resultaba muy desagradable aquel olor que despedía Jana, parecía que estaba impregnada totalmente de él, y así tenía que ser, pues manejaba todos los días aquellas sustancias. Pronto se había acostumbrado y no le molestaba más. Cuando se casaran no le permitiría que siguiera en el anfiteatro ¡y vaya que le iba a costar mucho disuadirla! Porque tomaba demasiado en serio aquel trabajo; le parecía sumamente interesante y estaba convencida de que llegaría a ser una magnífica embalsamadora; había estudiado los procedimientos de que se valían los egipcios para conservar sus muertos; conocía muchos métodos diversos y tenía fórmulas propias que estaba perfeccionando y que pensaba poner en práctica muy pronto; además estaba escribiendo un libro..., esto le había dicho aquella tarde en que él se había arriesgado a tocar el tema. ¡Sí que iba a resultar difícil! El Dr. Hoffman también protestaría; él la había llevado a trabajar al hospital y era su colaboradora. ¡Y qué mal genio tenía el viejo! Cuando algo le salía mal se restregaba las manos, escupía, se rascaba el mentón, mascaba algo imaginario... ¡pero qué extraordinario cirujano era! Aquella trepanación parietal que... Gabriel se dio cuenta que ya era su parada y apresuradamente se levantó. Había dejado de llover; olía a tierra húmeda y a hierba mojada. Estaba fresco pero no hacía frío. Resultaba agradable caminar por aquella larga avenida de cipreses que conducía a la quinta. Miró el reloj, faltaban veinte minutos para las ocho. Llegaría a tiempo. La esquela decía que lo esperaba a las ocho. Se debía de vivir muy tranquilo por allí; sin ningún ruido, con tanto aire puro, pero estaba muy retirado y muy solo. No le gustaba que Jana hiciera ese recorrido por las noches. Resultaba peligroso para cualquiera; había pocas casas y poca gente; si uno gritaba ni quién lo oyera. En los periódicos siempre aparecían noticias de asaltos y de... No le haría ningún reproche a Jana por aquel silencio, ¡pobrecita! también ella debía haber sufrido. Más de un mes había pasado sin tener noti- cias. Le parecía inexplicable aquella actitud de Jana. Recordó aquellas noches que fue hasta la quinta tratando inútilmente de verla, o aquellas largas esperas en la puerta del anfiteatro... Sus dedos palparon el sobre y sintió un gran alivio; con esto había terminado la angustia. Lo mejor sería casarse pronto; una ceremonia sencilla, sin invitados; les avisaría a sus padres cuando ya estuvieran casados, así no podrían oponerse; los conocía bien, su madre era capaz de enfermar, de ponerse grave, tal vez hasta de morirse. ¿Pensaría Jana que vivieran en la quinta? No sabría qué decidir. No se atrevería a llevarla a la pensión: un cuarto solamente, una cama estrecha y dura, el baño compartido con veinte estudiantes, y la comida tan mala, que se quedaría siempre sin comer. Tendría que hacer a un lado su orgullo y venirse a la quinta. Por lo menos podría estudiar tranquilo, sin ruido de tranvías, sin gente molesta, solo él con Jana... Cuando llegó, la quinta se hallaba como de costumbre a oscuras; las celosías no permitían que la luz del interior se filtrara. La reja estaba sin candado, Gabriel llegó a través del jardín hasta la puerta de la casa y tocó el timbre. Oyó el sonido de una campanilla, volvió a tocar. Por fin abrieron. Allí estaba Jana, con un vestido de seda gris, casi blanco, pegado al cuerpo; el pelo rubio suelto cayendo suavemente sobre los hombros. Lo saludó como si lo hubiera visto el día anterior. Muy desconcertado la siguió a través de un oscuro pasillo hasta el salón profusamente iluminado. Era una sala con muebles imperio, con muchos cuadros, la mayoría retratos, tibores, lámparas, gobelinos, bibelots, un piano alemán de media cola, estatuillas de mármol, una gran araña colgando en el centro del salón... –Éstos son los retratos de mis padres –dijo de pronto Jana mostrándole dos retratos colocados sobre la chimenea. –Muy bien parecidos –repuso cortésmente Gabriel. –Sí, eran realmente hermosos... los retratos por otra parte son bastante buenos. Los hizo un pintor austriaco desterrado, a quien mi padre pro- 54 tegía. Me encanta el color y la pureza del tratamiento: observa la frescura de la tez, la humedad de los labios, parece como si estuvieran... El sonido de unos pasos en el corredor interrumpió a Jana, se volvió y miró hacia la entrada; también Gabriel pensó que alguien iba a aparecer. Mira qué bello piano –dijo Jana, a tiempo que lo abría y acariciaba las teclas– mamá tocaba maravillosamente. –¿Tú también tocas? –preguntó Gabriel interrumpiéndola. –Me gustaba oírla tocar –continuó ella como si no hubiera oído la pregunta de Gabriel–; por las noches interpretaba a Mozart, a Brahms, mi padre leía los periódicos, yo la escuchaba embelesada... sus manos eran finas, los dedos largos, ágiles, tocaba dulcemente, casi con sordina, nos decía tantas cosas cuando tocaba... Otra vez los pasos llegaron hasta la puerta, Gabriel se quedó esperando... nadie entró. Jana subió una ceja como solía hacerlo cuando algo le desagradaba y cerró el piano bruscamente. Le ofreció un cigarrillo a Gabriel y lo invitó a sentarse. Ella se acomodó en una butaca grande, tapizada con terciopelo verde oscuro, distinta de los demás muebles. Gabriel se encontraba muy incómodo en aquella elegante sala tan llena de cosas valiosas, tan cargada de recuerdos. Quería hablar con Jana, había estudiado el diálogo palabra por palabra y ahora no sabía cómo empezar. Se encontraba torpe, molesto, y comenzaba a sentirse nervioso. Le hubiera gustado que estuvieran en algún café, o en el parque, en cualquier sitio menos allí... Se acomodó en una silla cerca de ella. –Pasaron tantos días sin saber de ti –dijo tratando de iniciar su conversación. –Aquí se sentaba siempre papá, a veces se quedaba dormido, ¡me enternecía tanto!, vivía cansado, trabajaba mucho, para que nada nos faltara a mamá y a mí, decía siempre cuando le reprochábamos, ¡pobre papá!... a veces jugaba ajedrez con el Dr. Hoffman, los domingos en la tarde; mamá servía el té y las pastas, después cogía su bordado, siempre bordaba flores y mariposas, flores de durazno y violetas; de cuan- do en cuando dejaba la costura y observaba a papá jugando con el Dr. Hoffman, lo miraba con gran ternura como si hubiera sido un niño, su niño. Papá sentía aquella mirada, buscaba sus ojos y sonreían; "esos novios", solía decir el viejo Hoffman... Alguien había llegado hasta la puerta y Gabriel podía escuchar una respiración acelerada; Jana calló bruscamente y su cara se endureció. Nunca había visto Gabriel aquella expresión tan dura, tan fría, tan distinta de la que él amaba, de la que él guardaba dentro de sí... Seguía escuchando la respiración cerca de la puerta, tan fuerte, tan agitada como la de una fiera en celo... se sentía mal, cada vez más, disgustado con todo y con él mismo, aquella atmósfera le resultaba asfixiante, aquellos pasos, aquella respiración, aquella mujer tan lejana, tan desconocida para él. Había hecho tantos proyectos, había planeado lo que iba a decirle, lo que ella contestaría, todo, y ahora lo había olvidado todo, no sabía ya qué decir ni de qué hablar. Recorría con la vista los cuadros, los retratos, las estatuillas, el gobelino lleno de figuras que danzaban en el campo sobre la hierba, la gran araña que iluminaba el salón, todo parecía rígido allí y con ojos, miles de ojos que observaban, que lo cercaban poco a poco, y la respiración, detrás de la puerta, aquella respiración que empezaba a crisparle los nervios. –¡Basta ya, Walter!– gritó de pronto Jana –¡basta, te digo! Gabriel se levantó y fue a sentarse junto a ella, tomó su mano, estaba fría y húmeda... Jana, querida, salgamos de aquí; vamos a caminar un poco, a platicar, vamos a... Ella retiró la mano y lo miró fijamente. Entonces él vio de cerca sus ojos, por primera vez esa noche, estaban increíblemente brillantes, las pupilas dilatadas, inmensas y lagrimeantes... sintió que un escalofrío le corría por la espalda mientras la sangre le golpeaba las sienes... Jana se levantó y fue a tocar un timbre, nadie apareció, volvió a tocar, no hubo respuesta. –Quiero el té, bien caliente –gritó Jana. Gabriel quería salir de allí, respirar aire puro, no ver más los retratos, ni el piano, salir de aquella 55 sala agobiante, de aquel mundo de objetos, de tantos recuerdos, de aquella noche desquiciante, de aquel aturdimiento. El gran candil con sus cien luces calentaba demasiado. Necesitaba aire y el aire no alcanzaba a penetrar a través de las celosías, la puerta de cristales que comunicaba con el jardín se encontraba cerrada... El reloj de la chimenea dio la media, la noche se había eternizado para Gabriel y el tiempo era una línea infinitamente alargada. Jana regresó a sentarse en la misma butaca y encendió un cigarrillo. –¿Qué ha sucedido, Jana? Dímelo. –Así era yo entonces –dijo ella señalando el retrato de una jovencita. No está conmigo, pensó dolorosamente Gabriel. –El día que me hicieron el retrato, cumplía dieciséis años; mamá me había hecho el vestido, era de organza azul; "es del mismo color que los ojos", dijo papá; por la tarde fuimos a tomar helados y después al teatro, mamá comentó que la obra era un poco atrevida para una niña; "ya es una joven", agregó papá con una sonrisa, "está bien que vaya sabiendo algunas cosas"; el doctor Hoffman me regaló el collar que tengo en el retrato, ¿no es lindo...?, era de cristal de roca color turquesa, el color azul siempre ha sido mi predilecto, ¿a ti te gusta? –Es el color de tus ojos, pero... ¿por qué no hablamos de nosotros? Se escuchó el ruido de una mesa de té que alguien arrastraba; Jana se levantó precipitadamente y salió de la sala; regresó con la mesa. Gabriel recordó en ese momento la primera vez que la vio en el hospital, conduciendo aquella camilla... –Le mandé decir que no había terminado de prepararlo –le dijo Jana al doctor Hoffman. –Está bien, Jana, no estorbe ahora. Ella se hizo a un lado sin decir más y se sentó en una banca; desde allí observaba con gran atención las manos del doctor Hoffman trabajando hábilmente en aquel cuerpo muerto... Jana servía el té. –¿Con crema o solo? –Prefiero solo. Cuando le dio la taza Gabriel volvió a mirar de cerca aquellas pupilas enormemente dilatadas y lagrimosas y sintió algo extraño casi parecido al miedo; "ojos que no me atrevo a mirar de frente cuando sueño." estos ojos no podría él guardarlos para su soledad, para aquellas noches en que vagaba por la ciudad y no tenía más refugio que meterse en algún bar y beber, beber, hasta que la luz del día lo obligaba a hundirse en las sábanas percudidas de su cama de estudiante. –¿Está bien de azúcar? –Sí, gracias –contestó él. Qué importancia podía tener ahora el azúcar, las palabras, si todo estaba roto, perdido en el vacío, en el sueño tal vez, o en el fondo del mar, en el capricho de ella, o en su propia terquedad que lo había hecho creer, concebir lo imposible, aquellos meses... todo falso, fingido, planeado, actuado tal vez. Sintió de pronto un enorme disgusto de sí mismo y el dolor de haber sido tan torpe, tan ciego, tan iluso; dolor de su pobre amor tan niño. La miró con rencor, casi con furia, con furia, sí, desatada, de pronto desenfrenada y terrible. Ella sonreía con aquella sonrisa que bien conocía, aquella sonrisa inocente que tanto lo había conmovido y... –¿No está muy caliente el té? –preguntó Jana. No le contestó, la seguía mirando sonreír, las pupilas dilatadas, los dientes blancos, agudos; detrás de ella los retratos también lo miraban sonrientes... Los pasos llegaron nuevamente hasta la puerta... –Te dije que no molestaras, que no molestaras. Gabriel advirtió que su frente y sus manos estaban empapadas en sudor, y comenzó a sentir el cuerpo pesado y un extraño hormigueo que poco a poco lo iba invadiendo; estaba completamente mareado y temía, de un momento a otro, caer de pronto en un pozo hondo; se aflojó la corbata, se enjugó el sudor; necesitaba aire, respirar; caminó hasta una ventana, había olvidado las celosías (aquí todo es recuerdo, hasta el aire); se tumbó de nuevo en la silla, pesadamente. Encendió un cigarrillo y miró a Jana como se mira una cosa que no dice nada. 56 –Tú querías conocer mi casa, mi vida... estás aquí... El rostro sonriente de Jana se iba y regresaba, se borraba, aparecía, los dientes blancos que descubrían los labios al sonreír, las pupilas dilatadas, se perdía, regresaba otra vez, ahora riendo, riendo cada vez más fuerte, sin parar; él se pasó la mano por los ojos, se restregó los ojos, todo le daba vueltas, aquel extraño gusto en el té, todo giraba en torno de él, los retratos, el gobelino, las estatuillas, los bibelots; Jana se iba y volvía, riéndose; la araña con sus mil luces lo cegaba, el piano negro, los pasos en el pasillo, las ventanas con celosías blancas, la respiración, el rostro de Jana blanco, muy blanco, entre una niebla perdiéndose, regresando, acercándose, los dientes, la risa, los pasos nuevamente, la respiración detrás de la puerta, las figuras danzando sobre la hierba en el gobelino, saliéndose de allí, bailando sobre el piano, en la chimenea, aquel sabor, aquel gusto tan raro del té... Jana decía algo, la vio levantarse y abrir la puerta de cristales que daba al jardín y salir. Gabriel se incorporó dando traspiés; cuando alcanzó la puerta y respiró el aire fresco de la noche, sintió que se recobraba un poco, lo suficiente para caminar. Jana caminaba por un sendero hacia el fondo del jardín, él la seguía torpemente, tambaleándose; cada vez sentía que era el último paso, su último paso en aquella húmeda noche de otoño; todo fallaba en él, su cuerpo no le obedecía, sólo su voluntad lo llevaba, era ella la que arrastraba al cuerpo; oyó los pasos que venían detrás de él, duros, sordos, pesados no intentó ni siquiera darse la vuelta, era inútil ya, no podría hacer nada, todo estaba perdido, ya no había esperanza ni deseo de buscarla, quería apresurar el final y caer en el olvido como una piedra en un pozo; perderse en la noche, en lo oscuro, olvidar todo, hasta su propio nombre y el sonido de su voz... y los pasos cada vez más cerca, una sombra se proyectaba adelante y él ya no sabía cuál de las dos sombras era la suya; los pasos estaban ahora junto a él y aquella respiración jadeante... Jana había llegado hasta una puerta al fondo del jardín y por allí entró. Cuando Gabriel logró llegar, las dos sombras se habían juntado. Un golpe de aire dulzón y nauseabundo le azotó la cara; el estómago se le contrajo, trató de salir al jardín nuevamente y respirar. Ya habían cerrado la puerta... estaba oscuro y sólo una débil claridad de luna se filtraba a través de las celosías; distinguió a Jana hacia el centro del salón, desde allí lo miraba desafiante, en medio de dos féretros de hierro... aquel aire pesado, dulce, fétido le penetraba hasta la misma sangre, un sudor frío le corría por todo el cuerpo, quiso buscar un apoyo y tropezó con algo, cayendo al suelo; algo muy pesado, grande, cayó entonces sobre él; rodaron por el suelo a oscuras, entre golpes, gritos, carcajadas, olor a cadáver, a éter y formol, entre golpes sordos, brutales, de bestia enloquecida, resoplando, cada vez más... Y los ojos claros de Jana eran como los ojos de una fiera brillando en la noche, maligna y sombría... Sobre Gabriel caía una lluvia de golpes mezclados con terribles carcajadas... –Sheeesss, no tanto ruido, que puedes despertarlos –decía Jana. De: DÁVILA, Amparo (19782 [19591]), Tiempo destrozado y Música concreta. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 33-47 (= Colección popular, 174). 57 Amparo Dávila EL DESAYUNO CUANDO Carmen bajó a desayunar a las siete y media, según costumbre de la familia, todavía no estaba vestida, sino cubierta con su bata de paño azul marino y con el pelo desordenado. Pero no fue sólo esto lo que llamó la atención de los padres y del hermano, sino su rostro demacrado y ojeroso como el de quien ha pasado mala noche o sufre una enfermedad. Dio los buenos días de una manera automática y se sentó a la mesa dejándose casi caer sobre la silla. –¿Qué te pasa? –le preguntó el padre, observándola con atención. –¿Qué tienes, hija, estás enferma? –preguntó a su vez la madre pasándole un brazo por los hombros. –Tiene cara de no haber dormido –comentó el hermano. Ella se quedó sin responder como si no los hubiera escuchado. Los padres se miraron de reojo, muy extrañados por la actitud y el aspecto de Carmen. Sin atreverse a hacerle más preguntas comenzaron a desayunar, esperando que en cualquier momento se recobrara. "A lo mejor anoche bebió más de la cuenta y lo que tiene la pobre es una tremenda cruda", pensó el muchacho. "Esas constantes dietas para guardar la línea ya deben de haberla afectado", se dijo la madre al ir hacia la cocina por el café y los huevos revueltos. –Hoy sí iré a la peluquería antes de comer –dijo el padre. –Hace varios días que intentas lo mismo –comentó la mujer. –Si vieras cuánta pereza me da el solo pensarlo. –Por esa misma razón yo nunca voy –aseguró el muchacho. –Y ya tienes una imponente melena de existencialista. Yo no me atrevería a salir así a la calle –dijo el padre. –¡Si vieras qué éxito! –dijo el muchacho. –Lo que deberían hacer es ir juntos al peluquero –sugirió la madre mientras les servía el café y los huevos. Carmen puso los codos sobre la mesa y apoyó la cara entre las manos. –Tuve un sueño espantoso –dijo con voz completamente apagada. –¿Un sueño? –preguntó la madre. –Un sueño no es para ponerse así, niña –dijo el padre–. Anda, desayúnate. Pero ella parecía no tener la menor intención de hacerlo y se quedó inmóvil y pensativa. –Amaneció en trágica, ni modo –explicó el hermano sonriendo–. ¡Estas actrices inéditas! Pero mira, no te aflijas, que en el teatro de la escuela pueden darte un papel... Déjala en paz –dijo la madre disgustada–. Lo único que consigues es ponerla más nerviosa. El muchacho no insistió en sus bromas y se puso a platicar de la manifestación que habían hecho los estudiantes, la noche anterior, y que un grupo de granaderos dispersó lanzando gases lacrimógenos. –Precisamente por eso me inquieto tanto por ti –dijo la mujer–; yo no sé lo que daría porque no anduvieras en esos mítines tan peligrosos. Nunca se sabe cómo van a terminar ni quiénes salen heridos, o a quiénes se llevan a la cárcel. –Si le toca a uno, ni modo –dijo el muchacho–. Pero tú comprenderás que no es posible quedarse muy tranquilo, en su casa, cuando otros están luchando a brazo partido. –Yo no estoy de acuerdo con esas tácticas que emplea el gobierno – dijo el padre mientras untaba una tostada con mantequilla y se servía otra taza de café–, no obstante que no simpatizo con los mítines estudiantiles porque yo pienso que los estudiantes deben dedicarse sencillamente a estudiar. –Sería difícil que una gente "tan conservadora" como tú entendiera un movimiento de este tipo –dijo el muchacho con ironía. –Soy, y siempre he sido, partidario de la libertad y de la justicia – agregó el padre–, pero en lo que no estoy de acuerdo... –Soñé que habían matado a Luciano... 58 –En lo que no estoy de acuerdo –repitió el padre–, ¿qué habían matado a quién? –preguntó de pronto. –A Luciano. –Pero mira hija que ponerse así por un sueño tan absurdo; es como si yo soñara cometer un desfalco en el banco y por eso me enfermara – dijo el padre limpiándose los bigotes con la servilleta–. También he soñado, muchas veces, que me saco la lotería, y ya ves... –Todos soñamos a veces cosas desagradables, otras veces cosas hermosas –dijo ¡a madre–, pero ni unas ni otras se realizan. Si quieres tomar los sueños según la gente los interpreta, muerte o ataúd significan larga vida o augurio de matrimonio, y dentro de dos meses... –¡Y qué tal aquella vez –dijo el hermano dirigiéndose a Carmen– que soñé que me iba con Claudia Cardinale de vacaciones a la montaña! Ya habíamos llegado a la cabaña y las cosas empezaban a ponerse buenas cuando tú me despertaste, ¿te acuerdas de lo furioso que me puse? –No recuerdo muy bien cómo empezó... Después estábamos en el departamento de Luciano. Había claveles rojos en un florero, tomé uno, el más lindo y fui hacia el espejo (comenzó a contar Carmen con una voz pausada y lisa, sin inflexiones). Me puse a jugar con el clavel. Tenía un olor demasiado fuerte, lo aspiré varias veces. Había música y tuve deseos de bailar. Me sentí de pronto tan contenta como cuando era niña y bailaba con papá. Comencé a bailar con el clavel en la mano como si hubiera sido una dama del siglo pasado. No me acuerdo cómo estaba vestida... La música era linda y yo me abandonaba por completo. Nunca había bailado así. Me quité los zapatos y los tiré por la ventana. La música no terminaba nunca y yo comencé a sentirme muy fatigada y quise detenerme a descansar. No pude dejar de moverme. El clavel me obligaba a seguir bailando... –No me parece que éste sea un sueño desagradable –comentó la mujer. –Olvídate ya de tu sueño y desayúnate –le rogó nuevamente el padre. –No te va a alcanzar el tiempo para vestirte y llegar a la oficina – agregó la madre. Como Carmen no dio la menor muestra de atender lo que le decían, el padre hizo un gesto de desaliento. –El sábado será por fin la cena para don Julián; habrá que mandar el traje oxford a la tintorería, creo que necesita una buena planchada –le dijo a su mujer. –Lo mandaré hoy mismo para tener la seguridad de que esté listo el sábado, a veces son tan informales. –¿En dónde va a ser la cena? –preguntó el muchacho. –Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero lo más seguro es que sea en la terraza del Hotel Alameda. –¡Qué elegantes!–comentó el muchacho–. Te va a gustar mucho –le aseguró a la madre–, tiene una vista magnífica. –Yo no sé ni qué voy a ponerme –se lamentó la mujer. –Te queda muy bien el vestido negro –le dijo el hombre. –Pero siempre llevo el mismo, van a pensar que es el único que tengo. –Si quieres ponte otro, pero realmente te va muy bien ese vestido. –Luciano estaba contento, mirándome bailar. De una caja de cuero sacó una pipa de marfil. De pronto terminó la música, y yo no podía dejar de bailar. Lo intenté muchas veces. Desesperada quise arrojar el clavel que me obligaba a seguir bailando. Mi mano no se abrió. Entonces hubo otra vez música. De las paredes, del techo, del piso, salían flautas, trompetas, clarinetes, saxofones. Era un ritmo vertiginoso. Un largo grito desgarrado o una risa jubilosa. Yo me sentía arrastrada por aquel ritmo, cada vez más acelerado y frenético. No podía dejar de bailar. El clavel me había poseído. Por más que lo intentaba no podía dejar de bailar, el clavel me había poseído... Los tres se quedaron unos minutos esperando que Carmen continuara el relato; después se miraron comunicándose su extrañeza y siguieron desayunando. 59 –Dame un poco más de huevo –pidió el muchacho a la madre y miró de reojo a Carmen que se había quedado ensimismada, mientras pensaba: "cualquiera diría que fumó mariguana". La mujer le sirvió al muchacho y tomó un vaso con jugo que estaba frente a Carmen. –Bebe este jugo de tomate, hija, te sentará bien –le rogó. Al mirar el vaso que le ofrecía su madre, el rostro de Carmen se desfiguró totalmente. –¡No, por Dios, no, no, así era su sangre, roja, roja, pesada, pegajosa, no, no, qué crueldad, qué crueldad! –decía golpeando las palabras y escupiéndolas. Después escondió la cara entre las manos y comenzó a sollozar. La madre, afligida, le acarició la cabeza. –Estás enferma, hija. –¡Claro! –dijo el padre exasperado–. Trabaja mucho, se desvela todas las noches, si no es el teatro, es el cine, cenas, reuniones, en fin ¡aquí está el resultado! Quieren agotarlo todo de una sola vez. Les enseña uno moderación y "tú no sabes de estas cosas, en tu tiempo todo era diferente", es cierto, uno no sabe de muchas cosas, pero por lo menos no acaba en... –¿Qué estás insinuando tú? –la voz de la mujer era abiertamente agresiva. –Por favor –intervino el hijo–, esto ya se está poniendo insoportable. –Luciano estaba recostado en el diván verde. Fumaba y reía. El humo le velaba la cara. Yo sólo oía su risa. Hacía pequeños anillos con cada bocanada de humo. Subían, subían, luego estallaban, se rompían en mil pedazos. Eran minúsculos seres de cristal: caballitos, palomas, venados, conejos, buhos, gatos... El cuarto se iba llenando de animalitos de cristal. Se acomodaban en todos lados como espectadores mudos. Otros permanecían suspendidos en el aire, como si hubiera cuerdas invisibles. Luciano reía mucho al ver los miles de animalitos que echaba en cada bocanada de humo. Yo seguía bailando sin poder pa- rar. Apenas si tenía sitio donde moverme, los animalitos lo invadían todo. El clavel me obligaba a bailar y los animalitos salían más y más, cada vez más; hasta en mi cabeza había animalitos de cristal; mis cabellos eran las ramas de un enorme árbol en el que anidaban. Luciano se reía a carcajadas como yo nunca lo había visto. Los instrumentos también comenzaron a reírse, las flautas y las trompetas, los clarinetes, los saxofones, todos se reían al ver que yo ya no tenía espacio donde bailar, y cada vez salían más animalitos, más, más... Llegó un momento en que casi no me movía. Apenas me balanceaba. Después ya ni eso pude hacer. Me habían cercado por completo. Desolada miré el clavel que me exigía bailar. ¡Ya no había clavel, ya no había clavel, era el corazón de Luciano, rojo, caliente, vibrante todavía entre mis manos! Los padres y el hermano se miraron llenos de confusión sin entender ya nada. Sobre ellos había caído, como un intruso que rompiera el ritmo de su vida y lo desorganizara todo, el trastorno de Carmen. Se habían quedado de pronto mudos y vacíos, temerosos de dar cabida a lo que no querían ni siquiera pensar. –Lo mejor será que se acueste un rato y tome algo para los nervios, o de lo contrario todos terminaremos mal –dijo por fin el hermano. –Sí, en eso estaba pensando –dijo el padre–; dale una de esas pastillas que tomas –ordenó a la mujer. –Anda, hija, sube a recostarte un rato –decía agobiada la madre, tratando de ayudarla a levantarse, sin tener ella misma fuerzas para nada–. Llévate estas uvas. Carmen levantó la cara y su rostro era un campo totalmente devastado. En un murmullo que apenas se entendía dijo: –Así estaban los ojos de Luciano. Estáticos y verdes como cristal opaco. La luna entraba por la ventana. La luz fría iluminaba su rostro. Tenía los ojos verdes muy abiertos, muy abiertos. Ya todos se habían ido, los instrumentos y los animalitos de cristal. Todos se habían marchado. Ya no había música. Sólo silencio y vacío. Los ojos de Luciano 60 me miraban fijamente, fijamente, como si quisieran traspasarme. Y yo ahí a mitad del cuarto con su corazón latiendo entre mis manos, latiendo todavía... latiendo... –Llévatela a acostar –dijo el hombre a su mujer–. Voy a llamar a la oficina diciendo que está indispuesta, y creo que también al doctor –y con la mirada buscó aprobación. La madre y el hijo movieron la cabeza afirmativamente mientras sus ojos tenían una mirada de agradecimiento hacia el viejo que cumplía su deseo más inmediato. –Anda hija, vamos para arriba –le dijo la madre. Pero Carmen no se movió ni pareció escuchar. –Déjala, yo la llevaré –dijo el hermano–, prepárale un té caliente, le hará bien. La mujer se dirigió hacia la cocina caminando pesadamente, como si sobre ella hubiera caído de golpe el peso de muchos años. El hermano intentó mover a Carmen y al no responder ella, no quiso violentarla y decidió esperar a ver si reaccionaba. Encendió un cigarrillo y se sentó a su lado. El padre terminó de hablar por teléfono y se derrumbó en un viejo sillón de descanso desde el que observaba a Carmen. "Ya nadie fue a trabajar este día, ojalá y no sea nada serio." La mujer hacía ruido en la cocina, como si al moverse tropezara con todo. El sol entraba por la ventana del jardín pero no lograba alegrar ni calentar aquella habitación donde todo se había detenido. Los pensamientos, las sospechas, estaban agazapados o velados por el temor. La ansiedad y la angustia se escuchaban en desolada mudez. El muchacho miró su reloj. –Son casi las nueve –dijo por decir algo. –El doctor viene para acá; por suerte estaba todavía en su casa –dijo el padre. The last time I saw Paris, comenzó a tocar, al dar las nueve, el reloj musical que le habían regalado a la madre en su último cumpleaños. La mujer salió de la cocina con una taza de té humeante y los ojos enrojecidos. –Ve subiendo –le dijo el hombre–, ahora la llevaremos. –Vamos para arriba, Carmen. Entre los dos la hicieron incorporarse. Ella se dejó conducir sin oponer ninguna resistencia y comenzó a subir lentamente la escalera. Estaba muy lejos de sí misma y del momento. Sus ojos casi fijos miraban hacia otra parte, hacia otro instante. Parecía una figura fantasmal que se desplazaba entre las rocas. No alcanzaron a llegar al final de la escalera. Unos fuertes golpes en la puerta de la calle los detuvieron. El hermano bajó corriendo pensando que sería el médico. Al abrir la puerta, entró bruscamente la policía. De: DÁVILA, Amparo (19782 [19591]), Tiempo destrozado y Música concreta. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 183-192 (= Colección popular, 174). 61 Elena Garro LA CULPA ES DE LOS TLAXCALTECAS Nacha oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre. –¡Señora!... – suspiró Nacha. La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera. Luego, confiada, se sentó junto a la estufa y miró su cocina como si no la hubiera visto nunca. – Nachita, dame un cafecito... Tengo frío. – Señora, el señor... el señor la va a matar. Nosotros ya la dábamos por muerta. – ¿Por muerta? Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina, subió las piernas sobre la silla, se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona; no se le ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas, parecía muy triste. – ¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. Nacha no contestó, prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera la noche desdibujaba a las rosas del jardín y ensombrecía a las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por un compás de espera. – ¿No estás de acuerdo, Nacha? – Sí, señora... – Yo soy como ellos: traidora... –dijo Laura con melancolía. La cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los hervores. – ¿Y tú, Nachita, eres traidora? La miró con esperanzas. Si Nacha compartía su calidad traidora, la entendería, y Laura necesitaba que alguien la entendiera esa noche. Nacha reflexionó unos instantes, se volvió a mirar el agua que empezaba a hervir con estrépito, la sirvió sobre el café y el aroma caliente la hizo sentirse a gusto cerca de su patrona. – Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita. Contenta, sirvió el café en una tacita blanca, le puso dos cuadritos de azúcar y lo colocó en la mesa, frente a la señora. Esta, ensimismada, dio unos sorbitos. – ¿Sabes, Nachita? Ahora sé por qué tuvimos tantos accidentes en el famoso viaje a Guanajuato. En Mil Cumbres se nos acabó la gasolina. Margarita se asustó porque ya estaba anocheciendo. Un camionero nos regaló una poquita para llegar a Morelia. En Cuitzeo, al cruzar el puente blanco, el coche se paró de repente. Margarita se disgustó conmigo, ya sabes que le dan miedo los caminos vacíos y los ojos de los indios. Cuando pasó un coche lleno de turistas, ella se fue al pueblo a buscar un mecánico y yo me quedé en la mitad del puente blanco, que atraviesa el lago seco con fondo de lajas blancas. La luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la vuelta completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito atrás. Así llegué en el lago de Cuitzeo, hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes, cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se vuelven mil puntitos, y uno sufre vértigo. Yo, en ese momento, miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante, también recordé la magnitud de mi traición, tuve miedo y quise huir. Pero el tiempo se cerró alrededor de mí, se volvió único y perecedero y no pude moverme del asiento del automóvil. "Alguna vez te encontrarás frente a tus acciones converti62 das en piedras irrevocables como ésa", me dijeron de niña al enseñarme la imagen de un dios, que ahora no recuerdo cuál era. Todo se olvida, ¿verdad Nachita?, pero se olvida sólo por un tiempo. En aquel entonces también las palabras me parecieron de piedra, sólo que de una piedra fluida y cristalina. La piedra se solidificaba al terminar cada palabra, para quedar escrita para siempre en el tiempo. ¿No eran así las palabras de tus mayores? Nacha reflexionó unos instantes, luego asintió convencida. – Así eran, señora Laurita. – Lo terrible es, lo descubrí en ese instante, que todo lo increíble es verdadero. Allí venía él, avanzando por la orilla del puente, con la piel ardida por el sol y el peso de la derrota sobre los hombros desnudos. Sus pasos sonaban como hojas secas. Traía los ojos brillantes. Desde lejos me llegaron sus chispas negras y vi ondear sus cabellos negros en medio de la luz blanquísima del encuentro. Antes de que pudiera evitarlo lo tuve frente a mis ojos. Se detuvo, se cogió de la portezuela del coche y me miró. Tenía una cortada en la mano izquierda, los cabellos llenos de polvo, y por la herida del hombro le escurría una sangre tan roja, que parecía negra. No me dijo nada. Pero yo supe que iba huyendo, vencido. Quiso decirme que yo merecía la muerte, y al mismo tiempo me dijo que mi muerte ocasionaría la suya. Andaba malherido, en busca mía. – La culpa es de los tlaxcaltecas – le dije. El se volvió a mirar al cielo. Después recogió otra vez sus ojos sobre los míos. "– ¿Qué te haces? – me preguntó con su voz profunda. No pude decirle que me había casado, porque estoy casada con él. Hay cosas que no se pueden decir, tú lo sabes, Nachita. "– ¿Y los otros? – le pregunté. "– Los que salieron vivos andan en las mismas trazas que yo –. Vi que cada palabra le lastimaba la lengua y me callé, pensando en la vergüenza de mi traición. "– Ya sabes que tengo miedo y que por eso traiciono... – Ya lo sé – me contestó y agachó la cabeza. "Me conoce desde chica, Nacha. Su padre y el mío eran hermanos y nosotros primos. Siempre me quiso, al menos eso dijo y así lo creímos todos. En el puente yo tenía vergüenza. La sangre le seguía corriendo por el pecho. Saqué un pañuelito de mi bolso y sin una palabra, empecé a limpiársela. También yo siempre lo quise, Nachita, porque él es lo contrario de mí: no tiene miedo y no es traidor. Me cogió la mano y me la miró. "– Está muy desteñida, parece una mano de ellos – me dijo. "– Hace ya tiempo que no me pega el sol –. Bajó los ojos y me dejó caer la mano. Estuvimos así, en silencio, oyendo correr la sangre sobre su pecho. No me reprochaba nada, bien sabe de lo que soy capaz. Pero los hilitos de su sangre escribían sobre su pecho que su corazón seguía guardando mis palabras y mi cuerpo. Allí supe, Nachita, que el tiempo y el amor son uno solo. "– ¿Y mi casa? – le pregunté. "– Vamos a verla. Me agarró con su mano caliente, como agarraba a su escudo y me di cuenta de que no lo llevaba. "Lo perdió en la huida", me dije, y me dejé llevar. Sus pasos sonaron en la luz de Cuitzeo iguales que en la otra luz: sordos y apacibles. Caminamos por la ciudad que ardía en las orillas del agua. Cerré los ojos. Ya te dije, Nacha, que soy cobarde. O tal vez el humo y el polvo me sacaron lágrimas. Me senté en una piedra y me tapé la cara con las manos. –Ya no camino... – le dije. "– Ya llegamos – me contestó –. Se puso en cuclillas junto a mí y con la punta de los dedos acarició mi vestido blanco. "– Si no quieres ver cómo quedó, no lo veas – me dijo quedito. Su pelo negro me hacía sombra. No estaba enojado, nada más estaba triste. Antes nunca me hubiera atrevido a besarlo, pero ahora he aprendido a no tenerle respeto al hombre, y me abracé a su cuello y lo besé en la boca. 63 "– Siempre has estado en la alcoba más preciosa de mi pecho – me dijo –. Agachó la cabeza y miró la tierra llena de piedras secas. Con una de ellas dibujó dos rayitas paralelas, que prolongó hasta que se juntaron y se hicieron una sola. "– Somos tú y yo – me dijo sin levantar la vista –. Yo, Nachita, me quedé sin palabras. "– Ya falta poco para que se acabe el tiempo y seamos uno solo... por eso te andaba buscando. Se me había olvidado, Nacha, que cuando se gaste el tiempo, los dos hemos de quedarnos el uno en el otro, para entrar en el tiempo verdadero convertidos en uno solo. Cuando me dijo eso lo miré a los ojos. Antes sólo me atrevía a mirárselos cuando me tomaba, pero ahora, como ya te dije, he aprendido a no respetar los ojos del hombre. También es cierto que no quería ver lo que sucedía a mi alrededor... soy muy cobarde. Recordé los alaridos y volví a oírlos: estridentes, llameantes en mitad de la mañana. También oí los golpes de las piedras y las vi pasar zumbando sobre mi cabeza. El se puso de rodillas frente a mí y cruzó los brazos sobre mi cabeza para hacerme un tejadito. "– Este es el final del hombre – dije. "– Así es – contestó con su voz encima de la mía. Y me vi en sus ojos y en su cuerpo. ¿Sería un venado el que me llevaba hasta su ladera? ¿O una estrella que me lanzaba a escribir señales en el cielo? Su voz escribió signos de sangre en mi pecho y mi vestido blanco quedó rayado como un tigre rojo y blanco. "– A la noche vuelvo, espérame... –suspiró. Agarró su escudo y me miró desde muy arriba. "– Nos falta poco para ser uno – agregó con su misma cortesía. Cuando se fue, volví a oír los gritos del combate y salí corriendo en medio de la lluvia de piedras y me perdí hasta el coche parado en el puente del Lago de Cuitzeo. "– ¿Qué pasa? ¿Estás herida? – me gritó Margarita cuando llegó. Asustada, tocaba la sangre de mi vestido blanco y señalaba la sangre que tenía en los labios y la tierra que se había metido en mis cabellos. Desde otro coche, el mecánico de Cuitzeo me miraba con sus ojos muertos. "– ¡Estos indios salvajes!... ¡No se puede dejar sola a una señora! – dijo al saltar de su automóvil, dizque para venir a auxiliarme. "Al anochecer llegamos a la ciudad de México. ¡Cómo había cambiado, Nachita, casi no pude creerlo! A las doce del día todavía estaban los guerreros y ahora ya ni huella de su paso. Tampoco quedaban escombros. Pasamos por el Zócalo silencioso y triste; de la otra plaza, no quedaba ¡nada! Margarita me miraba de reojo. Al llegar a la casa nos abriste tú. ¿Te acuerdas? Nacha asintió con la cabeza. Era muy cierto que hacía apenas dos meses escasos que la señora Laurita y su suegra habían ido a pasear a Guanajuato. La noche en que volvieron, Josefina la recamarera y ella, Nacha, notaron la sangre en el vestido y los ojos ausentes de la señora, pero Margarita, la señora grande, les hizo señas de que se callaran. Parecía muy preocupada. Más tarde Josefina le contó que en la mesa el señor se le quedó mirando malhumorado a su mujer y le dijo: – ¿Por qué no te cambiaste? ¿Te gusta recordar lo malo? La señora Margarita, su mamá, ya le había contado lo sucedido y le hizo una seña como diciéndole: "¡Cállate, tenle lástima! La señora Laurita no contestó; se acarició los labios y sonrió ladina. Entonces el señor, volvió a hablar del Presidente López Mateos. "– Ya sabes que ese nombre no se le cae de la boca – había comentado Josefina, desdeñosamente. En sus adentros ellas pensaban que la señora Laurita se aburría oyendo hablar siempre del señor Presidente y de las visitas oficiales. – ¡Lo que son las cosas, Nachita, yo nunca había notado lo que me aburría con Pablo hasta esa noche! – comentó la señora abrazándose con cariño las rodillas y dándoles súbitamente la razón a Josefina y a Nachita. La cocinera se cruzó de brazos y asintió con la cabeza. 64 – Desde que entré a la casa, los muebles, los jarrones y los espejos se me vinieron encima y me dejaron más triste de lo que venía. ¿Cuántos días, cuántos años tendré que esperar todavía para que mi primo venga a buscarme? Así me dije y me arrepentí de mi traición. Cuando estábamos cenando me fijé en que Pablo no hablaba con palabras sino con letras. Y me puse a contarlas mientras le miraba la boca gruesa y el ojo muerto. De pronto se calló. Ya sabes que se le olvida todo. Se quedó con los brazos caídos. "Este marido nuevo, no tiene memoria y no sabe más que las cosas de cada día". "– Tienes un marido turbio y confuso – me dijo él volviendo a mirar las manchas de mi vestido. La pobre de mi suegra se turbó y como estábamos tomando el café se levantó a poner un twist. "– Para que se animen – nos dijo, dizque sonriendo, porque veía venir el pleito. "Nosotros nos quedamos callados. La casa se llenó de ruidos. Yo miré a Pablo. "Se parece a..." y no me atreví a decir su nombre, por miedo a que me leyeran el pensamiento. Es verdad que se le parece, Nacha. A los dos les gusta el agua y las casas frescas. Los dos miran al cielo por las tardes y tienen el pelo negro y los dientes blancos. Pero Pablo habla a saltitos, se enfurece por nada y pregunta a cada instante: "¿En que piensas?" Mi primo marido no hace ni dice nada de eso. –¡Muy cierto! ¡Muy cierto que el señor es fregón! – dijo Nacha con disgusto. Laura suspiró y miró a su cocinera con alivio. Menos mal que la tenía de confidente. – Por la noche, mientras Pablo me besaba, yo me repetía: "¿A qué horas vendrá a buscarme?". Y casi lloraba al recordar la sangre de la herida que tenía en el hombro. Tampoco podía olvidar sus brazos cruzados sobre mi cabeza para hacerme un tejadito. Al mismo tiempo tenía miedo de que Pablo notara que mi primo me había besado en la mañana. Pero no notó nada y si no hubiera sido por Josefina que me asustó en la mañana, Pablo nunca lo hubiera sabido. Nachita estuvo de acuerdo. Esa Josefina con su gusto por el escándalo tenía la culpa de todo. Ella, Nacha, bien se lo dijo: "¡Cállate! ¡Cállate por el amor de Dios, si no oyeron nuestros gritos por algo sería!". Pero, qué esperanzas, Josefina apenas entró a la pieza de los patrones con la bandeja del desayuno, soltó lo que debería haber callado. "– ¡Señora, anoche un hombre estuvo espiando por la ventana de su cuarto! ¡Nacha y yo gritamos y gritamos! "– No oímos nada... – dijo el señor asombrado. "–¡Es él...! –gritó la tonta de la señora. "– ¿Quién es él? – preguntó el señor mirando a la señora como si la fuera a matar. Al menos eso dijo Josefina después. La señora asustadísima se tapó la boca con la mano y cuando el señor le volvió a hacer la misma pregunta, cada vez con más enojo, ella contestó: "– El indio... el indio que me siguió desde Cuitzeo hasta la ciudad de México... Así supo Josefina lo del indio y así se lo contó a Nachita. "– ¡Hay que avisarle inmediatamente a la policía! gritó el señor. Josefina le enseñó la ventana por la que el desconocido había estado fisgando y Pablo la examinó con atención: en el alféizar había huellas de sangre casi frescas. "– Está herido... –dijo el señor Pablo preocupado. Dio unos pasos por la recámara y se detuvo frente a su mujer. "– Era un indio, señor – dijo Josefina corroborando las palabras de Laura. Pablo vio el traje blanco tirado sobre una silla y lo cogió con violencia. "– ¿Puedes explicarme el origen de estas manchas? La señora se quedó sin habla, mirando las manchas de sangre sobre el pecho de su traje y el señor golpeó la cómoda con el puño cerrado. Luego se acercó a la señora y le dio una santa bofetada. Eso lo vio y lo oyó Josefina. 65 – Sus gestos son feroces y su conducta es tan incoherente como sus palabras. Yo no tengo la culpa de que aceptara la derrota – dijo Laura con desdén. – Muy cierto – afirmó Nachita. Se produjo un largo silencio en la cocina. Laura metió la punta del dedo hasta el fondo de la taza, para sacar el pozo negro del café que se había quedado asentado, y Nacha al ver esto volvió a servirle un café calientito. – Bébase su café, señora – dijo compadecida de la tristeza de su patrona. ¿Después de todo de qué se quejaba el señor? A leguas se veía que la señora Laurita no era para él. – Yo me enamoré de Pablo en una carretera, durante un minuto en el cual me recordó a alguien conocido, a quien yo no recordaba. Después, a veces, recuperaba aquel instante en el que parecía que iba a convertirse en ese otro al cual se parecía. Pero no era verdad. Inmediatamente volvía a ser absurdo, sin memoria, y sólo repetía los gestos de todos los hombres de la ciudad de México. ¿Cómo querías que no me diera cuenta del engaño? Cuando se enoja me prohibe salir. ¡A ti te consta! ¿Cuántas veces arma pleitos en los cines y en los restaurantes? Tú lo sabes, Nachita. En cambio mi primo marido, nunca, pero nunca, se enoja con la mujer. Nacha sabía que era cierto lo que ahora le decía la señora, por eso aquella mañana en que Josefina entró a la cocina espantada y gritando: "¡Despierta a la señora Margarita, que el señor está golpeando a la señora!", ella, Nacha, corrió al cuarto de la señora grande. La presencia de su madre calmó al señor Pablo. Margarita se quedó muy asombrada al oír lo del indio, porque ella no lo había visto en el Lago de Cuitzeo, sólo había visto la sangre como la que podíamos ver todos. "– Tal vez en el Lago tuviste una insolación, Laura, y te salió sangre por las narices. Fíjate, hijo, que llevábamos el coche descubierto. Dijo casi sin saber qué decir. La señora Laura se tendió boca abajo en la cama y se encerró en sus pensamientos, mientras su marido y su suegra discutían. – ¿Sabes, Nachita, lo que yo estaba pensando esa mañana? ¿Y si me vio anoche cuando Pablo me besaba? Y tenía ganas de llorar. En ese momento me acordé de que cuando un hombre y una mujer se aman y no tienen hijos están condenados a convertirse en uno solo. Así me lo decía mi otro padre, cuando yo le llevaba el agua y él miraba la puerta detrás de la que dormíamos mi primo marido y yo. Todo lo que mi otro padre me había dicho ahora se estaba haciendo verdad. Desde la almohada oí las palabras de Pablo y de Margarita y no eran sino tonterías. "Lo voy a ir a buscar", me dije. "Pero ¿adónde?". Más tarde cuando tú volviste a mi cuarto a preguntarme qué hacíamos de comida, me vino un pensamiento a la cabeza: "¡Al café de Tacuba!". Y ni siquiera conocía ese café, Nachita, sólo lo había oído mentar. Nacha recordó a la señora como si la viera ahora, poniéndose su vestido blanco manchado de sangre, el mismo que traía en este momento en la cocina. "– ¡Por Dios, Laura, no te pongas ese vestido! – le dijo su suegra. Pero ella no hizo caso. Para esconder las manchas, se puso un sweater blanco encima, se lo abotonó hasta el cuello y se fue a la calle sin decir adiós. Después vino lo peor. No, lo peor no. Lo peor iba a venir ahora en la cocina, si la señora Margarita se llegaba a despertar. – En el café de Tacuba no había nadie. Es muy triste ese lugar, Nachita. Se me acercó un camarero. "¿Qué le sirvo?". Yo no quería nada, pero tuve que pedir algo. "Una cocada". Mi primo y yo comíamos cocos de chiquitos... En el café un reloj marcaba el tiempo. "En todas las ciudades hay relojes que marcan el tiempo, se debe estar gastando a pasitos. Cuando ya no quede sino una capa transparente, llegará él y las dos rayas dibujadas se volverán una sola y yo habitaré la alcoba más preciosa de su pecho". Así me decía mientras comía la cocada. "– ¿Qué horas son? – le pregunté al camarero. "– Las doce, señorita. 66 "A la una llega Pablo", me dije, "si le digo a un taxi que me lleve por el periférico, puedo esperar todavía un rato". Pero no esperé y me salí a la calle. El sol estaba plateado, el pensamiento se me hizo un polvo brillante y no hubo presente, pasado ni futuro. En la acera estaba mi primo, se me puso delante, tenía los ojos tristes, me miró largo rato. "– ¿Qué haces? – me preguntó con su voz profunda. "– Te estaba esperando. Se quedó quieto como las panteras. Le vi el pelo negro y la herida roja en el hombro. "– ¿No tenías miedo de estar aquí solita? "Las piedras y los gritos volvieron a zumbar alrededor nuestro y yo sentí que algo ardía a mis espaldas. "– No mires – me dijo. "Puso una rodilla en tierra y con los dedos apagó mi vestido que empezaba a arder. Le vi los ojos muy afligidos. "–¡Sácame de aquí! – le grité con todas mis fuerzas, porque me acordé de que estaba frente a la casa de mi papá, que la casa estaba ardiendo y que atrás de mí estaban mis padres y mis hermanitos muertos. Todo lo veía retratado en sus ojos, mientras él estaba con la rodilla hincada en tierra apagando mi vestido. Me dejé caer sobre él, que me recibió en sus brazos. Con su mano caliente me tapó los ojos. "– Este es el final del hombre – le dije con los ojos bajo su mano. "–¡No lo veas!" Me guardó contra su corazón. Yo lo oí sonar como rueda el trueno sobre las montañas. ¿Cuánto faltaría para que el tiempo se acabara y yo pudiera oírlo siempre? Mis lágrimas refrescaron su mano que ardía en el incendio de la ciudad. Los alaridos y las piedras nos cercaban, pero yo estaba a salvo bajo su pecho. "– Duerme conmigo... – me dijo en voz muy baja. "– ¿Me viste anoche? – le pregunté. "–Te vi... "Nos dormimos en la luz de la mañana, en el calor del incendio. Cuando recordamos, se levantó y agarró su escudo. "– Escóndete hasta el amanecer. Yo vendré por ti. "Se fue corriendo ligero sobre sus piernas desnudas... Y yo me escapé otra vez, Nachita, porque sola tuve miedo. "Señorita ¿se siente mal? Una voz igual a la de Pablo se me acercó a media calle. "–¡Insolente! ¡Déjeme tranquila!" Tomé un taxi que me trajo a la casa por el periférico y llegué... Nacha recordó su llegada: ella misma le había abierto la puerta. Y ella fue la que le dio la noticia. Josefina bajó después, desbarrancándose por las escaleras. "–¡Señora, el señor y la señora Margarita están en la policía! Laura se le quedó mirando asombrada, muda. "¿Dónde anduvo, señora? "– Fui al café de Tacuba. "– Pero eso fue hace dos días. Josefina traía el "Ultimas Noticias". Leyó en voz alta: "La señora Aldama continúa desaparecida. Se cree que el siniestro individuo de aspecto indígena que la siguió desde Cuitzeo, sea un sádico. La policía investiga en los Estados de Michoacán y Guanajuato". La señora Laurita arrebató el periódico de las manos de Josefina y lo desgarró con ira. Luego se fue a su cuarto. Nacha y Josefina la siguieron, era mejor no dejarla sola. La vieron echarse en su cama y soñar con los ojos muy abiertos. Las dos tuvieron el mismo pensamiento y así se lo dijeron después en la cocina: "Para mí, la señora Laurita anda enamorada". Cuando el señor llegó ellas estaban todavía en el cuarto de su patrona. "–¡Laura! – gritó. Se precipitó a la cama y tomó a su mujer en su brazos. "–¡Alma de mi alma! – sollozó el señor. La señora Laurita pareció enternecida unos segundos. 67 "–¡Señor! – gritó Josefina –. El vestido de la señora está bien chamuscado. Nacha la miró desaprobándola. El señor revisó el vestido y las piernas de la señora. "– Es verdad... también las suelas de sus zapatos están ardidas. – Mi amor, ¿qué pasó? ¿dónde estuviste? "– En el café de Tacuba – contestó la señora muy tranquila. La señora Margarita se torció las manos y se acercó a su nuera. "– Ya sabemos que anteayer estuviste allí y comiste una cocada. ¿Y luego? "– Luego tomé un taxi y me vine acá por el periférico. Nacha bajó los ojos, Josefina abrió la boca como para decir algo y la señora Margarita se mordió los labios. Pablo, en cambio, agarró a su mujer por los hombros y la sacudió con fuerza. "–¡Déjate de hacer la idiota! ¿En dónde estuviste dos días?... ¿Por qué traes el vestido quemado? "–¿Quemado? Si él lo apagó... – dejó escapar la señora Laura. "–¿El?... ¿el indio asqueroso? –Pablo la volvió a zarandear con ira. "Me lo encontré a la salida del café de Tacuba... – sollozó la señora muerta de miedo. "–¡Nunca pensé que fueras tan baja! – dijo el señor y la aventó sobre la cama. "– Dinos quién es – preguntó la suegra suavizando la voz. –¿Verdad Nachita, que no podía decirles que era mi marido? – preguntó Laura pidiendo la aprobación de la cocinera. Nacha aplaudió la discreción de su patrona y recordó que aquel mediodía, ella, apenada por la situación de su ama había opinado: "– Tal vez el indio de Cuitzeo es un brujo. Pero la señora Margarita se había vuelto a ella con ojos fulgurantes para contestarle casi a gritos: "–¿Un brujo? ¡Dirás un asesino! Después, en muchos días no dejaron salir a la señora Laurita. El señor ordenó que se vigilaran las puertas y ventanas de la casa. Ellas, las sirvientas, entraban continuamente al cuarto de la señora para echarle un vistazo. Nacha se negó siempre a exteriorizar su opinión sobre el caso o a decir las anomalías que sorprendía. Pero, ¿quién podía callar a Josefina? – Señor, al amanecer, el indio estaba otra vez junto a la ventana – anunció al llevar la bandeja con el desayuno. El señor se precipitó a la ventana y encontró otra vez la huella de sangre fresca. La señora se puso a llorar. "–¡Pobrecito!.. ¡pobrecito!.. – dijo entre sollozos. Fue esa tarde cuando el señor llegó con un médico. Después el doctor volvió todos los atardeceres. – Me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por mi madre. Pero, yo, Nachita, no sabía de cuál infancia, ni de cuál padre, ni de cuál madre quería saber. Por eso le platicaba de la Conquista de México. ¿Tú me entiendes, verdad? – preguntó Laura con los ojos puestos sobre las cacerolas amarillas. – Sí, señora... – Y Nachita, nerviosa, escrutó el jardín a través de los vidrios de la ventana. La noche apenas si dejaba ver entre sus sombras. Recordó la cara desganada del señor frente a su cena y la mirada acongojada de su madre. – Mamá, Laura le pidió al doctor la Historia de Bernal Díaz del Castillo. Dice que eso es lo único que le interesa. La señora Margarita había dejado caer el tenedor. "–¡Pobre hijo mío, tu mujer está loca! No habla sino de la caída de la Gran Tenochtitlán – agregó el señor Pablo con aire sombrío. Dos días después, el médico, la señora Margarita y el señor Pablo decidieron que la depresión de Laura aumentaba con el encierro. Debía tomar contacto con el mundo y enfrentarse con sus responsabilidades. Desde ese día, el señor mandaba el automóvil para que su mujer salie68 ra a dar paseítos por el Bosque de Chapultepec. La señora salía acompañada de su suegra y el chofer tenía órdenes de vigilarlas estrechamente. Sólo que el aire de los eucaliptos no la mejoraba, pues apenas volvía a su casa, la señora Laurita se encerraba en su cuarto para leer la Conquista de México de Bernal Díaz. Una mañana la señora Margarita regresó del Bosque de Chapultepec sola y desamparada. "–¡Se escapó la loca! – gritó con voz estentórea al entrar a la casa. – Fíjate, Nacha, me senté en la misma banquita de siempre y me dije: "No me lo perdona. Un hombre puede perdonar una, dos, tres, cuatro traiciones, pero la traición permanente, no." Este pensamiento me dejó muy triste. Hacía calor y Margarita se compró un helado de vainilla; yo no quise, entonces ella se metió al automóvil a comerlo. Me fijé que estaba tan aburrida de mí, como yo de ella. A mí no me gusta que me vigilen y traté de ver otras cosas para no verla comiendo su barquillo y mirándome. Vi el heno gris que colgaba de los ahuehuetes y no sé por qué, la mañana se volvió tan triste como esos árboles. "Ellos y yo hemos visto las mismas catástrofes", me dije. Por la calzada vacía, se paseaban las horas solas. Como las horas estaba yo: sola en una calzada vacía. Mi marido había contemplado por la ventana mi traición permanente y me había abandonado en esa calzada hecha de cosas que no existían. Recordé el olor de las hojas de maíz y el rumor sosegado de sus pasos. "Así caminaba, con el ritmo de las hojas secas cuando el viento de febrero las lleva sobre las piedras. Antes no necesitaba volver la cabeza para saber que él estaba ahí mirándome las espaldas"... Andaba en esos tristes pensamientos, cuando oí correr al sol y las hojas secas empezaron a cambiar de sitio. Su respiración se acercó a mis espaldas, luego se puso frente a mí, vi sus pies desnudos delante de los míos. Tenía un arañazo en la rodilla. Levanté los ojos y me hallé bajo los suyos. Nos quedamos mucho rato sin hablar. Por respeto yo esperaba sus palabras. "–¿Qué te haces? – me dijo. Vi que no se movía y que parecía más triste que antes. "– Te estaba esperando – contesté. "– Ya va a llegar el último día... Me pareció que su voz salía del fondo de los tiempos. Del hombro le seguía brotando sangre. Me llené de vergüenza, bajé los ojos, abrí mi bolso y saqué un pañuelito para limpiarle el pecho. Luego lo volví a guardar. El siguió quieto, observándome. "– Vamos a la salida de Tacuba... Hay muchas traiciones... Me agarró de la mano y nos fuimos caminando entre la gente, que gritaba y se quejaba. Había muchos muertos que flotaban en el agua de los canales. Había mujeres sentadas en la hierba mirándolos flotar. De todas partes surgía la pestilencia y los niños lloraban corriendo de un lado para otro, perdidos de sus padres. Yo miraba todo sin querer verlo. Las canoas despedazadas no llevaban a nadie, sólo daban tristeza. El marido me sentó debajo de un árbol roto. Puso una rodilla en tierra y miró alerta lo que sucedía a nuestro alrededor. El no tenía miedo. Después me miró a mí. – Ya sé que eres traidora y que me tienes buena voluntad. Lo bueno crece junto con lo malo. Los gritos de los niños apenas me dejaban oírlo. Venían de lejos, pero eran tan fuertes que rompían la luz del día. Parecía que era la última vez que iban a llorar. "– Son las criaturas... – Me dijo. "– Este es el final del hombre – repetí, porque no se me ocurría otro pensamiento. "El me puso las manos sobre los oídos y luego me guardó contra su pecho. "– Traidora te conocí y así te quise. "– Naciste sin suerte – le dije. Me abracé a él. Mi primo marido cerró los ojos para no dejar correr las lágrimas. Nos acostamos sobre las 69 ramas rotas del pirú. Hasta allí nos llegaron los gritos de los guerreros, las piedras y los llantos de los niños. "– El tiempo se está acabando... – suspiró mi marido. "Por una grieta se escapaban las mujeres que no querían morir junto con la fecha. Las filas de hombres caían una después de la otra, en cadena como si estuvieran cogidos de la mano y el mismo golpe los derribara a todos. Algunos daban un alarido tan fuerte, que quedaba resonando mucho rato después de su muerte. "Falta poco para que nos fuéramos para siempre en uno solo cuando mi primo se levantó, me juntó ramas y me hizo una cuevita. "– Aquí me esperas. "Me miró y se fue a combatir con la esperanza de evitar la derrota. Yo me quedé acurrucada. No quise ver a las gentes que huían, para no tener la tentación, ni tampoco quise ver a los muertos que flotaban en el agua para no llorar. Me puse a contar los frutitos que colgaban de las ramas cortadas: estaban secos y cuando los tocaba con los dedos, la cáscara roja se les caía. No sé por qué me parecieron de mal agüero y preferí mirar el cielo, que empezó a oscurecerse. Primero se puso pardo, luego empezó a coger el color de los ahogados de los canales. Me quedé recordando los colores de otras tardes. Pero la tarde siguió amoratándose, hinchándose, como si de pronto fuera a reventar y supe que se había acabado el tiempo. Si mi primo no volvía ¿qué sería de mí? Tal vez ya estaba muerto en el combate. No me importó su suerte y me salí de allí a toda carrera perseguida por el miedo. "Cuando llegue y me busque..." No tuve tiempo de acabar mi pensamiento porque me hallé en el anochecer de la ciudad de México. "Margarita ya se debe haber acabado su helado de vainilla y Pablo debe de estar muy enojado"... Un taxi me trajo por el periférico. ¿Y sabes, Nachita?, los periféricos eran los canales infestados de cadáveres... por eso llegué tan triste... Ahora, Nachita, no le cuentes al señor que me pasé la tarde con mi marido". Nachita se acomodó los brazos sobre la falda lila. – El señor Pablo hace ya diez días que se fue a Acapulco. Se quedó muy flaco con las semanas que duró la investigación –explicó Nachita satisfecha. Laura la miró sin sorpresa y suspiró con alivio. – La que está arriba es la señora Margarita – agregó Nacha volviendo los ojos hacia el techo de la cocina. Laura se abrazó las rodillas y miró por los cristales de la ventana a las rosas borradas por las sombras nocturnas y a las ventanas vecinas que empezaban a apagarse. Nachita se sirvió sal sobre el dorso de la mano y la comió golosa. –¡Cuánto coyote! ¡Anda muy alborotada la coyotada! – dijo con la voz llena de sal. Laura se quedó escuchando unos instantes. – Malditos animales, los hubieras visto hoy en la tarde – dijo. – Con tal de que no estorben el paso del señor, o que le equivoquen el camino – comentó Nacha con miedo. – Si nunca los temió ¿por qué había de temerlos esta noche? – preguntó Laura molesta. Nacha se aproximó a su patrona para estrechar la intimidad súbita que se había establecido entre ellas. – Son más canijos que los tlaxcaltecas – le dijo en voz muy baja. Las dos mujeres se quedaron quietas. Nacha devorando poco a poco otro puñito de sal. Laura escuchando preocupada los aullidos de los coyotes que llenaban la noche. Fue Nacha la que lo vio llegar y le abrió la ventana. –¡Señora!... Ya llegó por usted... –! e susurró en una voz tan baja que sólo Laura pudo oírla. Después, cuando ya Laura se había ido para siempre con él, Nachita limpió la sangre de la ventana y espantó a los coyotes, que entraron en su siglo que acababa de gastarse en ese instante. Nacha miró con sus ojos viejísimos, para ver si todo estaba en orden: lavó la taza de café, 70 tiró al bote de la basura las colillas manchadas de rojo de labios, guardó la cafetera en la alacena y apagó la luz. – Yo digo que la señora Laurita, no era de este tiempo, ni era para el señor – dijo en la mañana cuando le llevó el desayuno a la señora Margarita. – Ya no me hallo en casa de los Aldama. Voy a buscarme otro destino, le confió a Josefina. – Y en un descuido de la recamarera, Nacha se fue hasta sin cobrar su sueldo. De GARRO, Elena (1964), La Semana de Colores (Cuentos). Xalapa: Universidad Veracruzana, pp. 733 (= Ficción, 58). Elena Garro ANTES DE LA GUERRA DE TROYA Antes de la Guerra de Troya los días se tocaban con la punta de los dedos y yo los caminaba con facilidad. El cielo era tangible. Nada escapaba de mi mano y yo formaba parte de este mundo. Eva y yo éramos una. –Tengo hambre, decía Eva. Y las dos comíamos el mismo puré, dormíamos a la misma hora y teníamos un sueño idéntico. Por las noches oía bajar al viento del Cañón de la Mano. Se abría paso por las crestas de piedra de la Sierra, soplaba caliente sobre las crestas de las iguanas, bajaba al pueblo, asustaba a los coyotes, entraba en los corrales, quemaba las flores rojas de las jacarandas y quebraba los papayos del jardín. –Anda en los tejados. La voz de Eva era la mía. Lo oíamos mover las tejas. De las vigas caían los alacranes y las cuijas cristalinas se rompían las patitas rosadas al golpearse sobre las losas del suelo de mi cuarto. Protegida por mosquitero, tocaba el corazón de Eva que corría en el mío por los llanos, huyendo del vaho que soplaba del Cañón de la Mano. El viento no nos quemaba. –¿Tuvieron miedo anoche? –No. Nos gusta el viento. Después, la casa estaba en desorden. Con las trenzas deshechas, Candelaria nos servía la avena. – ¡Viento perverso, hay que amarrarle los pelos a una roca para que nos deje silencios! –Es la cólera caliente de las locas –agregaba Rutilio. –Por eso digo que hay que clavarle las greñas a las rocas y ahí que aúlle. Era mucha la cólera de Candelaria. Nosotras nos movíamos intactas en su voz y en el jardín, donde mirábamos las flores derribadas. 71 "Fue antes de que Leli naciera"... decía a veces mi madre. Esas palabras era lo único terrible que me sucedía antes de la Guerra de Troya. Cada vez que "antes de que Leli naciera" se pronunciaba, el viento, los heliotropos y las palabras se apartaban de mí. Entraba en un mundo sin formas, en donde sólo había vapores y en donde yo misma era un vapor informe. El gesto más mínimo de Eva me devolvía al centro de las cosas, ordenaba la casa deshecha y las figuras borradas de mis padres recuperaban su enigma impenetrable. –Vamos a ver qué hace la señora... La señora se llamaba Elisa y era mi madre. Por las tardes Elisa se escondía en su cuarto, se acercaba al tocador y cerraba las puertas de su espejo. No volvía a abrirlas hasta la noche, a la hora en que se ponía polvos en la cara. Echada en la cama, su trenza rubia le dividía la espalda. –¿Quién anda ahí? –Nadie. –¿Cómo que nadie? –Es Leli, contestaba Eva. Elisa escondía algo y luego se incorporaba. A través del mosquitero su cara y su cuerpo parecían una fotografía. –¡Sálganse de mi cuarto! Volvíamos al corredor, a caminarlo de arriba a abajo, de abajo a arriba, de loseta en loseta, sin pisar las rayas y repitiendo: fuente, fuente, o cualquier otra palabra, hasta que a fuerza de repetirla sólo se convertía en un ruido que no significaba fuente. En ese momento cambiábamos de palabra, asombradas, buscando otra palabra que no se deshiciera. Cuando Elisa nos echaba de su cuarto, repetíamos su nombre sobre cada loseta y preguntábamos "¿por qué se llama Elisa?" y la razón secreta de los nombres nos dejaba atónitas. ¿Y Antonio? Era muy misterioso que su marido se llamara Antonio. Elisa-Antonio, AntonioElisa, Elisa-Antonio, Antonio, Elisa y los dos nombres repetidos se volvían uno solo y luego, nada. Perplejas, nos sentábamos en medio de la tarde. El cielo naranja corría sobre las copas de los árboles, las nubes bajaban al agua de la fuente y a la pileta en donde, Estefanía lavaba las sábanas y las camisas del señor. Antonio tenía chispitas verdes y amarillas en los ojos. Si los mirábamos de cerca, era como si estuviéramos adentro de la arboleda del jardín. –¡Mira Antonio, estoy dentro de tus ojos! –Sí, por eso te dibujé a mi gusto, contestaba los domingos, cuando nos recortaba el fleco. Antonio era mi padre y no nos mandaba a la peluquería porque "la nuca de las niñas debe ser suave y el peluquero es capaz de afeitarlas con navaja". Era una lástima no ir a la peluquería. Adrián giraba entre sus frascos de colores, afilando navajas y batiendo tijeras en el aire. Platicaba como si recortara las palabras y un perfume violento lo seguía. – ¡Aja!, buenas ganas me tienen las rubitas, pero su papá no paga peluquero. Sentadas en la tarde redonda, recordábamos las visitas a Adrián y las visitas a Mendiola, el que vendía "besos" envueltos en papelitos amarillos. –¡Aquí está ya la parejita de canarios! Y Mendiola nos ponía un "beso" en cada mano. Las dos éramos visitadoras. Cuando íbamos al cine veíamos a los dos amigos desde lejos. No podíamos platicar con ellos ni con Don Amparo, el que vendía los cirios, porque estábamos en medio de Elisa y Antonio que sólo saludaban con inclinaciones de cabeza. Les gustaba el silencio y cuando hablábamos decían: – ¡Lean, tengan virtud! Asomadas a los dioses dibujados en los libros, hallábamos la virtud. Los dioses griegos eran los más guapos. Apolo era de oro y Afrodita de plata. En la India los dioses tenían muchos brazos y manos. –Deben de ser muy buenos ladrones. "Que tu mano derecha ignore lo que hace tu izquierda". Nosotras robábamos la fruta con la mano izquierda. ¿Y los dioses de la India? 72 Ellos tenían mano izquierda, mano derecha, mano arriba, mano abajo, mano simpática, mano antipática, y mano de enmedio. Imposible determinar cuál mano era la que ignoraba lo que hacían las otras manos. –¡Ah, si fuéramos como ellos robaríamos todo: tornillos, dulces, banderitas, y al mismo tiempo! Los demás dioses eran como nosotras. Hasta Nuestro Señor Jesucristo tenía sólo dos manos clavadas en la cruz. Huitzilopochtli era un bultito oscuro, con manos y sin brazos, pero él nos daba mucho miedo y preferíamos no mirarlo, inmóvil sobre uno de los estantes de los libros. –¿Cómo sería una cruz para clavar a Kali? –Como un molino. –Te digo una cruz, no un molino. –¿Una cruz?... Igual a una cruz. Habría que clavarle una mano encima de la otra y de la otra con un clavo tan largo como una espada. –¿Y la mano de en medio? –Se la dejamos suelta como un rabo, para espantarse las moscas. –No se puede. Hay que clavársela también. –¿Del lado izquierdo o del derecho? –Vamos a preguntárselo a Elisa. –¿Qué quieren? –Preguntó Elisa con su voz de fotografía. –Nada. –¡Pues sálganse de mi cuarto! –Y escondió algo otra vez. Salimos al corredor con la vergüenza de saber que Elisa ocultaba algo en su cama. Recorrimos las losetas repitiendo su nombre y cuando sólo nos quedó el ruido volvimos a su cuarto. –¿Qué quieren? –Te llama tu marido... está en el gallinero. El gallinero no era un lugar para Antonio y Elisa nos miró curiosa. Pero el gallinero estaba en el fondo de los corrales y Elisa tomaría un buen rato en ir y volver a su cama. Se. fue. Su cama estaba caliente y de las almohadas se levantaba un vapor de agua de Colonia. Buscamos lo que escondía. –¡Mira! Eva se mostró una bolsita de "besos" y frutas cristalizadas. Sacamos dos "besos" y los comimos. –¡Mira! Una hoja seca marcaba las páginas del libro que Elisa guardaba debajo de su almohada. –¡Vámonos! Nos fuimos de prisa, sin los dulces y con el libro. Buscamos un lugar seguro donde hojearlo. Todos los lugares eran peligrosos. Miramos a las copas de los árboles y escogimos la más verde, la más alta. Sentadas en una horqueta leímos: "La Ilíada". Así empezó la desdichada Guerra de Troya. "¡Canta oh Musa la cólera del Pélida Aquiles!" La cólera de Elisa duró muchas semanas. Nosotras, ensordecidas por el fragor de las batallas, apenas tuvimos tiempo de escucharla. –¿En dónde se esconden todo el día? –¡Hum!... Quién sabe... Arriba, entre las hojas, nos esperaban Néstor, Ulises, Aquiles, Agamenón, Héctor, Andrómaco, Paris y Helena. Sin darnos cuenta, los días empezaron a separarse los unos de los otros. Después, los días se separaron de las noches; luego el viento se apartó del Cañón de la Mano, y sopló extranjero sobre los árboles, el cielo se alejó del jardín y nos encontramos en un mundo dividido y peligroso. "No permitas que los perros devoren mi cadáver", decía Héctor por tierra, alzando el brazo para apoyar su súplica. Aquiles, de pie, con la lanza apoyada en la garganta del caído, lo miraba desdeñoso. –¡Pobre Héctor! –Yo estoy con Aquiles –contestó Eva súbitamente desconocida. Y me miró. Antes, nunca me había mirado. Yo la miré. Estaba a horcajadas sobre la rama del árbol, como otra persona que no fuera yo 73 misma. Me sorprendieron sus cabellos, su voz y sus ojos. Era otra. Sentí vértigo. El árbol se alejó de mí y el suelo se fue muy abajo. También ella desconoció mi voz, mis cabellos y mis ojos. Y también tuvo vértigo. Descendimos afianzándonos al tronco, con miedo de que se desvaneciera. –Yo estoy con Héctor –repetí en el suelo y sintiendo que ya no pisaba tierra. Miré la casa y sus tejados torcidos me desconocieron. Me fui a la cocina segura de encontrarla igual que antes, igual a mí misma,– pero la puerta entablerada me dejó pasar con hostilidad. Las criadas habían cambiado. Sus ojos brillaban separados de sus cabellos. Picaban las cebollas con gestos que me parecieron feroces. El ruido del cuchillo estaba separado del olor de la cebolla. –Yo estoy con Aquiles –repitió Eva abrazándose a las faldas rosas de Estefanía. –Yo estoy con Héctor –dije con firmeza, abrazada a las faldas lilas de Candelaria. Y con Héctor empecé a conocer el mundo a solas. El mundo a solas, únicamente era sensaciones. Me separé de mis pasos y los oí retumbar solitarios en el corredor. Me dolía el pecho. El olor de la vainilla ya no era la vainilla, sino vibraciones. El viento del Cañón de la Mano se apartó de la voz de Candelaria. Yo no tocaba nada, estaba fuera del mundo. Busqué mi padre y a mi madre porque me aterró la idea de quedarme sola. La casa también estaba sola y retumbaba como retumban las piedras que aventamos en un llano solitario. Mis padres no lo sabían y las palabras fueron inútiles, porque también ellas se habían vaciado de su contenido. Al atardecer, separada de la tarde, entré a la cocina. –Candelaria ¿tú me quieres mucho? – ¡Quién va a querer a una "güera" mala! Candelaria se puso a reír. Su risa sonó en otro instante. La noche bajó como una campana negra. Más arriba de ella, estaba la Gloria y yo no la veía. Héctor y Aquiles se paseaban en el Reino de las Sombras y Eva y yo los seguíamos, pisando agujeros negros. –Leli ¿me quieres? –Sí, te quiero mucho. Ahora nos queríamos. Era muy raro querer a alguien, querer a todo el mundo: a Elisa, a Antonio, a Candelaria, a Rutilio. Los queríamos porque no podíamos tocarlos. Eva y yo nos mirábamos las manos, los pies, los cabellos, tan encerrados en ellos mismos, tan lejos de nosotros. Era increíble que mi mano fuera yo, se movía como si fuera ella misma. Y también queríamos a nuestras manos como a otras personas, tan extrañas como nosotras o tan irreales como los árboles, los patios, la cocina. Perdíamos cuerpo y el mundo había perdido cuerpo. Por eso nos amábamos, con el amor desesperado de los fantasmas. Y no había solución. Antes de la Guerra de Troya fuimos dos en una, no amábamos, sólo estábamos, sin saber bien a bien en dónde. Héctor y Aquiles no nos guardaron compañía. Sólo nos dejaron solas, rondando, rondándonos, sin tocarnos, ni tocar nada nunca más. También ellos giraban solos en el Reino de las Sombras, sin poder acostumbrarse a su condición de almas en pena. Por las noches yo oía a Héctor arrastrando sus armas. Eva escuchaba los pasos de Aquiles y el rumor metálico de su escudo. –Yo estoy con Héctor –afirmaba en la mañana en medio de los muros evanescentes de mi cuarto. –Yo, con Aquiles –decía la voz de Eva muy lejos de su lengua. Las dos voces, estaban muy lejos de los cuerpos, sentados en la misma cama. De: GARRO; Elena (1964), La Semana de Colores (Cuentos). Xalapa: Universidad Veracruzana, pp. 109-119 (= Ficción, 58). 74 Inés Arredondo ESTÍO [1965] Estaba sentada en una silla de extensión a la sombra del amate, mirando a Román y Julio practicar el volley-ball a poca distancia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por la huerta. –Ya, muchachos. Si no, se va a calentar el refresco. Con un acuerdo perfecto y silencioso, dejaron de jugar. Julio atrapó la bola en el aire y se la puso bajo el brazo. El crujir de la grava bajo sus pies se fue acercando mientras yo llenaba los vasos. Ahí estaban ahora ante mí y daba gusto verlos, Román rubio, Julio moreno. –Mientras jugaban estaba pensando en qué había empleado mi tiempo desde que Román tenía cuatro años... No lo he sentido pasar, ¿no es raro? –Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo –dijo riendo Román, y me dio un beso. –Además, yo creo que esos años realmente no han pasado. No podría usted estar tan joven. Román y yo nos reímos al mismo tiempo. El muchacho bajó los ojos, la cara roja, y se aplicó a presionarse un lado de la nariz con el índice doblado, en aquel gesto que le era tan propio. –Déjate en paz esa nariz. –No lo hago por ganas, tengo el tabique desviado. –Ya lo sé, pero te vas a lastimar. Román hablaba con impaciencia, como si el otro lo estuviera molestando a él. Julio repitió todavía una vez o dos el gesto, con la cabeza baja, y luego sin decir nada se dirigió a la casa. A la hora de cenar ya se habían bañado y se presentaron frescos y alegres. –¿Qué han hecho? –Descansar y preparar luego la tarea de cálculo diferencial. Le tuve que explicar a este animal A por B, hasta que entendió. Comieron con su habitual apetito. Cuando bebían la leche Román fingió ponerse grave y me dijo. –Necesito hablar seriamente contigo. Julio se ruborizó y se levantó sin mirarnos. –Ya me voy. –Nada de que te vas. Ahora aguantas aquí a pie firme. –Y volviéndose hacia mí continuó–: Es que se trata de él, por eso quiere escabullirse. Resulta que le avisaron de su casa que ya no le pueden mandar dinero y quiere dejar la carrera para ponerse a trabajar. Dice que al fin apenas vamos en primer año... Los nudillos de las manos de Julio estaban amarillos de lo que apretaba el respaldo de la silla. Parecía hacer un gran esfuerzo para contenerse; incluso levantó la cabeza como si fuera a hablar, pero la dejó caer otra vez sin haber dicho palabra. –... yo quería preguntarte si no podría vivir aquí, con nosotros. Sobra lugar y... –Por supuesto; es lo más natural. Vayan ahora mismo a recoger sus cosas: llévate el auto para traerlas. Julio no despegó los labios, siguió en la misma actitud de antes y sólo me dedicó una mirada que no traía nada de agradecimiento, que era más bien un reproche. Román lo cogió de un brazo y le dio un tirón fuerte. Julio soltó la silla y se dejó jalar sin oponer resistencia, como un cuerpo inerte. –Tiende la cama mientras volvemos –me gritó Román al tiempo de dar a Julio un empellón que lo sacó por la puerta de la calle. Abrí por completo las ventanas del cuarto de Román. El aire estaba húmedo y hacia el oriente se veían relámpagos que iluminaban el cielo encapotado; los truenos lejanos hacían más tierno el canto de los grillos. De sobre la repisa quité el payaso de trapo al que Román durmiera abrazado durante tantos años, y lo guardé en la parte alta del closet. 75 Las camas gemelas, el restirador, los compases, el mapamundi y las reglas, todo estaba en orden. Únicamente habría que comprar una cómoda para Julio. Puse en la repisa el despertador, donde estaba antes el payaso, y me senté en el alféizar de la ventana. –Si no la va a ver nadie. –Ya lo sé, pero... –¿Pero qué? –Está bien. Vamos. Nunca se me hubiera ocurrido bajar a bañarme al río, aunque mi propia huerta era un pedazo de margen. Nos pasamos la mañana dentro del agua, y allí, metidos hasta la cintura, comimos nuestra sandía y escupimos las pepitas hacia la corriente. No dejábamos que el agua se nos secara completamente en el cuerpo. Estábamos continuamente húmedos, y de ese modo el viento ardiente era casi agradable. A medio día, subí a la casa en traje de baño y regresé con sandwiches, galletas y un gran termo con té helado. Muy cerca del agua y a la sombra de los mangos nos tiramos para dormir la siesta. Abrí los ojos cuando estaba cayendo la tarde. Me encontré con la mirada de indefinible reproche de Julio. Román seguía durmiendo. – ¿Qué te pasa? –dije en voz baja. –¿De qué? –De nada –sentí un poco de vergüenza. Julio se incorporó y vino a sentarse a mi lado. Sin alzar los ojos me dijo: –Quisiera irme de la casa. Me turbé, no supe por qué, y sólo pude responderle con una frase convencional. –¿No estás contento con nosotros? –No se trata de eso es que... Román se movió y Julio me susurró apresurado. –Por favor, no le diga nada de esto. –Mamá, no seas, ¿para qué quieres que te roguemos tanto? Péinate y vamos. –Puede que la película no esté muy buena, pero siempre se entretiene uno. –No, ya les dije que no. –¿Qué va a hacer usted sola en este caserón toda la tarde? –Tengo ganas de estar sola. –Déjala, Julio, cuando se pone así no hay quién la soporte. Ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo sin que le diera uno de esos arrechuchos. Pero ahora no es nada, dicen que recién muerto mi padre... Cuando salieron todavía le iba contando la vieja historia. El calor se metía al cuerpo por cada poro; la humedad era un vapor quemante que envolvía y aprisionaba, uniendo y aislando a la vez cada objeto sobre la tierra, una tierra que no se podía pisar con el pie desnudo. Aun las baldosas entre el baño y mi recámara estaban tibias. Llegué a mi cuarto y dejé caer la toalla; frente al espejo me desaté los cabellos y dejé que se deslizaran libres sobre los hombros, húmedos por la espalda húmeda. Me sonreí en la imagen. Luego me tendí boca abajo sobre el cemento helado y me apreté contra él: la sien, la mejilla, los pechos, el vientre, los muslos. Me estiré con un suspiro y me quedé adormilada, oyendo como fondo a mi entresueño el bordoneo vibrante y perezoso de los insectos en la huerta. Más tarde me levanté, me eché encima una bata corta, y sin calzarme ni recogerme el pelo fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué tres mangos gordos, duros. Me senté a comerlos en las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta. Cogí uno y lo pelé con los dientes, luego lo mordí con toda la boca, hasta el hueso; arranqué un trozo grande, que apenas me cabía y sentí la pulpa aplastarse y al jugo correr por mi garganta, por las comisuras de la boca, por mi barbilla, después por entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con impaciencia pe76 lé el segundo. Y más calmada, casi satisfecha ya, empecé a comer el tercero. Un chancleteo me hizo levantar la cabeza. Era la Toña que se acercaba. Me quedé con el mango entre las manos, torpe, inmóvil, y el jugo sobre la piel empezó a secarse rápidamente y a ser incómodo, a ser una porquería. –Volví porque se me olvidó el dinero –me miró largamente con sus ojos brillantes, sonriendo–: Nunca la había visto comer así, ¿verdad que es rico? –Sí, es rico. –Y me reí levantando más la cabeza y dejando que las últimas gotas pesadas resbalaran un poco por mi cuello–. Muy rico. –Y sin saber por qué comencé a reírme alto, francamente. La Toña se rió también y entró en la cocina. Cuando pasó de nuevo junto a mí me dijo con sencillez: –Hasta mañana. Y la vi alejarse, plas, plas, con el chasquido de sus sandalias y el ritmo seguro de sus caderas. Me tendí en el escalón y miré por entre las ramas al cielo cambiar lentamente, hasta que fue de noche. Un sábado fuimos los tres al mar. Escogí una playa desierta porque me daba vergüenza que me vieran ir de paseo con los muchachos como si tuviéramos la misma edad. Por el camino cantamos hasta quedarnos con las gargantas lastimadas, y cuando la brecha desembocó en la playa y en el horizonte vimos reverberar el mar, nos quedamos los tres callados. En el macizo de palmeras dejamos el bastimento y luego cada uno eligió una duna para desvestirse. El retumbo del mar caía sordo en el aire pesado de sol. Untándome con el aceite me acerqué hasta la línea húmeda que la marea deja en la arena. Me senté sobre la costra dura, casi seca, que las olas no tocan. Lejos, oí los gritos de los muchachos; me volví para verlos: no estaban separados de mí más que por unos metros, pero el mar y el sol dan otro sentido a las distancias. Vinieron corriendo hacia donde yo estaba y pareció que iban a atropellarme, pero un momento antes de hacerlo Román frenó con los pies echados hacia adelante levantando una gran cantidad de arena y, cayendo de espaldas, mientras Julio se dejaba ir de bruces a mi lado, con toda la fuerza y la total confianza que hubiera puesto en un clavado a una piscina. Se quedaron quietos, con los ojos cerrados; los flancos de ambos palpitaban, brillantes por el sudor. A pesar del mar podía escuchar el jadeo de sus respiraciones. Sin dejar de mirarlos me fui sacudiendo la arena que habían echado sobre mí. Román levantó la cabeza. –¡Qué bruto eres, mano, por poco le caes encima! Julio ni se movió. –¿Y tú? Mira cómo la dejaste de arena. Seguía con los ojos cerrados, o eso parecía; tal vez me observaba así siempre, sin que me diera cuenta. –Te vamos a enseñar unos ejercicios del pentatlón ¿eh? –Román se levantó y al pasar junto a Julio le puso un pie en las costillas y brincó por encima de él. Vi aquel pie desmesurado y tosco sobre el torso delgado. Corrieron, lucharon, los miembros esbeltos confundidos en un haz nervioso y lleno de gracia. Luego Julio se arrodilló y se dobló sobre sí mismo haciendo un obstáculo compacto mientras Román se alejaba. –Ahora vas a ver el salto del tigre –me gritó Román antes de iniciar la carrera tendida hacia donde estábamos Julio y yo. Lo vi contraerse y lanzarse al aire vibrante, con las manos extendidas hacia adelante y la cara oculta entre los brazos. Su cuerpo se estiró infinitamente y quedó suspendido en el salto que era un vuelo. Dorado en el sol, tersa su sombra sobre la arena. El cuerpo como un río fluía junto a mí, pero yo no podía tocarlo. No se entendía para qué estaba 77 Julio ahí, abajo, porque no había necesidad alguna de salvar nada, no se trataba de un ejercicio: volar, tenderse en el tiempo de la armonía como en el propio lecho, estar en el ambiente de la plenitud, eso era todo. No sé cuándo, cuando Román cayó al fin sobre la arena, me levanté sin decir nada, me encaminé hacia el mar, fui entrando en él paso a paso, segura contra la resaca. El agua estaba tan fría que de momento me hizo tiritar; pasé el reventadero y me tiré a mi vez de bruces, con fuerza. Luego comencé a nadar. El mar copiaba la redondez de mi brazo, respondía al ritmo de mis movimientos, respiraba. Me abandoné de espaldas y el sol quemó mi cara mientras el mar helado me sostenía entre la tierra y el cielo. Las auras planeaban lentas en el mediodía; una gran dignidad aplastaba cualquier pensamiento; lejos, algún grito de pájaro y el retumbar de las olas. Salí del agua aturdida. Me gustó no ver a nadie. Encontré mis sandalias, las calcé y caminé sobre la playa que quemaba como si fuera un rescoldo. Otra vez mi cuerpo, mi caminar pesado que deja huella. Bajo las palmeras recogí la toalla y comencé a secarme. Al quedar descalza, el contacto con la arena fría de la sombra me produjo una sensación discordante; me volví a mirar el mar; pero de todas maneras un enojo pequeño, casi un destello de angustia, me siguió molestando. Llevaba un gran rato tirada boca abajo, medio dormida, cuando sentí su voz enronquecida rozar mi oreja. No me tocó, solamente dijo: –Nunca he estado con una mujer. Permanecí sin moverme. Escuchaba al viento al ras de la arena, lijándola. Cuando recogíamos nuestras cosas para regresar, Román comentó. –Está loco, se ha pasado la tarde acostado, dejando que las olas lo bañaran. Ni siquiera se movió cuando le dije que viniera a comer. Me impresionó porque parecía un ahogado. Después de la cena se fueron a dar una vuelta, a hacer una visita, a mirar pasar a las muchachas o a hablar con ellas y reírse sin saber por qué. Sola, salí de la casa. Caminé sin prisa por el baldío vecino, pisando con cuidado las piedras y los retoños crujientes de las verdolagas. Desde el río subía el canto entrecortado y extenso de las ranas, cientos, miles tal vez. El cielo, bajo como un techo, claro y obvio. Me sentí contenta cuando vi que el cintilar de las estrellas correspondía exactamente al croar de las ranas. Seguí hasta encontrar un recodo en donde los árboles permitían ver el río, abajo, blanco. En la penumbra de la huerta ajena me quedé como en un refugio, mirándolo fluir. Bajo mis pies la espesa capa de hojas, y más abajo la tierra húmeda, olorosa a ese fermento saludable tan cercano sin embargo a la putrefacción. Me apoyé en un árbol mirando abajo el cauce que era como el día. Sin que lo pensara, mis manos recorrieron la línea esbelta, voluptuosa y fina, y el áspero ardor de la corteza. Las ranas y la nota sostenida de un grillo, el río y mis manos conociendo el árbol. Caminos todos de la sangre ajena y mía, común y agolpada aquí, a esta hora, en esta margen oscura. Los pasos sobre la hojarasca, el murmullo, las risas ahogadas, todo era natural, pero me sobresalté y me alejé de ahí apresurada. Fue inútil, tropecé de manos a boca con las dos siluetas negras que se apoyaban contra una tapia y se estremecían débilmente en un abrazo convulso. De pronto habían dejado de hablar, de reír, y entrado en el silencio. No pude evitar hacer ruido y cuando huía avergonzada y rápida, oí clara la voz pastosa de la Toña que decía: –No te preocupes, es la señora. Las mejillas me ardían, y el contacto de aquella voz me persiguió en sueños esa noche, sueños extraños y espesos. Los días se parecían unos a otros; exteriormente eran iguales, pero se sentía cómo nos internábamos paso a paso en el verano. 78 Aquella noche el aire era mucho más cargado y completamente diferente a todos los que había conocido hasta entonces. Ahora, en el recuerdo, vuelvo a respirarlo hondamente. No tuve fuerzas para salir a pasear, ni siquiera para ponerme el camisón; me quedé desnuda sobre la cama, mirando por la ventana un punto fijo del cielo, tal vez una estrella entre las ramas. No me quejaba, únicamente estaba echada ahí, igual que un animal enfermo que se abandona a la naturaleza. No pensaba, y casi podría decir que no sentía. La única realidad era que mi cuerpo pesaba de una manera terrible; no, lo que sucedía era nada más que no podía moverme, aunque no sé por qué. Y sin embargo eso era todo: estuve inmóvil durante horas, sin ningún pensamiento, exactamente como si flotara en el mar bajo ese cielo tan claro. Pero no tenía miedo. Nada me llegaba; los ruidos, las sombras, los rumores, todo era lejano, y lo único que subsistía era mi propio peso sobre la tierra o sobre el agua; eso era lo que centraba todo aquella noche. Creo que casi no respiraba, al menos no lo recuerdo; tampoco tenía necesidad alguna. Estar así no puede describirse porque casi no se está, ni medirse en el tiempo porque es a otra profundidad a la que pertenece. Recuerdo que oí cuando los muchachos entraron, cerraron el zaguán con llave y cuchicheando se dirigieron a su cuarto. Oí muy claros sus pasos, pero tampoco entonces me moví. Era una trampa dulce aquella extraña gravidez. Cuando el levísimo ruido se escuchó, toda yo me puse tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado esperando durante aquel tiempo interminable. Un roce y un como temblor, la vibración que deja en el aire una palabra, sin que nadie hubiera pronunciado una sílaba, y me puse de pie de un salto. Afuera, en el pasillo, alguien respiraba, no era posible oírlo, pero estaba ahí, y su pecho agitado subía y bajaba al mismo ritmo que el mío: eso nos igualaba, acortaba cualquier distancia. De pie a la orilla de la cama levanté los brazos anhe- lantes y cerré los ojos. Ahora sabía quién estaba del otro lado de la puerta. No caminé para abrirla; cuando puse la mano en la perilla no había dado un paso. Tampoco lo di hacia él, simplemente nos encontramos, del otro lado de la puerta. En la oscuridad era imposible mirarlo, pero tampoco hacía falta, sentía su piel muy cerca de la mía. Nos quedamos frente a frente, como dos ciegos que pretenden mirarse a los ojos. Luego puso sus manos en mi espalda y se estremeció. Lentamente me atrajo hacia él y me envolvió en su gran ansiedad refrenada. Me empezó a besar, primero apenas, como distraído, y luego su beso se fue haciendo uno solo. Lo abracé con todas mis fuerzas, y fue entonces cuando sentí contra mis brazos y en mis manos latir los flancos, estremecerse la espalda. En medio de aquel beso único en mi soledad, de aquel vértigo blando, mis dedos tantearon el torso como árbol, y aquel cuerpo joven me pareció un río fluyendo igualmente secreto bajo el sol dorado y en la ceguera de la noche. Y pronuncié el nombre sagrado. Julio se fue de nuestra casa muy pronto, seguramente odiándome, al menos eso espero. La humillación de haber sido aceptado en el lugar de otro, y el horror de saber quién era ese otro dentro de mí, lo hicieron rechazarme con violencia en el momento de oír el nombre, y golpearme con los puños cerrados en la oscuridad en tanto yo oía sus sollozos. Pero en los días que siguieron rehusó mirarme y estuvo tan abatido que parecía tener vergüenza de sí. La tarde anterior a su partida hablé con él por primera vez a solas después de la noche del beso, y se lo expliqué todo lo mejor que pude; le dije que yo ignoraba absolutamente que me sucediera aquello, pero que no creía que mi ignorancia me hiciera inocente. –Lo nuestro era mentira porque aunque se hubiera realizado estaríamos separados. Y sin embargo, en medio de la angustia y del vacío, siento una gran alegría: me alegro de que sea yo la culpable y de que 79 lo seas tú. Me alegra que tú pagues la inocencia de mi hijo aunque eso sea injusto, Después mandé a Román a estudiar a México y me quedé sola. De: ARREDONDO, Inés (1988), Obras completas. México: Siglo XXI/DICOFUR, pp.11-18. Inés Arredondo LA SUNAMITA [1965] Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisag Sunamita, y trajéronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey, y le servía: mas el rey nunca la conoció. Reyes I, 3-4. Aquél fue un verano abrasador. El último de mi juventud. Tensa concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de domeñar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Nada cambió cuando recibí el telegrama; la tristeza que me trajo no afectaba en absoluto la manera de sentirme en el mundo: mi tío Apolonio se moría a los setenta y tantos años de edad ; quería verme por última vez puesto que yo había vivido en su casa como una hija durante mucho tiempo, y yo sentía un sincero dolor ante aquella muerte inevitable. Todo esto era perfectamente normal, y ningún estremecimiento, ningún augurio me hizo sospechar nada. Hice los rápidos preparativos para el viaje en aquel mismo centro intocable en que me envolvía el verano estático. Llegué al pueblo a la hora de la siesta. Caminando por las calles solitarias con mi pequeño veliz en la mano, fui cayendo en el entresueño privado de realidad y de tiempo que da el 80 calor excesivo. No, no recordaba, vivía a medias, como entonces. "Mira, Licha, están floreciendo las amapas." La voz clara, casi infantil. "Para el dieciséis quiero que te hagas un vestido como el de Margarita Ibarra." La oía, la sentía caminar a mi lado, un poco encorvada, ligera a pesar de su gordura, alegre y vieja; yo seguía adelante con los ojos entrecerrados, atesorando mi vaga, tierna angustia, dulcemente sometida a la compañía de mi tía Panchita, la hermana de mi madre. – "Bueno, hija, si Pepe no te gusta... pero no es un mal muchacho." Sí, había dicho eso justamente aquí, frente a la ventana de la Tichi Valenzuela, con aquel gozo suyo, inocente y maligno. Caminé un poco más, nublados ya los ladrillos de la acera, y cuando las campanadas resonaron pesadas y reales, dando por terminada la siesta y llamando al rosario, abrí los ojos y miré verdaderamente el pueblo: era otro, las amapas no habían florecido y yo estaba llorando, con mi vestido de luto, delante de la casa de mi tío. El zaguán se encontraba abierto, como siempre, y en el fondo del patio estaba la bugambilia. Como siempre. Pero no igual. Me sequé las lágrimas y no sentí que llegaba, sino que me despedía. Las cosas aparecían inmóviles, como en el recuerdo, y el calor y el silencio lo marchitaban todo. Mis pasos resonaron desconocidos, y María salió a mi encuentro. –¿Por qué no avisaste? Hubiéramos mandado... Fuimos directamente a la habitación del enfermo. Al entrar casi sentí frío. El silencio y la penumbra precedían a la muerte. –Luisa, ¿eres tú? Aquella voz cariñosa se iba haciendo queda y pronto enmudecería del todo. –Aquí estoy, tío. –Bendito sea Dios, ya no me moriré solo. –No diga eso, pronto se va aliviar. Sonrió tristemente; sabía que le estaba mintiendo, pero no quería hacerme llorar. –Sí, hija, sí. Ahora descansa, toma posesión de la casa y luego ven a acompañarme. Voy a tratar de dormir un poco. Más pequeño que antes, enjuto, sin dientes, perdido en la cama enorme y sobrenadando sin sentido en lo poco que le quedaba de vida, atormentaba como algo superfluo, fuera de lugar, igual que tantos moribundos. Esto se hacía evidente al salir al corredor caldeado y respirar hondamente, por instinto, la luz y el aire. Comencé a cuidarlo y a sentirme contenta de hacerlo. La casa era mi casa y muchas mañanas al arreglarla tarareaba olvidadas canciones. La calma que me rodeaba venía tal vez de que mi tío ya no esperaba la muerte como una cosa inminente y terrible, sino que se abandonaba a los días, a un futuro más o menos corto o largo, con una dulzura inconsciente de niño. Repasaba con gusto su vida y se complacía en la ilusión de dejar en mí sus imágenes, como hacen los abuelos con sus nietos. –Tráeme el cofrecito ese que hay en el ropero grande. Sí, ése. La llave está debajo de la carpeta, junto a San Antonio, tráela también. Y revivían sus ojos hundidos a la vista de sus tesoros. –Mira, este collar se lo regalé a tu tía cuando cumplimos diez años de casados, lo compré en Mazatlán a un joyero polaco que me contó no sé qué cuentos de princesas austriacas y me lo vendió bien caro. Lo traje escondido en la funda de mi pistola y no dormí un minuto en la diligencia por miedo a que me lo robaran... La luz del sol poniente hizo centellear las piedras jóvenes y vivas en sus manos esclerosadas. –...este anillo de montura tan antigua era de mi madre, fíjate bien en la miniatura que hay en la sala y verás que lo tiene puesto. La prima Begoña murmuraba a sus espaldas que un novio... Volvían a hablar, a respirar aquellas señoras de los retratos a quienes él había visto, tocado. Yo las imaginaba, y me parecía entender el sentido de las alhajas de familia. 81 –¿Te he contado de cuando fuimos a Europa en 1908, antes de la Revolución? Había que ir en barco a Colima... y en Venecia tu tía Panchita se encaprichó con estos aretes. Eran demasiado caros y se lo dije: "Son para una reina"... Al día siguiente se los compré. Tú no te lo puedes imaginar porque cuando naciste ya hacía mucho de esto, pero entonces, en 1908, cuando estuvimos en Venecia, tu tía era tan joven, tan.... –Tío, se fatiga demasiado, descanse. –Tienes razón, estoy cansado. Déjame solo un rato y llévate el cofre a tu cuarto, es tuyo. –Pero tío... –Todo es tuyo ¡y se acabó!... Regalo lo que me da la gana. Su voz se quebró en un sollozo terrible: la ilusión se desvanecía, y se encontraba de nuevo a punto de morir, en el momento de despedirse de sus cosas más queridas. Se dio vuelta en la cama y me dejó con la caja en las manos sin saber qué hacer. Otras veces me hablaba del "año del hambre", del "año del máiz amarillo", de la peste, y me contaba historias muy antiguas de asesinos y aparecidos. Alguna vez hasta canturreó un corrido de su juventud que se hizo pedazos en su voz cascada. Pero me iba heredando su vida, estaba contento. El médico decía que sí, que veía una mejoría, pero que no había que hacerse ilusiones, no tenía remedio, todo era cuestión de días más o menos. Una tarde oscurecida por nubarrones amenazantes, cuando estaba recogiendo la ropa tendida en el patio, oí el grito de María. Me quedé quieta, escuchando aquel grito como un trueno, el primero de la tormenta. Después el silencio, y yo sola en el patio, inmóvil. Una abeja pasó zumbando y la lluvia no se desencadenó. Nadie sabe como yo lo terribles que son los presagios que se quedan suspensos sobre una cabeza vuelta al cielo. –Lichita, ¡se muere!, ¡está boqueando! Vete a buscar al médico... ¡No! Iré yo... llama a doña Clara para que te acompañe mientras vuelvo. –Y el padre... Tráete al padre. Salí corriendo, huyendo de aquel momento insoportable, de aquella inminencia sorda y asfixiante. Fui, vine, regresé a la casa, serví café, recibí a los parientes que empezaron a llegar ya medio vestidos de luto, encargué velas, pedí reliquias, continué huyendo enloquecida para no cumplir con el único deber que en ese momento tenía: estar junto a mi tío. Interrogué al médico: le había puesto una inyección por no dejar, todo era inútil ya. Vi llegar al señor cura con el Viático, pero ni entonces tuve fuerzas para entrar. Sabía que después tendría remordimientos –Bendito sea Dios, ya no me moriré solo- pero no podía. Me tapé la cara con las manos y empecé a rezar. Vino el señor cura y me tocó en el hombro. Creí que todo había terminado y un escalofrío me recorrió la espalda. –Te llama. Entra. No sé como llegué hasta el umbral. Era ya de noche y la habitación iluminada por una lámpara veladora parecía enorme. Los muebles, agigantados, sombríos, y un aire extraño estancado en torno a la cama. La piel se me erizó, por los poros respiraba el horror a todo aquello, a la muerte. –Acércate –dijo el sacerdote. Obedecí yendo hasta los pies de la cama, sin atreverme a mirar ni las sábanas. –Es la voluntad de tu tío, si no tienes algo que oponer, casarse contigo in articulo mortis, con la intención de que heredes sus bienes. ¿Aceptas? Ahogué un grito de terror. Abrí los ojos como para abarcar todo el espanto que aquel cuarto encerraba. "¿Por qué me quiere arrastrar a la tumba?"... Sentí que la muerte rozaba mi propia carne. –Luisa... 82 Era don Apolonio. Tuve que mirarlo: casi no podía articular las sílabas, tenía la quijada caída y hablaba moviéndola como un muñeco de ventrílocuo. –...por favor. Y calló, extenuado. No podía más. Salí de la habitación. Aquél no era mi tío, no se le parecía... Heredarme, sí, pero no los bienes solamente, las historias, la vida... Yo no quería nada, su vida, su muerte. No quería. Cuando abrí los ojos estaba en el patio y el cielo seguía encapotado. Respiré profundamente, dolorosamente. –¿Ya?... –Se acercaron a preguntarme los parientes, al verme tan descompuesta. Yo moví la cabeza, negando. A mi espalda habló el sacerdote. –Don Apolonio quiere casarse con ella en el último momento, para heredarla. –¿Y tú no quieres? –preguntó ansiosamente la vieja criada–. No seas tonta, sólo tú te lo mereces. Fuiste una hija para ellos y te has matado cuidándolo. Si no te casas, los sobrinos de México no te van a dar nada. ¡No seas tonta! –Es una delicadeza de su parte... –Y luego te quedas viuda y rica y tan virgen como ahora –rió nerviosamente una prima jovencilla y pizpireta. –La fortuna es considerable, y yo, como tío lejano tuyo, te aconsejaría que... –Pensándolo bien, el no aceptar es una falta de caridad y de humildad. "Eso es verdad, eso sí que es verdad." No quería darle un último gusto al viejo, un gusto que después de todo debía agradecer, porque mi cuerpo joven, del que en el fondo estaba tan satisfecha, no tuviera ninguna clase de vínculos con la muerte. Me vinieron náuseas y fue el último pensamiento claro que tuve esa noche. Desperté como de un sopor hipnótico cuando me obligaron a tomar la mano cubierta de sudor frío. Me vino otra arcada, pero dije "Sí". Recordaba vagamente que me habían cercado todo el tiempo, que todos hablaban a la vez, que me llevaban, me traían, me hacían firmar, y responder. La sensación que de esa noche me quedó para siempre fue la de una maléfica ronda que giraba vertiginosamente en torno mío y reía, grotesca, cantando. yo soy la viudita que manda la ley y yo en medio era una esclava. Sufría y no podía levantar la cara al cielo. Cuando me di cuenta, todo había pasado, y en mi mano brillaba el anillo torzal que vi tantas veces en el anular de mi tía Panchita: no había habido tiempo para otra cosa. Todos empezaron a irse. –Si me necesita, llámeme. Dele mientras tanto las gotas cada seis horas. –Que dios te bendiga y te dé fuerzas. –Feliz noche de bodas –susurró a mi oído con una risita mezquina la prima jovencita. Volví junto al enfermo. "Nada ha cambiado, nada ha cambiado." Por lo menos mi miedo no había cambiado. Convencí a María de que se quedara conmigo a velar a don Apolonio, y sólo recobré el control de mis nervios cuando vi que amanecía. Había empezado a llover, pero sin rayos, sin tormenta, quedamente. Continuó lloviznando todo el día, y el otro, y el otro aún. Cuatro días de agonía. No teníamos apenas más visitas que las del médico y el señor cura; en días así nadie sale de su casa, todos se recogen y esperan a que la vida vuelva a comenzar. Son días espirituales, casi sagrados. Si cuando menos el enfermo hubiera necesitado muchos cuidados mis horas hubieran sido menos largas, pero lo que se podía hacer por aquel cuerpo aletargado era bien poco. La cuarta noche María se acostó en una pieza próxima y me quedé a solas con el moribundo. Oía la lluvia monótona y rezaba sin conciencia de lo que decía, adormilada y sin miedo, esperando. Los dedos se 83 me fueron aquietando, poniendo morosos sobre las cuentas del rosario, y al acariciarlas sentía que por las yemas me entraba ese calor ajeno y propio que vamos dejando en las cosas y que nos es devuelto transformado: compañero, hermano que nos anticipa la dulce tibieza del otro, desconocida y sabida, nunca sentida y que habita en la médula de nuestros huesos. Suavemente, con delicia, distendidos los nervios, liviana la carne, fui cayendo en el sueño. Debo haber dormido muchas horas: era la madrugada cuando desperté; me di cuenta porque las luces estaban apagadas y la planta eléctrica deja de funcionar a las dos de la mañana. La habitación, apenas iluminada por la lámpara de aceite que ardía sobre la cómoda a los pies de la Virgen, me recordó la noche de la boda, de mi boda... Hacía mucho tiempo de eso, una eternidad vacía. Desde el fondo de la penumbra llegó hasta mí la respiración fatigosa y quebrada de don Apolonio. Ahí estaba todavía, pero no él, el despojo persistente e incomprensible que se obstinaba en seguir aquí sin finalidad, sin motivo aparente alguno. La muerte da miedo, pero la vida mezclada, imbuida en la muerte, da un horror que tiene muy poco que ver con la muerte y con la vida. El silencio, la corrupción, el hedor, la deformación monstruosa, la desaparición final, eso es doloroso, pero llega a un clímax y luego va cediendo, se va diluyendo en la tierra, en el recuerdo, en la historia. Y esto no, el pacto terrible entre la vida y la muerte que se manifestaba en ese estertor inútil; podía continuar eternamente. Lo oía raspar la garganta insensible y se me ocurrió que no era aire lo que entraba en aquel cuerpo, o más bien que no era un cuerpo humano el que lo aspiraba y lo expelía; se trataba de una máquina que resoplaba y hacía pausas caprichosas por juego, para matar el tiempo sin fin. No había allí un ser humano, alguien jugaba con aquel ronquido. Y el horror contra el que nada pude me conquistó: empecé a respirar al ritmo entrecortado de los estertores, respirar, cortar de pronto, ahogarme, respirar, ahogarme... sin poderme ya detener, hasta que me di cuenta de que me había engañado en cuanto al sentido que tenía el juego, porque lo que en realidad sentía era el sufrimiento y la asfixia de un moribundo. De todos modos, seguí, seguí, hasta que no quedó más que un solo respirar, un solo aliento inhumano, una sola agonía. Me sentí más tranquila, aterrada pero tranquila: había quitado la barrera, podía abandonarme simplemente y esperar el final común. Me pareció que con mi abandono, con mi alianza, incondicional, aquello se resolvería con rapidez, no podría continuar, habría cumplido su finalidad y su búsqueda persistente en el vacío. Ni una despedida, ni un destello de piedad hacia mí. Continué el juego mortal largamente, desde un lugar donde el tiempo no importaba ya. La respiración común se fue haciendo más regular, más calmada, aunque también más débil. Me pareció regresar. Pero estaba tan cansada que no podía moverme, sentía el letargo definitivamente anidado dentro de mi cuerpo. Abrí los ojos. Todo estaba igual. No. Lejos, en la sombra, hay una rosa; sola, única y viva. Está ahí, recortada, nítida, con sus pétalos carnosos y leves, resplandeciente. Es una presencia hermosa y simple. La miro y mi mano se mueve y recuerda su contacto y la acción sencilla de ponerla en el vaso. La miré entonces, ahora la conozco. Me muevo un poco, parpadeo, y ella sigue ahí, plena, igual a sí misma. Respiro libremente, con mi propia respiración. Rezo, recuerdo, dormito, y la rosa intacta monta la guardia de la luz y del secreto. La muerte y la esperanza se transforman. Pero ahora comienza a amanecer y en el cielo limpio veo, ¡al fin!, que los días de lluvia han terminado. Me quedo largo rato contemplando por la ventana cómo cambia todo al nacer el sol. Un rayo poderoso entra y la agonía me parece una mentira; un gozo injustificado me llena los pulmones y sin querer sonrío. Me vuelvo a la rosa como a una cómplice, pero no la encuentro: el sol la ha marchitado. Volvieron los días luminosos, el calor enervante; las gentes trabajaban, cantaban, pero don Apolonio no se moría, antes bien parecía mejorar. Yo lo seguía cuidando, pero ya sin alegría, con los ojos bajos y descargando en el 84 esmero por servirlo toda mi abnegación remordida y exacerbada: lo que deseaba, ya con toda claridad, era que aquello terminara pronto, que se muriera de una vez. El miedo, el horror que me producían su vista, su contacto, su voz, eran injustificados, porque el lazo que nos unía no era real, no podía serlo, y sin embargo yo lo sentía sobre mí como un peso, y a fuerza de bondad y de remordimientos quería desembarazarme de él. Sí, don Apolonio mejoraba a ojos vistas. Hasta el médico estaba sorprendido, no podía explicarlo. Precisamente la mañana en que lo senté por primera vez recargado sobre los almohadones sorprendí aquella mirada en los ojos de mi tío. Hacía un calor sofocante y lo había tenido que levantar casi en vilo. Cuando lo dejé acomodado me di cuenta: el viejo estaba mirando con una fijeza estrábica mi pecho jadeante, el rostro descompuesto y las manos temblonas inconscientemente tendidas hacia mí. Me retiré instintivamente, desviando la cabeza. –Por favor, entrecierra los postigos, hace demasiado calor. Su cuerpo casi muerto se calentaba. –Ven aquí, Luisa. Siéntate a mi lado. Ven. –Sí, tío –me senté encogida a los pies de la cama, sin mirarlo. –No me llames tío, dime Polo, después de todo ahora somos más cercanos parientes–. Había un dejo burlón en el tono con que lo dijo. –Sí, tío. –Polo, Polo –su voz era otra vez dulce y tersa–. Tendrás que perdonarme muchas cosas; soy viejo y estoy enfermo, y un hombre así es como un niño. –Sí. –A ver, di "Sí, Polo". –Sí, Polo. Aquel nombre pronunciado por mis labios me parecía una aberración, me producía una repugnancia invencible. Y Polo mejoró, pero se tornó irritable y quisquilloso. Yo me daba cuenta de que luchaba por volver a ser el que había sido; pero no, el que resucitaba no era él mismo, era otro. –Luisa, tráeme... Luisa, dame... Luisa, arréglame las almohadas... dame agua... acomódame esta pierna... Me quería todo el día rodeándolo, alejándome, acercándome, tocándolo. Y aquella mirada fija y aquella cara descompuesta del primer día reaparecían cada vez con mayor frecuencia, se iban superponiendo a sus facciones como una máscara. –Recoge el libro. Se me cayó debajo de la cama, de este lado. Me arrodillé y metí la cabeza y casi todo el torso debajo de la cama, pero tenía que alargar lo más posible el brazo para alcanzarlo. Primero me pareció que había sido mi propio movimiento, o quizá el roce de la ropa, pero ya con el libro cogido y cuando me reacomodaba para salir, me quedé inmóvil, anonadada por aquello que había presentido, esperado: el desencadenamiento, el grito, el trueno. Una rabia nunca sentida me estremeció cuando pude creer que era verdad aquello que estaba sucediendo, y que aprovechándose de mi asombro su mano temblona se hacía más segura y más pesada y se recreaba, se aventuraba ya sin freno palpando y recorriendo mis caderas; una mano descarnada que se pegaba a mi carne y la estrujaba con deleite, una mano muerta que buscaba impaciente el hueco entre mis piernas, una mano sola, sin cuerpo. Me levanté lo más rápidamente que pude, con la cara ardiéndome de coraje y vergüenza, pero al enfrentarme a él me olvidé de mí y entré como un autómata en la pesadilla: se reía quedito, con su boca sin dientes. Y luego, poniéndose serio de golpe, con una frialdad que me dejó aterrada: –¡Qué! ¿No eres mi mujer ante Dios y ante los hombres? Ven, tengo frío, caliéntame la cama. Pero quítate el vestido, lo vas a arrugar. 85 Lo que siguió ya sé que es mi historia, mi vida, pero apenas lo puedo recordar como un sueño repugnante, no sé siquiera si muy corto o muy largo. Hubo una sola idea que me sostuvo durante los primeros tiempos: "Esto no puede continuar, no puede continuar." Creí que Dios no podría permitir aquello, que lo impediría de alguna manera, Él, personalmente. Antes tan temida, ahora la muerte me parecía la única salvación. No la de Apolonio, no, él era un demonio de la muerte, sino la mía, la justa y necesaria muerte para mi carne corrompida. Pero nada sucedió. Todo continuó suspendido en el tiempo, sin futuro posible. Entonces una mañana, sin equipaje, me marché. Resultó inútil. Tres días después me avisaron que mi marido se estaba muriendo y me llamaba. Fui a ver al confesor y le conté mi historia. –Lo que lo hace vivir es la lujuria, el más horrible pecado. Eso no es la vida, padre, es la muerte, ¡déjelo morir! Moriría en la desesperación. No puede ser. –¿Y yo? –Comprendo, pero si no vas será un asesinato. Procura no dar ocasión, encomiéndate a la Virgen, y piensa que tus deberes... Regresé. Y el pecado lo volvió a sacar de la tumba. De: ARREDONDO, Inés (1988), Obras completas. México: Siglo XXI/DICOFUR, pp. 88-96. Luchando, luchando sin tregua, pude vencer al cabo de los años, vencer mi odio, y al final, muy al final, también vencí a la bestia: Apolonio murió tranquilo, dulce, él mismo. Pero yo no pude volver a ser la que fui. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me siento ocasión de pecado para todos, peor que la más abyecta de las prostitutas. Sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que, como hormigas, habitamos este verano cruel que no termina nunca. 86 Julieta Campos CELINA O LOS GATOS Celina y yo estuvimos casados trece años. No es que yo crea en supersticiones. Sé que el número trece es un número como cualquier otro. Hasta tiene algún atractivo peculiar. Pero el hecho es que nuestro matrimonio duró trece años y eso basta para que no pueda evitar darle a esta cifra algún sentido cabalístico o verla, cuando pienso en ella (en la cifra o en Celina), rodeada de algo sombrío y hasta podría decir misterioso o alucinante. Y sin embargo no se trata de nada concreto. O habría que explicar más bien cómo al empezar ese año trece de nuestra unión (digo ese porque hoy precisamente ya ha pasado, porque hoy es el día después de ayer, que fue el último de nuestros trece años de casados, hoy es el primer día en que no estamos casados, en que yo vuelvo a estar solo), todo lo que había pasado en los doce años anteriores empezó a encontrar un lugar en un conjunto distinto, que sólo entonces se perfiló, un todo que tomó para mí el aspecto acabado e indudable de algo que ya era, que había madurado, que culminaría en un lapso que no podría pasar de ese año y que luego desaparecería del todo. Ahora que lo veo desde aquí, desde este día en que me he puesto a escribir lo que ha pasado, porque no puedo hacer otra cosa, me parece que todo estuvo muy claro desde un principio (desde el principio de ese año) y que, desde el momento a que me refiero y que no podría determinar con mayor exactitud, supe con toda precisión y seguridad lo que habría de ocurrir, cómo y cuándo habría de ocurrir. No sé por dónde empezar. Tampoco sé si tuvo la culpa. Lo curioso es que, al mismo tiempo que empecé a tener una conciencia mucho más clara de las cosas que podían ocurrir (y que ocurrían) comencé a perder toda noción del bien y del mal y, sobre todo, de mi responsabilidad en el curso de los acontecimientos o de esa extraña sensación de peso y extrañeza que primero se fue cuajando poco a poco y después llegué a dejar de percibir. Yo y Celina y los gatos empezamos a ser como fi- chas de un juego manejado infaliblemente por un jugador diabólico que, estoy casi seguro, podría ser el mismo demonio. En seguida vuelvo a releer esto que he escrito y me parece bastante insólito. Quiero decir que no es algo que yo, normalmente, hubiera pensado. Porque debo confesar que no he creído en Dios desde hace mucho tiempo y, tampoco, hasta ahora (¿desde cuándo ahora?) en el diablo. Y debo decir también que siempre he sido un hombre práctico y eso que suele llamarse un hombre de éxito. Soy médico. Soy, para ser más preciso, un médico famoso, un cirujano muy conocido y muy competente. Hasta ayer por lo menos. Y si no fuera porque ahora han dejado de importarme muchas cosas, me halagaría seguramente imaginar que lo que ha ocurrido podría llegar a rodearme de cierto prestigio espectacular o, para decirlo más claramente, podría añadirme la seducción que tienen, con las mujeres por supuesto, los personajes que no es fácil localizar pero que forman parte de ciertas oscuras situaciones ambiguas. Cuando me casé con Celina yo había hecho una pequeña fortuna. Mi padre fue abogado modesto y no me dejó ni mucho dinero ni demasiadas relaciones. Pero yo siempre tuve un talento innato para despertar confianza en los demás y una simpatía que es sumamente favorable en una profesión como la mía. Además, tengo una intuición rara para el diagnóstico y manos de una sutileza y una finura que me envidian casi todos mis colegas. Tengo verdaderas manos de cirujano. Me gustaba pensar que había nacido predispuesto para dedicar mi vida a salvar las vidas de los demás. Puedo jurar que nunca pensé en otra cosa ni me sedujo jamás la idea de lastimar a nadie, ni de hacer daño alguno, ni he sido infiel al juramento que guardo en mi consultorio y que no he dejado de leer ni un solo día de mi vida profesional. No digo esto para justificarme, sino porque es la verdad y porque no puedo dejar de apreciar el contraste inexplicable de todos estos rasgos de mi personalidad con esa otra parte de mí mismo que nunca había conocido, que empezó a manifestarse después de varios años de casado, y que sólo 87 puedo explicarme a través de Celina, en la medida en que empezamos a ser tan parecidos el uno al otro. A Celina la conocí en una fiesta. Entonces yo empezaba mi carrera y, a pesar de que trabajaba mucho, en el hospital y en el consultorio, y visitando a mis enfermos, siempre buscaba el tiempo para asistir a esas reuniones sociales porque me parecían muy útiles para extender mi clientela. La familia de mi madre me facilitaba ciertos contactos convenientes y el acceso a círculos elegantes. Ese ambiente había ejercido siempre sobre mí, además, una curiosa seducción. Las primeras invitaciones me abrieron muchas puertas y pronto fui uno de los infalibles. Poco a poco, a medida que se extendía mi fama de buen internista y mejor cirujano, penetré en círculos más exclusivos y menos numerosos, pero ya entonces podía darme ese lujo, porque mi clientela estaba hecha. No estoy seguro, pero me parece que había cierta voluptuosidad entre los motivos de quienes me convertían en asiduo de sus reuniones. Una voluptuosidad que consistía en hacerme partícipe de esos derroches de despreocupación y frivolidad, a mí que les había operado un pequeño tumor en algún órgano delicado o que conocía mejor que nadie una incipiente debilidad pulmonar o los síntomas más o menos avanzados de una de esas enfermedades transitorias que no se suelen confesar. Pero debo reconocer que entonces estaba muy lejos de percibirlo y me dejaba contagiar de la manera más ingenua y entusiasta por la alegría de la música ruidosa y el vértigo del baile que se iniciaba más o menos a la mitad de la fiesta, o aun más tarde, de modo que muchas veces tenía que interrumpirlo por la llamada inoportuna de algún enfermo aprensivo. Desde donde estoy, en este departamento de un sexto piso con vista al mar (porque hace esquina, el mar está apenas a dos cuadras y no hay, entre mi edificio y el mar, ninguna otra construcción elevada) y a la avenida, que tanto me gusta, con doble fila de palmeras en el centro, todo lo que estoy contando me parece muy lejano y bastante ajeno, como si hablara con alguien de cosas sucedidas a un conocido mutuo. En realidad todo le pasó a alguien que ya no soy yo aunque, para quienes me conocieron entonces, sigo siendo el mismo de antes, el mismo de siempre, el muchacho cándido y un poco arrivista convertido en médico sólido de quien podían depender, en quien era posible confiar y ahora, cuando se corra la noticia, pensarán en mí con compasión, con simpatía, como si yo no tuviera nada que ver en lo sucedido, como si fuera, en una palabra, la verdadera víctima. Hay una parte de las cosas que les daría la razón. Pero también hay otra parte. Porque ¿cómo negar que en un momento dado dejé de ser víctima para convertirme en cómplice y por ello, de una extraña manera, en victimario? No sé por qué me resulta imposible contar lo que debo, sin caer continuamente en estas disquisiciones. Quizás porque es la primera vez que soy capaz de verlo todo desde afuera, porque, después de todo, lo que sucedió ayer me ha liberado de algo y necesito encontrarle un orden a todo este desorden, poner palabras, muchas palabras entre lo que pueda ser yo hoy, ahora, y la incoherencia. Aquí vivo desde hace tiempo. Hace tres años. O quizás cuatro. Vivo aquí desde que me separé de Celina. Entonces ocupé definitivamente este lugar que me había servido de estudio, para aislarme un poco cuando Celina tenía la casa siempre llena de gente cada vez más desconocida y yo empecé a preferir la soledad y que me sirvió después para poner más de la mitad de la ciudad entre su cuarto, adormecido siempre en la extraña luz verdosa que hacían las cortinas, con el sol, cuando ella dormía y el sitio, cualquier sitio, donde yo estuviera. Podría jurar que no fui yo quien busqué la separación. Yo, es la verdad, quise a Celina. Cuando la conocí, ella era muy joven. No tenía, probablemente, más de dieciséis años. Nunca supe de qué color tenía los ojos. ¿Por qué he pensado ahora en el color de los ojos de Celina? Era un color indeciso, que cambiaba mucho con la luz. Pero sería incapaz de situarlos con seguridad dentro del verde o del castaño. Indudablemente tenían un pigmento amarillo, que se mezclaba con otros dos o tres colores dentro de esa gama, de 88 modo que prevalecía un brillo semejante al de algunos cuerpos que sólo reflejan la luz pero parecen despedir luz propia. No siempre, por supuesto. Pero después me di cuenta de que ella sabía colocarse de tal manera que la luz ambiente favoreciera esa sensación. Nunca pude comprobarlo, pero sé que lo había estudiado muchas horas, con un espejo delante, y por esa curiosidad malsana que tenía hacia sí misma, curiosidad que la hacía deleitarse indefinidamente observando la contextura de un pequeño fragmento de su piel, los vellos menudísimos que le nacían en los dedos, las rayas, como arrugas, que se entrecruzaban en el dorso de la mano, las uñas, las manos. Celina tenía predilección por sus manos. Yo le decía con frecuencia, con una cursilería que seguramente la hacía sonreír por dentro (siempre tuve la impresión de que a veces se reía así, para ella misma, sin que nada la traicionara, salvo un brillo un poco distinto en los ojos), le decía yo que si hubiera sido pintor le habría hecho un retrato donde se destacaran, con una luz casi violenta, sus dos manos entrelazadas. Porque yo también adoraba las manos de Celina y creo que era imposible estar a su lado sin fijarse en seguida en ellas. Celina no se pintaba nunca las uñas, pero se las cuidaba con una devoción casi maniática, para lo cual tenía un polissoir y un arsenal muy completo de tijeritas y de pinzas. Yo le decía, también en broma, que parecían, en diminuto, los instrumentos de un cirujano. Con un lápiz blanco, acentuaba por dentro el color de la parte exterior de la uña y, después que había terminado la larga operación cotidiana, se aplicaba un brillo transparente que resaltaba el tono natural. Podría decir que tenía las manos largas, los dedos prolongados en un óvalo suave y perfecto, o que esas manos tenían algo aristocrático y distante, como si no hubieran sido hechas para ser tocadas ni para acariciar, sino para saludar desde lejos a las multitudes, desde balcones inaccesibles o automóviles abiertos e inabordables, pero decir todo esto no tiene nada que ver con lo esencial de las manos de Celina. Me pregunto por qué, en la situación en que me encuentro, se me ha ocurrido por primera vez en mi vida tratar de ponerles a las cosas este límite de las palabras y pienso que, al escribirlas, las cosas que han sucedido empiezan a significar algo por primera vez. Hace un momento evoqué, en relación con esto, dos palabras: desorden, incoherencia. Ahora podría añadir otra: desintegración. Algo que era muy claro, muy luminoso, se ha dispersado. Y siento un impulso incontrolable que me obliga a cercar esa dispersión, a fijarla (quiero engañarme y pensar que para siempre). Desde anoche no he sentido necesidad de dormir. Cuando volví aquí me senté en un sillón frente a la ventana. He fumado una cajetilla y media de cigarros. Y en un momento dado, hace aproximadamente tres cuartos de hora (hace como hora y media que empezó a amanecer) dejé el sillón y vine a sentarme en el escritorio, tomé la pluma y varios pliegos que siempre han estado aquí porque no es aquí donde doy mi consulta y jamás los había necesitado para nada, y empecé a escribir esto como si tuviera que agotar de repente una lucidez acumulada durante largo tiempo. Lo curioso es que no he sentido ningún horror. No he sentido tampoco ningún remordimiento. Lo que ha pasado no es sino la culminación natural de un proceso que llevaba ese fin en sí mismo y que nada ni nadie habría podido modificar. Aquel día que la vi por primera vez, Celina estaba vestida de lila. Después supe que ése era su color favorito y que casi todo lo que usaba tenía algún detalle de ese color, con diversos matices e intensidades, del palo de rosa al morado. En el primer año de nuestro matrimonio la hice pintar con ese vestido y ése es el retrato que me traje aquí, a mi estudio, cuando me instalé definitivamente. Ahora le doy la espalda, mientras escribo, pero no necesito mirarlo porque lo conozco muy bien, casi diría que milímetro a milímetro, de memoria. El pintor, uno de esos artistas académicos que se ponen en boga, no hizo lo que yo hubiera hecho, no le destacó las manos, pero logró, sorprendentemente, darle al retrato una luz que tiene algo singular y que yo percibí desde que lo vi por primera vez. Esa luz del retrato irradia de los ojos 89 de Celina y lo atrae a uno hacia un más adentro, un más allá del cuadro, una interioridad que no es perturbadora sino fresca, tenue y apacible. Celina era así entonces. ¿Lo era? Sí. Celina fue así mientras vivimos en nuestro primer departamento, a dos cuadras de aquí (¡Qué raro! hasta ahora no me había dado cuenta), cuando no veíamos a casi nadie, ella me esperaba por las noches, siempre despierta, y nos amábamos de una manera elemental y apasionada. Siempre tuve la obsesión de hacerla retratar. Cada año era un pintor distinto, un vestido distinto, un escenario distinto. Pero resultaba inútil. Celina se fue ausentando progresivamente de sus retratos y, en los dos últimos, lo que yo llamaría el alma de Celina había desaparecido completamente. Eso fue en el sexto año de nuestro matrimonio. Era igual que si Celina se hubiera muerto. Entonces me preguntaba yo continuamente cómo había pasado. Fue un proceso lento pero infalible. Al principio Celina era alegre, con una alegría que no conocía su propia negación, que era completa en sí misma y no necesitaba del presentimiento de su posible falta para ser. Nunca he visto a nadie ser alegre de la manera en que lo era Celina. Celina ha sido todo lo que ha sido de esa misma manera. Con una intensidad agotadora, exhaustiva, implacable. (En este momento me dan ganas de abrazarla.) Cada vez, ser como era en ese momento, que podía durar meses o años, o apenas unas semanas, era su único fin, al que se adhería profundamente, desde algo arraigado como una roca dentro de ella, algo duro y perfecto. Duro y perfecto. Quizás eso es lo que era Celina; algo duro y perfecto. ¿Y cómo algo así puede desvanecerse? Una noche volvíamos de una reunión. Celina me había dado la impresión, toda la noche, de estar radiante, en una euforia que no me sorprendía porque era su estado de ánimo de entonces y yo pensaba que esa felicidad desbordada iba a durar siempre. Cuando entramos en el departamento yo tarareaba una canción. Dejé las llaves sobre el aparador, me quité el saco y entré en el baño, despreocupado, como si estu- viera solo, tan seguro estaba de esa armonía inconmovible que había entre nosotros. Cuando volví a la sala, quitándome probablemente la corbata (sé que estos detalles no importan; que, además, es imposible recordarlos después de todo el tiempo que ha pasado, pero no sé por qué siento que es necesario restablecer algo, colocando los incidentes más pequeños o más nimios en su lugar debido, con el menor margen posible de equivocación), bueno, repito, cuando volví a entrar en la sala deshaciéndome el nudo de la corbata, me senté frente a Celina estirando perezosamente las piernas. –¿Por qué me dejaste sola? Tuve miedo. –¿Miedo? ¿A qué? –No sé. No sé muy bien. De pronto sentí que iba a pasarme algo. ¿Cómo pudiste dejarme sola? Me miró extrañada, como si esa extrañeza fuera mucho más definida que el miedo que decía haber sentido apenas hacía un instante. –Tuve miedo de morirme. Traté de tomarlo a broma. ¿Morirse? ¿A su edad? (Celina seguía siendo para mí casi una niña.) ¿Cómo podía ocurrírsele semejante cosa? ¿No quería que tomáramos una copa? ¿La última? Después nos iríamos a acostar y, le di a entender, yo le haría el amor y se le pasaría el miedo. Celina sonrió apenas. Los hombres, me dijo con reticencia, creen que con eso lo resuelven todo. Por primera vez, frente a Celina, me sentí perdido. (Después, sentirme perdido empezó a ser una situación natural.) Celina me miraba y (es curioso cómo uno descubre inesperadamente las cosas más obvias), comprendí que yo estaba sentado en un sillón fumando un cigarrillo. Porque, mientras tanto, por disfrazar mi incomodidad, había tomado un cigarrillo de la cajita de plata que una paciente me había regalado, que me gustaba mucho y que estaba, por eso, al lado de mi sillón favorito; que está ahora aquí, al lado del mismo sillón, y me da la rara tentación de ir a sentarme precisamente en ese lugar y ponerme a fumar. Pero ¿qué me pasa? ¿Por qué esta inca90 pacidad para concentrarme, para no apartarme del hilo de los hechos? Los hechos parecen escapárseme de las manos, deshacerse. Los hechos se desmoronan y necesito apoyarme en los gestos, en una que otra palabra recordada, en la memoria de las cosas que me rodeaban, para apuntalar lo ocurrido, porque estoy a punto de pensar que no ha sucedido nada y que, si ahora me levantara de aquí, bajara las escaleras, me metiera en mi automóvil y manejara hasta la casa de Celina, me la encontraría, como siempre a esta hora, dormida en su cuarto cerrado, vigilada por los gatos. Vuelvo a aquel instante. Me di cuenta de que yo, que estaba sentado en un sillón fumando, era una persona, me llamaba Carlos Manuel y tenía un apellido, y que esa persona que era yo estaba completamente separada de esa otra persona que era Celina. Y sentí un alivio. Lo peor fue que sentí un alivio. Y comprendí, con una lucidez que sólo se tiene por casualidad, como si lo visitara a uno el espíritu (yo mismo me sorprendo de estas expresiones, pero no puedo evitarlas), que Celina había sentido precisamente lo mismo y, para ella, esa sensación no había sido un alivio sino el miedo que la había hecho creerse, de repente, en peligro de muerte. –¿Por qué no me quieres como yo quisiera? ¿Por qué te resistes? Yo lo necesito mucho. ¡Tengo tan poco tiempo! Si me dejaras... Desde esa noche empezó el duelo. Celina me necesitaba. Pero me necesitaba como parte de ella. Tenía que incorporarme como si yo fuera una de sus manos, o uno de sus pulmones. Me necesitaba para respirar, para vivir. Celina necesitaba un intermediario. Alguien que le permitiera relacionarse con el mundo, sin exponerse demasiado. Al principio yo me dejé envolver. Era un juego fascinante. Y además me halagaba. No puedo negarlo; me complacía dejarla hacer y prestarme a ella, permitirle que utilizara todo lo que yo hacía para compensar su inactividad, dejarle que manejara mis horas y mis ocupaciones como si fueran suyas. Esto llegó a ser tan indispensable para mí como para ella, y cuando yo iba en mi automóvil a ver a mis enfermos, o entraba en la sala de operaciones, me parecía que Celina me acompañaba, que no me había separado de ella, como si se hubiera asimilado tanto a mi idiosincrasia que ya formara parte, realmente, de mí mismo. Porque Celina no me obligaba a dedicarle excesivamente mi tiempo, quitándoselo a mi trabajo, sino que se las arreglaba para ser en todo momento parte de ese tiempo. Participaba tanto de mis casos, de la historia de mis pacientes, que conocía tan bien como yo, estaba tan enterada del empleo de mi tiempo que compartía, de la manera más literal, lo que era mi vida fuera de la casa. Fue una especie de intoxicación. Llegó el momento en que yo no podía pasarme sin eso. No era ella, sino yo, quien la llamaba por teléfono a cada rato, para cerciorarme de que estaba en la casa, esperándome. Prefería que no saliera, que no se dedicara a nada, que no se interesara sino en mí, que no leyera siquiera los periódicos. Yo disfrutaba secretamente el ocio de Celina. Entonces ella empezó a manejar su fantasía. Quiso intervenir más directamente, obligarme a ver menos a algún paciente que le desagradaba, hacerme faltar a determinadas citas o renunciar a un caso que prometía ser interesante. Todo eso lo hacía inocentemente, pero con la misma decisión que ponía en todo aquello donde concentraba su voluntad. Porque ésa era la fuerza de Celina: la pasión con que era capaz de defender su debilidad. Ésa era la dureza de Celina. Y su perfección. Y cuando aparentemente esa intensidad, esa dureza y esa perfección se desvanecieron, fue al contrario, para dirigirse despiadadamente hacia ella misma, que fue en lo sucesivo su única meta. Poner en orden todo lo de entonces sería muy difícil. Debo conformarme con estos fragmentos. Las cosas tenían algo de vértigo y, a la vez, el tiempo parecía totalmente disponible, infinitamente abierto a nuestro capricho. A mí me gustaba mucho nuestro departamento de aquella época. Era sencillo, con pocos muebles, pero todo de buen gusto. En cada rincón había lo indispensable, una cómoda con una lámpara o un sillón ancho 91 y confortable. No sobraba nada. Era un departamento lujoso, con piso de mármol y grandes ventanas que daban al mar, pero todo era sobrio y parecía cumplir una función. Las cortinas eran claras y transparentes, para dejar pasar la luz y despertarme temprano. ¡Qué distinto aquel lugar de la casa que compramos después! O, mejor dicho, que compró Celina, con su propio dinero, como si desde ahí quisiera excluirme. Porque entonces, cuando nos mudamos a la casa, ya Celina había empezado a alejarse de mí. Es verdad que yo me interesaba cada vez más en mi carrera y me pesaba esa especie de doble mío, o sombra, que era Celina. Pero yo dejaba que las cosas siguieran su curso; nunca las hubiera forzado. Yo nunca le dije nada. Simplemente quizás, era algo en mi manera de hablarle, algo demasiado cuidadoso, que pretendía encubrir un deseo más profundo de mantenerme alejado, al margen, a salvo. La gente suele decir, es casi un lugar común, que las parejas acaban por parecerse físicamente después de muchos años de casados. A mí antes me daba risa. No lo creía. Era una de tantas tonterías que todo el mundo repite por inercia y a la vez por complacencia, sabiendo que no tiene sentido. Y de repente personas que no nos conocían nos preguntaban si éramos hermanos o, si nos acababan de presentar, nos decían con un aire malicioso y divertido que cómo era posible, que cómo éramos marido y mujer, que debíamos querernos mucho y otras cosas por el estilo. No eran los detalles, no eran los rasgos. Era una asimilación de los gestos del uno por el otro. Y lo curioso es que era yo quien reproducía (sin intención, por supuesto) el tono, la sonrisa, las palabras de Celina. Para mí, cuando me di cuenta, fue comprobar un reblandecimiento de mi personalidad o, para decirlo tal como entonces lo vi, un afeminamiento. Me miraba en el espejo tratando de espiar un brillo de los ojos semejante al brillo que tenían los ojos de Celina, de sorprender en mi manera de mantener los labios cerrados, el esguince que hacían las comisuras de los labios de Celina, un poco dirigidos naturalmente hacia arriba sin necesidad de la ayuda del lápiz labial. Y me reía, me reía yo solo frente al espejo; o abría los ojos con asombro, o simulaba disgusto, todo ello como suponía que lo hacía Celina para ver hasta qué punto, hasta dónde nos estábamos pareciendo. Esto ahora me parece ridículo. Entonces era una obsesión que no me dejaba en paz. Tenía que evitarla, que verla menos, que hacerla ir sola a los lugares donde antes yo nunca faltaba, y tenía que hacerlo sin que ella se diera cuenta, sin despertar ninguna suspicacia. (Debo decir que en todo siguió habiendo una inocencia elemental, por parte de Celina, una candidez ingenua que no era fingida, sino que era parte de ella misma, un desconocimiento de todo lo que pudiera haber de turbio o hasta de terrible en su conducta, como pasa con algunos niños crueles.) Entonces llegaba yo furtivamente a la casa, cuando suponía que ella no estaba, hacía lo imposible por comer afuera y me llenaba de compromisos más o menos profesionales al acabar mi consulta, para llegar después de medianoche temiendo y deseando a la vez encontrarme con sus reproches y su ira. Pero inútilmente, porque Celina no me reprochaba nada, no me preguntaba nada, hacía como si nada le importara, como si yo mismo le preocupara cada vez menos. Desde hace un rato está lloviendo. No me había dado cuenta. Acabo de asomarme a la ventana. Llueve bastante fuerte y es realmente extraño que hasta ahora no hubiera oído la lluvia. El cielo está muy bajo, de ese gris oscuro que parece azul. Truena. Debe ser la primera vez porque no hubiera podido dejar de oír un ruido tan fuerte. Desde que empezó a ponerse oscuro encendí la luz, sin pensar que siempre, cuando se pone así de oscuro, es porque va a llover. Luego de repente se apagó. Por eso me asomé a la ventana. Acabo de ver el reloj y son las tres de la tarde. Las tres de la tarde. ¡Cuántas horas han pasado! No he comido nada. No tengo hambre. Ya casi no me quedan cigarros. Ha vuelto la luz. Si no, con esta tarde tan cerrada, no podría escribir, no vería lo que estoy escribiendo. Hay veces que la luz tarda tanto 92 tiempo sin... Una vez me pasó operando; y en el hospital no había planta. Fue un mal rato. Me parece estar viendo a Celina aquella tarde. La verdad es que me hice muchas ilusiones. Llevábamos un mes en la casa nueva. Ella quiso dar una gran fiesta para inaugurarla. Invitó a muchísima gente. Hasta hizo venir a una orquesta. Yo no participé para nada en los preparativos. No la había visto en todo el día. Cuando llegué, a las siete, estaba todavía claro. Era uno de esos días de verano muy largos, en que a las seis o siete sale la luna en un cielo pálido y a las ocho el cielo no ha cambiado todavía de color. Hacía mucha brisa. Parecía una tarde dispuesta a propósito para hacer una fiesta. Me acuerdo que en el momento de abrir la puerta pensé qué sucedería si me había equivocado, si no fuera ese día, si al entrar no hubiera flores, ni ruidos de vajilla, ni conversaciones un poco escandalosas en la cocina. Yo abriría la puerta y Celina estaría bajando la escalera, vestida de lila, con el pelo muy poco peinado hacia atrás, cayendo en una onda muy pronunciada sobre la mejilla izquierda. La volvería a ver como la primera vez. Nada había cambiado. Ella me besaría y hablaría poco. Me llevaría de la mano por toda la casa, me enseñaría la mesa, me haría entrar en la cocina, me obligaría a subir de prisa a cambiarme. Me diría: "¡Qué bueno que llegaste a tiempo! Ya no vas a llegar tarde nunca, ¿verdad?" Las luces ya estaban encendidas cuando entré, aunque afuera no hubiera oscurecido. Creo que no me había fijado hasta entonces en que la casa era suntuosa. En ese momento me sentí complacido. Casi como si yo la hubiera escogido y la hubiera comprado, para regalársela a Celina envuelta en celofán. Celina salía de su cuarto cuando yo empecé a subir las escaleras. No estaba vestida de lila, sino de ese color crudo que tiene la seda china. Creo que de eso era su vestido. No llevaba ni siquiera un collar de perlas. El pelo sí, tal como me lo había imaginado. Nunca la había visto tan deslumbrante. Cuando se cruzó conmigo en la escalera me dijo: –¡Qué sorpresa! ¿No tenías consulta hoy? Bajaba tan de prisa que no me dio tiempo de contestarle. Yo, en cambio, empecé entonces a subir muy despacio los escalones, deseando que la escalera no se acabara nunca. Había dejado todo impregnado de su perfume. Nunca he sentido ese perfume en ninguna otra mujer. Ayer, cuando entré en su cuarto, volví a reconocerlo después de tanto tiempo. Una vez, en una revista de modas que me encontré en alguna parte, vi el nombre del perfume de Celina con unas palabras que leí varias veces para no olvidarlas: "El Chipre, perfume femenino por excelencia, se extrae del musgo de encina, una especie de liquen". Pero no era el perfume, no era eso. Era que necesitaba darme tiempo para recordar de otra manera las palabras de Celina, para darles un tono menos agresivamente indiferente, para asimilarlas casi a las palabras que yo había imaginado. Cuando acabé de vestirme lo había logrado prácticamente. No me conformaba a que me estropeara la noche. Bajé y saludé a los primeros invitados. Me sentía desenvuelto y capaz de dejarme estimular, sin ningún límite, por el alcohol, la conversación y las mujeres. Caminé al azar, siempre con una copa en la mano, sin fijarme en ninguna parte, hablando con algunos amigos, diciendo cosas amables a las señoras, pero sin deseo de quedarme mucho tiempo en un solo lugar. Salí a la terraza. Ya era de noche. Por el parque de enfrente paseaban algunas parejas y el aire era muy agradable. Un barco iba entrando a la bahía. No podía distinguir a la gente apoyada en cubierta, porque estaba profusamente iluminado y las luces borraban con su resplandor todo lo demás. La imagen de ese barco llena de luces era frecuente a esa hora, pero aquel día, entre las copas, el rumor de la gente y la sensación de irresponsabilidad que me daba la fiesta, me sugirió algo más que otras veces, lo que me insinuaban los barcos de niño, un deseo de irme a cualquier parte –no sé por qué pensaba siempre en la Columbia Británica– de ser un pasajero eterno en uno de esos barcos todos blancos y luminosos. Una muchacha me sacó a bailar. Después de eso no paré en toda la noche. Fue un torbellino. No recuerdo con quiénes estuve, pero sé que bailé hasta el final y ni una so93 la vez con Celina. Tampoco la busqué. La veía de lejos, bailando con otros, y me complacía acariciar la idea de que, aunque todos la desearan, yo era el único que podría hacerle el amor después de la fiesta, cuando la casa estuviera vacía. Creo que la gente empezó a irse a las dos de la madrugada. Al final quedaban unos cuantos íntimos. Yo subí a mi cuarto y no volví a bajar, con lo cual acabaron por irse como a la media hora, a pesar de la insistencia de Celina, que pretendía retenerlos. Me puse lentamente la pijama y la bata y entré en su cuarto. Ella, al contrario, se había cambiado de prisa, ya estaba acostada y había apagado la luz. Me acosté a su lado, le acaricié el cuello y esperé. Ella no se movió. Pero yo estaba decidido. Me acerqué más y la besé largamente en la espalda. Celina me dejó acariciarla sin ningún gesto, como si estuviera en otra parte. Después, de repente, respondió con una violencia que yo, en ese momento, confundí con apasionamiento, para comprender después que era una manera de rechazo y agresión. Encendí un cigarro y pensé acabar de fumarlo antes de irme a mi cuarto, cuando Celina habló como si hubiera preparado desde siempre lo que me iba a decir: –No sé cómo he podido... De todos modos, será la última vez. –¿La última vez? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿La última vez de qué? –Ya no lo puedo soportar. Tú no me quieres. Y además... Pero eso ya no importa. Simplemente me molesta. Tú me molestas. Quiero estar sola. Vete. Yo me fui a mi cuarto y dormí profundamente hasta cerca de las doce del día. La modorra del alcohol no me dejó pensar mucho rato en lo que me había dicho Celina, ni podía por eso mismo, aunque lo hubiera querido, darle demasiada importancia. Cuando me levanté, ella había salido. Ese día yo no tenía nada que hacer por la mañana, pero después de bañarme y vestirme, me fui al consultorio. Entonces se me ocurrió que necesitaba un lugar para mí solo, para cuando no quisiera estar en la casa. Pero no hice nada todavía. Casi se me había olvidado lo de Celina o no, más bien me acordaba, pero me parecía que me lo había dicho hacía mucho tiempo y que tan pronto la viera me hablaría normalmente, con la frialdad que ya era de costumbre, pero sin más, como todos los días. Volví a la casa muy tarde y Celina no había regresado. Dejé entreabierta la puerta de mi cuarto, para oírla entrar cuando llegara, pero debo haberme dormido en seguida porque no supe a qué hora volvió. Al día siguiente nos encontramos en la mesa para desayunar y Celina me trató como yo lo había imaginado. Eso me tranquilizó. No había pasado nada. ¡Dios mío! ¿Cómo podía conocer tan mal a Celina? Aquella fiesta sólo fue la primera. Después vinieron otras. Celina daba una cada quince días, cada semana, hasta que llegó a reunir gente en la casa dos o tres veces por semana. No sé si los invitados eran siempre los mismos. Creo que eso era lo de menos. Simplemente, Celina no podía estar sola; necesitaba que el ruido y los amigos la acompañaran todos los días hasta muy tarde y, cuando no había nada en la casa, tenía siempre algo que hacer afuera. Yo, después de las primeras veces, no volví. Fue entonces cuando busqué este departamento donde podía aislarme y me hice el propósito de tener constantemente compromisos ineludibles, para no presentarme nunca. Cualquiera hubiera dicho que yo me buscaba los motivos para sentir celos de Celina. Es posible. La verdad es que pronto empezó a ser una obsesión el preguntarme si Celina tenía un amante. Yo no la buscaba nunca, porque me parecía estar oyendo sus palabras de aquella noche y ella, las pocas veces que nos veíamos, actuaba como si esa manera extraña de vivir fuera lo más natural del mundo. Me hablaba de cuando en cuando de sus reuniones, de alguno de sus invitados, de lo mucho que se divertía (todo esto siempre por la mañana, a la hora del desayuno), pero nunca me preguntaba por qué yo no iba. La posibilidad de que Celina tuviera un amante se fue desvaneciendo. Yo, ocasionalmente, tenía pequeñas aventuras que no duraban mucho. Me acomodaba al cambio en nuestras relaciones y llegué a pensar que, en un momento dado, a todos los 94 matrimonios les sucedía lo mismo, que había que pasar por distintas fases, de cercanía y de separación (apenas pensaba ya en mi supuesto parecido con Celina) y que las cosas durarían así indefinidamente, dándole a nuestro matrimonio cierta estabilidad aunque se basara, paradójicamente, en nuestro alejamiento progresivo. Todo esto duró unos meses, no muchos, no sé cuántos. Hasta que un día, sin más, las fiestas se acabaron. Durante algún tiempo todavía, el teléfono sonó con insistencia. Los más asiduos llamaban a Celina, extrañados de no recibir ninguna invitación. Luego, poco a poco, se fueron aburriendo. Lo sé, porque en ese tiempo yo procuraba pasar ratos largos en la casa, como si esperara que ocurriera algo, aunque esos ratos los pasara solo en mi cuarto y Celina sola, en el suyo. Uno de esos días, cuando dormía la siesta, me despertaron unos ruidos molestos que al principio no pude identificar. Luego comprendí que movían muebles de un lado para otro, que subían y bajaban las escaleras. Cuando entré en el cuarto de Celina todo estaba en desorden: la ropa por el suelo o sobre las sillas, los zapatos encima de los muebles y éstos, los nuevos, todavía dispersos, lejos de las paredes, sin haber sido colocados en sus lugares previstos. Había muchos más, me dije, de los que podían caber normalmente en aquel cuarto. Hasta yo, que no sé nada de estilos, podía distinguir que eran muebles Imperio. Entonces vi por primera vez a Lydia. Lydia se movía entre aquel desorden como si fuera capaz de convertirlo inmediatamente en orden, en un orden que adquiriría en seguida el sello de lo definitivo. Esta impresión que me dio entonces, que me ha dado siempre, tiene que ver con la manera que tiene Lydia de andar excepcionalmente derecha, con su uniforme blanco impecable, sus medias color crudo, gruesas, que le tapan completamente las piernas, sus zapatos de medio corte con tacón militar, su pelo estirado en un moño muy pequeño detrás de la cabeza, pero sobre todo en el gesto dominante, el acento cortante de su español mal pronunciado, sin hacer ningún esfuerzo por hablarlo bien, todo lo cual se desprende de ella como los signos exteriores de una institución inconmovible, que está segura de representar. Curiosamente, esa vocación de Lydia por un orden aparente sirvió para apoyar, o quizás aun favorecer la implantación indudable de un elemento de descomposición en el ámbito cada vez más cerrado de Celina. Cuando Celina me vio, inclinó levemente la cabeza señalando a la criada y me dijo: –Es Lydia. Y en seguida completó, como una condescendencia: –Lydia me cuidó cuando era niña. Se había ido a Jamaica a ver a su familia. Ahora ya no volverá a dejarme. ¿Verdad, Lydia? La mujer no contestó. Miró a Celina como si fuera su pequeño cachorro y yo, un intruso, se la hubiera arrebatado. Seguramente con ternura, pero también con algo terriblemente posesivo y dominante. Recuerdo cuánto me molestó descubrir que le hablaba de tú a Celina, y lo impotente que me sentí para obligarla a cambiar el tratamiento. Celina me preguntó si me gustaban sus muebles. Le dije que sí, pero en el fondo sentí que me producían una molestia peculiar, que no hubiera sabido poner en palabras y que entendí mejor algunos días después, cuando volví a entrar allí con el pretexto de buscar un alfiler de corbata que se me había perdido y que, expliqué con torpeza infantil, tenía en la mano cuando el cuarto estaba en el desorden del cambio. Una gran alfombra negra, con guirnaldas de flores enormes, rosas rojas y follaje verde, con un fleco blanco alrededor, cubría casi todo el suelo. A pesar de que el exquisito chaise-longue color perla, colocado frente a la ventana me hizo pensar en el famoso retrato de Madame Recamier, y me imaginé a Celina recostada allí, con una túnica y una sonrisa displicente, disfrazada quizá de Paulina Bonaparte, no me dieron ganas de reírme. No exageraría mucho si dijera que casi me dio un escalofrío. Tuve la impresión de contemplar la representación de una pieza mala y sofisticada, pero sin embargo, trágica. 95 La imagen que tengo de ese cuarto es la de aquel día. Como si lo hubiera retratado con una parte de mi memoria donde sólo se guardan algunas cosas, muy especiales, que algún día sin duda necesitaré para algo. Estoy seguro que los mismos muebles, en otra parte, me habrían producido un efecto muy distinto. No todos eran del mismo color, pero predominaba un tono miel oscuro. Había un escritorio muy sobrio, con las patas altas y delgadas y una sola larga gaveta, estrecha, con jaladeras en forma de coronas de laurel. Había pequeñas consolas recubiertas de mármol blanco, negro y rosa con vetas blancas, con filos dorados y esfinges aladas en las patas, y sillas redondeadas con patas como garras; y la cama, muy semejante al chaise-longue de la ventana, con un dosel oscuro, del mismo color de las cortinas. La ventana tenía también unos visillos blancos, pero aquel día, y yo creo que siempre, las gruesas cortinas verdes estaban casi cerradas sobre los visillos y la luz del sol, por muy fuerte que estuviera, se convertía en una penumbra verde, que se iba haciendo casi sombría a medida que pasaba el día y caía la tarde. Tengo la sensación de haber visto un cuarto semejante, amueblado como el cuarto de Celina, pero en otra parte, con una frescura y una claridad que allí no volvió a haber nunca desde que entraron esos muebles. No sé. Seguramente no. Creo que sólo lo vi en la imaginación al mismo tiempo que entré allí, cuando ya todo estaba arreglado, la segunda vez; y me encontré con esa luz peculiar que, como si resumiera todo lo demás, recuerdo con esta fidelidad incómoda, con esta persistencia que me acosa desde entonces, a pesar de mis deseos de olvidarme de todo, de olvidarme de esa luz enfermiza, mortecina, del olor a encierro que muy pronto se mezcló con el olor de los gatos, de la figura de Celina siempre metida en la cama, como si estuviera enferma, de la limpieza exagerada que hubo allí en un principio y de la suciedad que se fue introduciendo luego, poco a poco, cuando Celina consiguió a base de ruegos e insistencia, que Lydia no hiciera la limpieza diariamente para evitar que el polvo le diera asma (aunque me consta que nunca, en el tiempo que yo la conocí, padeció de ninguna afección semejante). Mis deseos de olvidar que hasta ahora no he podido satisfacer. Mis deseos de no volver a saber ya nunca, en lo sucesivo, que estaba allí el paravent chino, tan absurdo al lado de aquellos muebles, ni los marfiles que desde niña le había regalado su padre, ni las tres conchas con sus perlas adentro, metidas en un bloque de cristal, ni ese enorme cuadro tan estridente, tan fuera de lugar, que parecía salirse de la pared, siempre a punto de caérsele a uno encima, ese cuadro que también había heredado, de las tres mujeres con mantilla, asomadas a un palco en una corrida de toros, de un pintor español que se llama Romero de Torres. He vuelto a asomarme a la ventana. Sigue lloviendo. Ya es completamente de noche. Han pasado casi veinticuatro horas. Hace viento. A la altura de las luces de los automóviles, la lluvia es arrastrada por el viento. Quiero olvidar y sin embargo no puedo pensar en otra cosa. Quizá cuando haya acabado de decirlo todo... Al principio Celina seguía saliendo, aunque siempre con retraso, como por ejemplo quince minutos antes de las seis de la tarde, para ir a alguna tienda, cuando sabía perfectamente que las tiendas cerraban a las seis. Lydia la acompañaba. Después acabó por suspender esas salidas inútiles (digo inútiles porque nunca servían al propósito que se les pretendía dar) y se encerró en su cuarto ya sin ningún disimulo. Algunas veces, cada vez menos, una amiga iba a verla por la tarde, cuando Celina empezaba apenas a almorzar (porque se despertaba para desayunar entre las doce y la una) y Lydia entraba entonces con otra bandeja, trayendo alguna merienda para la visitante. Aunque yo estaba una que otra vez en mi cuarto a esa hora, nunca oí de qué hablaba Celina con sus amigas, porque nunca se quedaba ya abierta la puerta del baño que separaba nuestras habitaciones. No sé cómo consiguió Celina a los gatos. Quizá se le ocurrió a Lydia, o a alguna de las amigas que todavía iban a verla, como una manera de 96 proporcionarle un entretenimiento. Quizá le trajeron uno, o dos, y luego ella se aficionó. Puede que entonces haya hecho que Lydia buscara anuncios en los periódicos, o los pusiera solicitando gatos de tales o cuales características. Todo esto lo supongo, pero no lo sé a ciencia cierta. Sólo sé que nunca había tenido animales desde que yo la conocí, ni había mostrado un gusto o una seducción especial por ellos. Y, sin embargo, llegó a tener en su cuarto casi una docena de gatos. Los gatos eran de angora, persas, siameses; no puedo precisarlo, pero no hay duda de que eran gatos finísimos. Grises y blancos y uno solo de color miel, semejante al color de los muebles, aunque ligeramente más claros. (Me doy cuenta de que digo eran como si con eso pudiera borrarlos definitivamente del mundo, como de mi memoria. ¿Pero acaso bastan las palabras?) Los gatos vivían en las sillas, en la alfombra, en la cama de Celina. Lydia los sacaba a determinadas horas, varias veces la vi, pero si uno se paraba en la puerta (creo que no volví a entrar nunca allí dentro), tenía que hacer un esfuerzo para no tragarse, con la respiración, el olor inconfundible de los gatos. Y, a pesar de todo, yo no podía dejar de detenerme en la puerta todas las tardes. Era la única hora, del día y de la noche, en que veía a Celina. Le preguntaba cómo se sentía, si necesitaba algo y me iba. Nunca, por supuesto, me pidió ella, ni yo le sugerí que fuera a verla otro médico, ni jamás la examiné como tal, ni ella lo habría aceptado; ni había para qué, puesto que siempre estuve seguro de que Celina no tenía ninguna enfermedad que yo, ni médico alguno, pudiera curarle. Celina acabó por comprenderlo. Se encontraba de una manera primitiva, infantil y extraña en los gatos. Se identificaba con ellos. Se dejaba seducir por algo que los gatos corporizaban, volvían sólido y constantemente presente. Alguien que no hubiera sido yo, que no hubiera estado tan comprometido, tan ligado, alguien que hubiera tenido quizá un poco más de imaginación, digamos un espectador que hubiera contemplado desde afuera la situación, habría descubierto en la relación de Celina con los gatos algo fantástico y sugerente, algo susceptible de convertirse en la materia de una historia donde prevalecerían el terror y la seducción de esos ambientes oscuros creados por Edgar Allan Poe. Pero yo... ¿qué fueron para mí los gatos? ¿Tuvieron algo que ver, realmente, con todo lo que he pasado? Siento cierta humillación, como si a mi pesar tuviera que aceptar la veracidad de una vieja superstición, de una creencia irracional o inexplicable, de una realidad desconocida. Y me cuesta trabajo aceptarlo. Tengo que forzarme para volver a pensar en eso que ha estado, sin embargo, tan presente durante tanto tiempo. Lo que me había pasado antes, cuando tuve miedo de que Celina tuviera un amante, lo sentí desde que entró el primero de esos animales en su cuarto. Desde entonces tuve celos. Realmente celos. Tuve celos de los gatos. Antes había sido otra cosa. Quizás, en el fondo, sólo había estado un poco herido. Ahora era distinto. Una ira encerrada y dolorosa me corroía despiadadamente. La verdad es que nunca había sentido algo con tanta realidad y tanta fuerza. Hacía años que estaba viviendo al margen de mí mismo, que miraba con una curiosidad fría lo que pasaba como si yo no pudiera intervenir para nada. Y ahora, de repente... Nunca he hablado de esto con nadie. Con nadie he tenido intimidad. (¿La tuve acaso con Celina?) Y si la hubiera tenido con alguien, ¿a quién hubiera podido decirle? Supe, con una certidumbre peculiar por la manera que tenía de imponérseme sin que yo pudiera ni siquiera evadirla, que Celina me era infiel con los gatos. No tenía con ellos una relación física, no es eso lo que quiero decir. Ni siquiera era tierna, ni los acariciaba constantemente como hacen algunas mujeres, sobre todo si son solteras y han dejado de ser jóvenes. Pero tenía con ellos un acercamiento íntimo, secretamente impúdico. Por primera vez en mi vida comprendí que los animales viven en un mundo propio que nos está vedado, al que no debemos asomarnos. Y Celina lo compartía. Celina vivía en ese mun97 do. En eso consistía su infidelidad. Celina abandonó mi mundo para encerrarse en otro que me era ajeno, y al que yo no podía ni quería penetrar. Un mundo que, lo sé, pudo llegar a ejercer una sombría atracción sobre mí y del que me defendí instintivamente, como lo hace uno cuando está en peligro de perecer. Los gatos le trasmitían algo y ella los dejaba hacer, se prestaba, les servía de vehículo, se convertía en portadora de una cosa inicua que yo identificaba con el mal, el abismo, la enfermedad y la muerte. ¿Pude haberme equivocado? He vivido siempre demasiado cerca de las cosas concretas, que se pueden probar, de los procesos donde todo efecto tiene una causa susceptible de determinarse, para dejarme envolver fácilmente por la vaguedad de un sentimiento impreciso y aleatorio. Y sin embargo creo en todo esto y, a la vez, no podría probar nada de lo que presentí, de lo que estoy afirmando. No lo pude probar entonces, hace un año. Hubiera podido probar que Celina no estaba realmente enferma (que no tenía, quiero decir, ninguna enfermedad orgánica) y, en consecuencia, que su enclaustramiento era de un carácter morboso e insano. Pude probar también que no es cosa de todos los días que una mujer normal se encierre en un cuarto con doce gatos, rompiendo los contactos con el mundo, el verdadero mundo, el mundo de afuera. Pude probar eso y quizás internarla en un sanatorio donde el encierro habría sido justificado y aceptado. Pude irme a otra parte, dejar mi clientela, romper los lazos, iniciar una nueva vida. Pude seguir mi vida de siempre, olvidarme de Celina, hacer como si no existiera. Pero no. No pude hacer nada de eso puesto que no lo hice y lo que hice fue una cosa completamente distinta. Empecé a mandarle anónimos. No sé muy bien cómo se me ocurrió. Debo haberlo leído en alguna parte. En una época me gustaron las novelas de misterio y me fascinaba ese mundo improbable y a la vez rigurosamente lógico donde, en un momento dado, todos los hilos se reúnen y se estructuran los motivos con la infalibilidad de un diagnóstico. Era una maquinación infantil, algo que al principio traté de quitarme de la cabeza como una idea intrusa, irracional, vana e inoperante. Era además un propósito innoble, que me repugnaba. Algo que no hace la gente respetable y, especialmente que no hace un hombre. Me lo dije mil veces. Eran recursos de mujer, de mujer celosa. Pero el proyecto me excitaba, era un estímulo que me hacía sentirme vivo, capaz de actuar, decidir, tomar la iniciativa. Por fin envié el primero de aquellos mensajes, a la vez ingenuos y malévolos, que pronto se convirtieron en una necesidad tan cotidiana como la de comer a horas fijas o dar mi consulta de cinco a ocho. El propósito era hacerle creer a Celina que yo tenía una amante, que yo quería a alguien, a alguien que no era ella. Que no gozaba de ningún dominio sobre mí. Que había fracasado. Día tras día, por todas partes, me perseguía el cuarto de Celina, su penumbra, el orden de los muebles, el cuadro de las tres mujeres con mantilla, las esfinges monstruosamente pequeñas y sobre todo ese verde, el verde de las cortinas, del dosel de la cama, de las sillas, el verde que dominaba todo el cuarto, que estaba en la luz, en el aire, en el pelo de los gatos, en la piel de Celina. Hasta que una mañana, cuando dejaba mi automóvil frente al hospital, mientras cerraba el vidrio de la ventanilla y miraba mecánicamente el asiento de al lado para comprobar que no había olvidado nada, una sola imagen desplazó a todas las demás. El cuarto se me borró por completo, como si fuera un truco de película, y sólo vi el cuerpo de Celina, el cuerpo muerto de Celina extendido sobre el asiento, sobre la cama. Cerré la portezuela de un golpe brusco sobre el cuerpo muerto de Celina, para borrarlo también. Pero siguió allí. Supe entonces que Celina se iba a suicidar. Supe que lo sabía ya, de una manera latente, desde antes. Entendía por qué le estaba mandando los anónimos. Era mi pequeña contribución. Era mi manera, cándida y 98 despiadada, de intervenir desde lejos. Subí de dos en dos los escalones del hospital, muy excitado, como si acabara de dar con la pieza más pequeña, perdediza y a la vez decisiva del rompecabezas, esa pieza que siempre hay, en todos esos juegos, y que es la clave para poder colocar después, rápidamente, las que faltan para formar la figura. Lo esperé sin ansiedad. No había ninguna duda. No podía ser de otra manera. No tuve que acostumbrarme a la idea. No había hecho más que salir a la superficie como si, por fin, una semilla soterrada largamente debiera producir una planta impecable y completa. Entonces empecé a pensar en el cuarto como el lugar donde eso tendría que ocurrir, como la escenografía escogida por Celina para rodear su muerte. No me explicaba, no me explico aún, la presencia de esos muebles clásicos, apolíneos, que representan la lucidez y la transparencia del espíritu, para rodear una ceremonia de oscuridad, ese secreto rito diabólico del suicidio. Puedo decir que mi vida, desde aquel momento, estuvo pendiente de la muerte de Celina, se alimentó golosamente de ese conocimiento que me bastaba para sentir que lo que me había pasado tomaba finalmente una forma, se cristalizaba alrededor de ese hecho que un día iba a ser inalterable. Lo demás apenas cambió. Sólo que ya no pude seguir ocupando mi cuarto en la casa de Celina, la habitación separada de la suya sólo por el cuarto de baño. No volví a dormir allí. Pero iba a verla. Sin ninguna regularidad; al azar, cualquier día, con el vago temor, o deseo, o presentimiento, de ser recibido por Lydia, o por el criado de filipina que siempre me salía al encuentro, esa vez con una expresión desarreglada en el rostro, sin saber cómo decirme que la señora, no se sabía cómo, un momento antes... Nunca imaginé que iba a ser yo mismo, que la casa estaría tan oscuramente silenciosa, tan lejana como si nunca hubiera existido del todo, que subiría las escaleras sin encender ninguna luz, para abrir la puerta de su cuarto pensando encontrarla dormida y tropezar con ese resplandor enrojecido por la pantalla rosa de su mesa de noche, que la colcha la taparía hasta el cuello, menos los brazos, menos los brazos desnudos sobre la colcha, sobre la sábana, menos los brazos arañados por los gatos, quizás en un intento de despertarla, de obligarla a acariciarlos, que me iría aproximando para verla más de cerca, por primera vez en tanto tiempo, ya incapaz de tocarla, que sentiría esa ternura extraña y esas ganas de abrazarla, que iba a descolgar mecánicamente el teléfono para llamar a la policía y a sentarme en el chaise-longue, precisamente allí, a esperarlos. Que les mostraría el frasco vacío, y los arañazos de los gatos, y les daría mi dirección, esta dirección poniéndome a sus órdenes, para todo lo que fuera necesario, y la dejaría allí, sola, con ellos. Nunca imaginé que sería anoche. Ni que hoy, después de anoche, necesitaría escribir todo esto. ¿Podría decir yo, podría decir alguien que fui yo el que mató a Celina? No estuve allí anoche, antes, quiero decir. No la toqué. No la vi hasta que estuvo muerta. Si yo dijera que la maté, nadie me creería. Ellos no me creerían nunca. Ellos, los que estuvieron allí anoche después que yo, los que quizá hayan vuelto ahora, o quizá no vuelvan más, los que no han considerado necesario llamarme, en todo el día, ni preguntarme ninguna otra cosa, ni tomarme en cuenta. Los policías. Ni los demás. Nadie me creerá. Me gustaría estar seguro de que no pueden creerme, porque es la verdad y la verdad es siempre demasiado fácil y demasiado simple para ser creída. Pero ¿acaso es la verdad? ¿No es que yo necesite creerlo, engañarme, pensar que fui yo quien destruí a Celina, pensar que por lo menos precipité las cosas, tuve algo que ver, algo, porque si no, esa muerte de Celina sería como si ella me hubiera destruido a mí? Ahora no me queda nada que hacer, sino esperar. Aunque no sabría decir qué es lo que puedo esperar. Algún día iré a la casa y sacaré esos 99 muebles del cuarto de Celina. Pero eso no importa. Ahora ya no importa. ¡No volver a ver a Celina! ¿Cómo podré soportarlo? Y ahora, después de escribir tantas palabras inútiles, tendré que destruirlas. Porque si hay algo que deba conservarse de todo esto, ese algo debe quedar entre nosotros. Entre Celina y yo. Y los gatos. Esos gatos que vinieron a traer el desorden, o que lo sacaron a la superficie, sí, eso es, porque tengo que reconocer que no introdujeron nada nuevo, nada que no estuviera ya, secreto y larvado, en la naturaleza de Celina. Si había esa fascinación entre Celina y los gatos era porque, como me parece que ya he dicho antes, Celina no hizo más que descubrir en los gatos algo de ella misma que le fascinaba. Celina no hizo más que rodearse de espejos. Pero todo esto debe quedar entre nosotros. Todo esto que tiene cierta belleza. Una belleza que depende tan sólo del silencio. Y del olvido. De: CAMPOS, Julieta (19872 [19681]), Celina o los gatos. México: Siglo XXI, pp. 3-34 (= La Creación Literaria). Rosario Castellanos LECCIÓN DE COCINA La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. Fijándose bien esta nitidez, esta pulcritud carece del exceso deslumbrador que produce escalofríos en los sanatorios. ¿O es el halo de desinfectantes, los pasos de goma de las afanadoras, la presencia oculta de la enfermedad y de la muerte? Qué me importa. Mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En el proverbio alemán la mujer es sinónimo de Küche, Kinder, Kirche. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés; desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. ¿Cómo podría llevar al cabo labor tan ímproba sin la colaboración de la sociedad, de la historia entera? En un estante especial, adecuado a mi estatura, se alinean mis espíritus protectores, esas aplaudidas equilibristas que concilian en las páginas de los recetarios las contradicciones más irreductibles: la esbeltez y la gula, el aspecto vistoso y la economía, la celeridad y la suculencia. Con sus combinaciones infinitas: la esbeltez y la economía, la celeridad y el aspecto vistoso, la suculencia y... ¿Qué me aconseja usted para la comida de hoy, experimentada ama de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, secreto a voces de los supermercados? Abro un libro al azar y leo: "La cena de don Quijote." Muy literario pero muy insatisfactorio. Porque don Quijote no tenía fama de gourmet sino de despistado. Aunque un análisis más a fondo del texto nos revela, etc., etc., etc. Uf. Ha corrido más tinta en torno a esa figura que agua debajo de los puentes. "Pajaritos de centro de cara." Esotérico. ¿La cara de quién? ¿Tiene un centro la cara de algo o de alguien? Si lo tiene no ha de ser apetecible. "Bigos a la rumana." Pero ¿a quién supone usted que se está dirigiendo? Si yo supiera lo que es estragón y ananá no estaría consultando este libro porque sabría 100 muchas otras cosas. Si tuviera usted el mínimo sentido de la realidad debería, usted misma o cualquiera de sus colegas, tomarse el trabajo de escribir un diccionario de términos técnicos, redactar unos prolegómenos, idear una propedéutica para hacer accesible al profano el difícil arte culinario. Pero parten del supuesto de que todas estamos en el ajo y se limitan a enunciar. Yo, por lo menos, declaro solemnemente que no estoy, que no he estado nunca ni en este ajo que ustedes comparten ni en ningún otro. Jamás he entendido nada de nada. Pueden ustedes observar los síntomas: me planto, hecha una imbécil, dentro de una cocina impecable y neutra, con el delantal que usurpo para hacer un simulacro de eficiencia y del que seré despojada vergonzosa pero justicieramente. Abro el compartimiento del refrigerador que anuncia "carnes" y extraigo un paquete irreconocible bajo su capa de hielo. La disuelvo en agua caliente y se me revela el título sin el cual no habría identificado jamás su contenido: es carne especial para asar. Magnífico. Un plato sencillo y sano. Como no representa la superación de ninguna antinomia ni el planteamiento de ninguna aporía, no se me antoja. Y no es sólo el exceso de lógica el que me inhibe el hambre. Es también el aspecto, rígido por el frío; es el color que se manifiesta ahora que he desbaratado el paquete. Rojo, como si estuviera a punto de echarse a sangrar. Del mismo color teníamos la espalda, mi marido y yo después de las orgiásticas asoleadas en las playas de Acapulco. Él podía darse el lujo de "portarse como quien es" y tenderse boca abajo para que no le rozara la piel dolorida. Pero yo, abnegada mujercita mexicana que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de Cuauhtémoc en el suplicio cuando dijo "mi lecho no es de rosas y se volvió a callar". Boca arriba soportaba no sólo mi propio peso sino el de él encima del mío. La postura clásica para hacer el amor. Y gemía, de desgarramiento, de placer. El gemido clásico. Mitos, mitos. Lo mejor (para mis quemaduras, al menos) era cuando se quedaba dormido. Bajo la yema de mis dedos – no muy sensibles por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir – el nylon de mi camisón de desposada resbalaba en un fraudulento esfuerzo por parecer encaje. Yo jugueteaba con la punta de los botones y esos otros adornos que hacen parecer tan femenina a quien los usa, en la oscuridad de la alta noche. La albura de mis ropas, deliberada, reiterativa, impúdicamente simbólica, quedaba abolida transitoriamente. Algún instante quizá alcanzó a consumar su significado bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos que ahora están vencidos por la fatiga. Unos párpados que se cierran y he aquí, de nuevo, el exilio. Una enorme extensión arenosa, sin otro desenlace que el mar cuyo movimiento propone la parálisis; sin otra invitación que la del acantilado al suicidio. Pero es mentira. Yo no soy el sueño que sueña, que sueña, que sueña; yo no soy el reflejo de una imagen en un cristal; a mí no me aniquila la cerrazón de una conciencia o de toda conciencia posible. Yo continúo viviendo con una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado y el remoto, me ignoren, me olviden, me pospongan, me abandonen, me desamen. Yo también soy una conciencia que puede clausurarse, desamparar a otro y exponerlo al aniquilamiento. Yo... La carne, bajo la rociadura de la sal, ha acallado el escándalo de su rojez y ahora me resulta más tolerable, más familiar. Es el trozo que vi mil veces, sin darme cuenta, cuando me asomaba, de prisa, a decirle a la cocinera que... No nacimos juntos. Nuestro encuentro se debió a un azar ¿feliz? Es demasiado pronto aún para afirmarlo. Coincidimos en una exposición, en una conferencia, en un cine-club; tropezamos en un elevador; me cedió su asiento en el tranvía; un guardabosques interrumpió nuestra perpleja y, hasta entonces, paralela contemplación de la jirafa porque era hora de cerrar el zoológico. Alguien, él o yo, es igual, hizo la pregunta idiota pero indispensable: ¿usted trabaja o estudia? Armonía del 101 interés y de las buenas intenciones, manifestación de propósitos "serios". Hace un año yo no tenía la menor idea de su existencia y ahora reposo junto a él con los muslos entrelazados, húmedos de sudor y de semen. Podría levantarme sin despertarlo, ir descalza hasta la regadera. ¿Purificarme? No tengo asco. Prefiero creer que lo que me une a él es algo tan fácil de borrar como una secreción y no tan terrible como un sacramento. Así que permanezco inmóvil, respirando rítmicamente para imitar el sosiego, puliendo mi insomnio, la única joya de soltera que he conservado y que estoy dispuesta a conservar hasta la muerte. Bajo el breve diluvio de pimienta la carne parece haber encanecido. Desvanezco este signo de vejez frotando como si quisiera traspasar la superficie e impregnar el espesor con las esencias. Porque perdí mi antiguo nombre y aún no me acostumbro al nuevo, que tampoco es mío. Cuando en el vestíbulo del hotel algún empleado me reclama yo permanezco sorda, con ese vago malestar que es el preludio del reconocimiento. ¿Quién será la persona que no atiende a la llamada? Podría tratarse de algo urgente, grave, definitivo, de vida o muerte. El que llama se desespera, se va sin dejar ningún rastro, ningún mensaje y anula la posibilidad de cualquier nuevo encuentro. ¿Es la angustia la que oprime mi corazón? No, es su mano la que oprime mi hombro. Y sus labios que sonríen con una burla benévola, más que de dueño, de taumaturgo. Y bien, acepto mientras nos encaminamos al bar (el hombro me arde, está despellejándose) es verdad que en el contacto o colisión con él he sufrido una metamorfosis profunda: no sabía y sé, no sentía y siento, no era y soy. Habrá que dejarla reposar así. Hasta que ascienda a la temperatura ambiente, hasta que se impregne de los sabores de que la he recubierto. Me da la impresión de que no he sabido calcular bien y de que he comprado un pedazo excesivo para nosotros dos. Yo, por pereza, no soy carnívora. Él, por estética, guarda la línea. ¡Va a sobrar casi todo! Sí, ya sé que no debo preocuparme: que alguna de las hadas que revolotean en torno mío va a acudir en mi auxilio y a explicarme cómo se aprovechan los desperdicios. Es un paso en falso de todos modos. No se inicia una vida conyugal de manera tan sórdida. Me temo que no se inicie tampoco con un platillo tan anodino como la carne asada. Gracias, murmuro, mientras me limpio los labios con la punta de la servilleta. Gracias por la copa transparente, por la aceituna sumergida. Gracias por haberme abierto la jaula de una rutina estéril para cerrarme la jaula de otra rutina que, según todos los propósitos y las posibilidades, ha de ser fecunda. Gracias por darme la oportunidad de lucir un traje largo y caudaloso, por ayudarme a avanzar en el interior del templo, exaltada por la música del órgano. Gracias por... ¿Cuánto tiempo se tomará para estar lista? Bueno, no debería de importarme demasiado porque hay que ponerla al fuego a última hora. Tarda muy poco, dicen los manuales. ¿Cuánto es poco? ¿Quince minutos? ¿Diez? ¿Cinco? Naturalmente, el texto no especifica. Me supone una intuición que, según mi sexo, debo poseer pero que no poseo, un sentido sin el que nací que me permitiría advertir el momento preciso en que la carne está a punto. ¿Y tú? ¿No tienes nada que agradecerme? Lo has puntualizado con una solemnidad un poco pedante y con una precisión que acaso pretendía ser halagadora pero que me resultaba ofensiva: mi virginidad. Cuando la descubriste yo me sentí como el último dinosaurio en un planeta del que la especie había desaparecido. Ansiaba justificarme, explicar que si llegué hasta ti intacta no fue por virtud ni por orgullo ni por fealdad sino por apego a un estilo. No soy barroca. La pequeña imperfección en la perla me es insoportable. No me queda entonces más alternativa que el neoclásico y su rigidez es incompatible con la espontaneidad para hacer el amor. Yo carezco de la soltura del que rema, del que juega al tenis, del que se desliza bailando. No practico ningún deporte. Cumplo un rito y el ademán de entrega se me petrifica en un gesto estatuario. 102 ¿Acechas mi tránsito a la fluidez, lo esperas, lo necesitas? ¿O te basta este hieratismo que te sacraliza y que tú interpretas como la pasividad que corresponde a mi naturaleza? Y si a la tuya corresponde ser voluble te tranquilizará pensar que no estorbaré tus aventuras. No será indispensable – gracias a mi temperamento – que me cebes, que me ates de pies y manos con los hijos, que me amordaces con la miel espesa de la resignación. Yo permaneceré como permanezco. Quieta. Cuando dejas caer tu cuerpo sobre el mío siento que me cubre una lápida, llena de inscripciones, de nombres ajenos, de fechas memorables. Gimes inarticuladamente y quisiera susurrarte al oído mi nombre para que recuerdes quién es a la que posees. Soy yo. ¿Pero quién soy yo? Tu esposa, claro. Y ese título basta para distinguirme de los recuerdos del pasado, de los proyectos para el porvenir. Llevo una marca de propiedad y no obstante me miras con desconfianza. No estoy tejiendo una red para prenderte. No soy una mantis religiosa. Te agradezco que creas en semejante hipótesis. Pero es falsa. Esta carne tiene una dureza y una consistencia que no caracterizan a las reses. Ha de ser de mamut. De esos que se han conservado, desde la prehistoria, en los hielos de Siberia y que los campesinos descongelan y sazonan para la comida. En el aburridísimo documental que exhibieron en la Embajada, tan lleno de detalles superfluos, no se hacía la menor alusión al tiempo que dedicaban a volverlos comestibles. Años, meses. Y yo tengo a mi disposición un plazo de... ¿Es la alondra? ¿Es el ruiseñor? No, nuestro horario no va a regirse por tan aladas criaturas como las que avisaban el advenimiento de la aurora a Romeo y Julieta sino por un estentóreo e inequívoco despertador. Y tú no bajarás al día por la escala de mis trenzas sino por los pasos de una querella minuciosa: se te ha desprendido un botón del saco, el pan está quemado, el café frío. Yo rumiaré, en silencio, mi rencor. Se me atribuyen las responsabilidades y las tareas de una criada para todo. He de mantener la casa im- pecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible. Pero no se me paga ningún sueldo, no se me concede un día libre a la semana, no puedo cambiar de amo. Debo, por otra parte, contribuir al sostenimiento del hogar y he de desempeñar con eficacia un trabajo en el que el jefe exige y los compañeros conspiran y los subordinados odian. En mis ratos de ocio me transformo en una dama de sociedad que ofrece comidas y cenas a los amigos de su marido, que asiste a reuniones, que se abona a la ópera, que controla su peso, que renueva su guardarropa, que cuida la lozanía de su cutis, que se conserva atractiva, que está al tanto de los chismes, que se desvela y que madruga, que corre el riesgo mensual de la maternidad, que cree en las juntas nocturnas de ejecutivos, en los viajes de negocios y en la llegada de clientes imprevistos; que padece alucinaciones olfativas cuando percibe la emanación de perfumes franceses (diferentes de los que ella usa) de las camisas, de los pañuelos de su marido; que en sus noches solitarias se niega a pensar por qué o para qué tantos afanes y se prepara una bebida bien cargada y lee una novela policiaca con ese ánimo frágil de los convalecientes. ¿No sería oportuno prender la estufa? Una lumbre muy baja para que se vaya calentando, poco a poco, el asador "que previamente ha de untarse con un poco de grasa para que la carne no se pegue". Eso se me ocurre hasta a mí, no había necesidad de gastar en esas recomendaciones las páginas de un libro. Y yo, soy muy torpe. Ahora se llama torpeza; antes se llamaba inocencia y te encantaba. Pero a mí no me ha encantado nunca. De soltera leía cosas a escondidas. Sudando de emoción y de vergüenza. Nunca me enteré de nada. Me latían las sienes, se me nublaban los ojos, se me contraían los músculos en un espasmo de náusea. El aceite está empezando a hervir. Se me pasó la mano, manirrota, y ahora chisporrotea y salta y me quema. Así voy a quemarme yo en los apretados infiernos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero, niñita, tú no eres la única. Todas tus compañeras de colegio 103 hacen lo mismo, o cosas peores, se acusan en el confesionario, cumplen la penitencia, las perdonan y reinciden. Todas. Si yo hubiera seguido frecuentándolas me sujetarían ahora a un interrogatorio. Las casadas para cerciorarse, las solteras para averiguar hasta dónde pueden aventurarse. Imposible defraudarlas. Yo inventaría acrobacias, desfallecimientos sublimes, transportes como se les llama en Las mil y una noches, récords. ¡Si me oyeras entonces no te reconocerías, Casanova! Dejo caer la carne sobre la plancha e instintivamente retrocedo hasta la pared. ¡Qué estrépito! Ahora ha cesado. La carne yace silenciosamente, fiel a su condición de cadáver. Sigo creyendo que es demasiado grande. Y no es que me hayas defraudado. Yo no esperaba, es cierto, nada en particular. Poco a poco iremos revelándonos mutuamente, descubriendo nuestros secretos, nuestros pequeños trucos, aprendiendo a complacernos. Y un día tú y yo seremos una pareja de amantes perfectos y entonces, en la mitad de un abrazo, nos desvaneceremos y aparecerá en la pantalla la palabra "fin". ¿Qué pasa? La carne se está encogiendo. No, no me hago ilusiones, no me equivoco. Se puede ver la marca de su tamaño original por el contorno que dibujó en la plancha. Era un poco más grande. ¡Qué bueno! Ojalá quede a la medida de nuestro apetito. Para la siguiente película me gustaría que me encargaran otro papel. ¿Bruja blanca en una aldea salvaje? No, hoy no me siento inclinada ni al heroísmo ni al peligro. Más bien mujer famosa (diseñadora de modas o algo así), independiente y rica que vive sola en un apartamento en Nueva York, París o Londres. Sus "affaires" ocasionales la divierten pero no la alteran. No es sentimental. Después de una escena de ruptura enciende un cigarrillo y contempla el paisaje urbano al través de los grandes ventanales de su estudio. Ah, el color de la carne es ahora mucho más decente. Sólo en algunos puntos se obstina en recordar su crudeza. Pero lo demás es dorado y exhala un aroma delicioso. ¿Irá a ser suficiente para los dos? La estoy viendo muy pequeña. Si ahora mismo me arreglara, estrenara uno de esos modelos que forman parte de mi trousseau y saliera a la calle ¿qué sucedería, eh? A la mejor me abordaba un hombre maduro, con automóvil y todo. Maduro. Retirado. El único que a estas horas puede darse el lujo de andar de cacería. ¿Qué rayos pasa? Esta maldita carne está empezando a soltar un humo negro y horrible. ¡Tenía yo que haberle dado vuelta! Quemada de un lado. Menos mal que tiene dos. Señorita, si usted me permitiera... ¡Señora! Y le advierto que mi marido es muy celoso... Entonces no debería dejarla andar sola. Es usted una tentación para cualquier viandante. Nadie en el mundo dice viandante. ¿Transeúnte? Sólo los periódicos cuando hablan de los atropellados. Es usted una tentación para cualquier x. Silencio. Sig-ni-fi-cati-vo. Miradas de esfinge. El hombre maduro me sigue a prudente distancia. Más le vale. Más me vale a mí porque en la esquina ¡zas! Mi marido, que me espía, que no me deja ni a sol ni a sombra, que sospecha de todo y de todos, señor juez. Que así no es posible vivir, que yo quiero divorciarme. ¿Y ahora qué? A esta carne su mamá no le enseñó que era carne y que debería de comportarse con conducta. Se enrosca igual que una charamusca. Además yo no sé de dónde puede seguir sacando tanto humo si ya apagué la estufa hace siglos. Claro, claro, doctora Corazón. Lo que procede ahora es abrir la ventana, conectar el purificador de aire para que no huela a nada cuando venga mi marido. Y yo saldría muy mona a recibirlo a la puerta, con mi mejor vestido, mi mejor sonrisa y mi más cardial invitación a comer fuera. Es una posibilidad. Nosotros examinaríamos la carta del restaurante mientras un miserable pedazo de carne carbonizada, yacería, oculta, en el fondo del bote de la basura. Yo me cuidaría mucho de no mencionar el incidente y sería considerada como una esposa un poco irresponsable, con proclividades a la frivolidad pero no como una tarada. 104 Ésta es la primera imagen pública que proyecto y he de mantenerme después consecuente con ella, aunque sea inexacta. Hay otra posibilidad. No abrir la ventana, no conectar el purificador de aire, no tirar la carne a la basura. Y cuando venga mi marido dejar que olfatee, como los ogros de los cuentos, y diga que aquí huele, no a carne humana, sino a mujer inútil. Yo exageraré mi compunción para incitarlo a la magnanimidad. Después de todo, lo ocurrido ¡es tan normal! ¿A qué recién casada no le pasa lo que a mí acaba de pasarme? Cuando vayamos a visitar a mi suegra, ella, que todavía está en la etapa de no agredirme porque no conoce aún cuáles son mis puntos débiles, me relatará sus propias experiencias. Aquella vez, por ejemplo, que su marido le pidió un par de huevos estrellados y ella tomó la frase al pie de la letra y... ja, ja, ja. ¿Fue eso un obstáculo para que llegara a convertirse en una viuda fabulosa, digo, en una cocinera fabulosa? Porque lo de la viudez sobrevino mucho más tarde y por otras causas. A partir de entonces ella dio rienda suelta a sus instintos maternales y echó a perder con sus mimos... No, no le va a hacer la menor gracia. Va a decir que me distraje, que es el colmo del descuido. Y, sí, por condescendencia yo voy a aceptar sus acusaciones. Pero no es verdad, no es verdad. Yo estuve todo el tiempo pendiente de la carne, fijándome en que le sucedían una serie de cosas rarísimas. Con razón Santa Teresa decía que Dios anda en los pucheros. O la materia que es energía o como se llame ahora. Recapitulemos. Aparece, primero el trozo de carne con un color, una forma, un tamaño. Luego cambia y se pone más bonita y se siente una muy contenta. Luego vuelve a cambiar y ya no está tan bonita. Y sigue cambiando y cambiando y cambiando y lo que uno no atina es cuándo pararle el alto. Porque si yo dejo este trozo de carne indefinidamente expuesto al fuego, se consume hasta que no queden ni rastros de él. Y el trozo de carne que daba la impresión de ser algo tan sólido, tan real, ya no existe. ¿Entonces? Mi marido también da la impresión de solidez y de realidad cuando estamos juntos, cuando lo toco, cuando lo veo. Seguramente cambia, y cambio yo también, aunque de manera tan lenta, tan morosa que ninguno de los dos lo advierte. Después se va y bruscamente se convierte en recuerdo y... Ah, no, no voy a caer en esa trampa: la del personaje inventado y el narrador inventado y la anécdota inventada. Además, no es la consecuencia que se deriva lícitamente del episodio de la carne. La carne no ha dejado de existir. Ha sufrido una serie de metamorfosis. Y el hecho de que cese de ser perceptible para los sentidos no significa que se haya concluido el ciclo sino que ha dado el salto cualitativo. Continuará operando en otros niveles. En el de mi conciencia, en el de mi memoria, en el de mi voluntad, modificándome, determinándome, estableciendo la dirección de mi futuro. Yo seré, de hoy en adelante, lo que elija en este momento. Seductoramente aturdida, profundamente reservada, hipócrita. Yo impondré, desde el principio, y con un poco de impertinencia, las reglas del juego. Mi marido resentirá la impronta de mi dominio que irá dilatándose, como los círculos en la superficie del agua sobre la que se ha arrojado una piedra. Forcejeará por prevalecer y si cede yo le corresponderé con el desprecio y si no cede yo no seré capaz de perdonarlo. Si asumo la otra actitud, si soy el caso típico, la femineidad que solicita indulgencia para sus errores, la balanza se inclinará a favor de mi antagonista y yo participaré en la competencia con un handicap que, aparentemente, me destina a la derrota y que, en el fondo, me garantiza el triunfo por la sinuosa vía que recorrieron mis antepasadas, las humildes, las que no abrían los labios sino para asentir, y lograron la obediencia ajena hasta al más irracional de sus caprichos. La receta, pues, es vieja y su eficacia está comprobada. Si todavía lo dudo me basta preguntar a la más próxima de mis vecinas. Ella confirmará mi certidumbre. 105 Sólo que me repugna actuar así. Esta definición no me es aplicable y tampoco la anterior, ninguna corresponde a mi verdad interna, ninguna salvaguarda mi autenticidad. ¿He de acogerme a cualquiera de ellas y ceñirme a sus términos sólo porque es un lugar común aceptado por la mayoría y comprensible para todos? Y no es que yo sea una "rara avis". De mí se puede decir lo que Pfandl dijo de Sor Juana: que pertenezco a la clase de neuróticos cavilosos. El diagnóstico es muy fácil ¿pero qué consecuencias acarrearía asumirlo? Si insisto en afirmar mi versión de los hechos mi marido va a mirarme con suspicacia, va a sentirse incómodo en mi compañía y va a vivir en la continua expectativa de que se me declare la locura. Nuestra convivencia no podrá ser más problemática. Y él no quiere conflictos de ninguna índole. Menos aún conflictos tan abstractos, tan absurdos, tan metafísicos como los que yo le plantearía. Su hogar es el remanso de paz en que se refugia de las tempestades de la vida. De acuerdo. Yo lo acepté al casarme y estaba dispuesta a llegar hasta el sacrificio en aras de la armonía conyugal. Pero yo contaba con que el sacrificio, el renunciamiento completo a lo que soy, no se me demandaría más que en la Ocasión Sublime, en la Hora de las Grandes Resoluciones, en el Momento de la Decisión Definitiva. No con lo que me he topado hoy que es algo muy insignificante, muy ridículo. Y sin embargo... De: CASTELLANOS, Rosario (19877 [19711]), Album de familia. México: Joaquín Mortiz, pp. 7-22 (= Serie del Volador). Rosario Castellanos CABECITA BLANCA La señora Justina miraba, como hipnotizada, el retrato de ese postre, con merengue y fresas, que ilustraba (a todo color) la receta que daba la revista. Le receta no era para los momentos de apuro –cuando el marido llega a la casa a las diez de la noche con invitados a cenar: compañeros de trabajo, el Jefe que estaba de buen humor y, casualmente, sin ningún compromiso; algún amigo de la adolescencia con el que se topó en la calle– y había que portarse a la altura de las circunstancias. No, la receta era para las grandes ocasiones: la invitación formal al Jefe al que se pensaba pedir un aumento de sueldo o de categoría; la puntilla al prestigio culinario y legendario de la suegra; la batalla de la reconquista de un esposo que empieza a descarriarse y quiere probar su fuerza de seducción en la jovencita que podía ser la compañera de estudios de su hija. –Hola, mamá. Ya llegué. La señora Justina apartó la mirada de aquel espejismo que ayudaba a fabricar su hambre de diabética sujeta a régimen y examinó con detenimiento, y la consabida decepción, a su hija Lupe. No, no se parecía, ni remotamente, a las hijas que salen en el cine que si llegaban a estas horas era porque se habían ido de paseo con un novio que trató de seducirlas y no logró más que despeinarlas o con un pretendiente tan respetuoso y de tan buenas intenciones que producía el efecto protector de una última rociada de spray sobre el crepé, laboriosamente organizado en el salón de belleza. No, Lupe no venía... descompuesta. Venía fatigada, aburrida, harta, como si hubiera estado en una ceremonia eclesiástica o merendando con unas amigas tan solitarias, tan sin nada qué hacer ni de qué hablar como ella. Sin embargo, la señora Justina se sintió en la obligación de clamar: 106 –No le guardas el menor respeto a la casa... entras y sales a la hora que te da la gana, como si fueras hombre... como si fuera un hotel... no das cuenta a nadie de tus actos... si tu pobre padre viviera... Por fortuna su pobre padre estaba muerto y enterrado en una tumba a perpetuidad en el Panteón Francés. Muchos criticaron a la señora Justina por derrochadora pero ella pensó que no era el momento de reparar en gastos cuando se trataba de una ocasión única y, además, solemne. Y ahora, bien enterrado, no dejaba de ser un detalle de buen gusto invocarlo de cuando en cuando, sobre todo porque eso permitía a la señora Justina comparar su tranquilidad actual con sus sobresaltos anteriores. Acomodada exactamente enmedio de la cama doble, sin preocuparse de si su compañero llegaría tarde (prendiendo luces a diestra y siniestra y haciendo un escándalo como si fueran horas hábiles) o de si no llegaría porque había tenido un accidente o había caído en las garras de una mala mujer que mermaría su fortaleza física, sus ingresos económicos y su atención –ya de por sí escasa– a la legítima. Cierto que la señora Justina siempre había tenido la virtud de preferir un esposo dedicado a las labores propias de su sexo en la calle que uno de esos maridos caseros que revisan las cuentas del mercado, que destapan las ollas de la cocina para probar el sazón de los guisos, que se dan maña para descubrir los pequeños depósitos de polvo en los rincones y que deciden experimentar las novísimas doctrinas pedagógicas en los niños. –Un marido en la casa es como un colchón en el suelo. No lo puedes pisar porque no es propio; ni saltar porque es ancho. No te queda más que ponerlo en su sitio. Y el sitio de un hombre es su trabajo, la cantina o la casa chica. Así opinaba su hermana Eugenia, amargada como todas las solteronas y, además, sin ninguna idea de lo que era el matrimonio. El lugar adecuado para un marido era en el que ahora reposaba su difunto Juan Carlos. Por su parte, la señora Justina se había portado como una dama: luto riguroso dos años, lenta y progresiva recuperación, telas a cuadros blancos y negros y ahora el ejemplo vivo de la conformidad con los designios de la Divina Providencia: colores serios. –Mamá, ayúdame a bajar el cierre, por favor. La señora Justina hizo lo que le pedía Lupe y no desaprovechó la ocasión de ponderar una importancia que sus hijos tendían a disminuir. –El día en que yo te falte... –Siempre habrá algún acomedido ¿no crees? Que me baje el cierre aunque no sea más que por interés de los regalos que yo le dé. He aquí el resultado de seguir los consejos de los especialistas en relaciones humanas: "sea usted amiga, más que madre; aliada, no juez". Muy bien. ¿Y ahora qué hacía la señora Justina con la respuesta que ni siquiera había provocado? ¿Poner el grito en el cielo? ¿Asegurarle a Lupe que le dejaría en su testamento lo suficiente como para que pudiera pagarse un servicio satisfactorio de baja-cierres? Por Dios, en sus tiempos una muchacha no se daba por entendida de ciertos temas por respeto a la presencia de su madre. Pero ahora, en los tiempos de Lupe, era la madre la que no debía darse por entendida de ciertos temas que tocaba su hija. ¡Las vueltas que da el mundo! Cuando la señora Justina era una muchacha se suponía que era tan inocente que no podía ser dejada sola con un hombre sin que él se sintiera tentado de mostrarle las realidades de la vida subiéndole las faldas o algo. La señora Justina había usado, durante toda la época de su soltería y, sobre todo, de su noviazgo, una especie de refuerzo de manta gruesa que le permitía resistir cualquier ataque a su pureza hasta que llegara el auxilio externo. Y que, además, permitía a su familia saber con seguridad que si el ataque había tenido éxito fue porque contó con el consentimiento de la víctima. La señora Justina resistía siempre con arañazos y mordiscos las asechanzas del demonio. Pero una vez sintió que estaba a punto del des107 fallecimiento. Se acomodó en el sofá, cerró los ojos... y cuando volvió a abrirlos estaba sola. Su tentador había huido, avergonzado de su conducta que estuvo a punto de llevar a una joven honrada al borde del precipicio. Jamás procuró volver a encontrarla pero cuando el azar los reunía él la miraba con extremo desprecio y si permanecían lo suficientemente próximos como para poder hablarle al oído sin ser escuchado más que por ella, le decía: –¡Piruja! La señora Justina pensó en el convento como único resguardo contra las flaquezas de la carne pero el convento exigía una dote que el mediano pasar de su padre –bendecido por el cielo con cinco hijas solteras– convertía en un requisito imposible de cumplir. Se conformó, pues, con afiliarse a cofradías piadosas y fue en una reunión mixta de la ACJM donde conoció al que iba a desposarla. Se amaron, desde el primer momento, en Cristo y se regalaban, semanalmente, ramilletes espirituales. "Hoy renuncié a la ración de cocada que me correspondía como postre y cuando mi madre insistió en que me alimentara, fingí un malestar estomacal. Me llevaron a mi cuarto y me dieron té de manzanilla, muy amargo. Ay, más amarga era la hiel en que empaparon la esponja que se acercó a los labios de Nuestro Señor cuando, crucificado, se quejaba de tener sed." La señora Justina se sentía humilladísima por los alcances de Juan Carlos. Lo de la cocada a cualquiera se le ocurría, pero lo de la esponja... Se puso a repasar el catecismo pero nunca atinó a establecer ningún nexo entre los misterios de la fe o los pasos de la historia divina y los acontecimientos cotidianos. Lo que le sirvió, a fin de cuentas (por aquel precepto evangélico de que los que se humillen serán ensalzados) para comprobar que los caminos de la Providencia son inescrutables. Gracias a su falta de imaginación, a su imposibilidad de competir con Juan Carlos, Juan Carlos cayó redondo a sus pies. Dijera lo que dijera provocaba siempre un ¡ah! de admiración tanto en la señora Justina cuanto en el eco dócil de sus cuatro hermanas solteras. Fue con ese ¡ah! con el que Juan Carlos decidió casarse y su decisión no pudo ser más acertada porque el eco se mantuvo incólume y audible durante todos los años de su matrimonio y nunca fue interrumpido por una pregunta, por un comentario, por una crítica, por una opinión disidente. Ahora, ya desde el puerto seguro de la viudez –inamovible, puesto que era fiel a sus recuerdos y puesto que había heredado una pensión suficiente para sus necesidades– la señora Justina pensaba que quizá le hubiera gustado aumentar su repertorio con algunas otras exclamaciones. La de la sorpresa horrorizada, por ejemplo, cuando vio por primera vez, desnudo frente a ella y frenético, quién sabe por qué, a un hombre al que no había visto más que con la corbata y el saco puestos y hablando unciosamente del patronazgo de San Luis Gonzaga al que había encomendado velar por la integridad de su juventud. Pero le selló los labios el sacramento que, junto con Juan Carlos, había recibido unas horas antes en la Iglesia y la advertencia oportuna de su madre quien, sin entrar en detalles, por supuesto, la puso al tanto de que en el matrimonio no era oro todo lo que relucía. Que estaba lleno de asechanzas y peligros que ponían a prueba el temple de carácter de la esposa. Y que la virtud suprema que había que practicar si se quería merecer la palma del martirio (ya que a la de la virginidad se había renunciado automáticamente al tomar el estado de casada) era la virtud de la prudencia. Y la señora Justina entendió por prudencia el silencio, el asentimiento, la sumisión. Cuando Juan Carlos se volvió loco la noche misma de la boda y le exigió realizar unos actos de contorsionismo que ella no había visto ni en el Circo Atayde, la señora Justina se esforzó en complacerlo y fue lográndolo más y más a medida que adquiría práctica. Pero tuvo que calmar sus escrúpulos de conciencia (¿no estaría contribuyendo al empeoramiento de una enfermedad que quizá era curable cediendo a los caprichos nocturnos de Juan Carlos en vez de llevarlo a consultar con un médico?) en el confesionario. Allí el señor cura la tranquilizó ase108 gurándole que esos ataques no sólo eran naturales sino transitorios y que con el tiempo irían perdiendo su intensidad, espaciándose hasta desaparecer por completo. La boca del Ministro del Señor fue la de un ángel. A partir del nacimiento de su primer hijo Juan Carlos comenzó a dar síntomas de alivio. Y gracias a Dios, porque con la salud casi recuperada por completo podía dedicar más tiempo al trabajo en el que ya no se daba abasto y tuvieron que conseguirle una secretaria. Muchas veces Juan Carlos no tenía tiempo de llegar a comer o a cenar a su casa o se quedaba en juntas de consejo hasta la madrugada. O sus jefes le hacían el encargo de vigilar las sucursales de la Compañía en el interior de la República y se iba, por una semana, por un mes, no sin recomendar a la familia que se cuidara y que se portara bien. Porque ya para entonces la familia había crecido: después del varoncito nacieron dos niñas. El varoncito fue el mayor y si por la señora Justina hubiera sido no habría encargado ninguna otra criatura porque los embarazos eran una verdadera cruz, no sólo para ella, que los padecía en carne propia, sino para todos los que la rodeaban. A deshoras del día o de la noche le venía un antojo de nieve de guanábana y no quedaba más remedio que salir a buscarla donde se pudiera conseguir. Porque ninguno quería que el niño fuera a nacer con alguna mancha en la cara o algún defecto en el cuerpo, como consecuencia de la falta de atención a los deseos de la madre. En fin, la señora Justina no tenía de qué quejarse. Allí estaban sus tres hijos buenos y sanos y Luisito (por San Luis Gonzaga, del que Juan Carlos seguía siendo devoto) era tan lindo que lo alquilaban como niño Dios en la época de los nacimientos. Se veía hecho un cromo con su ropón de encaje y con sus caireles rubios que no le cortaron hasta los doce años. Era muy seriecito y muy formal. No andaba, como todos los otros muchachos de su edad, buscando los charcos para chapotear en ellos ni trepándose a los árboles ni revolcándose en la tierra. No, él no. La ropa le dejaba de venir, y era una lástima, sin un remiendo, sin una mancha, sin que pareciera haber sido usada. Le dejaba de venir porque había crecido. Y era un modelo de conducta. Comulgaba cada primer viernes, cantaba en el coro de la Iglesia con su voz de soprano, tan limpia y tan bien educada que, por fortuna, conservó siempre. Leía, sin que nadie se lo mandara, libros de edificación. La señora Justina no hubiera pedido más pero Dios le hizo el favor de que, aparte de todo, Luisito fuera muy cariñoso con ella. En vez de andar de parranda (como lo hacían sus compañeros de colegio, y de colegio de sacerdotes ¡qué horror!) se quedaba en la casa platicando con ella, deteniéndole la madeja de estambre mientras la señora Justina la enrollaba, preguntándole cuál era su secreto para que la sopa de arroz le saliera siempre tan rica. Y a la hora de dormirse Luisito le pedía, todas las noches, que fuera a arroparlo como cuando era niño y que le diera la bendición. Y aprovechaba el momento en que la mano de la señora Justina quedaba cerca de su boca para robarle un beso. ¡Robárselo! Cuando ella hubiera querido darle mil y mil y mil y comérselo de puro cariño. Se contenía por no encelar a sus otras hijas y ¡quién iba a creerlo! por no tener un disgusto con Juan Carlos. Que, con la edad, se había vuelto muy majadero. Le gritaba a Luisito por cualquier motivo y una vez, en la mesa, le dijo... ¿qué fue lo que le dijo? La señora Justina ya no se acordaba pero ha de haber sido algo muy feo porque ella, tan comedida siempre, perdió la paciencia y jaló el mantel y se vino al suelo toda la vajilla y el caldo salpicó las piernas de Carmela, que gritó porque se había quemado y Lupe aprovechó la oportunidad para que le diera el soponcio y Juan Carlos se levantó, se puso su sombrero y se fue, muy digno, a la calle de la que no volvió hasta el día de la quincena. Luisito... Luisito se separó de la casa porque la situación era insostenible. Había conseguido un trabajo muy bien pagado en un negocio de decoración. Lo del trabajo debía de haberle tapado la boca a su padre, 109 pero ¡qué esperanzas! Seguía diciendo barbaridades hasta que Luisito optó por venir a visitar a la señora Justina a las horas en que estaba seguro de no encontrarse con el energúmeno de su papá. No tenía que complicarse mucho. La señora Justina estaba sola la mayor parte del día, con las muchachas ya encarriladas en una oficina muy decente y con el marido sabe Dios dónde. Metido en problemas, seguro. Pero de eso más valía no hablar porque Juan Carlos se irritaba cuando su mujer no entendía lo que le estaba diciendo. Una vez la señora Justina recibió un anónimo en el que "una persona que la estimaba" la ponía al corriente de que Juan Carlos le había puesto casa a su secretaria. La señora Justina estuvo mucho rato viendo aquellas letras desiguales, groseramente escritas, que no significaban nada para ella, y acabó por romper el papel sin comentar nada con nadie. En esos casos la caridad cristiana manda no hacer juicios temerarios. Claro que lo que decía el anónimo podía ser verdad. Juan Carlos no era un santo sino un hombre y como todos los hombres, muy material. Pero mientras a ella no le faltara nada en su casa y le diera su lugar y respeto de esposa legítima, no tenía derecho a quejarse ni por qué armar alborotos. Pero Luisito, que estaba pendiente de todos los detalles, pensó que su mamá estaba triste tan abandonada y el diez de mayo le regaló una televisión portátil. ¡Qué cosas se veían, Dios del cielo! Realmente los que escriben las comedias ya no saben ni qué inventar. Unas familias desavenidas en las que cada quien jala por su lado y los hijos hacen lo que se les pega la gana sin que los padres se enteren. Unos maridos que engañan a las esposas. Y unas esposas que no eran más tontas porque no eran más grandes, encerradas en sus casas, creyendo todavía lo que les enseñaron cuando eran chiquitas: que la luna es queso. ¡Válgame! ¿Y si esas historias sucedieran en la realidad? ¿Y si Luisito fuera encontrándose con una mañosa que lo enredara y lo obligara a casarse con ella? La señora Justina no descansó hasta que su hijo le prometió formalmente que nunca, nunca, nunca se casaría sin su con- sentimiento. Además ¿por qué se preocupaba? Ni siquiera tenía novia. No le hacía ninguna falta, decía, abrazándola, mientras tuviera con él a su mamacita. Pero había que pensar en el mañana. La señora Justina no le iba a durar siempre. Y aunque le durara. No estaba bien que Luisito viviera como un gitano. Para desengañarla Luisito la llevó a conocer su departamento. ¡Qué precioso lo había arreglado! No en balde era decorador. Y en cuanto a servicio había conseguido un mozo, Manolo, porque las criadas son muy inútiles, muy sucias y todas las mujeres, salvo la señora Justina, su mamá, muy malas cocineras. Manolo parecía servicial: le ofreció té, le arregló los cojines del sillón en el que la señora Justina iba a sentarse, le quitó de encima el gato que se empeñaba en sobarse contra sus piernas. Y, además, Manolo era agradable, bien parecido y bien presentado. Menos mal. Se había sacado la lotería con Luisito porque lo trataba con tantos miramientos como si fuera su igual: le permitía comer en la mesa y dormir en el couch de la sala porque el cuarto de la azotea, que era el que le hubiera correspondido, tenía muy buena luz y se usaba como estudio. La única espina era que Luisito y Juan Carlos no se hubieran reconciliado. No iba a ceder el rigor del padre ni el orgullo del hijo sino ante la coyuntura de la última enfermedad. Y la de Juan Carlos fue larga y puso a prueba la ciencia de los médicos y la paciencia de los deudos. La señora Justina se esmeraba en cuidar a su marido, que nunca tuvo buen temple para los achaques y que ahora no soportaba sus dolores y molestias sin desahogarse sobre su esposa encontrando torpes e inoportunas sus sugerencias, insuficientes sus desvelos, inútiles sus precauciones. Sólo ponía buena cara a las visitas: la de sus compañeros de trabajo, que empezaron siendo frecuentes y acabaron como las apariciones del cometa. La única constante fue la secretaria (¡pobrecita, tan vieja ya, tan canosa, tan acabada! ¿Cómo era posible que alguien se hubiera cebado en su fama calumniándola?) y traía siempre 110 algún agrado: revistas, frutas que Juan Carlos alababa con tanta insistencia que sus hijas salían disgustadas del cuarto. ¡Muchachas díscolas! En cambio Luisito guardaba la compostura, como bien educado que era, y por delicadeza, porque no sabía cómo iba a ser recibido por su padre, la primera vez que quiso hacerle un regalo no se lo entregó personalmente sino que encargó a Manolo que lo hiciera. Fue así como Manolo entró por primera vez en la casa de la señora Justina y supo hacerse indispensable a todos, al grado de que ya a ninguno le importaba que viniera acompañando a Luisito o solo. Sabía poner inyecciones, preparaba platillos de sorpresa después del último programa de televisión y acompañaba a la secretaria de regreso a su casa que, por fortuna, no quedaba muy lejos –unas dos o tres cuadras– y se llegaba fácilmente a pie. En el velorio de Juan Carlos más parecía Manolo un familiar que un criado y nadie tomó a mal que recibiera el pésame vestido con un traje de casimir negro que Luisito le compró especialmente para esa ocasión. Tiempos felices. A duras penas se prolongaron durante el novenario pero después la casa volvió a quedar como vacía. La secretaria se fue a vivir a Guanajuato, a las muchachas no les alcanzaba el tiempo repartido entre el trabajo y las diversiones. El único que, por más ocupado que estuviera siempre se hacía un lugar para darle un beso a su "cabecita blanca" –como la llamaba cariñosamente– era Luisito. Y Manolo caía de cuando en cuando con un ramo de flores, más que para halagar a la señora Justina (eso no se le escapaba a ella, ni que fuera tonta) para lucir algún anillo de piedra muy vistosa, un pisacorbata de oro, un par de mancuernas tan payo que decía a gritos que su dueño nunca antes había tenido dinero y que no sabía cómo gastarlo. Las muchachas se burlaban de él diciéndole que no fuera malo, que no les hiciera la competencia y anunciándole que si alguna vez conseguían novio no iban a presentárselo para no correr el riesgo de que las plantara y se fuera con su rival. Manolo se reía haciendo unos visajes muy chistosos y cuando Carmela, la mayor, le comunicó a su familia que iba a casarse con un compañero de trabajo y organizaron una fiestecita para formalizar las relaciones, Manolo se comprometió a ayudar en la cocina y a servir la mesa. Así se hizo pero Carmela se olvidó de Manolo a la hora de las presentaciones y Manolo entraba y salía de la sala donde todos estaban platicando como si él no existiera o como si fuera un criado. Cuando los invitados se despidieron Manolo estaba llorando de sentimiento sobre la estufa salpicada de la grasa de los guisos. Entonces entró Carmela palmoteando de gusto porque le había ganado la apuesta. ¿Ya no se acordaba de que quedaron de que si alguna vez tenía novio no se lo iba a presentar a Manolo? Bueno, pues había mantenido su palabra y ahora exigía que Manolo le cumpliera porque además se lo tenía bien merecido por presuntuoso y coqueto. Manolo lloraba más fuerte y se fue dando un portazo. Pero al día siguiente ya estaba allí, con una caja de chocolates para Carmela, y dispuesto a entrar en la discusión de los detalles del traje de bodas y los adornos de la Iglesia. ¡Pobre Carmela! ¡Con cuánta ilusión hizo sus preparativos! Y desde el día en que regresó de la luna de miel no tuvo sosiego: un embarazo muy difícil, un parto prematuro a los siete meses exactos como que contribuyeron a alejar al marido, ya desobligado de por sí, que acabó por abandonarla y aceptar un empleo como agente viajero en el que nadie supo ya cómo localizarlo. Carmela se mantenía sola y le pedía a la señora Justina que la ayudara cuidando a los niños. Pero en cuanto estuvieron en edad de ir a la escuela se fueron distanciando cada vez más y no se reunían más que en los cumpleaños de la señora Justina, en las fiestas de Navidad, en el día de las madres. A la señora Justina le molestaba que Carmela pareciera tan exagerada para arreglarse y para vestirse y que estuviera siempre tan nerviosa. Por más que gritaba los niños no la obedecían y cuando ella los ame- 111 nazaba con pegarles ellos la amenazaban, a su vez, con contarle a su tío a qué horas había llegado la noche anterior y con quien. La señora Justina no alcanzaba a entender por qué Carmela temía tanto a Luisito pues en cuanto sus hijos decían "mi tío" ella les permitía hacer lo que les daba la gana. Temer a Luisito, que era una dama y que ahora andaba de viaje por los Estados Unidos con Manolo, era absurdo; pero cuando la señora Justina quiso comentarlo con Lupe no tuvo como respuesta más que una carcajada. Lupe estaba histérica, como era natural, porque nunca se había casado. Como si casarse fuera la vida perdurable. Pocas tenían la suerte de la señora Justina que se encontró un hombre bueno y responsable. ¿No se miraba en el espejo de su hermana que andaba siempre a la cuarta pregunta? Lupe, en cambio, podía echarse encima todo lo que ganaba: ropa, perfumes, alhajas. Podía gastar en paseos y viajes o en repartir limosna entre los necesitados. Cuando Lupe escuchó esta última frase estalló en improperios: la necesitada era ella, ella que no tenía a nadie que la hubiera querido nunca. Le salían, como espuma por la boca, nombres entremezclados, historias sucias, quejas desaforadas. No se calmó hasta que Luisito –que regresó de muy mal humor de los Estados Unidos donde se le había perdido Manolo– le plantó un par de bofetadas bien dadas. Lupe lloró y lloró hasta quedarse dormida. Después como si se le hubiera olvidado todo, se quedó tranquila. Pasaba sus horas libres tejiendo y viendo la televisión y no se acostaba sin antes tomar una taza de té a la que añadía el chorrito de una medicina muy buena para... ¿para qué? ¡Qué cabeza! A la señora Justina se le confundía todo y no era como para asombrarse. Estaba vieja, enferma. Le habría gustado que la rodearan los nietos, los hijos, como en las estampas antiguas. Pero eso era como una especie de sueño y la realidad era que nadie la visitaba y que Lupe, que vivía con ella, le avisaba muy seguido que no iba a comer o que se quedaba a dormir en casa de una amiga. ¿Por qué Lupe nunca correspondía a las invitaciones haciendo que sus amigas vinieran a la casa? ¿Por no dar molestias? Pero si no era ninguna molestia, al contrario... Pero Lupe ya no escuchaba el parloteo de su madre, bajando de prisa, de prisa los escalones, abriendo la puerta de la calle. Cuando Lupe se quedaba, porque no tenía dónde ir, tampoco era posible platicar con ella. Respondía con monosílabos apenas audibles y si la señora Justina la acorralaba para que hablara adoptaba un tono de tal insolencia que más valía no oírla. La señora Justina se quejaba con Luisito, que era su paño de lágrimas, esperanzada en que él la rescataría de aquel infierno y la llevaría a su departamento, ahora que Manolo ya no vivía allí y no había sirviente que le durara: ladrones unos, igualados los otros, inconstantes todos, lo mataban a cóleras. Pero Luisito no daba su brazo a torcer ni decidiéndose a casarse (que ya era hora, ya se pasaba de tueste) ni volviendo a casa de su madre (que lo hubiera recibido con los brazos abiertos) ni pidiendo una ayuda que la señora Justina le hubiera dado con tanto gusto. Porque así como se había desentendido de Carmela y como estaba dispuesta a abandonar a Lupe (eran mujeres, al fin y al cabo, podían arreglárselas solas) así no podía sosegar pensando en Luisito que no tenía quien lo atendiera como se merecía y que, para no molestarla – porque con lo de la diabetes se cansaba muy fácilmente– ya ni siquiera la llevaba a su casa. En lo que no fallaba, eso sí, era en visitarla a diario, siempre con algún regalito, siempre con una sonrisa. No con esa cara de herrero mal pagado, con esa mirada de basilisco con que Lupe se asomaba a la puerta de la recámara de la señora Justina para darle las buenas noches. 112 De: CASTELLANOS, Rosario (19877), Album de familia. México: Joaquín Mortiz, pp. 47-64 (= serie del volador) [19711] María Luisa Mendoza TINIEBLA TLATELOLCA Sangre. La sangre. Embarrada en la pared provocaba náusea. Había quedado allí en cinco rayas de la mano que se agarró un instante para sostener el cuerpo acribillado; el instante de la esperanza. No era grande esta sangre, era angosta, vertical y larga. Luego bajó y dibujó en la pared por última vez su nombre de mancha, de estorbo, de ira, de rebeldía. Otra sangre estaba más acá, disimulada en la piedra roja del tezontle. Venía en columna desde la arista del piso de la cuadrada plaza, y de ancha la sangre se adelgazaba hasta pegar en la tierra y quedarse quietecita entrando a las raíces de las yerbas de pasto. Gran sangre de los pulmones, de los estómagos, de las espaldas, de las piernas, de los rostros, de las cabezas de todos y cada uno de los cuerpos que yacieron bajo la lluvia en la oscuridad de aquella noche. Todo el costado del terraplén estaba manchado de sangre, el costado que pasa junto a la pirámide redonda, el que pega en la barda precortesiana, el que mira y se moja en el estanque de los quintos y los pesos, que contempla la iglesia, que se geometriza en escalones y que da vuelta para seguir conformando la meseta. Pero no era la sangre brillante y alegre que acaba de salir de la carne y casi da gusto y uno dice ¡qué bella es!, no, era la sangre a secas, seca, negra, oxidada, rechupada por la piedra, vorazmente tragada –tragacanto de canto rodado– hacia adentro, deglutida en la panza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco –"no fue ni triunfo ni derrota". Con el sol la sangre olía. Con toda la extrañeza del mundo olía a cuarto de planchar, a balcón abierto al río, a rosales regados con sangre y el olor de la sangre del gran perro Lobo subiendo por la cañada hasta el balcón y entrando al cuarto de planchar, enredándose en los canastos, dándoles vuelta, y dándole vuelta a las paredes y a los clavos con los vestidos blancos que estaban siempre planchados, absurdamente 113 blancos, duros de almidón, que tronaban, que se partían en las asentaderas al sentarse y que se iban deshilachando en las bastillas y en los cuellos torturados por el martirio del almidón. Con el dedo se tocaba la sangre, y la piedra de escándalo era suave como aterciopelada, como lamida, como limada, como enlamada, y al tocarla parecía que se tocaba el capelo de un santo vestido, o el vidrio de algunos féretros-altares de iglesias provincianas; o las copas panzudas, de esas que solamente hay en los casinos en donde hay sillas de casino, y mesas de casino, y tragaluces de casino, y excusados sobre poyos o sobre tarimas o sobre pedestales iluminados con un foco o el ojo de buey de la ventanuca que da al río, al otro río, al de las cagarrutas, y que ya está cubierto y que sigue oliendo a excremento porque para eso fue hecho por Dios. Y con el sol la sangre encandilaba, y si se cerraban los ojos se podía fácilmente, así nada más, echar marcha atrás y volverse otra vez a aquella noche y escuchar desde lejos, desde el jardín de San Marcos de Tlatelolco, ese aullido de guerra, ese subir de los gritos de los hombres jóvenes que estaban peleando la vida, y estremecerse al oír cómo el fragor bajaba y volvía a subir otra vez, una y otra vez, durante horas y horas como en aquellas otras noches y ésta era la peor y yo miraba por la ventana y miraba la sangre expanderse en la piedra filosofal de la banqueta, y miraba correr a los que sobrevivían, irse hormigueando entre los rosales, con niños cargados en los brazos, con libros aferrados como una última posesión, con greñas al aire, con los ojos perdidos de terror, y recordé cuando los granaderos de hace años, en Madero, por La Profesa, se nos echaron encima con su ruido y sus máscaras de elefante y cómo corrí gritando oraciones y cómo se desvanecía la gente macaneada a mi lado y yo corría sin zapatos y mis amigos me llamaban y yo sentía los hilos de mocos hasta la barba y en los senos las lágrimas y la garganta y la lengua llenas de alfileres y ya no traía anteojos y corría y corría porque tenía el alto terror con el que las mujeres matan a sus hombres y los soldados matan a los estudian- tes y los asesinos matan y yo ya me iba a morir. Y seguí oyendo los gritos de Tlatelolco y las niñas corrían y miré a doce muchachitos como de doce años apuntados por doce rifles de doce soldados. Los niños estaban sentados en las bancas de cantera y no hablaban y parecía que los soldados los iban a retratar. Y el ruido... el tracatracatraca interminable de las ametralladoras que cruzan el aire y lo hienden y dejan hilvanes colorados al hacerlo, y no paran, no paran nunca, y él gritando ¡ya basta! y yo en la ventana y ¡zas! de pronto la gorda bala de un mortero, de una bazuca, a la mejor una piedra de pedernal, de rayo, de toque, fundamental, que atraviesa el vidrio a dos centímetros de mi cabeza y pega en el techo y siento cómo me baño en nieve, en granizo, en lluvia, en yeso y no estoy herida y el cuadro de Gironella agujereado y todo vuelve a quedar en silencio adentro del cuarto de desplanchar y los perros, solamente ellos, aúllan, y afuera otros que no son perros aúllan y en la arista de la plaza donde la sangre está ya coagulada ahora, la mano de la hermana que investiga en la espalda del hermano: ¡hermanito! ¿qué tienes? y él no quiere hablar porque sabe que se le está yendo la vida por el hoyo de la sangre, la sangre que sale de él y camina y da una vuelta en ángulo en la arista y empieza a bajar en columna por la piedra que escondió la mano, hasta la tierra y a regar las yerbas del pasto, y la mano sale de la espalda y está roja y mojada y la hermana grita ¡aquí hay un herido!, entre sus otros gritos, y los muchachos de abajo que están agazapados, amontonados en aterrada pirámide uno encima de otro, le contestan que le afloje el cinturón y ella lo hace y contempla su ombligo que mana sangre hacia ella ¡pero si la herida es del otro lado! exclama, pero ya no hay remedio: el hermano de los quince años se ha muerto y su sangre baja y su sangre empapa la propaganda de ¡estudiantes uníos! y junto a ellos otros niños y otros hombres y otras mujeres, por ejemplo la que vendía joyas de plata los domingos, están muertos también. Y yo me quiero morir ahí adentro del cuarto de no estar, y el padre que corre con el hijo que agoniza se quiere morir y como loco pide a gritos 114 un doctor y zanquea por la plaza entre los cuerpos que se mueven, que se arrastran, que gimen, que claman agua, un médico, ¡mamá!, y de pronto este equilibrista prodigioso que brincotea trágicamente sobre los cuerpos, hace una pirueta casi perfecta, casi cómica, casi mágica con el hijo en los brazos y desciende en el aire hasta las losas boca arriba... su diente de oro se va tiñendo de sangre, de la sangre que empieza a recorrer la mejilla bajando desde la comisura de los labios y forma ya un lindo charquito junto a la oreja. Él se acerca a mi espalda y siento su abrazo tibio, y la boca no grita ¡ya basta! sino que está sollozando, y juntos nos movemos, él detrás de mí, yo todavía frente al cristal roto de la ventana, al mismo ritmo de llanto y de desesperación. Con la técnica exacta del movimiento al unísono, como un cuarteto perfecto, como un coito en cuatro dimensiones de gemido, el viejo cabo nunca elevado de rango, nunca dado de baja ni de alta ni de nada, el soldado del Ojo de Agua, la hacienda aquella blanca. como un vestido almidonado, de los Albarrán, de por Acámbaro, de por el cerro de los Pirules, el campesino jamás degradado, jamás distinguido, solloza broncamente encima del cuerpo boca abajo caído del estudiante del Politécnico que se parecía a su hijo y que él mismo acaba de matar corriendito el uno tras el otro. Lagrimones sucios, gordos, de viejo tierroso y reseco, resbalan de sus ojos a los cabellos del muerto, a la cara y a la boca abierta, con sangre y saliva, y el sollozo conmovía al muerto y lo hacía moverse como si estuviera siendo poseído por un demoniaco deseo vergonzante e indeclinable. Y la gran sangre, la que de borbotón se tornaba en arroyo, y la pequeña sangre, la que de hilo se volvía charco, sangrientaban la plaza que hubiera brillado al sol si el sol todavía fuera, o a la luz si ésta siquiera la hubiera en una ventana, en un vitral, en un farol. La sangre germinaba arrebatadora de sus vasos con la misma furia que fue encendida apenas un segundo antes de encontrar por donde irse. Sangre negra tendiendo al guinda, de las venas, sangre roja, rojo san- gre, de las arterias. Y era tanta la prisa de la sangre por lavar con sangre esa deuda de sangre, que de sólo mirarla correr se le bajaba a uno la sangre a los talones, se le hacía a uno mala sangre, se le pudría, se le freía, daban ganas de gritar que la sangre llegaría al río, al río de sangre no de excremento, en la venganza que toda esa sangridad pedía. Me llameaba la sangre allí de pie en la ventana. Todavía parecía oír en el recuerdo el llamado perentorio de aquel grito nocturno: ¡despierta pueblo de Tlatelolco!, que las jóvenes aventaban en otras persecuciones a las fachadas de sangre de horchata del edificio que habitábamos. ¡Prende las luces, pueblo de Tlatelolco, defiéndenos, ayúdanos!...y la oscuridad y el golpe y sus cuerpos despatarrados y sus libros abiertos en el suelo, y las coces de los hombres en las costillas, y sus cuerpos arrastrados por todo el jardín y aventados a la fila de jóvenes cara al suelo, manos al cuello, que cantaban el himno nacional. ¿Qué es esto? ¿Quién va a cobrar esta sangre? pregunté arrastrándome por la alfombra, y en el recuerdo más todavía más atrás de esta hora tan hora mi voz de niña volvió a preguntar: ¿me sale mucha sangre?, y el niño contestó ¡pero, si es tan bonita!, mira, pruébala, sabe a sal... Éramos dos chamacos en una azotea blanca como almidonada, jugando a probar la sangre que me escurría por el ojo, junto a la sien la heridita. ¿Me va a quedar cicatriz? ¡por favor, ojalá no se note, si mi papá se da cuenta nunca más me vuelve a dejar venir... ponme tierra a ver si me para. Me toco el pozo en forma de semilla que todas las mañanas cubro con cierta dificultad al pintarme la raya negra que me agranda el ojo y me lo rasga a la moda. Un ratón pasa corriendo como Pedro por su casa, es el maldito ratón que se ha atragantado libros y dibujos que están amontonados junto a la mesa del comedor. Me río, nos reímos de su miedo pequeño y de su descarada búsqueda de compañía. ¿Alguien más se reía entre tanta sangrientalidad? ¿Alguien con sangre liviana aceptaba la risa, recuerdo de otro tiempo, cloqueo para el aguante, la burla, el fisgoneo, el ni hablar? Entre la piedra y el lodo, la 115 sangre y el deambular salvando la vida, otros se reían. Otro por lo menos detrás de la escotilla del tanque militar. A grandes carcajadas apretaba quién sabe qué fierros que tronaban en su túnel de acero y atronaban en las alturas con millones de vidrios cristalizados, marcolitas, herrerías o muros que remedaban el cartón. ¡Hijo de tu chingada, ya párale! arreciaba desde el pasillo de columnas una voz autoritaria. Y sólo la risa y el ruido. ¡Que le pares, infeliz!, y sólo la risa. La risa redonda, atroz, quebrante en tonos ríspidos, de oscuridades e hipos amarillos. La risa del enajenado, del poseído por el demonio que ya no sabía de nada más allá que el apretar quién sabe qué fierros y reír, ahogarse de risa, de tanta risa. ¡Vas a ver si no detienes esa chingadera! El oficial trepó a lo simio, a lo bestia, por la parte trasera del aparato recién pintado, nuevo, reluciente, cuya memoria se remontaba a ardientes desfiles patrios torrenciales de confeti y claveles y cornetas. El oficial mete la pistola por el agujero y dispara. Sólo entonces el hijo de la chingada detuvo la chingadera. Fue entonces cuando el maestro de filosofía que estaba en el rincón de la tienda para lavar trajes, rompiendo papeles, credenciales, volantes, distintivos, acosado por muchos otros compañeros allí escondidos, silenciosos, sorprendidos por la balacera, fue entonces cuando él empezó a reír. Su risa creció como flor y cada vez le salía un pétalo más, y se iba abriendo a una loca alegría antigua como tintineo de fiesta. La risa cesó con la misma rapidez que sobrevino: molida a bofetadas, a golpes furiosos en la cara y en la cabeza y en el cuello. El maestro ocultó sus lágrimas debajo de los vestidos colgados. Y siguió rasgando papeles, moqueando, sorbiendo la pequeña sangre que los dientes le sacaron de la lengua al reír... Y yo aquí estoy mientras tanto, aguardando a que medianochezca, a ver si se acaba esto, a ver hasta qué horas. Y allá abajo las cruces rojas como locas ululan porque no las dejan entrar hasta la plaza donde el sangrerío espejea con la lluvia y se revuelve y se sosiega y repite las figuras desnudas de los detenidos que caminan agachándose con los culatazos que les dan en los riñones. Como en una foto que estuviera revelándose en el agua, los camiones militares agobiados de cadáveres ondulan su nueva imagen, en la sangría, como quien dice. Muertitos de a tres por quinto en cerro, con su pilón en el vértice. Difuntitos que nadie volverá a ver ni para remedio, ni siquiera para echarse por ellos una sangrita, un café con piquete. Fiambres que serán buscados y rebuscados de delegación en delegación hasta llegar al Campo Marte en donde los que sobreviven penarán a la intemperie haber cargado la noche tlatelolquense sin morirse. Y el camión se irá antes de que alboree bien y haya luz, por las calles de la ciudad ¡qué remedio! dejando en el camino sus rastros de goterones oscuros que en la tiniebla parecen manchas de petróleo pero que descubiertos por el sol nada más serán manchas de sangre en la ruta al sangre eres y en sangre te convertirás... En la espera yo, y tú, y el ratón, y los perros, y la vecina que le da clases de decoración de flores de papel a una estudiante que llegó pidiendo a gritos entrar a su casa: "Se me sienta aquí y hace lo que yo le diga para que si alguien viene usted es mi alumna, ¿entiende?, cállese, ya no llore, su amiga ha de estar bien, de seguro, y lo que importa es que usted se salve ¡cállese!, ya no me haga escándalo que tengo en el baño a tres muchachos más, escondidos, hasta que puedan irse, así es que váyame enrollando esta tirita de papel en el alambre y haga como que no oye nada... ya, ya, ya, chiquita..." Y a la espera, desangrándose debajo del camión, el reportero que piensa que a la mejor ya le tocaba, y que se queja como a trancos, para que no se note que le duele un resto, como si fuera a oírse algo en aquel fragor... Que piensa en su compañera del periódico, con la que ya se le iba a hacer pues clarito se lo dio a entender todavía esa mañana, allí en la penumbra helada de los fondillos de Bellas Artes: "Nos vemos en la noche, rojillo, ahora sí no se me olvida, deveras hombre, nos echamos una copa en La Región más Transparente, vas a ver cómo me zafo de la guardia... bueno, incrédulo, ahí nos vemos en la redacción... ¿sí?" 116 "Ésta se llevó su plantón, bien merecido... rejega... y si me pelo... por lo menos ella escribirá una columna recordándome... ¡lástima, jijos, cómo me duele... y con lo buenota que se está poniendo...!" Y a la espera el viejo luchador que ya va en la quinta cuba y nada que se le sube. Dándole vueltas a su cuartito de Mesones ya no sabe ni a qué santo encomendarse con eso de sus cuates que no regresan ¡y ya son las once pasadas! "Se los dije, que esa plaza era una trampa, si no hay ni por donde largarse, se los dije muchas veces, en cada mitin, sin una sola falla, pero no, ahí van de confiados como conejos, ahora no me queda otra que morderme los güevos y aguardar al Milagro... ¡pinche Milagro, a qué horas diablos vuelves, siquiera para saber!... nomás falta que también a él lo hayan agarrado... y yo aquí sin poder menearme... ¡se los dije!" A la espera estaba todo el mundo esa noche-sangre. Los ministrazos sin sombrero y dando vueltas en sus despachos con murales cerca del techo que cuentan en art nouveau la abundancia, el progreso, la fe, la libertad. Deteniéndose nada más para contestar los teléfonos, ellos mismos, sin saber qué hacer ni a dónde iba a conducir lo que sabían que se había hecho. Listos para correr a donde los llamaran. Esperaban los directores de periódicos en todos los idiomas escritos, con las mangas de las camisas arriadas y el titipuchal de cables en el escritorio, cables marcados uno dos, enrevesados tres cuatro, por traducir cinco seis, por mandar siete ocho a la primera plana, a las ocho columnas: ¡México, qué país, Pancho Villa sigue al trote! ¡México! pues ¿no que ya no había sacrificados piramidales?, ¡qué país! ¡México, Olimpiada, qué país! ¡México, todo es posible en la paz! ¡Qué país! De: MENDOZA, María Luisa (19753 [19711]), Con Él, conmigo, con nosotros tres. México: Joaquín Mortiz, pp. 9-22 (= Nueva Narrativa Hispánica). Beatriz Espejo LAS DULCES Oíste hablar de Pepa Hernández, quien de niña iba al Colegio Americano donde estudiaba tu sobrino; luego el nombre de Pepa se convirtió en algo lejano y olvidado. La noche en que tu sobrino regresó, después de viajar por el extranjero, asististe a una reunión aburrida para recibirlo. Una fiesta como tantas otras en que las personas pretenden mostrarse contentas y comen y beben sin saborear y dicen frases ingeniosas o estúpidas. Te sentiste sola, siempre te sientes sola en las fiestas. Buscaste una silla. Todas estaban ocupadas. Fuiste hacia la escalera y permaneciste allí como para enajenarte de los concurrentes. Te creíste infortunada. Pensaste que la desdicha era como un bloque, una piedra sobre el pecho ¿leíste eso en alguna parte? De cualquier manera la desdicha te pesaba y la idea de la piedra sobre el pecho ilustraba bien una impresión agobiadora. Entre las figuras borrosas que parecían distorsionarse, empinar el codo, reír, atender un comentario, distinguiste a Pepa (hace meses el oftalmólogo te indicó la necesidad de cambiar anteojos). La viste caminar hacia ti, percibiste el timbre de su voz. Te arrimaste a un lado para que se sentara en el mismo escalón donde te sentabas. Mirándote con aquellos ojos suyos negros y brillantes embellecidos por segundos, movía los labios que al mismo tiempo sostenían un cigarrillo, sus labios en torno a los cuales han de marcarse pequeñas arrugas al pasar la juventud. Se interesaba por los detalles triviales de tu existencia. Dijiste que eres maestra en una escuela, semillero de futuras maestras, que desde quince años atrás acudes puntualmente a tus clases, que tus alumnas agradecen la generosidad que demuestras al dedicarles tus ratos libres. Pepa mantenía sus ojos negros y hermosos muy abiertos y fijos en ti. Fumaba inquieta y, a su vez, comentó una larga estancia suya en San Francisco. Padecía una fuerte urticaria nerviosa cuyos efectos le desfiguraron el rostro. Fuera de México encontró cierta confianza, una tranquilidad perdida. Al res117 tablecerse volvió a casa de sus padres y a esas fiestas que también ella encontraba fastidiosas. Alguien planeó seguir con la música en otra parte. ¿Por qué no en el restorán del Lago? La orquesta toca bien y tras los ventanales panorámicos una fuente hace monerías, sube, baja, cambia de colores o de formas, un chorro bailarín elevado más allá de las posibilidades previstas. Invitaron a Pepa. Aceptó. Te invitaron con esa estúpida cortesía mexicana de cumplido, que de antemano obliga a rehusar. Antes de salir Pepa te dio una servilleta de papel en la cual escribió algo, que en vano intentaste leer. Entendiste tu nombre, "Lucero", mezclado con palabras desdibujadas. Descifraste "gracias", "intensidad", "momentos". Sonreíste al reconstruir de memoria los rasgos de Pepa. Facciones de niña inteligente y confundida, una combinación extraña. Por eso después cuando corregías los exámenes de tus alumnas, bajo la protección de los doce apóstoles presentes en una litografía colgada en una pared por tu gusto de solterona conservadora y tradicionalista, no te sorprendió reconocer al otro extremo de la línea telefónica la voz de Pepa explicando su necesidad de encontrarse contigo en alguna parte, de estar cerca de ti. Aceptaste una cita para desayunar juntas y, aunque tu presupuesto reducido no permite tales extravagancias, llegaste puntual. Ella te esperaba en el interior de la cafetería vestida con un suéter y una falda grises. Llevaba el corto cabello oscuro peinado atrás de las orejas. Unos atletas alemanes, que indudablemente pertenecían a un equipo de fútbol, ocupaban las mesas próximas. Metidos en sus chaquetas uniformes de cuero negro conversaban animados. Aunque la identificaste en seguida Pepa te hizo señales con la mano como para ser descubierta esperándote. De nuevo fumaba sin parar y entonces intentó confiarte incluso el incidente menos significativo de su propia historia, que su urticaria respondía a un estado emocional inestable, que sus padres se empeñaron en sostener un matrimonio aparente donde el diálogo se evitaba de manera obstinada desde hacía cinco o seis años, que ella principió a psicoanalizarse pero aún no lograba ningún adelanto, ninguna luz para su conciencia atribulada. Sus confesiones brotaban de prisa y las ideas se daban tropezones y no se esclarecían. La veías fumar y te enternecías por sus ojos de niña desvalida, por sus cabellos cortos, por sus ojeras. La juzgaste hermosa, con una hermosura distinta a la de otras mujeres. Tu mirada resbalaba por ella, notaste la comisura de sus labios que se abrían y cerraban. Sus frases inconclusas no dilucidaban los pensamientos. De pronto reunió fuerzas y habló de lo que realmente deseaba hablar. Tres años antes tuvo una experiencia amorosa con una amiga y todavía no se recuperaba. Cuando admitió esto la voz se le enronqueció. Siempre ingenua, a pesar de tus cuarenta años, comprendiste finalmente que en las confesiones de Pepa se planteaba una petición sobreentendida que te negabas a escuchar, pues sólo aprendiste a comportarte de acuerdo a los ejemplos morales de esos parientes tuyos protectores de tu niñez provinciana. Practicas las enseñanzas de la doctrina. Arraigaron en ti los ejercicios espirituales preparados por el padre Mercado para un grupo entero de señoritas quedadas, a quienes consolaba con el argumento de que Dios no las guiaba rumbo al camino del matrimonio para reservarles el casto destino del celibato respetable; sin embargo ahora recuerdas, con una claridad irónica, que en esos momentos pusiste tus brazos sobre tu vientre virgen y conociste una enorme piedad de ti misma. Eso y muchas cosas inexplicables te impedían entender a Pepa. Ella preguntó la causa por la cual no te habías casado. Balbuceaste la historia de aquel maestro de música conocido en la escuela donde trabajas, aquel hombre viudo que aceptó una plaza rural en Michoacán y desapareció de tu vida. "Quizá pude ser feliz pero nunca supe cómo", precisaste. Pepa te miró con sus ojos sensibles y contestó que tal vez tuviste la felicidad al alcance de la mano sin permitirte aprehenderla. A pesar tuyo nuevamente intuiste en su respuesta una insinuación velada. "Hay gente que la quiere y usted no se deja querer", dijo. Su voz simulaba un hilo apenas audible. "Quizá sí", confirmaste. Pepa enmudeció y entristecida te miraba con sus ojos suplicantes y humildes. No acertaste a tomar una actitud inte118 ligente, deseabas explicarle que ella era una muchacha atractiva, capaz de elegir y amar a cualquier hombre, a un hombre como uno de esos atletas alemanes sentados frente a las mesas vecinas. Pepa evitaba comprenderte. Adoptó una actitud desencantada. Contra tu voluntad, te reprochaste haberla defraudado. La apreciaste bella y frenaste el impulso de tocarle el pelo y acariciarle la piel de la mejilla; ello no obstante aludiste a tu tiempo agotado y te despediste en aras de tus clases. Pepa permaneció en su sitio. Antes de abandonar la salita llena de clientes, volviste la cabeza para echarle un último vistazo y la recuerdas inclinada sobre su taza de café moviendo el fondo con la cucharilla. Al llegar a tu aula, al abrir la puerta, te sorprendiste porque tarareabas una canción mientras reconstruías en la memoria los ojos negros y melancólicos de Pepa. Tus alumnas te encontraron risueña y le alabaste a Patricia el cambio de peinado, a Martha las pestañas rimeladas, a Bertha le aseguraste que eran bonitas sus medias color carne. Todo eso cuando pasabas lista y te interrumpías y tus discípulas comentaban tu inusitada amabilidad, y tú te descubrías a ti misma porque hasta ese momento jamás lo sospechaste. De: ESPEJO, Beatriz (19862 [19791]), Muros de azogue. México: Diógenes/SEP, pp. 47-54 (= Lecturas Mexicanas, 40, Segunda Serie). María Luisa Puga LAS POSIBILIDADES DEL ODIO DOS El viento apenas si levantaba el polvo. Éste se quedaba más bien en los zapatos, se pegaba a la ropa, al pelo apretado y negro; se adhería a las manos y caras sudorosas, se desparramaba contra los cristales de los coches. Y el viento por su parte se alejaba pero luego volvía a acometer con convicción, sin rabia pero desordenadamente. Como si de intento se inclinara para soplar por debajo y levantar faldas y molestar y sorprender sin otro objeto que la rebelión. El resto de la tarde crecía resignado. Un sol de cierre de oficinas. Una multitud apresurada. Un sentimiento general de encono a causa de ese viento obstinado. Había sonrisas que no desfallecían, sin embargo. Al fin y al cabo se salía del trabajo, comenzaba la vida un rato. Con todo y viento, no había por qué suponer que el encuentro anhelado no se produciría. Y había gente que caminaba con paso ligero, mirando hacia adelante, sonriendo de antemano. Recordando mil frases, gestos, manos, tonos de voz y un ruido en torno que más bien parecía un arrullo. Venía todo de ese mismo mundo que ahora atravesaban sin ver. Haciéndolo de lado con firmeza. Nada detendría esas sonrisas y mucho menos un golpe de viento seco. Caras y tiendas iban quedando atrás, como en un sueño. El cielo sería siempre azul. Las esquinas, inolvidables. Mama Ngina Street, Wabera Street, Kaunda Street, Kenyatta Avenue. Los zapatos las recorrían sabios. A veces, en el borde de una acera se balanceaban en el filo, lo golpeteaban distraídos y luego renovaban su marcha, diestros. Sorteando obstáculos, basura y piernas de mendigos. Otras sonrisas, más que contentas, parecían satisfechas. Y a diferencia de las primeras, parecían tener que ver con todo con lo que se topaban. Ante los escaparates se abstraían; se ensanchaban al cruzarse con gen119 te. Eran curiosamente solitarias y como para adentro. Pero eran amplias, con algo de risotada. La cara del mendigo en cambio, era inexpresiva. No extendía la mano, sino que la dejaba sobre su regazo, con la palma hacia arriba. Una palma intensamente rosada salvo muy cerca de la muñeca. Ahí se endurecía y amarilleaba callosamente. La pierna estirada terminaba en un zapato enrollado en andrajos; junto al hueco de la otra, que llegaba hasta un poco más arriba de la rodilla, había una muleta. El pelo del mendigo tenía un color negro opaco polvoso. Como su ropa también, en realidad –andrajos sobre andrajos, capas de polvo y tierra y polvo y tierra. Y estaba ahí sentado en la acera, junto a la joyería que queda al lado del New Stanley Hotel. Y no alzaba los ojos. Cuando recibía una moneda, hacía una imperceptible inclinación de cabeza. El mendigo no venía de ninguna parte. Podría decirse que se había forjado ahí. O en las calles adyacentes, en los callejones oscuros, en su gradual aproximarse hacia la luz de los hoteles, conquistando territorio. Sucedía que la policía lo echara. El mendigo no se inmutaba. Se alejaba cojeando con su muleta, daba una vuelta a toda la acera, echaba un vistazo a su callejón en caso de que hubiera más cartones o plástico –a veces hule espuma, pero éste no valía mucho la pena. Había que defenderlo tanto de los demás que convenía más dejarlo en la basura. Pero los cartones sí. Éstos abundaban y eran más o menos accesibles a todos. Los metía detrás de unos barrotes polvosos que protegían la ventana de un sótano. Se mojaban apenas ahí. Por la noche él dormía en ese callejón, junto a los barrotes. Aunque había que estar pendiente siempre. Sobre todo de los borrachos. Luego volvía a su sitio junto al New Stanley y se sentaba tranquilo. El niño nunca lo había visto ponerse de pie, pero un día había sucedido que en el momento de pasar con su madre como todas las tardes, el mendigo se estaba sentando. Dejó caer la muleta (la que no soltaba un solo momento, ni para dormir), y con la espalda apoyada en el muro, se fue deslizando lentamente hasta quedar idéntico a todos los días. El niño había quedado profundamente impresionado. Su madre lo llevaba de la mano. Lo que no puede decirse es que el mendigo tuviera amigos. Tenía compañeros, conocidos, otros mendigos, pero hablaban muy poco entre ellos. A señas casi siempre, por la noche en el callejón, cuando cada cual en su sitio, mordisqueaba furtivamente lo que hubiera podido conseguirse de comer. A veces, si se producía algún incidente –un borracho que entrara a mear en el callejón, gritos, un policía de malhumor– se colocaban juntos, solidarios, oscuros y hoscos, pero si uno de ellos era arrastrado por el policía, los demás se apartaban, se volvían a su rincón. Se encogían en la sombra. No hablaban casi nunca. Aguantaban las patadas de los borrachos sin quejarse. Eran cuatro. Lo que había que evitar era que vinieran a vomitar ahí. Y había que evitar también el escándalo para que no viniera la policía. Eso lo sabían todos. Se aprenden rápido esas cosas. Pero el tiempo no existía para el mendigo. Para qué iba a existir, si ni siquiera era una espera por la muerte. No había tiempo para esperar por la muerte. Había que existir en el momento preciso. El minuto preciso lo era todo. Nadie lo diría, viendo al mendigo día tras día en la misma posición, con la mano siempre en el regazo excepto cuando se rascaba (con la otra asía la muleta). Día tras día, como si estuviera pintando ahí, se dijo una vez el niño al pasar junto a él (su madre lo llevaba de la mano). Nadie lo diría, pero era así. Minuto a minuto. Para el mendigo no había más temprano o más tarde. Eran minutos uno tras otro. Muy rápidos. Muy peligrosos. Porque para empezar estaban los perros –y los gatos aunque éstos mucho menos. Menos gatos y menos peligrosos. Los perros sí. Los perros de la gente. Porque en Nairobi no había perros callejeros. Había mendigos. Es decir, en esas calles. En los barrios pobres había de todo. Pero en fin, los perros de la gente. Los que la gente llevaba de una co120 rrea. Los perros husmeaban a los mendigos y los dueños los jalaban alarmados y el perro se asustaba y ahí estaba el peligro. Pelaba los dientes. A veces muy cerca del mendigo. Una vez un perro se había puesto a mordisquear la muleta. Su dueño lo tenía de la correa, pero hablaba con alguien, no se daba cuenta. El mendigo, aterrado, movió un poco la muleta y el perro comenzó a gruñir, a olisquear y gruñir mientras trataba de morder la muleta. El mendigo la alzó por encima de la cabeza del perro, tratando, más que nada, de sacársela de enfrente. El dueño del perro lo vio en ese instante y se puso furibundo y comenzó a decir cosas en inglés. Era un blanco, naturalmente, y naturalmente, el mendigo no hablaba inglés, pero se dio cuenta de que el dueño del perro creía que él le quería pegar al perro. Y el perro ladraba furiosamente a la muleta. Finalmente su dueño se lo había llevado, pero ésas eran las cosas que traían a la policía. Era peligroso. Si la policía se fijaba demasiado en él, lo echarían definitivamente de ahí y eso sería trágico. No sólo porque ya se había acostumbrado a ese sitio, sino porque además quedaba medio protegido por el alero de la joyería. Además estaba muy cerca de su callejón. Además la gente de los negocios contiguos ya se había acostumbrado a él. Y los demás mendigos, aunque lo envidiaban ya no se lo quitarían. O sea, mientras la policía no lo echara. El rincón era, pues, suyo. Podía considerarlo suyo. Pero la muleta no podía dejar que se la arruinaran. No, volver a arrastrarse con las manos otra vez no. Preferiría tenderse en la acera y dejarse morir, pisotear, patear. Cualquier cosa menos tener que arrastrarse otra vez. Porque además ya había perdido la costumbre. Hacía dos años que, gracias a la muleta, no tenía que arrastrarse. Y ¿cómo era que se ponía? Había que arrodillarse con la pierna buena y echar el cuerpo para adelante, apoyándose con las manos; el muñón, entonces, alcanzaba el suelo y podía avanzar el cuerpo y apoyarse otra vez en la rodilla buena. Sólo recordarlo le hacía sentir los callos que se le habían formado en las manos. Y al principio, sobre todo, cuando lo ha- bían dejado en la puerta del hospital. Porque aunque cuando lo echaron del hospital la pierna ya había cicatrizado, ni soñar con apoyarse en ella. Lo habían dejado de pie (en el pie) en la puerta, a la que había llegado saltando, apoyándose en el hombro de una mujer que limpiaba los corredores. Las enfermeras no querían saber nada. Ahí, apoyado en el muro, había sentido el sol por primera vez después de tres meses. Sí, le habían dicho que volviera la semana próxima para que le dieran una muleta. Y no sabía por qué, pero le parecía lógico que afuera lo estarían esperando para llevarlo de vuelta a la cárcel, pero no. No había nadie. Una calle anchísima y gente que caminaba, caminaban todos, en una dirección y en otra. Seguramente la parada del autobús quedaba lejos. Y había sentido un pánico enorme. Un pánico mucho más grande y angustioso que todo el miedo que sintió cuando andaba en el bosque con los demás. Un pánico de soledad. Es distinto tener miedo con otros. Pero de pie (en el pie) ante esa ciudad que no conocía –quiso volver a meterse al hospital, pedir que lo llevaran a la cárcel otra vez, que alguien le dijera qué hacer, pero no lo hizo. En el hospital le habían dicho claramente que se fuera. Que se fuera ya. Que había muchos otros enfermos. En la cárcel, la pierna que ya no tenía le había hecho aullar de dolor; los compañeros de celda se habían quejado del olor, de sus gritos. Había venido un guardia enfurecido que primero le había dado de patadas, pero finalmente había avisado a sus jefes para que lo trajeran al hospital. En el hospital lo habían dormido y al despertar ya no tenía pierna. Al principio no le había importado. Lo tenían en una cama, había otras camas con enfermos. La pierna no le dolía. Le daban comida. Lo insultaban también, pero qué podía importar. Insultaban a todos. Lo importante era que hubiera gente, que hubiera voces y pasos. No como en el bosque cuando se perdió. Algo pasó. Lo habían mandado con dos compañeros a traer comida de una aldea vecina. Y en alguna parte 121 del bosque se separaron y él no supo más hacia adónde ir. No conocía bien el bosque. Hacía un mes solamente que se había unido a los Mau Mau. No, el tiempo no existía porque antes del callejón todo había sido infinitamente peor. El minuto anterior era peor siempre. Por las mañanas, antes de que saliera el sol, era peor que a mediodía porque los huesos dolían y el cartón se volvía helado, y el mediodía era peor que la tarde, porque el sol calentaba insoportablemente la acera, y si llovía era peor y si hacía viento era peor. Cada minuto dejaba atrás lo peor. Lo peor había sido cuando el oficial de distrito de su pueblo lo había apaleado y había mandado incendiar su choza. Nunca supo por qué. Lo tuvo en la cárcel unos días, luego lo echó, pero adónde iba a ir. La gente le tenía miedo, creían que ellos serían los siguientes. Alguien le dijo vete del pueblo, es mejor. Adónde. Nadie quería africanos vagos. Nadie le daría trabajo, tenían demasiado miedo de los Mau Mau. Se fue al bosque. Contó lo que le había sucedido a unos hombres que se encontró; les dijo que no tenía adónde ir. Los hombres no le creyeron mucho, pero le permitieron quedarse. No lo dejaban seguirlos. Lo ponían a limpiar senderos. Lo mandaban por comida a las aldeas. Lo dejaban estar ahí. Nada más que eso. (Luego en la cárcel lo habían apaleado para que dijera nombres, escondites, pero él no había conocido sino a ese primer grupo. Cada vez que repetía esos nombres lo abofeteaban. Ya los dijiste, le decían.) Era peor de niño, cuando su tío lo apaleaba a cada instante. Sus padres habían muerto en una plantación que se había incendiado. Le habían dicho eso. Él no se acordaba sino de su tío. Tenía cuatro años cuando sus padres habían muerto. Ahora tenía 26. A veces dormitaba en la acera, con la mano abierta sobre el regazo y la otra asiendo la muleta. Pasaba suavemente de un estado de cavilación a una quietud oscurecida, distanciada del ruido, de los pasos de la gente, de sus andrajos. Era como entrar realmente a casa. Y soñaba con su pierna. El niño (de la mano de su madre ) se había dicho maravillado: y duerme aquí también. Sí, su pierna, la que nunca antes llegó a conocer suficientemente. La veía en el momento en que se la separaban del cuerpo. La veía en todo su volumen y longitud; los cinco dedos del pie con sus respectivas uñas, la rodilla y luego ese tremendo vacío. El corte. El final de la pierna. Y vuelta a empezar: los dedos uno a uno, el empeine, el talón y así. Siempre así. Sola. En una especie de mundo desierto. No era un sueño ni inquietante ni placentero. Era un momento. Quizá un estado de ánimo. Lentamente volvía a la superficie, salpicado de sonidos de coches y voces y visiones fugaces, constantes, premiosas de piernas y piernas y piernas que le pasaban enfrente. Abría los ojos sin moverse y permanecía ahí, en su rincón, en su tiempo infinito. Era rara la ocasión en que se topaba con otra mirada, no sólo porque apenas si levantaba los ojos, sino porque sabía, sentía que aunque lo hubiera hecho, la gente rehuiría sus ojos. Lo había sabido desde el hospital. Ni siquiera los otros enfermos habían querido mirarlo a la cara. Desde antes, de niño. Entonces habían sido las mujeres en casa de su tío las que no querían mirarlo. En la cárcel, cuando gritaba de dolor, todos le volvían la espalda. Igual que cuando había venido el oficial de distrito a buscarlo a la parcela de su tío. Al cruzar la aldea, entre toda esa gente que lo había visto crecer, nadie había querido mirar. Se alejaban. Daban la espalda. Y ahora, los otros mendigos (y él también) jamás alzaban la cabeza, nunca, pasara lo que pasara. Para qué además. Para qué. Él lo que quería era oír gente en torno suyo. Verlos pasar por ahí. Saber que estaban cerca. Olvidar una y otra vez ese momento de pánico que había sentido al salir del hospital. ¿Qué sabía el mendigo de las fuerzas socioeconómicas que pugnaban por hacer de Kenya una nación independiente y moderna; esas fuerzas 122 que se sometían a una lógica de desarrollo mediante la acumulación de capital? Sabía que, por ejemplo, de la maraña de piernas que poblaban su horizonte, unas eran más lujosas que otras. Unas eran blancas, otras negras. Unas más firmes, otras tambaleantes. De la ciudad sí, lo sabía todo. Por dónde cruzar sin ser atropellado; en dónde detenerse para no ser percibido. Cuáles basureros eran los mejores. Hasta dónde podía llegar. En una época, el mendigo había frecuentado el mercado. Muy al principio. Cuando aún no había descubierto la ciudad. En realidad a los sitios llegaba siempre por accidente. La policía lo sacaba de uno y lo echaba en otro. Donde fuera. Para quitarlo de enfrente. Y en una de tantas, lo habían dejado en el mercado. Se arrastraba muy dificultosamente en esa época, y en el muñón se le formaban llagas que a veces sangraban. Le habían dicho en el hospital: manténgase limpio. Si se le llega a infectar, no será fácil curarlo. No lo apoyaba en el suelo y eso hacía que avanzara muy lentamente y se cansara mucho. Todavía pensaba en el hospital en esa época, pensaba en que tenía que volver cada semana a ver si ahora sí le daban la muleta. Las veces que había ido (dos) le habían dicho que no, que ya pronto. Que volviera la semana siguiente. Pero eso era cuando no volvía de ninguna parte sino que se quedaba por allá, junto a un bodegón que había cerca del hospital. Ahí trabajaban unos hombres, y el primer día, al verlo llegar saltando como un grillo y después de oírlo derrumbarse en un rincón, se habían medio apiadado de él y le habían dado un poco de ugali (irónicamente ése había sido precisamente el único día que el mendigo no sentía hambre puesto que en el hospital esa mañana lo habían alimentado). Luego los hombres lo habían ignorado. Como si no estuviera ahí. Un tiempo se quedó allá el mendigo, en un rincón. Cuando los trabajadores se iban, él se arrastraba hasta donde habían comido y por lo general encontraba algo: un pedazo de mazorca, pan, una naranja medio apachurrada. ¿Lo dejaban a propósito? No sabía. Cuando volvían por las mañanas ni lo miraban. El se quedaba quieto, oyéndolos hablar y trabajar, entrar y salir. Moverse. Cerraba los ojos para retener sus voces todo el tiempo posible. Cuando se iban los abría y miraba el cielo hasta que el sol desaparecía por completo. Pensaba en el hospital, en la muleta que le iban a dar, en que podría ponerse de pie otra vez. Recordaba el balazo que lo había herido en el bosque. No le había dolido. Era lo que no podía entender. Primero el sonido del balazo extrañamente lejano, y casi simultáneamente, una como patada un poco más arriba de la rodilla. Había seguido corriendo, siguiendo el sendero como si supiera adónde se dirigía. Dejando atrás árboles y matorrales, piedras, sonidos, él corría y corría, y esa sensación caliente en la pierna no le sorprendía. Tenía la cara toda arañada y cuando algo lo pinchaba, sentía que se le renovaban las energías y corría con más fuerza. Creía haber corrido durante horas, y sin embargo, cuando se detenía para escuchar, los sonidos seguían ahí, detrás de él, muy cerca. Creía estar cruzando el bosque y estar a punto de salir del otro lado. No sabía adónde. No sabía qué le harían cuando lo encontraran. Quién lo encontraría. Sabía, sí, que lo iban a encontrar. Y luego se había caído. Había rodado y al tratar de levantarse para seguir, rápido –quería saltar sobre sus pies, correr, correr más todavía– había visto la sangre. Toda su pierna cubierta de sangre. Sangre que salía y salía: Su sangre. Y así lo había encontrado la policía. En el mercado no llamaba la atención; había muchos otros mendigos. Lo habían mirado con odio cuando la policía lo dejó ahí. Vete a buscar trabajo, a ver si te pones a tejer canastos o algo, le dijeron. Lo pusieron en la acera, de pie, sobre su pie, apoyado en una reja, frente a una parte del mercado en donde había puestos de vasijas de barro, canastos, cucharas de madera, máscaras. Y vio al primer mendigo. Las dos piernas dobladas hacia adentro, unas rodillas enormes. Se arrastraba sentado, ayudándose con las manos. De cuando en cuando se detenía y alzaba la mano para pedir limosna a la gente que pasaba. Había muchísima gente. Blancos, negros, asiáticos, todo. Pasaban por todas par123 tes, de todos lados. Mucha mucha más gente que en su aldea. Nunca había visto tanta. Nunca había visto tantos blancos juntos. No sabía que hubiera tantos. Uno o dos que mandaban sí, ¿pero tantos? ¿Mandaban todos? Canastos él no sabía tejer, ni sabía tallar madera ni hacer vasijas de barro. Lo único que sabía era arar la tierra y ya no podía. El mendigo de las piernas dobladas lo miraba y él no quería que lo siguiera mirando, pero quería aún menos que lo viera caminar a saltos. Y se había quedado ahí quieto, cuando, sin darse cuenta casi, sin mirar a nadie, estiró de pronto la mano ante un hombre que pasaba. El mendigo de las piernas dobladas (más que verlo, lo sintió), escupió furiosamente. El hombre le dio una moneda y él, entonces, se dejó deslizar hasta el suelo, con la espalda apoyada en la reja. El mendigo se alejó arrastrándose. A él no le importó. Ahora tenía hambre y con la moneda podía comprar pan. Pero no quería moverse todavía. Dejó la mano sobre el regazo, con la palma abierta. Era obvio, el mercado era el mejor sitio, pero peligroso. En el momento en que una mujer le ponía unos plátanos al lado, se apareció el mendigo de las piernas dobladas con dos mendigos más, un cojo con muleta y un ciego que se apoyaba en el cojo. Se acercaron con lentitud, disimuladamente, hasta rodearlo. El de las piernas dobladas acercó la mano y en cosa de segundos ya lo había pellizcado violentamente. El cojo, entonces, apoyó la muleta en su pierna buena; no presionó, simplemente la colocó ahí y en swahili dijo: te vas. En ese momento él hubiera querido pedir, rogar, convencer. Hubiera querido alzar la cara y mirar al cojo y explicar que nunca fue Mau Mau, que nunca le hizo nada al oficial de distrito, que tampoco había traicionado a sus compañeros en el bosque. Pero no pudo hablar. Hacía mucho que no podía hablar. Que no quería hablar. Como un relámpago asió la muleta y la empujó con fuerza para arriba. El cojo casi cae sobre él y detrás el ciego, pero él encogiendo la pierna buena, lo empujó para atrás y virando sobre su cadera, alcanzó a darle un rodi- llazo al de las piernas dobladas. Fue rapidísimo y nadie tuvo tiempo ni de gritar. Ninguno quería llamar la atención, además. Se fueron, y él pasó varios meses en el mercado, circulando sólo por la parte abierta. Por la noche cerraban la reja, pero siempre dejaban cartones y plásticos por ahí. Y fue aprendiendo a ser mendigo. Pero de eso hacía cuatro años, se dijo acariciando su muleta. Ahora ya conocía todo. Conocía los pasos de la gente. Sabía cuándo irse. Se sentía dueño de la ciudad. No temía nada sino una cosa: meterse en líos con la policía. Enfurecer a los policías. Cualquier cosa menos eso, porque los policías conocían el peor castigo: sacar a los mendigos de la ciudad y dejarlos en las afueras. Por donde no pasaran autobuses ni hubiera poblados cerca. Tomaba semanas volver. Muchos morían así. Era lo que buscaba la policía, claro. A él le había sucedido una vez y se había jurado que jamás, jamás le volvería a ocurrir. Esa vez había sido la segunda ocasión en que el mendigo había llorado. Rabia, impotencia, tristeza, miedo, todo a un tiempo. Solo en un camino desierto. Nunca, nunca le ocurriría otra vez. Los pasos de las mujeres eran cansados casi siempre. Aun tratándose de zapatos elegantes. Como si de antemano supieran todo lo que tendrían que caminar. Pero no era el mismo cansancio que el del paso de los que buscaban trabajo. Ésos se arrastraban hacia la muerte. Ya ni siquiera trataban de entretenerse. Pasaban lentos, gastados, obedientes. Durante mucho tiempo, los pasos blancos lo habían fascinado (ya no. Ahora conocía todo demasiado bien, pero antes sí). Habían ocupado toda su atención. Son tan distintos de los otros, se decía. Mucho antes de verlos, sabía que venían. Inconfundibles. ¿Y qué era lo que tenían de distinto? Primero había creído que era la calidad de los zapatos. Pero no. Jamás confundió un par de zapatos elegantes de un negro con los de un blanco. No, no era eso. Luego creyó que la diferencia residía en las rodillas. La manera de flexionar la rodilla para lanzar la pierna hacia adelante. Pero no, en fin, había que admitir que durante una 124 época él había prestado particular atención al funcionamiento de las rodillas y tendía a explicarse todo por ahí. Y no, en el caso de los zapatos de blancos no era eso. Era más bien una especie de... era un ritmo. No demasiado rápido, y lento menos. Un ritmo exacto. Como si desde niños ya hubieran sabido todo lo que podrían saber después. Era más o menos eso, sí, para él era claro sobre todo si comparaba a los niños mismos. Negros y blancos. (Había uno negro que pasaba a diario, a la misma hora, de la mano de su madre.) Los niños negros caminaban como si tuvieran miedo de quemarse. Pisaban el suelo con cuidado (un poco como los viejos, como todos los viejos de cualquier color), con desconfianza y curiosidad. Como sin saber dónde terminaba el suelo y comenzaban ellos. Como si temieran que al próximo paso se les fuera a venir pegado un trozo de pavimento, y sin embargo era como si a ratos se olvidaran de todas estas precauciones, de sus pies, del suelo; como si se quedaran por allá arriba, en los ojos (y entonces se tropezaban, o se les torcían los tobillos). Los zapatos adquirían un aire de abandono. Parecía que fueran arrastrados por sus dueños, como si se quedaran atrás. Los niños blancos eran mucho más firmes. Jugaban al caminar, pero sin dejar de ser muy enteros. El pavimento, por ejemplo, bajo los zapatos de los blancos, se convertía en una cosa que debía ser pisada. Que servía para eso y nada más. Sintiendo estas cosas, el mendigo había comprendido por qué no podía nunca confundir los zapatos de un negro con los de un blanco. También había sabido explicarse por qué, durante tanto tiempo, se había sentido incómodo al ver pasar zapatos de blanco junto a él. Eran tan zapatos. Temía que lo pisaran. No lo pisaron nunca, pero si ya no le preocupaba no era porque se hubiera acostumbrado sino por un sentimiento general de indiferencia. Toda su infancia oyó hablar de los blancos –y no fue sino cuando lo aleaparon en el bosque, que los había visto de cerca. Antes nunca. An- tes oía hablar de ellos como quien oye hablar de una aldea que no conoce. Algunas gentes decían que eran sabios. Otras, que eran malos. Unos parecían admirarlos. Otros los odiaban. Nadie dijo nunca que fueran hombres. Que pudieran quizás ser buenos. Pero él poco a poco se fue acostumbrando a la idea de que había blancos y que mandaban. Por eso, cuando oyó hablar de los Mau Mau la primera vez le pareció normal que la gente se mostrara asustada: los Mau Mau mataban a los blancos y a los negros que obedecían al blanco. A él no le había parecido ni bien ni mal, sino normal. Si los blancos mandaban sin ser africanos, si castigaban y pegaban y maltrataban a los africanos, si les quitaban sus tierras y les quemaban sus casas, era normal que los mataran. Y también a los negros que los ayudaban. No había sentido ni curiosidad ni miedo. Él no había visto nunca a los blancos y no quería matarlos. Pero por lo mismo, tampoco lo asustaban. Sólo cuando vino el oficial de distrito a sacarlo de su choza y llevarlo a la cárcel en donde le pegaron porque creían que él ayudaba a los Mau Mau (el blanco sólo daba las órdenes) –pero sobre todo, cuando vio que el oficial de distrito, un negro como todos, las obedecía como si fuera él quien las había pensado– comenzó a entender lo que significaba el miedo. Había sido como un sueño. Todas esas historias que había oído en la aldea, en la tienda del asiático. Historias de gente a la que habían echado de su tierra ( porque los blancos llegaron del mar y se quedaron a vivir aquí. No son de aquí, decía la gente siempre); historias de gente a la que obligaban a trabajar para ellos, de gente que los servía (y en la aldea se murmuraba que su tío era uno de ellos, uno de los que se habían vendido, mientras que sus padres no. Sus padres, decían sin atreverse a decírselo a él, eran de las víctimas). Todo eso que en el pasado había escuchado medio incrédulo, como si no le hablaran a él, se volvía real al sentir los huesos molidos. 125 Y quién le hubiera dicho que mientras todo eso sucedía, el pavimento ya estaba acá; seguro ya había mendigos, ya había zapatos que pasaban. Y en estos años en la ciudad, él había aprendido mucho. Sólo que no tenía a quién decirlo. Ni hubiera sabido cómo decirlo. Además suponía que los demás mendigos sabían tanto como él. Que seguramente los zapatos también sabían, porque si no, por qué pasaban a diario pisando fuerte como si todo fuera normal. Había aprendido mucho, pero a lo mejor era que él, él solo, era el único que antes no había sabido. En todo caso, ya casi no se acordaba de cómo era no saber. A veces creía que toda su vida había sido mendigo, que siempre había estado ahí, con la mano vuelta hacia arriba. Con esa indiferencia al miedo. Y eso era lo que el niño se decía casi asustado: nació ahí. ¿Ahí? ¿Y qué comía? Y de la mano de su madre pasaba sin mirarlo. Azorado un poco. Ah, comer. Curiosamente ése era uno de los problemas menos graves del mendigo. Al final del día siempre tenía suficientes monedas para un pedazo de pan. Una salchicha a veces. Una fruta. Y en el callejón, los cocineros del hotel les dejaban una bolsa con restos de comida. Era un acuerdo tácito entre los cuatro mendigos del callejón, que esa bolsa sería dividida en cuatro partes. El problema se presentaba si venía un quinto –de esos que deambulan buscando lío. Una vez uno de esos había encontrado la bolsa y la había tomado justo en el momento en que él llegaba. Le dijo que esa bolsa era de ellos –de él y de sus compañeros– que se la devolviera. El mendigo intruso apenas si lo miró. Ya comía de la bolsa a grandes manotadas. Y llegaron otros dos de los cuatro que dormían ahí. Se dieron cuenta de inmediato. El mendigo intruso se atragantaba. Nadie gritó. Nadie levantó la voz. Con la muleta –apoyándose en un tambo de basura– el mendigo le asestó un golpe bárbaro en el hombro. La bolsa cayó al suelo y los otros dos se precipitaron sobre ella a comerse lo que quedaba. El intruso se fue sobándose y todavía masticando. Y es que el hambre era como el tiempo. No existía. No tenía principio ni fin. Estaba ahí siempre. El hambre y él eran lo mismo. Nunca no había sentido hambre, y había acabado por acostumbrarse. A tal punto, que ya no pensaba en comer. Cuando por la noche en su callejón mascaba lentamente sus pedazos de pan, o a veces los papas cocidas y frías que les dejaban en la bolsa, se le apelotonaban en la garganta (por más que masticaba largo rato). Muchas veces se dormía con la comida en la boca. Con la fruta le iba mejor. El jugo se le escurría por todos lados y le traía recuerdos viejos, inalcanzables. Pero todo lo comía muy lentamente, con un callado pavor. Problema era el agua. La sed lo atormentaba mucho más que el hambre. Algunos mendigos compraban cerveza cuando tenían lo suficiente, pero a él la cerveza lo hacía vomitar. Él quería agua simplemente. Tenía una lata. Una vieja lata de aceite que llenaba todas las mañanas de la única toma de agua que había por ahí cerca. Había que ir muy temprano para evitar problemas –no sólo los otros mendigos, sino también los trabajadores, los barrenderos, los mozos. Se enfurecían si tenían que esperar a que un mendigo terminara. Llenaba su lata muy temprano, tomaba un poco y la llevaba a su callejón. Ahí la ocultaba tras los cartones. Durante el día, se obligaba a no tomar, a no comer, para no tener que moverse de su sitio. Y si se hubiera llevado la lata con él, habría bebido y habría tenido ganas de mear. Esas cosas se iban aprendiendo. De todas formas era tan grande la diferencia entre su vida de ahora y su vida de antes (cuando se movía mucho más, no estaba tan asentado como ahora), que no podía menos que amar su rutina actual. Cuando no tenía la muleta, todo le tomaba cuatro veces más tiempo. Si encontraba un sitio en donde guarecerse, no podía defenderlo. Muchas veces tuvo que pasarse gran parte de la noche despierto, vigilando. Cierto, sin la muleta, la gente se mostraba más compasiva. Incluso los policías. Le decían: quédate ahí pero no molestes. Y se dormía sintiendo 126 que lo protegían. Pero nunca sabía. A veces amanecían de malhumor. Lo sacudían: muévete, le decían, circula. Bueno, todo eso se había acabado. De la zona del mercado había salido para no volver. No volvería jamás a ninguna parte que hubiera dejado. No iba a recorrer de regreso esas calles que había ido conquistando con tanta dificultad. Y es que la primera aparición en una calle nueva no era nunca bien recibida. Si no eran los mendigos locales, eran los dueños de los negocios. Era la policía, siempre la policía. Así que todo movimiento tenía que ser muy lento, muy calculado. Aparecerse en una esquina nueva y quedarse ahí durante horas para poder captar cómo eran las cosas. Sin pedir, además. Nada llama más la atención que los mendigos que reciben limosna. El sitio de inmediato se vuelve valioso y una cara nueva no lo retiene jamás. Había sido durante una de esas conquistas de esquina nueva, que había sucedido lo de la muleta. Desde que lo habían dejado en el mercado, sencillamente se había tenido que olvidar del hospital. Cómo ir. Cómo volver en caso de que no le dieran la muleta. Imposible. El mendigo había centrado su esperanza en un palo cualquiera y durante meses, pese a la terrible competencia, se había quedado en el mercado. Estaba convencido de que ahí encontraría un palo. Un palo de escoba, un palo cualquiera. Un palo. Había muchos, pero cortos. Tablas, en realidad. Tablas delgadas de las cajas de naranjas (astilladas, con clavos torcidos muchas veces). Y no sólo eso, sino que eran codiciadísimas y los mendigos ni soñaban con ponerles las manos encima. Desaparecían como relámpago. El peor enemigo de los mendigos, a decir verdad, no es ni la policía ni los otros mendigos. Mucho menos los borrachos o los dueños de negocios (que sentían asco, pero no odio). El verdadero enemigo eran los pobres. Los pobres que se precipitaban vorazmente sobre todo, sobre cualquier cosa y se lo llevaban. Porque ahí estaba lo malo. Los pobres nunca vivían cerca, sino en barrios muy lejanos. Se iban en autobús y no se les volvía a ver. No había manera de robarles o asustarlos. Y esas tablas de las cajas de naranja –por lo general las tapas– ellos se las llevaban para usarlas de leña. El mendigo soñaba con todo lo que haría si se conseguía un pedazo de madera así. Con dos chiquitos, se hubiera podido hacer unas bases para las manos. Con tres, se hubiera podido poner uno en el muñón también. Amarrados con algo. Trapo, un pedazo de cuerda, con tiras de plástico. Eso no era difícil de encontrar. Y con un palo se hubiera podido poner en pie. Era la esperanza diaria. Su trabajo de todos los días. Mirar por todos lados con atención. Calcular las posibilidades. Vigilar la presencia de los palos cuando aparecían. Porque todos los mendigos querían palos. Aunque no fueran cojos. Los palos eran excelentes para defenderse. Al final había comprendido que el mercado era el sitio ideal para los mendigos, pero por eso había tantos. Y a uno se le iba todo el día y la energía, y muchas veces la vida, tratando de defenderse. Él había presenciado una vez una escena terrible, quizá la que lo había convencido de que era mejor irse a otra parte. Entre los mendigos locales, los dueños, podría decirse, del mercado, había uno que él no entendía por qué era mendigo. Era muy joven y tenía las dos piernas, las dos manos y ni siquiera estaba ciego. Sin embargo, casi ni harapos tenía. Y era flaquísimo. Decían que era loco. Caminaba siempre, de un lado a otro, sin detenerse jamás, muy rápido. No se fijaba en los mendigos nuevos, no le tenía miedo a nadie. Se acercaba a la gente y pedía monedas. Se metía a las panaderías (y uno que se pasaba horas sin decidirse a entrar), y salía comiendo. Compraba cigarrillos, pedía cerillos a la gente, y caminaba, caminaba todo el tiempo hablando solo. Debía darle mil vueltas diarias al mercado. Una vez lo había visto con un periódico. Como si lo fuera a leer. Como si pudiera leer. A lo mejor sí era loco. En todo caso lo que pasó fue que una mañana en que él vigilaba un palo de escoba muy vieja ya, muy rala, que el barrendero había olvidado cerca de donde él estaba (ya se había empujado un poquito hacia 127 ella, pero espiaba por todos lados para ver si el barrendero venía o no), vio salir al mendigo corriendo y gritando y un montón de gente detrás persiguiéndolo. Nunca se le iba a olvidar el terror que le alcanzó a ver en la cara. La gente lo atrapó un poco más adelante y entre todos lo apalearon, lo pateaban, lo escupían, hasta que por fin llegó la policía y se lo llevó. Se había robado una naranja. Entre los que le pegaban había muchos pobres y varios mendigos, y lo malo había sido que por estar viendo, no se había dado cuenta quién ni cuándo se había llevado la escoba. Decidió irse del mercado. Pero cuando un mendigo decide irse de su esquina, no es de un día para otro que lo hace. Es sumamente difícil saber cuál es el momento más indicado y en qué dirección. ¿Y si mañana apareciera un palo? ¿Y si alguien de su aldea llegaba por ahí? A lo mejor el tío se había muerto ya y él podría volver. No sabía para qué en el fondo –de las mujeres de su tío, ninguna lo había querido nunca– y menos ahora que no les podría servir para nada. Pero en todo caso, ésa había sido una de sus esperanzas cuando había tenido esperanzas. (Desde que tuvo la muleta ya no las necesitó.) Y se le iban pasando los días. Uno porque llovía y era mejor no moverse. Otro porque hacía sol y habría demasiada gente en la calle. Les estorbaría. Acabarían por llamar a la policía. Otro más porque no había conseguido una sola moneda en toda la mañana y no quería arriesgarse a irse así. Quién sabía lo que pasaría en cuanto dejara su sitio. Se daba cuenta de que las calles cercanas eran muy transitadas. Mucho asiático por ahí. Eso le infundía miedo y esperanza a la vez. Recordaba la tienda del asiático en su aldea. Le daban miedo porque gritaban, porque no les entendía cuando hablaban swahili, porque trataban mal a los negros. Pero recordaba que siempre había cosas a las puertas de sus tiendas –costales, cartones, basura en fin. Era promisorio. Así estuvo indeciso hasta que un día se descubrió asustado arrastrándose lejos de la reja del mercado. No quiso volver la cabeza. No quiso percibir la mirada codiciosa de los otros mendigos. Simplemente se fue yendo, adentrando en una maraña de piernas. A media mañana de un día gris, pesado. Había bastado alejarse una sola calle para que el mendigo comenzara a sentir todo lo que podría ser y no era; para que enumerara todo lo que estaba en contra suya y sintiera en el estómago el pánico desagradable, la impotencia total y ya superflua, de saberse mendigo. Planear, prever, no serviría jamás de nada. Y sin embargo, éste era invariablemente el punto en el que lo anterior se volvía peor. Infinitamente peor. Jamás encontraría un palo en el mercado, sintió convencido llegando a la esquina y sabiendo que era su vida lo que estaba en peligro. Tanto imaginar este cruzar la calle para confirmarse que nada podría ser nunca comparable al hecho de cruzarla. Y se dejó ir con el resto de los transeúntes, olvidando el cielo encima de sus cabezas, el pasado detrás y la esperanza. Y, por supuesto, sin mirar los coches. Avanzaba, sentía con los labios apretados, estaba avanzando. Y una sensación cálida, un asombro agradecido lo invadió. La gente lo aceptaba. Lo dejaban existir junto a ellos. Les parecía normal que se arrastrara a su lado. Un sabor de lágrimas que se confundía con risa. Cómo va a ser normal, se repetía. Y la emoción y el cansancio y un poco el miedo, lo hicieron irse acercando al muro de un negocio en donde vendían semilla. No demasiado cerca del costal colocado a la entrada y repleto de maíz –podían creer que quería robar– pero sí lo suficiente para sentirse a su mismo nivel. Se sentiría acompañado. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos inclinando un poco la cabeza. Posó la mano sobre su regazo, con la palma abierta, y aquietó el temor del cuerpo. Lentamente los pasos de los demás –los pasos de la gente– adquirieron un ritmo familiar. Los sonidos de la calle parecieron abrirse como para recibirlo. El mendigo alzó los ojos y miró. La tienda en cuyo muro se había apoyado, hacía esquina. Él se 128 había sentado del lado de la puerta que quedaba sobre una calle pequeña, como de bodegas, creía. La gente transitaba más bien por la otra, la más ancha, en donde estaban todas las tiendas. Calculó. Era el otro lado de la puerta lo que necesitaba. Pero esa calle para dormir parecía adecuada. A todo lo largo un techo sombreaba la acera. En la entrada de su tienda, varios costales con granos yacían abiertos, a la vista, cuatro o cinco, como guardias seguros. El olor le gustó. Un olor seco, que le picaba la nariz. Alguien salió de la tienda y no lo miró, echó para el lado opuesto. La gente pasaba de largo. Era el otro lado, claro, pero un momento. Un momento. Miraba. No era gente muy rica. En su mayoría asiáticos. Cargadores africanos. Carretas de madera. Camiones de carga. Gente pobre pero no como la del mercado. ¿Seguir adelante? Había algo distinto, bruscamente distinto en la calle que seguía, no la de enfrente, que era igual a ésta, sino la siguiente. La acera se ensanchaba y como que se emblanquecía. Tenía una reja justo en la esquina, y enfrente, cuatro calles anchísimas, como la del hospital. El mendigo miraba con estupor. Cada esquina con un edificio más alto que la otra. Edificios distintos de los que había visto hasta ese momento. Edificios que tocaban el cielo. Edificios de blancos. Un hombre salió de la tienda, pero se detuvo entre los costales. Un asiático gordo, de pelo muy negro. El mendigo inclinó la cabeza. Miró los zapatos negros, puntiagudos y viejos del hombre. Si lo echaba, seguiría a lo largo de la calle desierta. No iría hacia los edificios, no iría. El hombre volvió a meterse y salió con tres costales vacíos y una bolsa con pedazos de pan. Toma. El mendigo asió los costales con una mano y el pan con la otra, y se quedó inmóvil un rato larguísimo. Larguísimo. Los costales sobre las piernas producían un calor extraño. Nuevo. La gente pasaba y pasaba. La mano del mendigo no pedía. Después –no oyó pasos, no vio las piernas. Sintió, más bien, la presencia y alzó los ojos. Todo a un tiempo. Era el asiático otra vez. Con una muleta. –A ver si te sirve –dijo. Y la puso a su lado. El mendigo lloró (aunque nadie que lo hubiera visto se habría dado cuenta). Ésa fue la primera vez. Luego se comió un pan. Y luego otro. El tercero lo envolvió bien en la bolsa de plástico y luego en los costales, los que puso detrás de él, cubriéndolos con el cuerpo. Colocó la muleta del lado de la pierna ausente y la estuvo acariciando todo el día. No pensaba, no miraba, no calculaba. Era feliz. Al día siguiente, el asiático ya no lo encontró ahí. Aprender a caminar con la muleta no fue muy difícil, aunque al principio (practicaba por la noche, cuando ya no había gente en la calle), se había caído varias veces. Tanto tiempo de no usar la pierna buena. Las posibilidades de la muleta eran numerosas. Las fue conquistando una a una. Y tras cada conquista, el mendigo le dedicaba a su muleta un buen rato de caricias suaves, idénticas. Era de una madera oscura, con la punta cubierta con una goma negra y gastada. Un ortopedista habría dicho que era un poco alta para él, y él jamás habría comprendido por qué. Era su muleta. Su pierna. Y el mundo, de pie, era otra cosa. Era encontrar el rincón más apropiado; era rehuir problemas; era defenderse. Se aventuraba por las calles anchas sólo de noche. Y no lo podía creer. Edificios tan grandes, tan increíblemente grandes que todo el mundo podría caber en ellos. Para qué quería la gente edificios tan grandes, tantos, si ni siquiera vivían ahí. La gente vivía en otras partes. Ahí venían a trabajar solamente. De noche la ciudad quedaba desierta. Salvo por los hoteles. Los hoteles. Nadie le explicó nunca lo que eran. Podría decirse que los fue descubriendo a base de empujones, de amenazas, de miedo. ¡No te quedes por aquí, fuera! ¡La gente no quiere pordioseros a la entrada del hotel! Policía, saque a los mendigos de aquí, ¿no ve que molestan? Los mendigos se pasaban la voz: en tal hotel dan pan, en el de allá a veces dan fruta. Y él, como atraído por un imán, se les iba acercando, agazapado tras su propio terror, deslumbrado por la luz y el movi129 miento, intimidado por tanto blanco. Llegaban, se iban en un constante azotar de puertas, autos, paquetes, bultos, risas y muchas voces. Y la ciudad con sus dimensiones imponentes pasa a segundo plano. Eran los hoteles los que lo intrigaban. ¿Qué hacía la gente adentro? ¿Por qué venían tantos? ¿Para qué? Era como soñarlos. Soñarlos era saberlos irreales, inalcanzables, ajenos, aunque los tuviera ahí frente a él, tan cerca, en ese aire que era tan suyo y ese espacio tan conocido. Pero más tarde, la curiosidad, la extrañeza, la incomprensión, también se fueron gastando. Ahora los veía como si fueran árboles o maleza, como si fuera el monte que se veía desde su aldea. Estaban ahí y eso era todo. Igual que las tiendas, igual que todo. Que la gente. Que la vida. Y no era que ahora sintiera que los conocía más, se dijo al cojear hacia su callejón. Era más bien como si se hubiera aburrido de ese trayecto que su curiosidad recorriera tantas veces: desde los recuerdos de la aldea –tan distinta, en donde la gente era gente y las casas casas– hasta la ciudad, en donde todo estaba tan lejos de él. ¿Y por qué no se busca un techito para que no se moje cuando llueve? se dijo el niño, dejándose arrastrar por la madre. Tan del otro lado de la calle. Tanto, que ya la conocía demasiado, que ya no la veía, que ya no se le ocurría siquiera querer cruzarla. Antes se había arriesgado. Al pasar junto a un escaparate, acariciaba el vidrio y con eso creía tocar los objetos detrás. Era un riesgo. En cualquier momento el askari podía impacientarse, pero los askaris, en el fondo, eran el problema menor de su existencia. Se dormían sentados en sus bancos, envueltos en sus gruesos abrigos, y rara vez despertaban. Y él los temía porque de todas formas le recordaban a los guardias de la cárcel, pero jamás lo habían molestado. En todo caso, antes se acercaba a los escaparates y los miraba largamente. Era como ver nubes. Tantas cosas. En las zapaterías se divertía. Se imaginaba con todos los zapatos puestos. Colocaba su pie en mil posiciones distintas. Se miraba en los espejos y le daba risa. Era un sueño. El era él. Todo lo demás era tan extraño que le daba risa. Ante los supermercados veía objetos –cajas, latas, frascos que para él no querían decir otra cosa que mirarlos alineados caprichosa, misteriosamente. Al pasar junto a restoranes, le llegaba el olor y ahí no se detenía, seguía su recorrido mirando todo, pero sabiendo ya que su paseo había terminado. Cuando olía comida el sueño se acababa. Se estrellaba. Las nubes dejaban de ser nubes y se convertían en soledad. Y poco a poco sentía que dentro de él caía la noche y eso, no sabía por qué, lo ponía rabioso. Pero eso había sido antes en todo caso. Ahora ya no paseaba por la ciudad. Había sido antes, antes, cuando las cosas eran peores. Mucho peores que ahora. Ahora llegaba a su callejón y primero que nada sacaba la lata y se bebía la mitad. Luego sacaba los cartones y cuidadosamente los colocaba junto a los barrotes –todo esto sin dejar de apoyarse en la muleta, naturalmente–, luego desdoblaba un enorme pedazo de plástico, y finalmente se dejaba deslizar hasta el suelo con suavidad, casi elegancia. Con la muleta ya no había necesidad de apoyarse en un muro. Con la muleta se sentaba y ponía de pie con gran soltura. Pero no se tendía todavía. Había que esperar a los compañeros para repartirse la bolsa del hotel. Y era en ese rato, precisamente, cuando se ponía a pensar en la aldea. La aldea antes de que todo sucediera. Cuando trabajaba la tierra. Más que enseñarle a trabajar la tierra, su tío lo obligó a trabajar para él, y no tuvo más remedio que enseñarle. Su tío, obviamente, no buscaba que él lo disfrutara, pero él, pese a todo, amó la tierra desde el primer instante. En la casa de su tío –que era el hombre rico de la aldea– había cuatro mujeres, muchísimas cabras y buey y mucha tierra. Su tío tenía más tierra que nadie. La casa era un conjunto de varias chozas y él, al principio, había vivido en la de la primera mujer. Esa mujer tenía dos hijas bastante más grandes que él y a quienes no veía nunca porque iban a la escuela de la misión. En esa choza vivió hasta los nueve años. Pero 130 era como vivir solo. Nadie se ocupaba de él. La mujer no le pegaba, pero no lo quería. No quería saber nada de él. Si él no se acercaba a la hora en que ella cocía el ugali, se quedaba sin comer. Si se acercaba, le tendía un plato que él comía en un rincón. El tío le pegaba cuando lo encontraba, pero si no lo encontraba, lo dejaba en paz. Las otras mujeres lo ignoraban, y sus hijas (todas tenían solamente hijas), corrían cuando lo veían. Hasta los nueve años fue así. Una vez, oyó una conversación entre los viejos de la aldea sobre su tío. Supo que estaba desesperado porque no tenía hijos hombres. Supo que a él no lo quería porque no era hijo suyo. Supo que la gente del pueblo sentía lástima por él, pero que nadie se atrevía a decir nada porque tenían miedo del tío. Supo que el tío ayudaba a los blancos y por eso tenía tanta tierra. Supo que a la gente del pueblo no le gustaba que mandara a sus hijas a la escuela del blanco. Oyó la palabra tribu. Que era indigno hacer vivir así a un miembro de la tribu (él. Él era miembro de la tribu, supo). Que tarde o temprano alguien debería hablar con el tío pero que como el jefe de la aldea era un hombre tan viejo que ya pronto moriría y todos sabían que el tío sería el nuevo jefe aunque no fuera la aldea la que lo nombrara, nadie se atrevía. Que desde la llegada del hombre blanco la lluvia había comenzado a lastimar. Que los jóvenes querían irse a la ciudad. Que qué iban a hacer. Hasta ese momento él le había tenido miedo a su tío. A partir de entonces, le tuvo terror. Y fue precisamente por esa época cuando el tío decidió que era hora de que él se ganara su pan. Primero le ordenó cambiarse de choza –y le dieron la más vieja del conjunto. Una que en la época de lluvias era utilizada para guardar las cabras. Pero las cabras ya eran demasiadas y no cabían ahí. El tío había construido un nueva y la vieja, le dijo, sería la suya. El siempre había dormido cerca de las niñas de la primera mujer. No le hablaban mucho y se burlaban de él porque estaba tan sucio, le decían, porque parecía un salvaje. Pero a él no le importaba. Le gustaba quedarse dormido oyéndolas hablar y reír. La primera noche que estuvo en su nueva choza, sintió un miedo espantoso. La primera noche, cuando ya todos dormían, no pudo soportar el silencio y se acercó a su antigua choza y trató de meterse a su viejo rincón. Pero las niñas despertaron y gritaron asustadas. El tío vino hecho una furia. Le dio una paliza tremenda y lo echó de vuelta a su propia choza. Durante dos días no pudo moverse. Estaba molido. Desde la oscuridad de la choza oía a la gente afuera viviendo, yendo y viniendo. Hablando como todos los días. Caía en un sueño pesado y luego despertaba. Sabía que el sol estaba ya alto. Temía que viniera su tío. Pero parecían haberlo olvidado. Él no lloraba. No sabía llorar aunque se sintiera triste. Había visto llorar a las niñas, pero creía que para llorar se necesitaba tener una madre. Él sabía que no había aprendido a llorar porque no tenía una. No sabía necesitar consuelo tampoco. Lo que necesitaba era ayuda. Alguien que le trajera algo de comer porque tenía hambre, tenía hambre. Si hubiera podido moverse habría ido a su antigua choza, pero en cuanto trataba de erguirse, se le nublaba la vista. No pensaba. No se desesperaba. Estaba esperando. Después oyó pasos, pero no se sintió ni sorprendido ni ilusionado. No tenía por qué. Pero el terror le nació nuevo y desconocido cuando vio que era su tío. Metió la cabeza bajo el brazo. El tío se rió. Le dejó un plato de ugali junto y le dijo: –En cuanto te puedas levantar vas a venir conmigo a trabajar al campo. No te has de acercar más a las chozas de las mujeres. Acá te van a traer la comida ellas. Y se fue. En el campo no se hablaba. Se hacían cosas. Y desde el primer día él se sintió feliz. Por primera vez se sintió existir. Era diestro y rápido. El tío vio que aprendía rápido y se sintió satisfecho. Le dejó de pegar. Mientras esperaba a que llegaran sus compañeros, el mendigo recordaba esa época: cuando trabajaba la tierra. Cuando nadie le pegaba. Cuando nadie se metía con él. El era el único de la aldea que no asistía a la plaza durante las festividades. El único que no iba al mercado los domingos, el único que caminaba por el pueblo sin detenerse a cada 131 paso para hablar con la gente. Lo saludaban. Lo dejaban pasar. Sabía que sabían que trabajaba bien. Sabía que sabían que su tío no le había vuelto a pegar. Un día el tío le dijo: ahora te haces tú tu comida. Y eso terminó con su último contacto con las mujeres de la casa. Creció y se dijo que se buscaría una mujer. Las jóvenes de la aldea lo miraban pasar intrigadas. Él no se metía con nadie. A los dieciocho años era alto y fuerte. Buen mozo. Conocía las costumbres de la aldea. Lo tenía todo y no tenía nada. El campo que trabajaba le daba de comer. El decidía. El tío había dejado todo en sus manos. –Me quiero casar –le dijo un día. –Bueno, pero sigues trabajando mi tierra. –Primero –dijo–, quiero construirme una choza. Y en el mismo sitio en donde había vivido más de ocho años, comenzó a hacerse su choza. En la aldea era costumbre ayudar a los jóvenes cuando se preparaban para hacer una familia. Cuando la gente lo vio destruir la choza vieja y comenzar una nueva, no sabían qué hacer. ¿Ofrecían su ayuda o hacían lo de siempre cuando se trataba de él? Ignorarlo. El hombre más viejo fue encargado de preguntar al tío. ¿Es de los nuestros o no? –Trabaja para mí. Déjenlo solo. Es de la tribu, le habían recordado. –Es de mi familia –había dicho el tío–, y yo decido lo que se hace con la gente de mi familia. Él había oído todo esto pero no le importó. No esperaba ayuda. No esperaba nada. Se sabía solo. Si necesitaba algo lo pedía. Y cuando pedía, lo hacía anunciando: necesito esteras. Y el tío ordenaba a una de sus mujeres que se las tejiera. A los viejos de la aldea no les gustaba esta situación. Nunca se había visto, decían. En toda la historia de nuestra gente, nunca se había visto. No está bien, decían. Y concluían que era culpa del hombre blanco. Que era el hombre blanco quien había hecho del tío (ahora jefe de la aldea, naturalmente), lo que era. Los jóvenes, por su parte, simplemente lo odiaban. Le sospechaban ambiciones. Va a querer ocupar el puesto de su tío, ya verán. A mí nunca me convencieron las palizas que le daba antes. No todos pensaban exactamente así, pero como él no buscaba a ninguno, ellos tampoco, y habían acabado por apartarse cuando pasaba. ¿Y con quién cree que se va a casar? se preguntaban airados los jóvenes. Con ninguna de nuestras hermanas. Y tampoco vamos a permitir más gente extraña en la aldea. Decían "más", como si él fuera un extraño. Y no lo era y lo era en realidad, puesto que nadie lo conocía. Lo decían rabiosos, porque sabían que al final tendrían que aceptar lo que el tío decidiera, pero todos y cada uno estaban decididos a impedir que fuera una de sus hermanas. Y éstas, entretanto, cuchicheaban con risas nerviosas. ¿Y si fueras tú? ¿Qué harías? No seré yo. Cómo voy a ser yo si nunca me ha mirado siquiera. Lo mismo podían decir todas las demás, pero era evidente que todas tenían la misma secreta esperanza. Esperanza que ni a sí mismas confesaban porque simultáneamente temían ser ellas las escogidas. Y día tras día comentaban lo mismo: día tras día se desviaban ligeramente de su camino al río para ir a ver desde lejos cómo iba la choza. No faltó quien sugiriera pelear contra él. Si quiere una de nuestras mujeres va a tener que luchar por ella, decían los más enconados. Pero los espíritus pacíficos no encontraban motivos para buscarle pelea. Si siempre lo habían ignorado, por qué no seguir así. No se metía para nada con los asuntos de la aldea. Pero el tío sí, se exaltaban los otros. Entonces con el tío. A ver quién se atrevía. Se decía que tenía una arma de fuego en su choza. Y además, recordaban los realistas, ni siquiera ha escogido mujer todavía. Y cuando el joven bajaba a la aldea, todos guardaban silencio. Las jóvenes bajaban la mirada. Los jóvenes 132 las vigilaban duramente. En todo caso, él no miraba a nadie. Entraba a la tienda y se volvía a su choza. Al tío le divertía ver a su sobrino afanado con la construcción de su choza. En el fondo de sí seguía despreciándolo –fundamentalmente por no ser hijo suyo. El que fuera hijo de su hermana no hacía sino aumentar el desprecio. Su hermana y su marido habían querido resistir el poder del hombre blanco y habían terminado en las plantaciones de café, peor que esclavos. No te arrastres, le había dicho su hermana. No te van a reconocer jamás. Perderás tu dignidad para siempre. ¿Y quién había tenido razón? Él jamás había tenido que trabajar en una plantación; el hombre blanco no sólo lo respetaba sino que lo escogía como autoridad. Y si el hijo de su hermana no había acabado de esclavo todavía, como sus padres, era gracias a él. Pero no quería a ese muchacho hosco y solitario aunque trabajara tan bien la tierra. No lo quería en lo más mínimo, y si ya no le pegaba era porque comenzaba a verlo como un hombre y no como un miserable huérfano. Y eso no significaba que ahora le tuviera miedo. Él no le tenía miedo a nadie; tenía al hombre blanco de su lado. No, no le pegaba porque ya no era necesario. El muchacho ya había comprendido que él era su jefe y nada más. Lo recordaba de niño, con esos ojos de animal asustado y como buscando a quién querer y todavía sentía repugnancia. –¿Y con quién te piensas casar? ¿Ya escogiste mujer? –le preguntó burlón. –No –dijo el muchacho–. Cuando termine. Era muy simple. Cuando su choza estuviera lista, miraría a las mujeres a la cara para ver cuál le gustaba. Así. Sabía que la gente estaba ahí (aunque no le hablaran. Él tampoco les hablaba), y que cuando los mirara a la cara, lo mirarían. Y cuando encontrara la mujer que le gustaba, le pediría que se viniera con él a su choza que estaría lista. Y si no quería buscaría otra. Era muy simple. Alguna habría. Y si decía que sí, serían felices... ¿y si decía que no? ¿Si todas decían que no? Se le ha- bía ocurrido una vez. Entonces esperaría. Alguien aceptaría. Y de todas formas, eso ya sería una segunda parte. Primero la primera. Pero no tuvo tiempo. Antes llegó el oficial de distrito y se lo llevó a la cárcel y le quemó la choza y lo apalearon y se tuvo que ir de la aldea. ¿Y el tío? No dijo nada. Cuando supo que el hombre blanco sospechaba de su sobrino, les dio la razón. Tenían razón. El hombre blanco siempre tenía razón. Y quizá éste fuera el momento que más odiaba. Que odiaba. Que odiaba, pensó de pronto. Cuando ya cada uno se acomodaba en su rincón. Esas sombras torpes y malolientes, quejosas. Esas respiraciones roncas. Esa comida fría en el estómago. Sentía náuseas. Que se durmieran rápido. Que se callaran. Que ignoraran como él ese viento fuerte que soplaba anunciando lluvia (se arropó con su plástico). Que durmieran, que se acallaran los murmullos de la ciudad, que no se oyeran más pasos de gente. Instintivamente los clasificaba: hombre, mujer, hombre, blancos, mujer, mujer. Los pasos de mujer iban de prisa a esta hora, con miedo. No había una noche en que un grito no lo despertara, carreras, llantos. Debe ser peor ser mujer, se dijo el mendigo acariciando su muleta. En las mujeres sólo pensaba cuando sentía lástima por ellas. Su cuerpo no pedía sexo. Hacía mucho que su cuerpo no pedía nada. Se había acostumbrado a morir en silencio y ni siquiera el sueño parecía tentarlo. Risas. Un lejano y como equivocado sonido de platos. Dormir, dormir mientras cada golpe de viento parecía derribar al anterior. Las ventanas vibraban. Los ecos se desorientaban, la basura rasguñaba el pavimento en su corretear despavorido. Y el mendigo se volvía a arropar con su plástico buscando cerrar la rendija al mundo. Un bulto informe y gris en la basura. Ahí está, se dijo el niño al día siguiente, cuando pasó de la mano de su madre. 133 De: PUGA, María Luisa (19852 [19781]), Las posibilidades del odio. México: Siglo XXI/Secretaría de Educación Pública, pp. 25-58 (= Lecturas Mexicanas, segunda serie, 15). Elena Poniatowska LA RUPTURA Ella sintió que las palabras aleteaban en el cuarto antes de que él las dijera. Con una mano se alisó el cabello, con la otra pretendió aquietar los latidos de su corazón. De todos modos, había que preparar la cena, hacer cuentas. Pero las palabras iban de un lado a otro revoloteando en el aire (sin posarse) como mariposas negras, rozándole los oídos. Sacó el cuaderno de cocina y un lápiz; la punta era tan afilada que al escribir rompió la hoja, eso le dolió. Las paredes del cuarto se estrechaban en torno a ella y hasta el ojo gris de la ventana parecía observarla con su mirada irónica. Y el saco de Juan, colgado de la percha, tenía el aspecto de un fantasma amenazante. ¿Dónde habría otro lápiz? En su bolsa estaba uno, suave y cálido. Apuntó: gas $ l8.00; leche $ 2.50; pan $ l.25; calabacitas $ 0.80. El lápiz se derretía tierno sobre los renglones escolares, casi como un bálsamo. ¿Qué darle de cenar? Si por lo menos hubiera pollo; ¡le gustaba tanto! Pero no, abriría una lata de jamón endiablado. Por amor de Dios, que el cuarto no fuera a oler a gas. Juan seguía fumando boca arriba sobre la cama. El humo de su cigarro subía, perdiéndose entre sus cabellos negros y azules. –¿Sabes, Manuela? Manuela sabía. Sabía que aún era tiempo. –Lo sé, lo sé. Te divertiste mucho en las vacaciones. Pero ¿qué son las vacaciones, Juan? No son más que un largo domingo y los domingos envilecen al hombre. Sí, sí, no me interrumpas. El hombre a secas, sin la dignidad que le confieren sus dos manos y sus obligaciones cotidianas... ¿No te has fijado en lo torpe que se ven los hombres en la playa, con sus camisas estampadas, sus bocas abiertas, sus quemaduras de sol y el lento pero seguro empuje de su barriga? (¡Dios mío! ¿qué es lo que digo? ¡Estoy equivocándome de camino!) 134 –¡Ay, Manuela! –musitó Juan–, ¡ay mi institutriz inglesa! ¿Habrá playas en el cielo, Manuela? ¿Grandes campos de trigo que se mezclan entre las nubes? Juan se estiró, bostezó de nuevo, encogió las piernas, se arrellanó y volvió la cara hacia la pared. Manuela cerró el cuaderno y también volvió la cara hacia la pared donde estaba la repisa cubierta de objetos que se había comprado con muchos trabajos. Como tantas mujeres solteras y nerviosas, Manuela había poblado su deseo de objetos maravillosos absolutamente indispensables a su estabilidad. Primero una costosa reproducción de Fra Diamante, de opalina azul con estrellitas de oro. "¡El Fra Diamante, cielito santo, si no lo tengo me muero!" El precio era mucho más alto de lo que ella creía. Significó horas extras en la oficina, original y tres copias, dos nuevas monografías, prólogos para libros estudiantiles y privarse del teatro, de la mantequilla, de la copita de coñac con la cual conciliaba el sueño. Pero finalmente lo adquirió. Después de quince días jubilosos en que el Fra Diamante iluminó todo el cuarto, Manuela sintió que su deseo no se había colmado. Siguieron la caja de música con las primeras notas de la Pastoral de Beethoven, el supuesto paisaje de Velasco pintado en una postal con todo y sus estampillas, el reloj antiguo en forma de medallón que debió pertenecer a una joven acameliada y tuberculosa, el samovar de San Petersburgo como el de La dama del perrito de Chejov. Manuela paseaba su virginidad por todos estos objetos como una hoja seca. Hasta que un día vino Juan con las manos suaves como hojas tersas llenas de savia. Primero no vio en él más que un estudiante de esos que oyen eternamente el mismo disco de jazz, con un cigarro en la boca y un mechón sobre los ojos, ¿cómo se puede querer tanto un mechón de pelo? De esos que turban a las maestras porque son pantanosos y puros como el unicornio, tan falso en su protección de la doncella. –Maestra, podría usted explicarme después de la clase... El tigre se acercó insinuante y malévolo. Manuela caló a fondo sus anteojos. Sí, era de esos que acaban por dar rasguños tan profundos que tardan años en desaparecer. Se deslizaba a su alrededor. A cada rato estaba en peligro de caerse, porque cruzaba delante de ella, sin mirarla pero rugiendo cosas incomprensibles como las que se oyen en el cielo cuando va a llover. Y un día le lamió la mano. Desde aquel momento, casi inconscientemente, Manuela decidió que Juan sería el próximo objeto maravilloso que llevaría a su casa. Le pondría un collar y una cadena. Lo conduciría hasta su departamento y su cuerpo suave rozaría sus piernas al caminar. Allá lo colocaría en la repisa al lado de sus otros antojos. Quizá Juan los haría añicos pero ¡qué importaba! la colección de objetos maravillosos llegaría a su fin con el tigre finalmente disecado. Antes de tomar una decisión irrevocable, Manuela se fue a confesar: –Fíjese, padre, que sigo con esa manía de comprar todo objeto al que me aficiono y esta vez quisiera llevarme un tigrito... –¿Un tigre? Bueno, está bien, también los tigres son criaturas de Dios. Cuídalo mucho y lo devuelves al zoológico cuando esté demasiado grande. Acuérdate de San Francisco. –Sí, padre, pero es que este tigre tiene cara de hombre y ojos de tigre y retozar de tigre y todo lo demás de hombre. –¡Ah, ése ha de ser una especie de Felinantropus peligrosamente erectus! ¡Hija de mi alma! En esta Facultad de Filosofía y Letras les enseñan a los alumnos cosas extrañas... El advenimiento del nominalismo o sea la confusión del nombre con el hombre ha llevado a muchas jóvenes a desvariar y a trastocar los valores. Ya no pienses en tonterías y como penitencia rezarás un rosario y trescientas tres jaculatorias. –¡Ave María Purísima! –¡Sin pecado concebida! Manuela rezó el rosario y las jaculatorias: "¡Tigre rayado, ruega por mí! ¡Ojos de azúcar quemada, rueguen por mí! ¡Ojos de obsidiana, rueguen por mí! ¡Colmillos de marfil, muérdanme el alma! ¡Fauces, 135 desgárrenme por piedad! ¡Paladar rosado, trágame hasta la sepultura! ¡Que los fuegos del infierno me quemen! ¡Tigre devorador de ovejas, llévame a la jungla! ¡Truéname los huesitos! ¡Amén!" Terminadas las jaculatorias, Manuela volvió a la Facultad. Juan sonreía mostrándole sus afilados caninos. Esa misma tarde, vencida, Manuela le puso el collar y la cadena y se lo llevó a su casa. –Manuela, ¿qué tienes para la cena? –Lo que más te gusta, Juan. Mameyes y pescado crudo, macizo y elástico. –¿Sabes, Manuela? Allá en las playas perseguía yo a muchachas inmensamente verdes que en mis brazos se volvían rosas. Cuando las abrazaba eran como esponjas lentas y absorbentes. También capturaba sirenas para llevarlas a mi cama y se convertían en ríos toda la noche. Juan desaparecía cada año en la época de las vacaciones y Manuela sabía que una de esas escapadas iba a ser definitiva... Cuando Juan la besó por primera vez tirándole los anteojos en un pasillo de la Facultad, Manuela le dijo que no, que la gente sólo se besa después de una larga amistad, después de un asedio constante y tenaz de palabras, de proyectos. La gente se besa siempre con fines ulteriores: casarse y tener niños y tomar buen rumbo, nada de pastelearse. Manuela tejía una larga cadena de compromisos, de res-pon-sa-bi-li-da-des. –Manuela, eres tan torpe como un pájaro que trata de volar, ojalá y aprendas. Si sigues así, tus palabras no serán racimos de uvas sino pasas resecas de virtud... –Es que los besos son raíces, Juan. Sobre la estufa, una mosca yacía inmóvil en una gota de almíbar. Una mosca tierna, dulce, pesada y borracha. Manuela podría matarla y la mosca ni cuenta se daría. Así son las mujeres enamoradas: como moscas panzonas que se dejan porque están llenas de azúcar. Pero sucedió algo imprevisto: Juan, en sus brazos, empezó a convertirse en un gato. Un gato perezoso y familiar, un blando muñeco de peluche. Y Manuela, que ambicionó ser devorada, ya no oía sino levísimos maullidos. ¿Qué pasa cuando un hombre deja de ser tigre? Ronronea alrededor de las domadoras caseras. Sus impetuosos saltos se convierten en raquíticos brinquitos. Se pone gordo y en lugar de enfrentarse a los reyes de la selva, se dedica a cazar ratones. Tiene miedo de caminar sobre la cuerda floja. Su amor, que de un rugido poblaba de pájaros el silencio, es sólo un suspiro sobre el tejado a punto de derrumbarse. Ante la transformación, Manuela aumentó a cuatrocientos siete el número de jaculatorias: "¡Tigre rayado, sólo de noche vienes! ¡Hombre atigrado, retumba en la tormenta! ¡Rayas oscuras, truéquense en miel! ¡Vetas sagradas, llévenme hasta el fondo de la mina! ¡Cueva de helechos, algas marinas humedezcan mi alma! ¡Tigre, tigre zambúllete en mi sangre! ¡Cúbreme de nuevo de llagas deliciosas! ¡Rey de los cielos, únenos de una vez por todas y mátanos en una sola soldadura! ¡Virgen improbable, déjame morir en la cúspide de la ola!" Si las jaculatorias surtieron efecto, Manuela no lo consignó en su diario. Sólo escribió un día con pésima letra –seguramente lo hizo sin anteojos– que su corazón se le había ido por una rendija en el piso y que ojalá y ella pudiera algún día seguirlo. Juan prendió un nuevo cigarro. El humo subió lentamente, concéntrico como holocausto. –Manuela, tengo algo que decirte. Allá en la playa conocí a... Ya estaba: el río apaciguado se desbocaba y las palabras brotaban torrenciales. Se desplomaban como frutas excesivamente maduras que empiezan a pudrirse. Frutas redondas, capitosas, primitivas. Hay palabras antediluvianas que nos devuelven al estado esencial: entre arenas, palmeras, serpientes cubiertas por el gran árbol verde y dorado de la vida. Y Manuela vio a Juan entre el follaje, repasando su papel de tigre para otra Eva inexperta. 136 Sin embargo, Manuela y Juan hablaron. Hablaron como nunca lo habían hecho antes y con las palabras de siempre. A la hora de la ruptura se abren las compuertas de la presa. (A nadie se le ha ocurrido construir para su convivencia un vertedor de demasías.) Después de un tiempo, la conversación tropezó con una fuerza hostil e insuperable. El diálogo humano es una necesidad misteriosa. Por encima de las palabras y de todos sus sentidos, por encima de la mímica de los rostros y de los ademanes, existe una ley que se nos escapa. El tiempo de comunicación está estrictamente limitado y más allá sólo hay desierto y soledad y roca y silencio. –Manuela, ¿sabes lo que quisiera hoy de cena? –¿Qué? (En el silencio ya no hubo pájaros.) –Un poquito de leche. –Sí, gato, está bien. (Había en la voz de Manuela una cicatriz, como si Juan la hubiera lacerado, enronquecido; ya no daría las notas agudas de la risa, no alcanzaría jamás el desgarramiento del grito, era un fogón de cenizas apagadas.) –Sólo un poquito. –Sí, gato, ya te entendí. Y Manuela tuvo que admitir que su tigre estaba harto de carne cruda. ¡Cómo se acentuaba esa arruga en su frente! Manuela se llevó la mano al rostro con lasitud. Se tapó la boca. Juan era un gato, pero suyo para siempre... ¡Cómo olía aquel cuarto a gas! Tal vez Juan ni siquiera notaría la diferencia... Sería tan fácil abrir otro poco la llave antes de acostarse, al ir por el platito de leche... De: PONIATOWSKA, Elena (19853 [19791]), De noche vienes. México: Ediciones Era, pp. 11-15 (= Biblioteca Era). Bárbara Jacobs LA VEZ QUE ME EMBORRACHÉ LA GÜERA ME HA JURADO QUE ES MI AMIGA y cuando nos vemos me abraza bien cariñosa y me dice "Qué gusto me da verte" y todo pero yo no sé. Es cierto que me ha pasado secretos importantes, como el de qué ponerles a las pestañas en la noche para que te crezcan y no se te caigan y las tengas de árabe; y también es cierto que me ha dejado oír cuando ella habla por teléfono con su novio, para que yo aprenda y sepa qué decirle al mío cuando lo tenga, pero yo no sé. Es que también la he cachado en ciertas mentiras, y esto es lo que me hace dudar. ¿Será mi amiga de veras? Por ejemplo, el otro día le vi tan lindo el pelo que le pregunté: – ¿Qué te hiciste? – Nada – me contestó, y echó para atrás la cabeza, y su pelo rubio voló y brilló y se onduló más todavía, como le sucede al de las modelos que anuncian no sé que champú en la televisión. "Entonces es cierto", pensé al ver el de la Güera; ¿ven? Yo a la tele no le creía; creía que eran trucos. Que un champú no era capaz de lograr esas maravillas pero nunca de los nuncas. – ¿Cómo que nada, Güera? Dime, no seas. – Bueno, me lo lavé, pero no me hice nada. Luego me enteré de que se había pasado toda la mañana en un salón de belleza; que ahí le habían hecho un montón de tratamientos y que, al final, le habían secado el pelo con rayos infravioletas o no sé qué. Es cuando dudé de que la Güera fuera de verdad mi amiga. ¿Por qué me había ocultado lo del salón? Yo me hice la tonta, porque esa noche me había invitado a una fiesta y la necesitaba. Es que no me sé pintar, ni tampoco sé qué tipo de ropa se pone uno a esas horas. Es más, no tengo ningún tipo de ropa, y ella me tuvo que prestar. Era mi primera fiesta. 137 Estuvo horrible, salvo un ratito. Un muchacho bien guapo, que se llama Claude porque sus papás son franceses, se me acercó y me dijo: – ¿Quieres bailar conmigo? Yo estaba sentada en una de esas sillas alquiladas que en el respaldo tienen la marca de un refresco. Le dije que no, que no sabía, lo cual era cierto. En serio. Y él ya se iba, yo creo que a buscar a otra niña que también estuviera sola, cuando apareció la Güera. Luego luego se dio cuenta de todo, porque se agachó y me dijo al oído: – No seas boba. Y se enderezó y entonces Claude le dijo a ella: – Me llamo Claude. Mis papás son franceses; ¿Quieres bailar conmigo? La Güera aceptó y se fueron a bailar y ella no sabe. Claude es el que ahora ya es su novio y la llama por teléfono como tres o cuatro veces al día. La Güera me deja oír por la extensión que está en el cuarto de su mamá. Ahí, casi todo está forrado de terciopelo café bien suavecito, y la cama está en una especie de tarima, también forrada. La Güera y yo no nada más somos amigas. Asimismo somos primas. Su papá y mi papá son hermanos y vivimos cerca. Tan cerca que para ir a su casa yo sólo tengo que atravesar el jardín. Luego, busco la llave debajo de una piedra; sólo la Güera y yo sabemos cuál es. Lo malo es que la llave a veces tiene cochinillas y entonces yo la tiro y me lleno de asco un rato. Casi siempre me da miedo regresar sola a mi casa, así que la Güera me acompaña pero sólo hasta la puerta. Nunca entra a mi casa, aunque yo en la suya me paso todo el día los sábados y los domingos, y prácticamente todas las tardes entre semana. Su papá me cae mejor que mi papá. Cuando estoy sola me pregunto por qué no habré sido hija de él. ¡Es que son tan diferentes, nuestros papás! Y el mío es un ogro. Todo mundo lo sabe. El otro día hasta me emborraché, por culpa de mi papá. Bueno, y de mi mamá. Por culpa de lo que sucede entre ellos y que yo veo. Mis hermanos y hasta mi hermana ya se casaron y ya se fueron, así que son unos suertudos que ya no ven nada de todo esto. Cuando vienen de visita se aseguran de que papi no esté, y mami los recibe como si fueran sus únicos hijos y no los viera nunca. En esas ocasiones, a mí me trata medio mal. Sólo me dice: – Susana, tráenos las galletas – o el té, o lo que sea, con su voz cantarina. A veces mi hermana me pregunta que cómo me va, pero no creo que me lo pregunte muy en serio, porque cuando ya le voy a contar ella, después de ver el reloj, da un brinquito y me dice: – ¡Ya me tengo que ir! – porque ya va a llegar el esposo y si no la ve en su casa la mata, dice. – Al contrario – le digo, pero en voz medio baja. Yo creo que ni siquiera eso me oye, o no me entiende, porque ni sonríe ni me dice nada más. Ese día que me emborraché fue horrible. Mi papá estaba encerrado en su cuarto y eran como las dos de la tarde. Mi papá se está en ese cuarto casi todo el tiempo, y no deja que nadie entre. Sólo a mí me da permiso, pero cuando él se va. Le tiendo la cama y paso la aspiradora y medio sacudo sus papeles, aunque no muy a fondo: si leyera algo que no debiera, él me cacharía con sólo mirarme de frente. Le esquivo la vista y eso me delata. Me clavaría las uñas, no sé en dónde. Duerme solo. Sale como dos o tres horas al día, pero yo no sé a dónde va ni nada, ya que casi no trabaja. Sólo a mí me dice "Buenos días", o, cuando regresa, "Qué tal", si me ve por ahí. A mi mamá no le habla ni la mira ni nada y, si se topan en la escalera, los dos se hacen los que no se vieron. Fingen que tosen y cada uno mira hacia el otro lado. O si mi mamá mira hacia abajo, mi papá mira hacia el techo. Lo peor es cuando se topan en donde la escalera da vuelta y los escalones de uno de los lados se vuelven chiquitos, como los de las pirámides. Es horrible. Porque entonces mi papá, sin decirlo, le da a entender a mi mamá que él tiene el paso, y mi mamá – y es 138 cuando la odiosa hace la que al fin que ni iba a subir, si estaba subiendo, y de espaldas baja lo que llevaba subido. Así, le da el paso a mi papá. A mí me gustaría que no se lo diera, pero se lo da. Bueno, pues ese día mi papá estaba encerrado en su cuarto y me llamó. Abrió la puerta y empezó a llamarme a gritos. Cuando me llama así siento horrible, que alguien va a pasar por la calle y va a oír y va a pensar que en mi casa la situación anda muy mal. Empezó a llamarme primero a un volumen medio normal, pero luego lo fue subiendo más y más. Decía mi nombre: – Susana, Susana – y yo me apuré como pude en el baño, que es en donde estaba, y fui. Entonces me dijo, con la puerta de su cuarto apenas entreabierta, que bajara y le dijera a mi mamá que él decía que no quería volver a ver la sopa de fideos, y que si la volvía a ver se la iba a tirar en la cara. – Sí, papi – le contesté, porque desde hace como cinco años yo llevo los recados que se mandan mi papá y mi mamá. Antes lo hacía mi hermana, igual que tender la cama y limpiar el cuarto de papi. Pero cuando entró a la Universidad mi papá comenzó a odiarla y a quemarle los libros. Luego ella aprendió a medio defenderse y, libro que compraba, libro que escondía en su coche. Tenía un Volkswagen rojo, todo destartalado, y lo guardaba en el garaje de la Güera, precisamente. Bueno, de los papás de la Güera. Y se hacía la que ni tenía coche, ni libros, ni nada. Así, cuando mi papá me dio el recado para mi mamá, bajé y se lo di. Mi mamá estaba en la cocina preparando la comida porque no tenemos muchacha. Mi mamá y mi abuelita son las que hacen todo (menos el cuarto de mi papá, que lo hago yo). Mi abuelita ya es muy grande y está muy, muy vieja y, si bien tiene muy buen humor, en serio, a veces se ve que le cuesta hacer las cosas. Cuando cree que nadie la oye se queja. Ella y mi mamá se levantan lo más temprano posible, como a las cinco, todos los días, aunque esté oscuro y haga frío y sea domingo o día de fiesta. A mi abuelita le encanta decir eso de que "A quien madruga, Dios le ayuda", y a mí me parece que me lo echa en cara porque soy perezosa. Lo primero que hace mi mamá cuando despierta es que se toma un té tan amargo que hasta huele a amargo. Luego, ella y mi abuelita se ponen a hacer las cosas. Cuando yo me voy al colegio ya han hecho casi todo y casi no me imagino lo que se quedan haciendo mi mamá y mi abuelita, pero cuando regreso la casa está, no sé, lo mejor posible. No voy a decir que como la de la Güera, porque en mi casa ya todo está como envejecido, como demasiado usado. Por ejemplo, la alfombra. Está bastante manchada por culpa de los hijos de mis hermanos a los que como son bebés les pasa de todo encima de la alfombra de la sala, a la vista de todos. Una vez oí que mi mamá le decía por teléfono a la mamá de la Güera que lo único que ella quería era que yo encontrara bien la casa, para que quisiera estar ahí. Sentí horrible, porque la verdad es que no me gusta estar aquí. Huele a té amargo y la alfombra me da asco. Pero lo que más me molesta y hasta me ha sacado las lágrimas es oír, en las noches, el portazo que da mi papá al encerrarse en su cuarto después de cenar, y el portazo que luego da mi mamá, al encerrarse en el suyo con mi abuelita. El de mi mamá es más leve pero igual de tristeza me da. Cuando regreso del colegio lo único que quiero es encerrarme en mi cuarto. Si me llaman a comer, muchas veces les grito que no tengo hambre. Tampoco me gusta pasarme la tarde con mi abuelita y mi mamá. Lo que hacen es que ven un programa de televisión tras otro; a veces hasta cabecean, o la imagen se distorsiona y ellas ni cuenta se dan. Es horrible. Bueno, mi mamá también se la pasa en el teléfono, y toma mucho té, y come muchas galletas, pero siempre con la televisión encendida. Así son las tardes en mi casa, y por eso yo atravieso el jardín y me voy a buscar a la Güera, a que me enseñe cosas para ser como ella. 139 Como Claude me vio primero a mí pero al verla a ella se quedó con ella, igual con todos. Con nuestras amigas en el colegio, con las madres: todo mundo como que se enamora de ella. Yo, de paso, porque de veras es linda. Hay algo medio raro: yo también soy rubia pero a mí nadie me dice "la Güera" ; ¿por qué? Bueno, les decía que bajé a darle el recado a mi mamá. – Mami – le dije–, dice papi que no quiere volver a ver la sopa de fideos. No me atreví a decirle lo de que si la volvía a ver se la iba a tirar en la cara. No es tanto que me hubiera dado miedo como que me dio lástima. Es que mi mamá tiene la cara llena de lo que queda cuando a uno le da viruela de la mala, y antes se ponía no sé cuántas cremas, francesas y todo, para que se le quitaran los agujeros, o para que se le rellenaran, no sé, pero la cosa es que no se le quitaron. Y así le quedó la cara, toda marcada. Cuando le di el recado de papi ella estaba limpiando un pollo con una vela encendida, y mi abuelita estaba lavando trastes, con unos guantes de hule rojos. En el momento en que les dije lo de la sopa se desconcertaron. Se hizo un silencio y una quietud tales que yo también me desconcerté. Me pareció que tal vez les había anunciado que les iba a decir algo y que ellas se habían quedado esperando a que se lo dijera; un algo que implicaba peligro. Entonces repetí el mensaje y ellas se volvieron a ver entre sí francamente asustadas. Luego, sin decirse nada, se quedaron viendo los hornillos porque no tenemos estufa. Y, más en concreto, fijaron la mirada sobre una de las ollas en los hornillos. La vieron, y se soltaron a exclamar cosas hasta que al final se preguntaron: – ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mi abuelita agitaba los guantes de hule rojos y yo me estremecí, como cuando era chiquita. Me dieron ganas de sugerirles que no hicieran nada, pero me acordé de la parte del recado que no había transmitido. Yo me fui por ahí. No es cierto: me fui al baño, que es en donde estaba cuando papi me gritó que fuera inmediatamente. No les he dicho que al lado de la ventana hay una planta, con unas hojas que de noche se enderezan y de día descansan, ni que cuando mi papá gritó mi nombre estas hojas vibraron. Bueno, pues me encerré en el baño y me puse ante el espejo y me quité la blusa. Era todavía la del uniforme, porque a menos que vaya a casa de la Güera no me cambio y me quedo en uniforme hasta la hora de ponerme el camisón. Giré un poquito y me miré la espalda, ante el espejo del baño. La tengo horrible, llena de granos. Horrible. De veras. Y no sé qué hacer sino quitármelos, aunque cuando mami me ha visto haciéndolo se enfurece y me dice que si quiero quedar como ella o qué. Pero yo sé que lo de su cara fue otra cosa y no me asusto. Al contrario, me da coraje y un día hasta le dije: – Déjame en paz. Pero el día de la sopa de fideos me quedé encerrada ante el espejo más tiempo que de costumbre, absorta en verme la espalda, aunque a medida que más me la veía, más asco me iba dando. Recuerdo que pensé mucho en la Güera, en que me gustaría verle la espalda para saber de una vez si ella de veras no tiene nada. Ya les dije que aunque es mi amiga a veces dudo y creo que me oculta cosas. Por ejemplo, nunca se ha puesto un vestido escotado de la espalda, siempre se pone de los que llevan el escote enfrente (tal vez porque lo que sí tiene enfrente es bonito, no sé, pero sus papás la dejan). Además, nunca se ha desvestido delante de mí, y cuando sale de la regadera, en lo que se va vistiendo se detiene una bata debajo de la barba para que yo no la vea. En cambio, cuando me invitó a esa fiesta que les dije, la Güera sí me hizo desvestirme delante de ella, para probarme el vestido que me prestó. A mí me dio pena y la obedecí, sin cubrirme con una bata ni aunque fuera a medias. Bueno, es que ese día hasta me hizo bañarme. Por arriba de la cortina de la regadera me echó una esponja y un jabón y, llena de entusiasmo, me dijo "Qué suertuda, son 140 nuevos", como para que yo me sintiera de veras privilegiada o algo. Pero no me emocioné ni nada. Yo creo que sólo me los dio para que no fuera a usar los de ella, porque seguro que le doy asco. Les decía, entonces, que algo me hacía quedarme en el baño, algo parecía decirme: – Susana, mejor no salgas. Pero de pronto oí un portazo. Y fue como una señal o una orden. Fue un mandato que mi cuerpo empezó a obedecer casi que por su cuenta. Me vestí bien rápido y, bien agitada, bajé las escaleras. La orden actuaba dentro de mí: – Ve o te mato – me decía. Así que fui. Cuando llegué al último escalón, los gritos que oí casi me obligan a quedarme inmóvil, pero la voz dentro de mí me empujó hacia adelante para que caminara, corriera, volara hacia la cocina, de donde salían los gritos. En mi casa, para llegar a la cocina uno tiene que pasar primero por el antecomedor, que es donde desayunamos y comemos y cenamos, porque el comedor propiamente dicho no tiene ni mesa ni lámpara ni cortinas ni nada: es un cuarto vacío que un día vamos a amueblar, para invitar a todos nuestros amigos y estar muy contentos, según me decían mi papá por su lado y mi mamá por el suyo cuando yo era más niña. Así, primero pasé por el antecomedor. Ahí estaba el lugar de mi papá. El come solo y antes que nosotras tres. Nosotras no nos sentamos hasta que él haya terminado y se haya ido a encerrar a su cuarto. Me fijé en que su servilleta estaba desbaratada, como si él ya hubiera empezado a comer y luego se hubiera levantado y ahora estuviera por regresar. Ahí estaban los saleros, el pan, una serie de salsas que mi papá quiere que siempre estén sobre la mesa, aunque ni las use ni nada. Y ahí estaba, también, su vaso de vino. Los gritos que salían de la cocina no eran palabras; eran sólo gritos: "Ah, ya, ay" y de ese estilo. También se oían esos sonidos que se le salen a uno cuando está tratando de no gritar y aprieta los dientes. Y, por último, una especie de quejido, o rechinido, o algo. En la cocina, vi a mi papá de espaldas. Tenía los brazos sueltos a los lados y de la mano derecha, creo, le colgaba un plato hondo del que apenas escurrían unas cuantas gotas no sé de qué. Delante de él vi a mi mamá, su cara cubierta de fideos. Lloraba, y su pecho subía y bajaba igual que el de un sapo. Y por ahí, cerca del fregadero, también estaba mi abuelita, con la boca abierta. Y al fijarme más de cerca vi que tenía las piernas asimismo abiertas. Entre sus zapatos, de agujetas, tipo botita, negros, había un charco parecido al que los hijos de mis hermanos dejan sobre la alfombra de la sala. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido me solté a llorar. Mi papá se dio media vuelta y me dijo: – Susana: abróchate la blusa. Había salido del baño tan de prisa que de veras no me la había abotonado ni nada. Esa tarde llegué a casa de la Güera más temprano que otras veces. Sus papás todavía estaban en la mesa, pero como la Güera ya se había ido a su cuarto, a mis tíos apenas si los saludé y me fui luego luego a buscar a mi prima. Oí que mis tíos me preguntaban que qué me pasaba, pero no les contesté. Es más, en eso corrí hacia el cuarto de la Güera. Ella estaba arreglándose porque iba a ir al teatro con Claude y después a cenar. Olía bien rico, me pareció que a espigas y rocío y neblina del amanecer. Le pregunté qué perfume era y, cuando me dijo el nombre, volví a soltarme a llorar. Lloré y lloré, y mi prima, mientras se seguía preparando y todo, me echó una caja de Kleenex y me dijo: – Cuando te calmes me cuentas, Susanita. No sé. ¿Qué le podía contar? 141 De todos modos, una vez que por fin me calmé un poco, ella me dijo que ya se tenía que ir, que Claude estaba a punto de pasar por ella. – Pero mañana platicamos – me dijo, y se fue. Cuando la vi alejarse me pareció que al día siguiente yo no tendría nada importante que contarle. Fue la vez que por todo esto y por algunas otras cosas que no entiendo les digo que me emborraché. De: JACOBS, Bárbara (1982), Doce cuentos en contra: México: Martín Casillas, pp. 80-92 (= Serie: La Invención). Mónica Mansour EL TERRENO QUE HEMOS PISADO En un lugar de México de cuya fecha no quiero acordarme (pero a veces me acuerdo), las cosas parecían estar muy mal, pero en realidad estaban pésimas. Éramos muchos, muchísimos, los que a fines de aquel mes ni estábamos enterados ni entendimos la noticia repentina: fuera de lugar y fuera de la realidad, eso parecía. Así que, acostumbrados a los titulares de los diarios de la tarde, todo nos sonó como una exageración imposible. Pero, desgraciadamente, la ilusión de la imposibilidad, la suficiencia de entender y criticar asuntos políticos se nos acabó en un dos por tres. En aquella ocasión el dos por tres fue a más tardar al día siguiente, a pesar de nuestra resistencia. Porque uno siempre se indigna o se horroriza o se deprime o cualquier cosa por todo lo que pasa en el mundo; pero el mundo siempre está fuera del país en que uno vive. Por eso uno se resiste. Siempre es así, claro, hasta que de pronto, entre todos los imprevistos, el mundo se muda y se instala en el país en que uno vive. ¿Qué es esto? Pero si aquí esto no puede ocurrir. No señores, se equivocaron de país, se equivocaron de ciudad, se equivocaron de rumbo. Aquí no es. Váyanse. Ya. No, niños, parece que no han entendido: es aquí, aquí mero, y si no se callan los matamos. Silencio y habrá fiesta. Si no se callan de todas maneras habrá silencio y habrá fiesta. Así que pueden elegir: no o no. Siempre fue no. La verdad es que uno no se da cuenta del cambio imprevisto y repentino. No puede ser cierto. Pero el cambio enseguida se presenta con el atuendo completo: no le falta ni una pluma en el sombrero ni una alhaja en el cuerpo ni una lentejuela en el vestido. Apenas apuntó su varita mágica, todos perdimos risa, duda, sueño, hambre y hasta la palabra. Cómo estaría la cosa que no fueron pocos los que se cerraron a fuerzas los labios con tela adhesiva en la larguísima peregrinación que co142 menzó ese día. La ciudad enmudecía más cada momento. Nadie hablaba con nadie. Ni siquiera por teléfono (todos intervenidos), ni siquiera en las tiendas (todas intervenidas), ni siquiera con los parientes (todos intervenidos), ni mucho menos en la calle (no se sabía si los árboles, los cables de luz, la basura junto a la banqueta...). Nadie saludaba más de lo indispensable (no saludar también podría ser sospechoso). Daba miedo hasta pensar porque alguien podría oír, uno nunca sabe lo que puede revelar el gesto de una mano, la mirada de unos pantalones de mezclilla. Por fuera todo se iba neutralizando en el silencio. Pero ya sabemos que eso no es posible, así que en realidad lo que se sentía era esa mínima vibración de los ojos antes de la carcajada, antes del llanto. El momento de aguantarse justo antes de abrir las compuertas de la presa. Ay esa palabra no. Porque los amigos desaparecían y nadie sabía si estaban escondidos en casa de amigos o escondidos en casa de enemigos. Nadie sabía nada, todo se suponía. El silencio, con todo y miedo y tela adhesiva, tampoco era tal. Más bien era un zumbido ensordecedor y enmudecedor: nos comunicábamos en cadena, de uno a uno, y sólo corrían las suposiciones del primero de la cadena que nadie sabía quién era. Un día llegaba del trabajo a la noche y alguien me esperaba en la esquina, escondido en la oscuridad. Me salió ligeramente al paso. Tú eres A. Sí yo soy. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy B y me mandó C de parte de D (D, un nombre conocido, pero uno nunca sabe...) Ah, mucho gusto (qué más se puede decir). Pues D nos dio tu nombre porque C me encargó que yo buscara un lugar donde pudieran quedarse un amigo con otro amigo durante unos días. (Como es natural y evidente, de ahí no se desprendía ni un indicio, ni una pista de lo que buscaba o pretendía este tipo, B). ¿Quiénes son esos amigos? fue lo que se me ocurrió preguntar. Pero B tampoco había logrado desprender alguna pista clara de quién era yo. Así que no me quiso decir quiénes eran los amigos. Sin embargo, arriesgando mucho y sacrificando la desconfianza, por fin dijo: Es que uno de los amigos está herido y el otro lo cuida. Palabra clave: herido. Para esas fechas todo herido estaba marcado –obvio de toda obviedad – y no podía mostrarse en público. Arriesgando mucho y sacrificando la desconfianza, por fin dije: cuándo. Hoy, más tarde, a las 2:45 de la mañana. Bueno. Tres toquidos y luego dos (o algo así). Bueno. Me fui rápidamente a mi casa sin mirar hacia atrás, sin haber perdido el miedo, sin saber quiénes eran el amigo y el otro amigo. Podía ser una trampa carajo todo lo que diga podrá ser usado en su contra carajo pero herido dijo sí herido. También podría ser una trampa. No me volverás a ver dijo no hay que volver nunca al mismo lugar. Y yo todos los días volvía a mi trabajo y volvía a mi casa y nunca volvía a casa de ningún amigo y nunca volví a llamar a nadie y nunca volví a ver a éste. Y como yo siempre volvía todas las mañanas y todas las noches, D mandó a C y C a B para que yo ayudara al amigo y al otro amigo. Porque yo todavía volvía. Pasaron las horas eternas porque así sucede con ese tipo de horas. Y a las 2:45 de la madrugada oí tres toquidos y luego dos (o algo así). Pánico. Al abrir la puerta sabría si la cadenita alfabética había sido bien interpretada. Ya no me acuerdo bien: seguramente estaba sudando frío con todos los músculos rígidos, dispuesta a enfrentarme a lo que fuera. Porque ya a esas alturas... Ya no me acuerdo bien, pero lo que sí es seguro es que abrí la puerta, probablemente de a poco, probablemente me asomé por una ranura para ver antes de sentir. Y lo primero que vi fue la cara de un herido: muchacho joven con una cara que sonrió tensa asustada agotada. Tenía las dos manos heridas. Entraron sólo los dos: el amigo y el otro amigo. Seguramente había un tercero que no vi ni supe si le correspondía alguna de las letras mencionadas ni me importó. Lo primero que se me ocurrió en medio del silencio fue ofrecerles un café caliente, algo de comida. Casi no hablamos. Les arreglé unas camas improvisadas, me metí a mi cuarto y traté de dormir. Lo logré creo un ratito. A la mañana siguiente tempranito para llegar al trabajo me levanté, me vestí y salí con intención de preparar desayuno: un café caliente. Ape143 nas abrí la puerta los vi a los dos sentados en el piso y mudos me hicieron señal de silencio. Obedecí, desde luego, y en absoluto silencio les di su café y me fui (volví) a trabajar como todas las mañanas. Y, como todos los días, me hablaron por teléfono conocidos y desconocidos para informarme los rumores más recientes sobre el destino más reciente de conocidos y desconocidos. Esas llamadas funcionaban siempre de la misma manera: alguien me avisaba que me llamaban, yo iba al teléfono con paso natural y con miedo natural también, del aparato negro salían dos o tres frases apuradas y se terminaba la comunicación, yo nunca decía nada y regresaba a mi escritorio con paso natural. Y así a cada rato todos los días. En el camino de regreso a la noche me acordé que los amigos estaban en mi casa, no sabía si todavía estarían allí, no sabía qué encontraría. Abrí la puerta del departamento y los encontré a los dos a oscuras sentados en el piso – mudos – en la misma posición que en la mañana cuando salí a trabajar. Entré, prendí la luz y por fin se mostraron un poco más animados. No habían comido ni se habían movido para que nadie oyera ruidos mientras yo no estaba. Así que preparamos algo de comer y platicamos un rato. Nos presentamos. Me contaron su historia de los dos meses anteriores. Yo más bien les conté las noticias rumoradas de los días pasados. El otro, el que cuidaba, ése casi no hablaba, sólo añadía de vez en cuando un comentario, un detalle a la historia. El herido, sin embargo, parecía contento de poder hablar un rato. Era alto, su gesto abierto. Esto va a cambiar. Estamos haciendo algo para que empiece a cambiar. Claro, ellos ya no pueden hacerse los desentendidos. Casi toda la ciudad está despierta. ¿Te has dado cuenta? Nadie habla, pero las miradas brillan. La ciudad se está iluminando. Miré sus manos. Él también las miró y sonrió: era la señal del nuevo cambio, pájaros descansando un momento sobre la mesa. Pájaros blancos con manchas rojas. Todos los días aparecían otros por la ciudad, más y más, posados en nuevas mesas, se asomaban en todas las vitrinas y ventanas. Y él, orgulloso, miraba sus dos pájaros blancos con manchas rojas. Yo, orgullosa, los hospedé en mi casa. El otro, orgulloso, cuidaba que las manchas no se derramaran sobre la mesa. Sabíamos bien que el color rojo brillaba cada día más sobre los cuerpos blancos: en cada mirada de la ciudad había otra chispa roja. Y discutimos sobre los acontecimientos oídos y vistos y sentidos, sobre las mentiras y las verdades, sobre las posibilidades de transformar todo lo horrible en soportable y todo lo soportable en bello. Esa noche, después de los tallarines y el café y algún disco y unos ratos de serias consideraciones, toda la magia parecía estar en nuestras manos, todas nuestras manos parecían estar casi tocándose. Aquella magia tan inundada de palabras antes en todas nuestras pláticas de café y territorios recorridos a diario. Estaba rasguñándonos el cuerpo la sensación ésa de estar a punto de pisar tierra nueva. Esa noche dormimos tranquilos y no sé si atreverme a recordar que fue también con una sonrisa. A la mañana siguiente, con toda la complicidad del caso (el caso de los pájaros, el rasguño y la sonrisa), muy en silencio les di un café y les dejé la comida al alcance de la mano. Ese día la mañana era diferente. Fresca como siempre en esa época del año, pero más clara, con aire más limpio. La región más transparente del aire, sí, así estuvo esa región del día. En realidad no era más que el primer día de un nuevo mes, pero parecía ser el primer día de un nuevo siglo. Llegué al trabajo y me preparé un café. Los compañeros de la oficina tenían una cara no poco sombría, nada transparente; pero claro ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba empezando. No es fácil el asunto ése del optimismo y la esperanza y cosas por el estilo, y menos con caras sombrías y con llamadas telefónicas constantes breves misteriosas aterradas. No es fácil, cuesta su buen trabajito. La realidad es que no me duró mucho. Pero de todas maneras el principio de la mañana sí me había dado un poco de fuerzas para estar muda un día más. Llegó por fin la noche: hora de volver a casa. Por fin. A media cuadra de distancia hacia el norte se alcanza a ver un pedacito de la ventana de mi departamento por el cubo de luz del edificio. 144 Automáticamente miré hacia arriba. Qué. No puede ser. La luz está prendida. No puede ser. Yo siempre pensé que ésa era mi ventana, pero si tiene la luz prendida... No puede ser. Qué error. Llegué al edificio y subí las escaleras hasta el último piso. Lo primero que noté fue la luz bajo la puerta. Enseguida el ruido de muchas voces fuertes y risas. No era posible. Una trampa al fin y al cabo. No, ellos no. O una trampa para los tres. Pero era inexplicable. Dudé. Pero saqué la llave de mi bolsa y entré. Casi no se veía nada por la cantidad de humo (mucha gente mucho tiempo). Vi a los dos amigos: uno parado en silencio, el otro acostado. Vi a un tipo viejo, muy gordo, muy calvo, hablando muy fuerte y entre una frase y otra se reía a carcajadas (de esas risas que suenan a grosería). Vi también a una mujer no muy alta pero sí flaca flaca ni joven ni vieja con la cara muy dura que le cambiaba las vendas al herido y se reía cada vez que se reía el gordo. Una escena verdaderamente grotesca a primera vista pero sin saber muy bien por qué. Dentro de lo que cabe, mi sentido de prudencia me obligó a hacerme lo más invisible que se pudiera. No fue difícil porque o no se dieron cuenta cuando entré o no les interesó en lo absoluto. Me paré – muda – junto al otro amigo. Muda, pero no sorda. Tú sabes que yo siempre te he aconsejado bien (risa) escucha bien lo que te digo (risa) G se está volviendo más popular que tú (risa) se está ganando a todos los muchachos (risa y caminaba de un lado al otro de ese cuartito) escucha bien lo que te digo (y la panza forrada con un traje gris y corbata escandalosa vibraba con la risa) tú tienes que ir mañana (parecía que el humo le salía por las orejas cada vez que tosía) tú tienes que estar allí mañana. Verás que no te van a doler las manos (decía la flaca y le acariciaba un hombro una pierna la cara). Vamos a mandar por ti a las 3:20 de la madrugada y tienen que estar listos (risa y tos y humo gordos) luego alguien te va a llevar allí temprano. Vas a estar muy bien (la flaca lo seguía acariciando) (el gordo se seguía riendo y ahumando) (nosotros seguíamos mudos) (y él: la carne cruda de sus manos y la mirada desconcertada de sus ojos: me aterraban). Alguien te va a llevar allí temprano (risa) y te toca hablar en el segundo estrado (risa) y vas a decir que las cosas están así (tos y humo) porque tú sabes que yo siempre te he aconsejado bien... No podía ser cierto. Una pesadilla de ésas que ocurren a veces y cuando uno despierta se alegra de que la pesadilla sólo fue una pesadilla. Sí, no era lógico. Sólo podía ser una pesadilla. "¿Y usted va a estar allí?"...No (risa) cómo crees (risa) yo ahorita salgo fuera de México (risa) y ya se me está haciendo tarde (risa) me tengo que ir hoy mismo a mi rancho (tos y humo) porque (risa) sabes (risa) mis peones ya se están alborotando con todo este relajo (carcajada incontrolable molida con tos y humo y mal aliento). De pronto: los tres solos mudos de humo mirándonos uno al otro inmóviles. Cuando me recuperé lo suficiente para abrir la boca logré decir no vayas. Tengo que ir, ya ves lo que dijo. Todo lo que dijo es mentira y además qué te importa lo que hace G y además quién es éste, por qué tiene que decirte lo que debes hacer, lo que te dijo es mentira, yo te puedo averiguar lo que quieras, no vayas, quién es, por qué te dice cosas. No sé cómo se llama, pero él siempre me ha aconsejado, tú no oíste todo lo que dijo porque llegaste muy tarde, ellos llegaron como dos horas antes, tú no sabes, tengo que ir. No puedes ir con las manos así, el tipo tenía una facha horrible y su último chiste fue de muy mal gusto, no vayas: se me terminaban los argumentos en la total impotencia pero insistí durante horas, con el apoyo del otro amigo, horas sin ningún progreso, horas estancadas. Por fin me fui a dormir. A las 3:20 de la madrugada oí unos ligeros movimientos y se cerró la puerta. Cuando desperté unas horas después, estaba sola en mi departamento. El humo ya no se sentía. La verdad es que del humo ya no me acuerdo los detalles. Me fui a trabajar el segundo día de un lugar de México de cuya fecha no quiero acordarme. En las calles algunos hombres echaban cubetas de agua para lavar pájaros blancos. Pero la pintura roja no se limpiaba, pintura de aceite, de la que queda y no se lava con agua. 145 Es aquí, aquí mero. Si no se callan de todas maneras habrá silencio y habrá fiesta. No quiero acordarme, pero a veces carajo me acuerdo. De: MANSOUR, Mónica (1984), Mala Memoria. México: Editorial Oasis, pp. 15-21 (= Colección El nido del ave Roc, 5). Ethel Krauze ISAIAS VII, 14 Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Desde noviembre comenzó la inquietud. Sonaba el teléfono y Jana corría a contestar entre risas y gritos. Su marido quitaba los ojos del periódico, esperando la señal. No. Todavía no. Volvían a lo suyo sin hablarse. El veintidós de diciembre tuvieron que decidirse. No había otro remedio. Estaban comiendo, y Guite preguntó: –¿Y dónde piensan pasar la Navidad? Boris quitó los ojos del periódico, Jana se zampó tremendo bocado y dijo sin mirar a su hija: –En Sanborns. – ¡En Sanborns! –repitió Guite casi para sí–. ¡Pero es una cafetería de plástico! ¿Por qué no en un lugar más... menos...? ¿No los ha invitado nadie? Jana negó, tranquila. –¿Y los Sánchez Bulnes?, ¿y los Ordóñez? –preguntaba Guite. Jana negaba, devorando galletas. –Voy con ustedes –dijo Guite, después de unos tropezados segundos. Jana sonrió. Boris volvió a quitar los ojos del periódico, mientras Guite trataba de dar una no muy clara explicación: –El idiota de Juan le preguntó a su mamá si me invitaba, y ella puso jetas y yo le dije que con jetas yo no. No los necesito para pasar Navidad... –Verás qué bien vamos a estar –se lanzó Jana–. Ya pregunté el precio, está decente y además va a haber orquesta. Podemos irnos a pie, al fin que está muy cerca, así no hay pendiente por el coche. No, si lo pen146 samos mucho y es lo mejor ¿verdad Boris? Yo me voy a poner el traje azulito. Boris dobló el periódico. Se levantó en silencio hacia su diaria siesta. A las nueve en punto entraron en Sanborns. Esperaron hasta el último momento el telefonazo. El día anterior no salieron, temiendo que las criadas no supieran recibir el recado. Las acuciaban a preguntas desde hacía semanas. En la mañana del veinticuatro Jana estaba de muy buen humor. Hizo las reservaciones diciendo a todos que siempre podrían cancelarse a última hora, aunque se pierda el anticipo, total, unos pesos más, unos pesos menos. Y los amigos son de tanta confianza que bien podían haberlos dejado para el final en la lista de llamadas. Pasaba el día. Pasó. –Es que se murió la mamá del licenciado Sánchez Bulnes y están de luto, seguro no van a hacer fiesta. ¡Quién sabe qué les habrá pasado a los Ordóñez este año! ¿Y si les hablamos nosotros? –decía Jana poniéndose su traje azul. Boris veía la televisión, echado en la cama. Guite se arregló espléndidamente. Estaba decidida. –Ya mamá, deja de compadecerte. No necesitamos a nadie. Se despidieron vehementemente de las criadas. Boris hizo bromas con ellas, les regaló dinero, las abrazó. – ¡Que tengan una muy, muy feliz Navidad, muchachas! –les dijo palmeándolas. Ellas reían, rojas. Jana les encargó mucho la casa. A Guite le temblaron los ojos cuando María, a escondidas, le hizo la señal de la cruz en la frente. La multitud gritadora de Sanborns los animó. Era temprano todavía y mucha gente hacía sus últimas compras en la tabaquería y aun en la farmacia. Las mesas estaban casi vacías. Pero el ir y venir de abrigos perfumados en los pasillos era prometedor: aires de Avón, Max Factor y Palmolive. Bastaban para aromar la Noche Buena. Se sentaron justo en el centro. Querían verlo todo. Advirtieron con alegría los instrumentos de la orquesta: platillos, tambor y guitarra eléctrica frente a la puerta de la cocina. La música empezaría más tarde. Un arbolito plateado giraba en la esquina de la barra ante un reflector con micas de colores. Angelitos de cartón colgaban de la caja registradora y de las charolas de los hot cakes para el desayuno, en la vitrina. Antes de pedir nada, la mesera les incrustó tres ponches metidos en sendas piñatitas. –Ay, está un poco frío –dijo Jana probándolo–, pero está rico. – ¡Qué lindas piñatitas! –dijo Guite. –Nos vamos temprano porque hoy es muy peligroso andar en la calle – dijo Boris. – ¡Ay papá, acabamos de llegar! Saborearon el helado ponche oyendo acá y allá conversaciones que los excitaban: – ¡Paco apúrate que llegamos tarde! – ¡Mira qué buen reloj de computadorcita! –Pusimos un arbolazo ¡de puro paraíso! –No, el bacalo a tía Gucha le sale... – ¿Te gusta este encendedor para Rogelio? – ¡Comper, comper! Digo, ábranse ¿no? Pall Mall, un paquete. ¡Cómo que no hay! –A qué horas me sales con lo del hielo, hija, ¿a estas horas?, ¡dónde! – ¡Apúrate!, ¡a la cola! – ¡No, no, mono azul a los santacloses no! Miraban las resplandecientes carreras de un mostrador a otro, los paquetes de regalos, los trajes, los zapatos brillantes. Hasta las meseras parecían esta noche vestidas de fiesta en su tieso uniforme de tehuana con tenis y delantal rococó. Hasta las servilletas remendadas, a modo de mantelitos, crujían fragantes de cloros y almidones. De pronto descubrieron caras conocidas que los saludaban. Eran los Rosemberg, se acercaban a la mesa. Quisieron inútilmente esconderse. – ¡Boris, Jánele! ¿Qué haciendo? –dijo resoplando el señor Rosemberg. 147 –Aquí mi hija... que nos jaló a tomar un café –balbuceó Boris. Jana se sonrió metálicamente con la señora Rosemberg. Guite no pudo desaprovechar la oportunidad: –¿También vinieron aquí a festejar la Navidad? – ¡Veis mier! –exclamó la señora Rosemberg llevándose una mano al pecho. –Esa no es noestra fiesta –dijo el señor Rosemberg, bajando la voz y agachándose hasta echarle su ácido aliento a Guite. –Ah... ¿se puede saber entonces a qué vinieron? –Oy oy joventud, joventud, así es joventud de hoy Boris, ¿verdat? – dijo el señor Rosemberg con ganas de desaparecer. Boris y Jana sonrieron meneando la cabeza, con ganas de hacer desaparecer a los Rosemberg. Cosa que éstos cumplieron instalándose en la mesa más alejada. –Sólo eso me faltaba –suspiró Guite–. ¡Hipócritas! –Bueno, no vinimos a hablar de eso –dijo Jana, dando por terminado el incidente. Boris gruñó: –Acuérdense que nos vamos temprano. El menú ofrecía pavo relleno o bacalo. Jana quería de los dos. Discutieron si podían pedir medias órdenes. Guite quería preguntar si los romeritos iban incluidos en alguno de los menús. En ese momento apareció Sonia, achispada, rodeando con los brazos a sus padres. – ¡Feliz, feliz, feliz Navidad papuchos de mi alma! – ¡Hijita! –gritaron. –Me dijo María que estaban aquí y yo dije no, antes de irme a mi reventón tengo que pasar a brindar con ustedes. ¿Por qué no fueron con los Sánchez Bulnes? –Siéntate. –Me están esperando, y les dije que sin mí no empezaran la letanía ¡ah porque va a ser muy formal! Con velitas, piñata y todo el rollo, ¿se imaginan? ¡Yo voy a cargar al Niño Dios! Boris, que sorbía su ponche, se atragantó con un hueso de ciruela. Guite se estremeció. Sonia y ella se odiaban como hermanas. Pero no resistió la curiosidad. –¿Con letanía también? ¿Dónde, dónde? –preguntó. –En casa de un chavo. Bueno, vamos a brindar por una Navidad ¡muy reventada! –Pues... ¡Feliz Navidad! –dijo Jana alzando su ponche. –Ya, ya –gruñó Boris. – ¡Ay papá! –gimió Guite. – Ay Boris –dijo Jana. –Pues no sé si para ustedes, pero para mí sí –se levantó Sonia echándose la capa en los hombros–. Así que chaíto ¡que se diviertan! Y... ¡salud! –dijo probando el ponche de la hermana–. ¡Ay, qué asco! –Cuídate, es muy peligro... la calle... horas.. –apenas alcanzó a decirle Boris cuando ella taconeaba hacia la puerta ante los fulminantes ojos de Guite. Jana se decidió por el pavo. Convenció a Boris de pedir el bacalao para que pudieran repartirse la orden. Guite insistía en los romeritos pero no estaban incluidos. Buscaron con los ojos al capitán, y se dieron cuenta que ya casi no había gente. Eran las diez de la noche. Las meseras platicaban descaradamente en grupitos ante los ruegos de los pocos clientes. – ¡Voooy! – gritaban desdeñosas–. ¡Oritaaa! El pavo estaba seco. Jana quiso hablar con el capitán para que se lo cambiaran por bacalo. Pero no aparecía el capitán. –Ya deja, te doy el mío –dijo Boris. –Ah no, oye, ¿por qué? Yo tengo que hablar con el capitán. –Ha de estar emborrachándose en la cocina –dijo Guite. –Y qué, que venga ahorita mismo. ¡Señorita! La señorita que los atendía estaba cenando detrás del mostrador. –Ya deja –insistió Boris. –Bueno, ya sé, échame un poco de tu salsa. 148 Hicieron sin prisas todo el procedimiento. Cada uno, disimulando, regaba furtivas ojeadas al restorán. Ya sólo quedaban los Rosemberg, que comían sin verse, en el rincón. Por allá algún tipo solo bebía contemplando la pared. Dos hombres de gabardina estaban pagando en la caja. Aparecieron los músicos. Guite se iluminó. Tocaron Feliz Navidad a grandes platillazos. Y ellos mismos se aplaudieron. Inmediatamente Jana comenzó a tararear Noche de Paz. Y los músicos la tocaron en su honor. –Ay qué bonita y qué triste –dijo Jana entrecerrando los ojos. –Ya, ya –dijo Boris moviéndose en su silla como si tuviera alfileres. –Para qué nos hacemos tontos, papá –dijo Guite golpeando el plato con el tenedor–. Vinimos a festejar la Navidad. Toda la vida lo hemos hecho dizque a escondidas, y hoy que nadie nos invitó estamos fingiendo que es un día cualquiera. – ¡Oh me lleva a mí...! Ya vámonos –dijo Boris golpeando más fuerte su plato. –No vinimos a pelear, por favor –sonreía cansadamente Jana. –No, mamá, pero es que ya, carajo, ya me cansé de sentirme culpable. Y además mi papá es un mentiroso. El otro día él mismo pidió posada en el garage con los porteros. ¡Hasta rompió la piñata! –No iba a negarme ¿verdad? Son gente muy buena, muy humilde, yo respeto mucho a esa gente... –No te hagas papá, estabas feliz, tú querías, como yo también siempre he querido. Cuando éramos chicas ustedes se largaban con los Sánchez Bulnes o los Ordóñez y nos dejaban solas con María, con las criadas, con gente muy buena en la cocina, buena para nosotras pero para ustedes la gran fiesta, eso sí. Y al día siguiente éramos las únicas niñas del mundo que no recibíamos regalo. – ¡Pero nosotros tenemos peisaj y el aficoimen para los niños, que es como regalo! –dijo Jana. –Esas son pendejadas en las que ni ustedes creen. – ¡Niña! –gritó Boris. –Ya crecí, papá, y ahora me van a oír, yo siempre quise ser hija de María para celebrar la Navidad con Nacimiento, Niño Dios y arbolito y todo, y no sentirme una intrusa en la vida. –Si te dejábamos poner arbolito... –Ah, pero junto a los tanques de gas, que no se viera desde la calle, y decían que era por María y ustedes bien que ayudaban a colgar las esferas. Pero foquitos eso sí no, porque brillaban en la noche, como evidencia... –Déjala, Jana, no sabe lo que dice. –Cómo no voy a saber papá, si yo lo he sufrido. –Tú no has sufrido nada. – ¡Ay, no me vayas a salir con los campos de concentración porque me vomito! –Por qué hablan de eso en esta noche –dijo Jana–, se enfría el pavo. –Tú nunca quieres hablar de nada, mamá, y esta porquería sabe espantoso. –Me lleva a mí la chin... –murmuró Boris haciendo señas de pedir la cuenta a inexistentes meseras. Los músicos tocaban lánguidamente y entre mordidas de torta, Singing in the rain. Los Rosemberg habían desaparecido. –Aunque parezca mentira, yo no me quiero ir todavía –dijo Guite con resolución. –Espérate que acabemos Boris, es temprano. Boris trató de contenerse. Comieron el postre en silencio. El tipo solitario hacía muecas como que iba a llorar, como que iba a reír. Algunas meseras se habían quitado el uniforme. Miraban continuamente el reloj. –La verdad es que cada fiesta tiene lo suyo –dijo por fin Jana–. Cuando estuvimos en Israel deberías de ver qué peisaj, Guite. ¿Te acuerdas, Boris? 149 –Allá, tú lo has dicho –contestó ásperamente Guite–. Pero sucede que estamos en México, que yo aquí nací y aquí vivo. ¿Por qué no me hablas de China y sus fiestas? –Porque no es lo mismo, hijita. –Yo no veo diferencia: países extranjeros. –Uno es nuestro refugio. – ¡Qué refugio! Invariablemente en guerra. –Por nosotros, hija, para defendernos. – ¡Cómo no! ¡Les importamos tanto! ¡Y cómo nos cuidan y nos quieren! El maldito año que pasé allá me trataban como a mexicana, o sea, como a naca del subdesarrollo, como a extranjera de segunda. Ah, pero aquí sí se me trata como judía, o sea como villana de cuento. Ya no sé qué soy. De todo mundo me tengo que esconder. –Baja la voz –dijo Boris irritándose. – ¡Dale con eso! No, no la bajo. Primero me mandan allá para que "recupere mi identidad histórica", léase: para que encuentre marido circunciso, como no sigo el juego me traen de regreso para ver si aquí me colocan con un calcetinero de Tecamachinsky. ¡Y nada! He de ser mercancía defectuosa. –Eres una desagradecida, te mandamos para que conocieras. No todos tienen ese privilegio –dijo Jana, enrojeciendo. –Pues ya conocí y prefiero a los nacos, como ustedes dicen. Me gusta Juan y es goi, shkotz, católico, apostólico y romano ¡y guadalupano! Boris azotaba los platos y ensartaba mentadas en ruso, en inglés, en idish, en español y hasta en ensayos de hebreo. –Mira hijita, me perdonarás que te lo diga –dijo pausadamente Jana–, pero a la mamá de Juan parece que tú no le gustas. ¿Ya ves que no puedes olvidar lo que eres? –A mííí su madre me vale madre ¡Yo me largo con él cuando me dé la gana! –estalló Guite. –No seas grosera –gritó Jana–. Y no grites que nos están oyendo. ¡Vinimos a festejar la Navidad! – ¡Ya cállate, carajo! –la atajó Boris. –Bueno, la Navidad no, pero ¡vinimos a estar alegres! – ¡Qué alegría! ¡Siempre en secreto, siempre a medias! –vociferaba Guite abriendo los brazos hacia las mesas desoladas. – ¡Con un demonio! Vámonos que es peligroso –dijo Boris levantándose, estrujando la servilleta. – ¡Ya no sean paranoicos! Traen los hornos crematorios metidos en la punta del cerebelo. –Respeta a tus muertos, estúpida, vives por ellos –dijo Boris dando un puñetazo en la mesa. – ¡Yo no vivo por los muertos! ¡Yo quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Me han hartado de esqueletos, de números tatuados hasta en la lengua, de rebaños de piltrafas que van cantando rumbo al matadero, de jabones hechos de pelos y pellejos de niños, de tumbas de tierra suelta y manos locas que se agitan en el lodo...! – ¡Dios! ¡Cuando venga otro Hitler..! –gimió Jana tapándose la boca. – ¡A mí me la pela otro Hitler! –gritó enloquecida Guite. La cimbró la bofetada de su padre. Jana se arrojó sobre él. – ¡La cuenta por amor de Dios, la cuenta! El borracho eructó estridentemente, dormido sobre la mesa. Se miraron. Se paralizaron. Nadie. Ya no había meseras. La orquestita había desaparecido. Se dirigieron como estatuas a la caja. Pagaron. Salieron. Tres estatuas de niebla parecían flotar en cámara lenta, tiritando en aquel silencio. Guite sollozaba cubriéndose con la bufanda. El silbato del velador en bicicleta zumbó a lo lejos en la oscura calle. Jana empezó a hablar consigo misma: –Yo sólo quería una noche buena... Digo ¡no! No, sí sí, eso quería, eso quería... Caminaban con medio metro de distancia entre los tres. Punzaba el frío. Boris no pudo más. Se golpeó el puño en la palma de la mano. Se detuvo delante de su hija, le tomó el rostro con las manos y le besó la 150 frente con vehemente y ahogada ternura. Ella lo abrazó. Jana se les unió, rodeándolos, sonriendo. Y hasta una cuadra pudieron oírse sus voces cantando "¡Feliz Navidad!", "¡Feliz Navidad!", en los peligros de la noche. De: KRAUZE, Ethel (19882 [19871]), El lunes te amaré. México: Océano, pp. 21-28. Ethel Krauze AL TELEFONO 1. Ayer –¿Sí?... ¡Mi amor! Ay mi amor, fíjate que siempre sí conseguí el vestido, ese del escote en vé ¡lo traigo puesto! No sabes qué pleito con el tipo de la tienda, óyeme eso de que estaba apartado, que no me cuente... ¡Te vas a ir de espaldas...! ¿Eh? Te estoy diciendo del vestí... ¿Cómo? Ay no no... ¿pero por qué? ¿ni un ratito?... Sí, te oigo... sólo que, bueno, ya tenía todo listo. No, no es eso... es que ¡cómo puedes! No, no estoy diciendo, sino... ¡toda la culpa es del teléfono! ¿Por qué tenía que sonar? ¡Maldito aparato! Todo era maravilloso hasta que sonó, porque desde antes de contestar ya me imaginaba, presentía que eras tú y que me ibas a decir lo que me estás diciendo... ¡qué fácil! ¡qué simple! ¿Por qué no me lo aprendo de memoria? ¿Por qué no me cuelgo un letrero con esa frase hasta que me acostumbre, hasta que ya no me enloquezca? ¡No estoy gritando! Voy a arrancar este malnacido aparato, tengo su odioso timbre clavado en el alma... Sí, sí, ya me estoy calmando, claro, también eso es muy fácil... Para ti. Para ti, ¿y yo? ¿Pero por qué no puedes venir?... No, no se trata de mañana, para mañana falta un mundo. ¡No puedo esperar! ¿Y mientras? Es un vacío, no veo nada ¿entiendes?... ¿Quieres que te diga cuál es mi pasatiempo cuando estoy esperándote? ¡contar los segundos!... ¡para mí no es broma! ¿Sabes cuántos segundos te espero en un día? Ochenta y seis mil cuatrocientos, y uno por uno, ochenta y seis mil cuatrocientos cada veinticuatro horas. ¿Cómo quieres que los llene? ¿Qué debo hacer ochenta y seis mil cuatrocientas veces para llenarlos, para no sentirlos?... ¡Sí, me estoy calmando!... ¿Eh? No, no quiero ir al cine con una amiga. No, tampoco quiero ir a comprar trapos... ¿No te digo que estrené para ti el del escote en vé? Lo voy a tirar ahorita mismo a la basura... ¡Sí, que se lo coman las ratas!... Ah, ¿no me crees? Pues si no hay ratas las compro para que se lo traguen y punto... No, no insistas, 151 ¡mira lo que me estás haciendo decir! Lo único que puedo hacer es meterme en la cama y taparme hasta la cabeza... Sí, desde este momento... ¿Y qué tiene de malo?... Mi vida, yo tampoco quiero pelear, es que... digo... no me interesa el cine, ni el vestido, ni nada, sí, soy una estúpida, una estúpida eso soy ¡Dios mío! quisiera desaparecer... ¿Eh? Bueno, pero esto es el colmo... ¿amenazándote?... ¿chantajeándote? No puedo estar sin ti y tú te enojas ¡era lo único que me faltaba! Ese es el pago por amarte como te amo. ¿No querías eso? Dime, dime porque ya no entiendo nada... ¡Ahora te estoy asfixiando!... ¿Qué quieres, pues?... Pero si me paso la vida entendiéndote, esperándote, contando los ochenta y seis mil cuatrocientos segundos diarios de tus compromisos, tus juntas, tus negocios, tus citas, tus gerentes, tus subsecretarios y cuando por fin abro la boca es para confesarte cuánto... ¿qué? ¡déjame acabar!, entonces lo único que consigo es que te exasperes, que me reproches en ese tono, sí... ¿Cómo cuál tono?, ¿no te estoy oyendo? Ya no puedo más... parece como si lo único que quisieras fuera decir adiós y colgar la bocina. ¿Quieres que te deje en paz? ¡Perfecto! ¡Encantada de la vida!... ¡Nnno!, espérate, no, no, no espérame mi vida ¿por qué no podemos hablar como seres humanos?... Pero yo también es eso lo que quiero... Mi amor, mi amor... Yo más mi vida, mucho más... Bueno, igual, pero no te enojes, no quiero que te quedes molesto, todo es porque te amo, yo entiendo, te lo juro... Sí, sí, pero... ¿ni siquiera media hora? ¿Sólo son mil ochocientos segundos!... ¡Media hora sólo son mil ochocientos segundos...! 2. Hoy –¿Sí?... ¡Ah, eres tú, mi amor! Estaba a punto de ponerme el vestido, sí, ese del escote en vé, ¿te acuerdas?, ¿verdad que está precioso? Te falta verlo puesto porque no es lo mismo así nada más... ¿Eh? Ay no me digas... ¿pero por qué?... ¿Y tiene que ser hoy?... ¡Qué barbaridad! Oye, y si le dices, bueno... no, es que, se me ocurrió que si le dices pues no sé, que te enfermaste o que te salió un contratiempo equis, no es de vida o muerte ¿o sí?... ¡No te rías! Sólo que... si hicieras un esfuerzo... ¡Olvídalo! ¿quieres?... Ay no le estoy dando demasiada importancia, sólo la que tiene. La real, pues. Tan importante es esa junta tuya como la cita que teníamos, ¿no crees?... Espérame, vamos con calma ¿te parece?... No mi vida, ningún tono, estoy siendo absolutamente racional: mira, desde tu punto de vista es muy importante tu compromiso, acepto, pero ¿te has puesto a pensar en mi punto de vista? Digo, no pensar, métete en mis zapatos, pues, a lo mejor para mí nuestra cita significa más que para el licenciado el plan que te va a exponer. ¿Me vas siguiendo?... Espérame encantito, yo no he dicho eso, sólo estoy tratando de expresar mis emociones... ¡No, no hagas nada, sólo óyeme que buena falta te hace, no te instales en tu propia manera de ver las cosas! Ya sé que hay jerarquías, tú no puedes venir hoy porque equis y para ti equis es importante, entiendo, no por eso te amo menos ni te reclamo nada. Todo sigue igual entre nosotros, ¿sí?... Bueno, ahora pon punto y aparte y oye la segunda voz: sólo quiero decir "¡Qué lástima que no vienes, tenía tantas ganas de verte...!" Así, con puntos suspensivos. Si te ríes te mato, y soy la única con derecho a reírse de mí, ¿ya? O sea, para ti tal vez el hecho de no venir hoy no significaba tanto frente a tu compromiso, pero para mí, pues sí, tenía muy hermosas expectativas y tengo derecho a eso ¿no?... ¿De veras?... Es que mi lógica enreda a cualquiera, no que tú seas cualquiera, pero para penetrar los misterios de una mujer ¡se necesita!... No, no sólo eso, ya sabía que ibas por ahí... ¡Qué jactancia!... Ay ya, ¡no creas que ando tan ansiosa!... ¿Eh? No, sino que creo que no entendiste ni media 152 palabra... Porque no estás acostumbrado a verme como a un ser humano, sino como a una mujer, que no sé qué sea eso, yo ni nadie... No hombre, ya te dije que sólo quería expresar mis emociones... ¿Cuál discusión? No, no, la emoción no se discute, se tiene o no, es todo... ¡Para que me conocieras y para conocerme a mí misma! ¿Qué más motivos?... Buena pregunta... no lo había pensado pero... ya veré... Tal vez, le voy a hablar a ver si puede, me han dicho que la del cine Latino está buenísima... No, si no ni modo, no creas que a fuerzas necesito salir, ya me quiero un poquito, puedo estar a solas conmigo, además hay un libro que me interesa terminar... No, si quehaceres no me faltan pero no son sustitutos de tu persona ni quiero vivirlo así, ¿me entiendes? ¡Detesto a las viejas que se mueren si no tienen al macho colgado de sus faldas!... ¿Yo?, ¿cuándo?... ¡Jamás he dicho...! Espérame, yo reconozco que estoy en el proceso de cambio, sí, sí me duele, ya sé que estoy prolongando esta llamada más de la cuenta con mis argumentaciones y que ya te fastidié... No digo que tú lo digas, yo lo sé, pero caramba, ayúdame a pasar el proceso... Oyéndome, no desesperándote... Mi vida, yo también, sí, mucho... como mujer y como perra y como ser humano y todo junto... ¿Mañana? claro... todo listo, vestida y hasta desvestida, ah, pero mañana ni creas que me atreveré a contestar el teléfono... por si las dudas y las equis... ¡No hombre, es broma! Yo adoro este aparato, me permite estar contigo aunque no vengas. ¿Qué ganaría haciéndome la tonta?... Sí, claro, sácale provecho a la junta, siquiera que valga la pena esto... No, no, no, nada de volver a empezar, ¡entiendo a la perfección! Oye mi amor... no, sólo que... pensé que terminando podrías echarme un telefonacito, pero no... a lo mejor no voy a estar. 3. Y mañana –¿Sí? Ah quiúbole mi amor, espérame un segundo, sí un momento... Es que me están haciendo una entrevista muy importante... no, todavía no acaba, pero a ver, dime ¿cómo estás?... Ah... ¿de veras? ¡No me di- gas! ¿El plan completo?... ¿con presupuesto y todo?... ¡Qué prodigio! ¿Y quiénes van a estar?... ¿El licenciadote? ¡caramba! Te felicito, yo sabía que esto era un hecho, te lo dije... Pues qué quieres que te diga, me da un gusto inmenso por ti... ¡Va a ser un día memorable! ¿Ya tienes todo listo?... Ajá, ajá... ¿Y las observaciones que le ibas a hacer?... No, tus ideas sobre el funcionamiento del plan... sí, eso... ¡qué bueno! No te vayas a... no, espérame, tú no estás pidiendo limosnas, son ellos los que te llamaron ¿no? Date tu lugar... Báilatelo si te dice algo... ¡Por supuesto! ¿Eh?... Por Dios, ni pienses en eso ¡cómo crees que me voy a molestar! Ahorita tienes que concentrarte en esa junta... ¿Cuál tú?, ¿el del escote en vé?... Qué bonito, ¿verdad?... No, no, no, ya sé, pero nada de decir que no: mañana lo estreno y te invito a cenar para festejar tu triunfo... ¡No señor! Tú déjame... ¡Eso! Ay ¿mañana?... espérame, no. ¿Sabes qué? Yo te llamo para confirmar, es que no sé, tengo que ver mi agenda, qué se me hace que mañana está lo de... mmm, mejor te aviso, ¿sí? Es que las veinticuatro horas del día ya no alcanzan, corazón, necesito días de cuarenta horas... No, tú tienes un espacio muy especial... ¡Ay no! créeme, te asfixiarías... verme la cara las veinticuatro horas diarias no es ningún privilegio, a veces estoy bastante fea y de pésimo humor... ¡en serio! Cada cosa en su lugar. ¿Te imaginas eso de roncar juntos, tragar juntos, eructar juntos sin posibilidad de escape?... No, ¿quién dice que quiero escaparme?, ¡lo que quiero es gozarte!... mmm... nada de tener que tolerarnos. ¿Ya ves? no te veo hoy y así me dan ganas de verte mañana... claro... toditito... ¡ay no! no es seguro, digo que sea mañana... Sí, sin falta, ¿cómo crees que no te voy a llamar?... Oye... no es que te corte pero me están esperando aquí para lo de la entrevista... ah... después te platico, ¿eh? Sí... no... es mujer... ¡No se me convierta en el ogro de los celos!, ¿eh? ¿Cuándo estoy detrás de ti espiando lo que haces y con quién te ves?... Ah, bueno, así sí. No necesito cadenas para amarte, me basta mi propia voluntad... Ay pero no sigamos con esto, para qué tanto argumento, es mejor vivir la relación que estarla platicando, así que en primer 153 lugar relájate, estáte tranquilo, te va a ir muy bien, yo sé lo que este día significa para ti, confíate, tienes las riendas del asunto... ¿Eh? ¿cine? ¡cres que estoy de vacaciones! Por mí no te preocupes... No sé todavía, a ver qué sale de la entrevista esta, tengo un mundo de cosas... Por cierto, me están esperando... No, de veras, no te preocupes... Mi vida, tengo que colgar, también estoy esperando una larga distancia... Ningún antiguo amante... pero ¿y si fuera?... No hombre, después, sí, un beso grande, mañana te llamo... Si quieres, pero no, no se me olvidará... ¡El teléfono nos hará libres! ¿no te parece? De: KRAUZE, Ethel (19882 [19871]), El lunes te amaré. México: Océano, pp. 29-33. Gabriela Rábago EL RECETADOR La sangre es hueso fluido, cartílago fluido, músculo fluido, nervio fluido, fluido todo lo que viene a formar el cuerpo humano. Está compuesta principalmente de corpúsculos flotantes en licor sanguíneo. En el cuerpo de una persona de talla regular, hay veintiocho libras de sangre. Ahora bien, cuando la sangre es impura, los órganos humanos se obstaculizan con humores venenosos. Entonces es preciso sacar de sus cauces naturales el líquido infestado, como recurso para que la maquinaria recupere su bondad primigenia. – Galo Ezpeleta, recetador, en El mal y sus causas, folio 8. I A DON SIXTO LO ponían a tomar el sol cada mañana, después del baño que le sacaba las fuerzas y lo dejaba frío y soñoliento – apenas algo más que un muñeco de trapo con piel flácida y ojos inyectados. En su silla del balcón miraba las plantas que, cualquiera, tenían más energía que él. Luego el sol, le parecía, lo iba también debilitando. Hasta que alguien de casa lo recogía posiblemente traspuesto, una vez que el sol había pasado el balcón, y se lo llevaba en brazos, igual que a un bulto pequeño y sin peso. Eran instrucciones de don Galo Ezpeleta, recetador de los pobres. A la misma hora, otros pacientes suyos – mujeres y hombres de diversas edades – buscaban alivio en el pedacito soleado de la casa. Sábanas tendidas en patios y terrazas. Flamígeras palideces en los balcones. Pieles cenicientas. Los enfermos de Ezpeleta languidecían todos como atacados de idéntico mal. En muchos casos, la mejoría consistía en el estancamiento de una anemia que el céreo paciente sobrellevaba a cal154 dos de nabo e infusiones de romero, lo mejor que podía. ¡Era don Galo tan constante en el tratamiento! A la calle salía desde temprano, apenas ingerido el parvo desayuno, llevando consigo el maletín negro donde guardaba las finas lancetas – quizá fabricadas con plata o una aleación aproximadamente preciosa – , las ligas, las vendas y los frascos habitados por sanguijuelas hambrientas. Existe esa sangre negra, cargada del mal, espesa y cálida, que los Hirudinea medicinalis beben ávidamente hasta convertir sus cuerpos en depósitos vivientes del líquido trastornante. La otra sangre – reconocible por su color rojo vivo y su consistencia relativamente ligera – quedaba en sus ductos naturales para mantener en los enfermos de Ezpeleta la apariencia o la ilusión de la vida. Sólo que a don Sixto – como a Labán, el niño de los sastres que había cumplido trece años y seguía pareciendo de ocho – el sistema de las sanguijuelas les resultaba especialmente horroroso y cruel. Sentir cómo el bicho se les unía en esa suerte de cópula degradante y les iba restando poder – aunque el recetador insistiese en que había que sacar de sus caños la mala sangre. Labán y don Sixto, a todas luces víctimas de algún aojamiento que gente de alma negra les había hecho para atarlos al dolor. El sospechoso principal era el ilustre Dacio Arcinar, tesorero perpetuo de las arcas de Su Majestad, caballero del Santo Sudario, depositario de la reliquia del fémur de la beata Obdulia Martín – ahora en proceso de canonización gracias a las diligentes gestiones del ilustre don Diego ante la Santa Sede. Sospechoso porque ciertas actitudes de don Sixto y los padres de Labán habían merecido su desaprobación, disgusto y antipatía enconada. En ese orden. Y, como quien goza de tal poder terreno es posible que también lo tenga en el difuso interregno de lo sobrenatural, quizá don Ilustre y la bellaquería del mal de ojo. Adormilado bajo el sol, vagamente perfumado de geranios y albahaca, don Sixto creyó que un pájaro chico se posaba en su mano. Antes de poder abrir los ojos, le estremeció la tibieza de aquel cuerpo sobre su mano helada, violácea. Con profundo esfuerzo levantó los párpados. Tras la niebla de su debilidad se fue dibujando la figura de una niña. Era Alcira, su nieta, tocándole la mano para avisarle que el recetador acababa de llegar, señor abuelo, y tenemos que entrar para las curaciones. Don Sixto en brazos de su yerno, como un muchachito que hace tan poco peso y casi no ocupa espacio, llegó hasta la habitación donde aguardaban Ezpeleta y su sonrisa beatífica, el lenguaje engañosamente afectuoso, el olor a pócimas, el frío de la desnudez, el dolor y el frasco de cristal con los gusanos arrancados del río... Un rato después, Alcira era quien estaba en el balcón, cortando una flor para su madre o cazando un insecto. Don Sixto la alejaba cuando habría de ponerse en manos de don Galo, pues le parecía penoso y repugnante que la niña supiera cómo aquellos seres cilíndricos y extraños se alimentaban con su sangre. II – Amigo mío, la semana pasada celebré mi septuagésimo onomástico, y hoy me ha encontrado usted absolutamente sano, fuerte como una roca, impetuoso como una tormenta – asentó el noble Dacio con una voz llena de piedras y agua. Se golpeó el pecho con la mano abierta y continuó: – Mi señora esposa, doña Pía, ha jurado no divulgar mi verdadera edad. Para los vilanos, tengo yo cincuenta años que aún me permiten comer a mis anchas, ejercer el derecho de pernada sobre las doncellas de doña Pía, engendrar así cada verano uno o dos rapaces que luego reconozco bajo el título de ahijados, practicar la cetrería y compartir la mesa con amigos dilectos... usted, pongo por caso. – Agradezco distinción tan inmerecida, excelencia – dijo el recetador. Y el Ilustre, riendo con esa risa tonante que le hinchaba el cuello y sacudía su casaca de terciopelo color uva: – A usted debo, finalmente, la envidiable salud que disfruto. – Que por muchos años huelgue, señor mío. 155 El facultativo inclinó la cabeza y ambos bebieron vino de Francia, rojo y espeso, translúcido en las copas de cristal. – De usted depende, don Galo – repuso el tesorero perpetuo de las arcas de Su Majestad, y con un ademán exquisito depositó sobre la mesa, a un palmo de la mano de Ezpeleta, una pequeña bolsa de piel. El recetador acarició mentalmente las monedas, como hubiera acariciado en mente los pechos de una mujer si fuera hombre lascivo –. Me he permitido superar lo de la vez anterior... Escuche, don Galo, yo pienso que a medida que avanza la edad y aumenta la proclividad de los órganos a la fatiga, es preciso acrecer el volumen – también la calidad – de los remedios espiritosos que ingerimos... – Comprendo. – Mi cuerpo requiere una dosis mayor de ese elíxir que usted sabiamente administra. Vea: entre una deglución y otra comienzo a sentir cierta densidad en las venas de las piernas, un frío glacial en los calcañares, un endurecimiento en las quijadas; me parece que la orina abandona mi cuerpo dificultosamente y, desde luego, mi príapo se reblandece. ¿Estará usted de acuerdo...? – Por supuesto. Yo mismo iba a sugerir a su excelencia tal incremento del elíxir. Algunas onzas más le devolverán el vigor y la tranquilidad, don Dacio Ilustre, perpetuo tesorero, promotor de la beata Obdulia, gran mentiroso, señor feudal, socio de la desgracia, noble de heráldica tramposa Sería asunto, entonces, de ir al lago la madrugada siguiente, cuando el frío aún formara leves vapores sobre la superficie, y extraerle algunas de sus criaturas. E iniciar temprano la visita a los enfermos para que los Phylum Annelida tomaran aquello. Ojeras cardenalicias de don Sixto. Palidez grisácea de Labán. Hermandad en la agonía. Matar sin dejar morir. Y que no te dé el sol en la cabeza, señor abuelo, que te roba las fuerzas y te derrumba. "Si muero, Alcira, irás a coger ramos de asfódelos, los pondrás cerca de mis cosas y, así, yo podré comerlos cuando no haya nadie y hacerme visible de nuevo para que otra vez estemos juntos". III Apenas abultaba el cuerpo de don Sixto dentro de las sábanas. Tenía los labios entreabiertos, y de cuando en cuando escapaba por ellos un silbido como el que hacen los chorros de vapor en las cocinas. Su piel era ya pergamino amarillento pegado a los huesos. La momia de Tutmosis III. Pero la expresión de su rostro era tranquila, porque al lado de la cama estaba la pequeña Alcira, pequeña palma de hojas tiernas y sombra reconfortante. Con los ojos alerta y totalmente habitada de silencio, la niña envolvía a su abuelo en una mirada fuerte y amorosa. Al fin, el compromiso de los asfódelos y la muerte que no puede arrasar al amor. Al entrar, don Galo captó a su manera el lazo particular que unía al viejo y a Alcira. La miró como queriendo saber más, pero la niña no apartó la mirada del rostro consumido de su abuelo. Tampoco se turbó, ni enmendó lo más mínimo su postura. Permaneció así mientras el recetador se inclinaba sobre don Sixto, levantaba con el dedo uno de sus párpados y se asomaba al fondo de su ojo valiéndose de un instrumento que parecía una crisálida. Sin duda el examen reveló que el espíritu de don Sixto aún se hallaba en el cuerpo, pues don Galo se enderezó, metió las manos en los bolsillos, semejó reflexionar un momento y al cabo decidió en voz baja: – Sangrémoslo – y mientras se quitaba la capa y remangaba la camisa, ordenó que sacaran a Alcira del cuarto. La miró otra vez sin verle los ojos que le habrían restado ímpetus en su tarea, esbozó una sonrisa que parecía mueca de angustia, y dijo mientras aplicaba el remedio: – Es costumbre nefasta que los niños estén demasiado tiempo cerca de los ancianos. Tal convivencia ha llevado a completa ruina la vivacidad nerviosa y energía física de muchas criaturas. Habría que pensar, ade156 más, que el padecimiento que aflige a don Sixto podría infiltrarse en el cuerpo de la pequeña y no sabemos – muchos doctores no saben – qué consecuencias habría que enfrentar – terminó en un susurro y dejó el primer hirudo en el pecho del enfermo. Pero esa vez los gusanos no se hartaron, porque a don Sixto le quedaba muy poca sangre en las venas y su espíritu se liberó en una exhalación minúscula que el recetador no pudo escuchar. Las sanguijuelas ayunaron hasta cuatro semanas, cuando a los ojos de Ezpeleta el mal de don Sixto se hizo evidente en Alcira. Y en el balcón la niña, como una muñeca de siete kilos y piernas de aceite, se adormecía soñando con ramos de asfódelos. De: RÁBAGO PALAFOX, Gabriela (1990), La voz de la sangre. Toluca: Instituto Mexiquense de Cultura, pp. 11-15 (= Colección Convocatoria/Serie literaria). Carmen Boullosa QUE VIVA A José Balza I NADIE HABÍA rescatado nunca a la princesa. Se turnaban con impaciencia los controles del juego. Sentados frente a la pantalla, los pasaban de mano en mano exaltados, juzgando con gritos los movimientos, aconsejando a toda voz, y cuando era el turno del niño –el mismo que siempre le pichicateaban, cuando él se distraía se lo saltaban sin decirle, no lo tomaban en cuenta, él no era pieza para el juego– gritaba a su vez cállense, me desconcentran. Los controles duraban muy poco en sus manos. Las tres vidas que daban al empezar el juego no le duraban, se le iban como agua, y antes de que se diera cuenta, antes de que supiera que había muerto una y otra vez, se los arrebataban de las manos, y continuaba la gritería que habían suspendido por unos instantes, mientras el niño jugaba, y que habían reemplazado por risitas opacas, por cuchicheos. Había que rescatar a la princesa. Tal vez si la encontraba, regresarían mamá y sus dos hermanos, y papá, y las dos muchachas, y su padrino patas de cochino y la mujer de su padrino llegarían a traerle un regalo, y el abuelo lo llevaría al restaurante y acabando de comer a la juguetería, y le dejaría escoger lo que él quisiera, y regresarían a jugar a la casa los dos primos varones, las amigas de su hermana, y los más grandes también vendrían y lo enseñarían a volar aviones que armarían con madera balsa, como el que está roto en el cuarto de Carlos, y él mismo los volaría, ram, ram, ram, ram, y bien le ha dicho Carlos que, quien de niño los vuela, de grande sabe ser piloto, y daría vuelta a la tierra, volando, volando, ram, ram (dice en voz alta mientras piensa el niño), ram, ram (otra vez dice), y los encontraría a todos, donde quiera que estén, donde sea que ellos se encuentren escondidos, ram, ram, ¡ram! Primero había que rescatar a la princesa. Rompe la pared de ladrillos azules, atrás de un ladrillo está oculto un hongo, si lo consigue tendrá 157 una vida más y llegará más lejos, cae en él, golpea, golpea con la cabeza la pared de ladrillos azules, y oye tin sonar el banco, una moneda, dos, tres... ha acumulado setenta y tres, setenta y cuatro, si llega a cien ganará otra vida y llegará más lejos, más allá de donde matan las aguamalas y los peces voladores, más allá de las nubes, más allá del dragón, y dará con la princesa y volverán a la casa sus hermanos, y a su casa los vecinos, y al edificio de al lado, y a jugar al parquecito. Vendrán los vigilantes que rondan el parque, y llevarán al niño en su motocicleta a dar la vuelta y luego hasta el aeropuerto y allí se subirán los tres a un avión, y el niño los piloteará hasta el otro lado del mundo, a donde están todos, todos: su tía con el vestido rojo, cargando al bebé, el abuelo platicando con mamá, papá sentado leyendo el periódico y fumando, la abuela caminando de aquí hacia allá y luego de regreso y otra vez para allá, siempre caminando. ¿Qué le pica a la abuela? ¿Por qué siempre está caminando? ¿Por qué no vienen por él? ¿Por qué no toman un avión y vuelven por él? ¿Por qué no le avisaron que se irían? Alguien le llamará por teléfono. En algún lugar tienen que estar. Si encuentra a la princesa, dará con ellos. Ahora no lo será: lo ha tocado un pez, un oso enano blanco, y acaba de caer. Ha muerto. En lugar de reiniciar, pulsando el botón rojo, el juego, lo dejó andar solo en la pantalla encendida, y salió al jardín. Desde que todos se habían ido, no había podido abrir la puerta que da a la calle. Tampoco lo había intentado. Para averiguar lo que ocurría allá afuera había marcado insistente los tres teléfonos que la abuela le anotó un día en la libreta de espirales con cochino vestido de vaquero en la portada. El teléfono de la casa de los abuelos, no le había contestado nadie. El teléfono de casa de su tío Pedro, en la contestadora dejó grabado su recado muchas veces. El teléfono de Manuel, hijo de un primo de mamá y su más querido amigo. Nadie. No le había contestado nadie. Porque no había nadie. También espiaba pegando el ojo en una ranura entre dos tablones de madera de la puerta de la casa que da a la calle. Veía lo que vería ahora mismo: la cajuela de un volkswagen estacionado casi enfrente, el parquecito sin gente, la puerta de los vecinos cerrada, y el conserje del edificio, que solía estar siempre, no estaba. Había estado siempre, pendiente de si entraban o salían carros del edificio, para abrir y cerrar alguna de las puertas de los garages. Los policías tampoco hacían su ronda por el parque. Aguzó el oído: ningún motor de carro, ni a lo más lejos. Ni siquiera los ladridos que usualmente llenaban el aire. Ni sonidos de aviones que solían cruzar el cielo, arriba de la casa. Nadie. Otra vez nadie. El niño se retiró tres pasos de la puerta, no para ver a través de ella sino para revisarla. El seguro de la puerta estaba corrido por dentro. Entonces, ¿cómo es que habían salido? ¿Por dónde? Hacía ya cuánto que no estaban? ¿Un día, dos días, tres? Mucho tiempo. Se habían ido antes del otro día... Pero no habían salido, porque el seguro estaba corrido por dentro, como lo corría papá por las noches y lo descorría en las mañanas para llevar a los niños a la escuela, antes de sacar el coche, antes de que las muchachas salieran a tirar la basura. ¿Por dónde se habían ido? ¿Era como el juego de la pantalla del televisor? ¿Había inesperadas salidas que aparecían con un salto, al golpearlas sin saber con la cabeza? ¿Por qué no le habían dicho, para que él golpeara a su vez y saliera con ellos? ¿O era sin querer que habían desaparecido, resbalando por una trampa secreta? Ya no lloró a gritos esta vez, como lo hizo al darse cuenta de que estaba solo. Se preparaban para ir a la escuela. Estaban desayunando. El niño movía el huevo en el plato hacia un lado y el otro, inapetente, mientras el papá le pedía que se apurase, y de pronto no estuvieron. Ni papá sentado frente a él, ni mamá peinándose en el cuarto, ni las muchachas terminando de preparar las 158 loncheras con el refrigerio para el recreo, ni sus hermanos terminando su vaso de leche o el huevo o el jugo de naranja. Nadie. Esta vez no lloró. Arrastró el banco hasta pararlo junto a la puerta de la cocina para alcanzar donde cuelgan las llaves, y escogió entre los llaveros el de papá. Cargó el banco hasta la salida de la casa, se subió en él y empezó a buscar cuál llave y cómo meterla para abrir la puerta de la calle. No lloró ni gritó, ni tampoco pudo abrir la puerta. Regresó a la pantalla del televisor, a ver si esta vez podía encontrar a la princesa. ¿Hacía cuánto tiempo que los demás habían desaparecido? Para el niño era difícil medir el tiempo. Tenía reloj y sabía leer los números, pero los números son una cosa y otra muy distinta es el largo de un día para un niño de cuatro años. No es nada un día para un niño que está por cumplir cinco, y una hora a solas es un tiempo infinito. Además, no había algo que quisiera ayudarlo para que él comprendiera el paso del tiempo. En la pantalla, el mismo juego se repetía una y otra vez, y los canales del televisor no proyectaban ninguna imagen. En la mesa del desayuno, se habían acumulado más alimentos y más sobras de alimentos. Pero la leche no se había cortado y el jugo que Carlos había dejado en el vaso aún sabía fresco. Se había ido también la pudrición. O el tiempo quería perdonar los alimentos. Para proteger al niño. Quizá. Por fin, en algún rincón del tiempo, una llave cedió, entró sin dificultad en la cerradura, la llave más larga; y el niño la giró sin que le opusiera resistencia. Giró, giró... El seguro que protegía la casa de los ladrones dejó de unir las dos hojas de la gran puerta. El niño deja la llave pegada. Se baja del banco y lo mueve para abrir el pestillo. Cruza el vano de la puerta hacia la calle con el banco en las manos. Lo acomoda para que la puerta no lo vaya a dejar afuera. No hay nadie. Atraviesa la calle para tocar con fuerza en la puerta del vecino. Grita. Pega la oreja al vidrio polarizado de la puerta. Oye hablar algo; escucha con más atención: es el gañido desesperado de un hombre ronco. Atraviesa el parquecito. Encuentra una piedra y una rama gorda que el jardinero habrá cortado a algún árbol. Arrojando la piedra rompe el vidrio de la puerta y con el palo hace el boquete más amplio y más, hasta poder cruzar por él. Nunca había entrado en casa del vecino. Era un hombre mayor y gordo, siempre amable, que vivía con su hijo –también un señor– y la mujer del hijo. Sabrá dios cómo se llamaban, pero le decían Profesor Calera. Gritó Profesor Calera para que su voz lo acompañara en la búsqueda del Profesor Calera. La casa era muy grande, pero el niño tampoco tuvo que recorrerla toda. El Profesor Calera estaba recostado en un sillón casi a la entrada. Se veía más gordo que habitualmente, como si se hubiera hinchado. El niño lo tocó. El Profesor Calera no estaba frío, por lo tanto (el niño lo sabía) el Profesor Calera no estaba muerto. Lo zarandeó, le habló para despertarlo, se subió a él y, con todas sus fuerzas, lo apachurró: algo inmundo salió de la boca del Profesor Calera. Algo que era rojo y también café y que no era muy líquido. Tampoco se movía. El niño ya no lo tocaba, pero esa cosa inmunda seguía escurriendo de la boca y él tuvo miedo. Corrió. Atravesó a su casa. Quitó el banco para cerrar la puerta. Se subió en él y dio vueltas a la llave para fijar el seguro. Entonces oyó la voz de mamá, segura, clara. Está usted hablando a la casa de la familia Velásquez. En este momento no podemos contestar a su llamada. Al escuchar la señal deje su nombre, el número telefónico, y nos comunicaremos con usted más tarde. Después de la voz de ella no se escuchó la de nadie: Bit-bit-bit-bit. Quien llamó no dijo nada a la contestadora telefónica. Si es que había llamado alguien. Porque la contestadora habló sin que hubiera sonado antes la campana del 159 teléfono. Tal vez el miedo del niño, sobrecogiéndola, la había echado a andar. Seguramente el profesor Calera sigue echando por la boca abundante materia gelatinosa. Tal vez ya llenó la sala mientras el niño aún no puede rescatar a la princesa. El siente la tentación de confirmar si a la calle no ha escurrido la sustancia inmunda. Pica el botón que hace una pausa en el juego y sale a asomarse entre los tablones de la puerta. La calle está limpia. El niño se sube en el banco para abrir la puerta con la llave que ya no quita de la cerradura y cruza la calle y entra por la puerta rota a la casa del vecino. El piso está limpio alrededor del Profesor Calera. Lo que ha echado por la boca se ha vuelto azul, azul cielo, y flota haciendo una masa compacta en el techo de la sala. El cuerpo del profesor está tibio e inmóvil y por más que le grita el niño, no parece escucharlo. El niño ya no se atreve a zarandearlo, menos a apachurrar su enorme cuerpo. Regresa a su casa. Ya no cree estar tan convencido de que rescatando a la princesa los demás regresen, ha perdido la fe, pero en la pantalla cruza una nube azul como la que flota en el techo de la sala del Profesor Calera, y hace que su Luigi lo golpee con la cabeza. Luigi se hunde en la nube. Caen unas estalactitas de color oscuro. Lo golpea una. Lo golpea, dos. Cuando la tercera le cae encima, Luigi muere. ¡Echate a llorar, niño, rompe a llorar para que veamos lo que sientes! Se han acabado los caramelos, los chocolates, la leche, el pan dulce y el queso y al niño no le gustan las galletas saladas solas y no encuentra en la alacena, a la que alcanza con dificultad parándose en la mesa del desayunador, qué ponerles. Sale de la casa, primero con la intención de entrar en la del profesor, pero de inmediato cambia de opinión y se dirige a la tienda. Dobla la esquina: la tienda de don Carlos está cerrada. Dos cuadras más abajo está el supercito. Toda la calle está vacía. No circula ningún coche. Nadie camina. El niño conoce algunas de las personas que viven aquí. Al carnicero, don Miguel, y grita su nombre. A la señora que, según le contaron, vendía los pañales desechables para el niño, Queta, a quien también le grita y tampoco responde, a la señora del salón de belleza, a la portera del edificio donde vive Manuel, sube al escalón y atora el pie en el hueco de la pared para tocar el timbre del número ocho. Toca diez veces el ocho, toca todos los timbres y espera. No baja nadie. Nadie se asoma a las ventanas. El niño regresa a casa y come galletas mientras vuelve a ver Robin Hood en la videocasetera del cuarto de sus papás y se queda dormido. Sueña: que Robin Hood se acerca a su casa, en alboroto y música, rodeado del sonar de la fiesta. Alguien toca el tambor, lo preceden los músicos de sonar alegre. En sentido contrario y aproximándose a ellos, el niño oye en su sueño la banda que solía pasar tocando por la calle, aquella banda melancólica que él con sus hermanos perseguía para dar a alguno de los indios que la formaban una moneda. Al llegar a la esquina, Robin Hood les dice a los suyos: –Aquí está el niño. Vayámonos. Robin Hood y su gente y también la banda de sonar triste dan la media vuelta, regresan sobre sus propios pasos, mientras el niño les grita, desde la ventana de una casa que en nada se parece a la suya, ¡oigan!, ¡oigan! –a uno y otro lado grita–¡vengan!... Ellos no le hacen caso. Se van. El niño despierta en la oscuridad que la pantalla del televisor encendido ilumina de plateado. El niño llora. Tiene miedo. Quiere abrazarse a su mamá. Temprano despertó bañado en pipí en la cama de sus papás vuelta por los orines rasposa y helada. Se quitó la ropa. Siempre que el niño "tenía un accidente" le daban un baño. Desnudo se metió a la tina vacía y giró la llave que templaba por sí misma el agua para que se fuera llenando sobre su cuerpo. Ya que rebozaba la tina de agua, como no la permitirían las muchachas, el niño cerró la llave y vació en el agua la 160 cubeta de juguetes escogidos para la tina, formando charcos en el piso del baño, cantando una y otra vez, a toda voz: –Muy buenos días amigos, muy buenos días les doy, quiero cantar contigo el cántico de mi canción. Salió cuando el agua estaba ya helada. El niño se vistió, pantalones, camiseta, camisa, cinturón, calcetines, tres espadas (dos de plástico, una de madera), la cartera que le había regalado su padrino, la pistola de agua (como las tres espadas, acomodada en el cinturón), el saco que le habían comprado para la boda del tío Pedro, la corbata (que se anudó de la manera más extraña), del cajón de papá tomó un pañuelo, a la espalda se echó la mochila de su hermana, tomó un puño de galletas, abrió la casa, aseguró la puerta para que no se fuera a cerrar y salió hacia el supercito; decidido caminó las dos cuadras gritando los nombres de los que conocía en el camino. Llegando al supercito, se subió al congelador de los helados, lo abrió y metió los pies haciendo con los zapatos las paletas a un lado. Tomó un sandwich helado de galleta y vainilla. Sentado en la orilla del congelador mordió el helado. Pasó los ojos por los pasillos del supermercado. Todo es mío. Todo es mío, repitió. Dejó el helado (al que había dado dos o tres mordidas) sobre la puerta del congelador y bajó dando un salto. Se paró junto a la caja, se quitó la mochila para llenarla con chocolates. Dio unos pasos y jaló el banco de la cajera y se hincó en él mientras buscaba cuál botón picar. Tocó el rojo y se abrió la caja de dinero. Había mucho dinero, creía el niño, muchos billetes. El niño los acomodó en la pachona cartera, bajó del banquito y la guardó repleta, hasta con su boca abierta, en la mochila. También empacó ahí unas cajitas del cereal que mamá no quería comprarle nunca. Cerró muy bien la mochila antes de colgársela a la espalda para regresar a casa. Fue caminando despacio, desenvainando las espadas y disparando de vez en cuando a invisibles enemigos con la pistola vacía. Volvió a tocar en el timbre de Manuel y llegando a la casa, tras asegurar la puerta y correr el pestillo, descolgó las llaves y las sostuvo de su cinturón. El niño iba a proteger sus riquezas. Las pelotas en el supercito representaban tal vez el mejor botín. El niño llegó en bicicleta armado con la mochila cargada de una madeja de hilo grueso de cáñamo y las tijeras picudas de mamá. No iba a ser fácil sacar las pelotas. Estaban en una jaula cerrada de los cuatro lados. Dio vueltas por los pasillos pensando cómo hacerlo. Quiso un helado, pero con las puertas corridas se habían derretido todos. Devoró una bolsita de pasas cubiertas de chocolate. Abrió una caja de galletas con chochitos y se comió un par. Regresó a las pelotas. Metió los brazos entre los barrotes de la jaula, sujetó una y la levantó lo más rápido que pudo, dos, tres veces para que rebotaran, pero aunque se movieron no alcanzó a salir ninguna. Acercó la escalera plegable, la que había encontrado junto a los vinos, pero no pudo abrirla y dejó de intentarlo después de machucarse los dedos. Metió la cabeza a la reja, exacta, pero le cabía, y tras ella, empujando las pelotas para hacerse cupo, el cuerpo. Ya dentro se las quitó de encima lanzándolas con todas sus fuerzas, trepándose a ellas, quién sabe cómo, y cuando alcanzó una cierta altura, empezó a aventarlas hacia afuera y ellas a salir volando. Salió de la reja después de sacar diez pelotas. Las amarró de la red con el cáñamo, unas a otras, en un rosario de pelotas, y en cuanto lo concluyó, ató éste a la bicicleta. Cuando salió del supermercado y se enfiló a casa, lo seguían las diez pelotas en hilera, marchando, rebotando, obedeciendo al mando del niño que gritaba de júbilo, manejando a media calle, con sombrero, mochila a la espalda, sabiéndose dueño y señor del mejor botín. En la tarde, buscando en el desorden inmenso un lápiz rojo para pintar el techo de la casa, encontró la libreta aquella, con el cochino vestido de vaquero, que le había regalado con números anotados la abuela. 161 Marcó primero el último teléfono. No contestó nadie. Tal vez – imaginó el niño– estarían en el súper, adueñándose de todo. Tal vez no, podía ser que ese súper fuera del niño, que todo le perteneciera... Marcó el teléfono del tío Pedro, si no se había confundido ya su memoria, porque el niño no sabía leer lo que decían las letras. Conocía la A, la O, la I, la M de mamá, la N de niño, pero no sabía amarrarlas unas a otras para que se comprendieran, y además no conocía tantas como para entender todas las que conformaban alguna palabra. No se había confundido: contestó la grabadora y el niño le dejó un recado: tío, soy el niño. Estoy solo tío. ¿No estás ahí? Esperó, pero no le contestó ninguna voz. Marcó el primer teléfono, el del abuelo. No contestó nadie. Sintió un alivio. Hasta que se acercó la llegada de la oscuridad. El arribo del pánico. Mientras el cielo es azul, el niño pinta poniendo todos los lápices de color a jugar en la esquina derecha de una hoja arrugada. Sobre el resto del papel pasa las puntas de los plumones de tres colores. En la base de la hoja, escribe con plumón rojo unos garabatos en los que no se pueden leer lo que tienen escrito: "mamá julia ama al niño", frase que mamá le había hecho copiar en hojas de papel blanco alguna tarde. Pero cualquiera que leyera no alcanzaría a descifrar los jeroglíficos. Tal vez si se supiera de antemano qué es lo que debiera decir ahí, se reconocería en los tres rayones paralelos el intento de eme y el punto de la jota balanceándose inseguro, sobre los aplomados garabatos indescifrables. Ahora, en cualquier momento, el cielo se volvería invisible. Por las ventanas de la casa, se adivinaba afuera una masa oscura de la que el cielo no se diferencia, como si se hubiera fundido con todo, con las plantas, los postes, las bardas, las otras casas. Y el niño empieza a temblar de miedo. Llora por su mamá, llora por sus hermanas, llora por papá. A veces se queda dormido llorando. Otras pone Robin Hood o La espada en la piedra en la videocasetera (sus dos películas predi- lectas desde que tiene memoria) para arrullarse mientras se repite: "que viva el Rey Arturo", "que viva el Rey Arturo". Así fue como empezó a llamarse a sí mismo Rey Arturo, desechando "el niño" con el que lo llamaran sus papás. No reemplazaba el nombre con el que lo nombraban en la escuela porque no quería recordar la escuela. El niño no había sido muy feliz en la escuela. Nunca encontraba con quien jugar, una tal Sofía se empeñaba en arañarlo o clavarle la punta del lápiz en la mano cuando no se daba cuenta la maestra, y durante la media hora del recreo, el niño se paseaba solo por el patio, yendo de aquí para allá, desolado, pensando en mamá. Una sola vez, desde hacía tiempo, se había bañado el Rey Arturo porque no sabía vaciar la tina, y su casa merecía la cara sucia, las manos asquerosas, el cuello, los pies y esas coloradas rugosas pieles dobles al pie del labio. Tal para cual. Desde la mesa de la cocina goteaba leche y se dispersaban envolturas de caramelos y papas fritas, frascos vacíos de mermelada y crema de cacahuate, cáscaras de pistaches, de plátanos, de mandarinas, e invadían poco a poco la duela del comedor. La alfombra de la sala había sido privilegiada con un regadero de juguetes y con tierra, varas y hojas del jardín y de sus propias macetas muertas que al niño no se le había ocurrido regar. Los cojines de los sillones estaban apilados en extrañas formas de castillos que el Rey Arturo construía para jugar y aquí y allá la envoltura de obleas con cajeta se adherían a las plantas del Rey y se pegoteaban de pronto a algún cojín o mueble, embarrando de dulce, adhiriéndose y contagiando lo adherible a cuanto tocaba el celofán. Sin embargo, desde la calle, su casa parecía la excepción de la cuadra. No sólo el vidrio de la puerta de la casa del Profesor Calera estaba roto. La puerta del edificio estaba hecha añicos, y las de tres casas más allá, en su parte superior que también fue de vidrio. Otra enseñaba el portón abierto y las ventanas trozadas. Lo más llamativo era el garage de madera habitado por medio cuerpo de automóvil, el coche 162 automático de los Díaz, que al desaparecer lo dejaron encendido frente a la casa, las llaves puestas en la marcha, y el Rey Arturo subió, soltó el freno y aceleró, clavando el auto en la puerta, y al que había apagado, asustado, girando las llaves cuando trataba torpemente de controlarlo. Otro día trató de encenderlo y volverlo a echar a andar, pero el motor no respondió. El Rey Arturo tardaría en saber cómo se echaba a andar el coche automático de los Díaz, lo cual fue una fortuna, porque sus pies no alcanzan el pedal del freno para parar el automóvil en movimiento, y él aún no inventa cómo conseguirlo, cómo controlarlo. El desorden que lo rodea contrasta con la elegancia de la bata del Rey Arturo, un vestido de mamá con estampado de colores abundantes en tonos oscuros. Lo trae puesto por las mangas: abotonado como lo bajó del gancho, se lo echó a la espalda y metió los brazos por la abertura del cuello, sacándolos por las mangas. Así lo convirtió en perfecta capa. Las mangas se le escurren, y el Rey Arturo las recoge hasta los codos, pero a cada rato la seda insiste en taparle las manos. Acostumbra traer las espadas y las pistolas sujetas al cinturón elástico y ha unido a sus armas la macana que encontró al lado del escalón del parquecito redondo que está junto a la casa, macana de alguno de los dos vigilantes. A veces, a manera de gorro del Rey Arturo, se pone en la cabeza la peluca plateada de plástico que alguien regalara a su hermana para jugar. Le ha pegado recortes de colores que iluminó para adornar su gorro. ¡Que viva el Rey Arturo! ¡Que viva el Rey Arturo!... Sin embargo, para andar en bicicleta, la capa le estorba. Entonces calza las botas de charro, los pantalones vaqueros, la mochila a la espalda, el cinturón con el llavero y sus armas, que aunque lo protegen no impiden se destrocen las llantas cuando rueda sobre enormes vidrios. Por eso ahora debe ir al lugar donde reparan bicicletas. Está al lado del parque. Sube en su patín del diablo y circula por el centro de la calle para precaverse de los vidrios. Toma la calle por la que llegaban con mamá al Parque Hundido. Una cuadra. Dos cuadras ¿Y si encontrara a alguien? Tiene miedo el Rey Arturo. Alguien podría hacerle daño. Piensa esto y está a punto de regresar a casa, pero piensa que ese alguien podría también ser alguien conocido y avanza. Además, él es el Rey Arturo. Y si quieren hacerle daño, trae macana. El es muy fuerte y también sabría escapar veloz en su patín del diablo. Si ese alguien fuera mujer, él la vencería, como cuando jugaba vencidas con mamá. Los hombres son más fuertes que las mujeres, piensa el niño, porque los hombres tienen más huesos que las mujeres. Tres cuadras. El parque. El cielo estaba asombrosamente azul. Algunas pequeñas nubes blancas y casi transparentes, como jirones, lo cruzaban aquí y allá. El Rey Arturo se detuvo a admirar el cielo. Caminó bordeando el parque, sin atreverse a entrar. A ese parque no podían ir solos los niños, porque se los robaban. Se paró al lado del patín del diablo: –¡Ey! –gritó, a fin de cuentas él era el Rey Arturo. –¡Ey! ¡Ya llegué! ¡Ey! Nadie le respondió al Rey Arturo. Tal vez porque no había nadie, pensó. Pero en ese parque siempre había gente. ¿No estaría el hombre que vendía algodones de dulce? ¿Dónde estaría? El lo reconocería de inmediato y podría tal vez llevarlo con mamá. O el chicharronero... Era tan verde el parque que parecía mirarlo amenazante. El niño rodó unos pasos para quedar frente al camino que al abrir el verde con su trazo gris lo volvía menos temible. –¡Ey! –volvió a gritar. El Rey Arturo temía que saliera alguien. El Rey Arturo quería que saliera alguien. –¡Que viva el Rey Arturo! En ese parque siempre había gente. Del otro lado del parque se agolpaban los niños en los juegos. Estaban los columpios, las resbaladillas, los changueros, el arenero, los tubos para deslizarse como bombero y que tanto encantaran al niño cuando iba con su mamá. Ahí tenía que haber niños, más niños, en el otro lado, y en bicicleta si se atrevería a cruzar el parque, no tardaría tanto, sí, aunque el parque era 163 muy grande... Bordeando el parque llegó al lugar donde arreglan las bicis. La cortina bajada y con candado. El Rey Arturo se acuclilló y probó todas sus llaves. Ninguna entró en el candado. El Rey Arturo cruzó la calle hacia el taller eléctrico-mecánico que sí estaba abierto. Tomó un martillo y con él golpeó el candado hasta que sintió hambre. Entonces sacó de su mochila una barra de chocolate y un cartón de jugo de naranja. Y siguió golpeando hasta que el candado cedió. Para alzar la cortina metálica se valió del gato hidráulico que vio desde que llegó en el piso, frente al taller mecánico. Este era el taller al que venía papá los sábados por la mañana, para arreglar detallitos del coche. Era su amigo el que trabajaba aquí, y le había enseñado cómo usar el gato. Lo atoró en la orilla de la puerta y la subió lo suficiente para que el Rey Arturo se deslizara bajo ella y entrara a la oscuridad y empezara a pasar por abajo de la cortina una bicicleta que él sabía desde antes dónde buscar, donde estaban las bicis para niños de su tamaño que el señor que reparaba las bicicletas tenía siempre acomodadas en el mismo lugar. Acostada resbaló la bicicleta hacia la calle. Supo a la luz del sol que era de color naranja y andando en ella regresó a la casa a protegerse de la llegada de la oscura soledad. Otro día regresaría por su patín del diablo. Ahí lo esperaría en la banqueta. El parque le había dado miedo. Entrar a la bicicletería oscura le había dado miedo. El Rey Arturo había llegado demasiado lejos. Quería llorar. Quería que llegara su mamá, y lo cuidara y lo abrazara, aunque lo regañara por los cristales rotos, por lo del coche, por las pelotas. ¿Por qué no estaba él donde estaban todos? Tenían que volver por el niño, tenían que regresar por el niño. Debían volver. Iban a volver. Pedaleó con todas sus fuerzas las tres cuadras y media, sudando, con la vista fija en la calle, temiendo perderse en el camino de regreso a casa, prestándole toda la atención. En cuanto llegó, saltó de la bicicle- ta para entrar y aseguró la puerta de la casa. Tenía sed. Tenía hambre. El estómago revuelto y algo parecido a una ansiosa desesperación. Tomó el último plátano del frutero, seguía tan amarillo como había quedado el día de la Gran Desaparición, y lo comió sentado en la alberca de pelotas organizada, después de varios días de practicar la pesca de pelota en el supercito, en un rincón del cuarto de los niños, empujando la cama de la piesera para cerrar con ella la esquina. El Rey Arturo quería una pistola de verdad para protegerse, pensó. Una que echara balas, que matara gente, que sacara sangre, que lo hiciera fuerte. Quién sabe qué hubiera hecho con ella esa noche, el niño, si la hubiera tenido. Se quedó dormido mientras la deseaba, y no despertó hasta que había desaparecido la oscuridad, hasta que la mañana del nuevo día fuera lo que inundara el cuarto del Rey Arturo. Comió queso el rey Arturo, tomó leche con chocolate el rey Arturo, el rey Arturo de culo rozado que debiera volver a bañarse para sanarlo. Y pensó para sí mientras desayunaba que le gustaría que la película de Robin Hood fuera de otra manera. Le gustaría ver a Robin solo, tirando flechas, cruzando el bosque, porque no le gusta que los pobres sean tan pobres y no entiende por qué esconden las monedas si es que son pobres ni por qué el recaudador los encuentra y no le parece bien que mientan, ni que Robin robe ni que el rey se chupe el dedo y grite tanto. Robin debiera estar solo en su película. Robin lo tendría todo y no mentiría ni robaría porque tendría todo el dinero del mundo para sí. Sobre todo porque Robin Hood fue el primero de todos los hombres, hace mucho, hace cien ochocientos treinta y diez cuatro cien doce años, o sea hace mucho, mucho, muchísimo, cuando vivían los dinosaurios y el mundo era un cubo de hielo. Termina su desayuno y siente ganas de hacer popó, perdón, del dos, piensa el niño. Sale al jardín, se inclina al pie de la yuca, se acunclilla. El Rey Arturo tiene miedo de sentarse en el excusado porque el baño le da miedo. Antes le daban miedo las arañas que brotaban en la pared 164 del baño, y no quería ir solo. Ahora no ha tenido valor de comprobar que ya no hay arañas, ni en las paredes del baño ni en el patio ni en el jardín, ni entre las plantas, ni en las ramas de los árboles. No hay arañas como no hay personas, hormigas o bacterias heterótrofas. El niño tardará en darse cuenta de que el excusado es un lugar seguro. Mientras, defeca en el jardín, y los excrementos conviven los unos con los otros, aunque más y más días, enteros, sin disolverse. La mierda en el jardín no trae problema. Pero el culo del niño está lastimado. Se ha rozado el niño. No se limpia bien. Hace muchos días que no se baña. Al niño le duele, y recuerda que mamá le decía que el niño debía bañarse a diario para no rozarse. Al rey Arturo no le gusta recordar a mamá porque llora y tiembla de abandono, y olvida que él es fuerte, que es quizá el hombre más fuerte en toda la tierra. Cuando salía a la tienda con mamá, de la mano, y su hermana, de la otra mano, las dos suplicaban que no las estrujase porque sentían reventar sus dedos por la fuerza del niño. El niño tiene que bañarse, eso es todo, y secarse muy bien, y limpiarse cuando va al baño aunque al principio duela. Por fortuna no caga a diario, tiene problemas, en parte por el jardín, en el que no está muy cómodo de cunclillas, en parte por los chocolates, los caramelos y los bombones en lugar de las verduras, el huevo, la carne, la lechuga y los colorados jitomates. Ya comerá manzanas que tanto le gustan, en cuanto las encuentre. Son molestias pasajeras, estar rozado y estreñido. Aunque parece no pasar, todo parece estacionado en una pausa zalamera. Ni la mierda se corrompe. El cuerpo del vecino, lo sabe el rey Arturo porque ha entrado a comprobarlo, aunque ya está frío, sigue intacto. La carne no se pudre. Los grandes basureros de la ciudad, muy lejos de donde vive el niño, parecen refrigerados, idénticos a como estaban el día de la Gran Desaparición, pero sin alimañas ni personas caminándoles por el lomo, espulgándolos. Tampoco lo habitan aquellos millones de insectos. No queda una sola mosca o mosquito u hormiga u oruga o gusano. Es- tá limpia la basura, si así puede decirse, libre de cualquier forma de vida o de muerte. Como las aguas del Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México y que sigue vaciándose, dejando los conductos semivacíos en espera de la defecación escasa del único habitante, del que hoy se autonombra el rey Arturo, que viva el Rey Arturo. Ni la mierda se corrompe. Ha desaparecido toda forma de vida que requiera de otro ser vivo para sobrevivir. Sólo restan los vegetales que saben abastecerse por sí mismos usando el sol, el aire, el agua y la tierra. Las plantas heterótrofas, las que no fabrican su propia clorofila, han desaparecido, las parásitas, las que viven en estado de simbiosis, las saprófitas. Así, los hongos y las bacterias que producen enfermedades en los hombres o en las plantas, las que se alimentan a expensas de sustancias muertas o en descomposición, las que viven sobre otras plantas, han desaparecido. La ley de la vida se ha trocado, ahora consiste en que nadie puede necesitar a nadie. Todo debe sustentar su necesidad en la cosa y en la naturaleza. Adiós a la tiña, al tétanos, al moho, a la roya de los cereales, a la tuberculosis, al huitlacoche de negra ceniza, a los líquenes que desaparecidos han dejado sin alimento a los renos, y ya no se verá el maná o pan del cielo arrancado por el viento y transportado a grandes distancias, el milagroso alimento del desierto; adiós a los hongos, a los bacilos del yoghurt, a las levaduras que fermentan el pan y la cerveza. De cualquier manera, no hay quien quiera hacer pan. Ya no hay hombres ni mujeres sobre la faz de la tierra. Todo lo que queda del género humano es el Rey Arturo, ¡que viva el Rey Arturo! ¿Qué gran error lo ha dejado libre de la Gran Desaparición? El los necesita a todos. Pero si él sigue vivo es porque ha comprendido que no hay más persona que la suya de cuatro años. Tal vez de cinco, porque él sabe que su persona cumple cinco años el 14 de noviembre y no sabe en qué día vive, pero recuerda que era noviembre cuando aún no se habían ido los demás. 165 Ha aprendido a estar a solas. Los alimentos permanecen sin pudrirse, sin cuajarse la leche, y el pan, aunque se endurece, no se llena de hongos, y el cuerpo del niño no alberga huésped ninguno, y en sus dedos cortados por las herramientas y el cuchillo, las heridas no se infectan, ni las asperezas de la cara, ni las costras de mugre que se le han formado en el cuero cabelludo, ni el culo rozado por la ausencia de higiene. Ha aprendido a estar a solas, y en sus sueños se refugia el espíritu. Como el Robin Hood que dio vuelta en la esquina antes de abordarlo, los demonios sueltos que pueblan en ausencia del Hombre la tierra, llegan al niño sin tocarlo. Inundan los sueños del Rey Arturo. El debe sólo clamar la frase que lo sostiene (¡que viva el Rey Arturo!, ¡que viva el Rey Arturo!) porque los otros parecen exigir su cabeza. Pero no es en su contra que se avalanzan los habitantes de los sueños. Ellos son emisarios de lo que no tiene dónde sostenerse después de haber sido el dueño de la tierra, de lo que dio sentido e infundió de vigor; del motor, el espíritu de mayor peso en la humanidad. Los sueños son las voces que no tienen dónde decirse a sí mismas. El cuerpo del niño es demasiado poco cuerpo para eso. Sobre todo porque junto al cuerpo del niño no hay más cuerpos en los cuales se externe el espíritu de la crueldad. El cuerpo del niño es carne tierna, no hay cómo poner sólo en él las raíces que estallan expuestas al aire. No hay animales, siquiera, que pudieran, atando el niño a ellos, compartir el peso de la verdad. De haberlos, habría hecho legión de mutilados el Rey Arturo, si el espíritu hubiera sabido cómo asentarse en él. Los perros tendrían sólo tres piernas, y (reemplazando al general que guarda en sacos cientos de orejas como trofeos de los presos y torturados por él –como soñó el niño una noche, como fue verdad, antes de la Gran Desaparición) las piernas acomodadas en montañas serían envenenadas por el rey para que las ratas y otras alimañas murieran por cientos a sus pies en medio de dolorosos tormentos para beneplácito de su ejecutor. Del ser temible que sería el niño si el motor cuajara en él, el cruel espíritu, el ánima de la crueldad. No hay animales. Por lo tanto no hay con quien comparta el cuerpecito de un metro de altura del Rey Arturo la llegada del espíritu que un día fue el dueño. Nadie depende de nadie. Nadie puede ser bueno con nadie, ni hacerle daño, ni decirle mentiras, ni decirle verdades, ni hablar en voz suficientemente alta como para ser escuchado. Porque no hay quien escuche. Lo que deseaba aquel militar centroamericano (que el mundo se hiciera sordo a otros, que las orejas rendidas e inertes se tiraran como insectos narcotizados a sus pies) ha sido cumplido y con exceso. Y con dios, esto lo piensa el Rey Arturo, que no sabe lo que íbamos diciendo, con dios simplemente no se puede hablar. Esto no lo sabría todo el mundo. Tal vez alguien estuviera en la iglesia de San Juan hablando con él, tratando de entenderse entre llantos y gritos. San Juan quedaba a media cuadra de la bicicletería. Las puertas, que daban al atrio y a una pequeña plaza, estaban abiertas de par en par. No había nadie en la iglesia. Ella no le decía nada al Rey Arturo. En su casa, sólo las muchachas iban a la iglesia y en día domingo, el día que no se sabía de ellas. Una sola vez lo llevaron a la iglesia. Había varias largas filas de gente y al llegar al pie del altar, hombres vestidos con blancas sotanas cruzaban con ceniza las frentes. También lo hicieron sobre la cara del niño. Cuando llegó a la casa, mamá le dijo ¿te dijeron polvo eres y en polvo te convertirás? (no, no se lo habían dicho, pero mamá no le dio tiempo de contestar), pues no les hagas caso, tú no eres de polvo, tú eres de alegría, corazoncito... niñito precioso. Y luego, balanceándolo hacia atrás y hacia adelante sobre sus piernas, le hizo riqui-rán, riqui-rán, y cosquillitas en el cuello... Frente a la iglesia estaba la casa de un señor poeta, le había dicho su mamá, y en la que compraban, de vez en cuando, buñuelos a las monjitas. El ya no vivía ahí, le dijo su mamá, cuando él le preguntó si el 166 poeta vivía con las monjitas. Trepándose en la puerta, agarrándose de la herrería que cubría la madera, el Rey Arturo tocó el timbre de las monjitas. Nadie salió. No se oía nada, no se las oía cantar como cuando iba con mamá... Con mamá todo era distinto, muy distinto. Atrás de las puertas cerradas de las casas, el mundo se echaba a cantar cuando pasaba mamá. En la fuente de la plaza, el Rey Arturo metió las manos y las mangas y salpicó hacia todos sitios. Usó una espada para salpicar más. Lanzaba el agua y gritaba al mismo tiempo: También lo dice dios, ¡que viva el Rey Arturo!, ¡que viva el Rey Arturo! II Y cuando regresaron a la casa, papá oso, mamá osa y el hijo osito, éste preguntó: "¿Quién se sentó en mi sillita... quien se comió mi sopita..." ¿QUIEN ROMPIÓ la ventana? ¿Quién abrió la puerta? ¿quién se comió mi sopa? ¿Quién destrozó los vasos con la pelota? ¿Quién hizo caca en la alfombra? ¿Quién batió y revolvió la cocina? Subieron las escaleras, y al ver al niño dormido en la cama, con la videocasetera encendida, exclamaron: –¿Quién se durmió en nuestra cama? Las preguntas se multiplicaban de cuadra en cuadra: ¿quién nos hizo esto?, ¿quién entró a la casa?, ¿quién se llevó el coche? ¿quién demonios hizo tanto desorden, regó tanta basura, quién fue? ¿Quién saqueó mi tienda? ¿Quién se llevó el dinero de la caja? ¿Quién vació la ropa? ¿Quién lo tiró todo, lo revolvió todo, lo ensució todo, lo destruyó? ¿Por qué se han muerto todas las plantas? Sólo han sobrevivido las que al aire libre no necesitan más agua que la lluvia de la ciudad. En silencio han vuelto las parásitas, las heterótrofas, los hongos, las bacterias. Los animales. En silencio regresa la vida como si nunca hubiera huido de la ciudad. Los hombres en cambio gritan al regresar porque les han tocado sus cosas. ¡Ay! ¡Qué caray! El niño despertó cuando oyó voces. Saltó asustado, pero también el corazón le dio un vuelco de alegría. Los que lo descubrieron en su cama no compartieron su gusto, ni tampoco su temor. Podría tener la más peculiar apariencia, pero era sólo un niño, un pequeñito de escasos cinco años. Un niñito que les preguntaba por su papá y por su mamá. Los años que sí habían pasado por el rey Arturo tampoco habían dejado huella en su apariencia. Ya lo había hecho todo. Había visto todas las películas, hasta las de tres equis. Había comido de todas las comidas. Vivido en todas las casas que se le había antojado. Manejado todos los automóviles que le había dado la gana, desechándolos cuando se les terminaba el tanque de gasolina o cuando le daba la gana. Sabía encenderlos sin llaves y con llaves. Sabia conducirlos aunque alcanzara solamente de pie los pedales para acelerar y para frenar. Había usado las ropas más extrañas, desde la bata de seda que ahora vestía, hasta sacos, abrigos, sombreros. Lo que encontrara en los roperos de las casas. Y sobre cada lugar había dejado su marca, su desordenada marca de niño aterrorizado en su soledad y ensoberbecido de ser el rey, de ser el único, de ser el dueño verdadero: "¡que viva, que viva, que viva el rey Arturo!". Había sido dueño de todos los tesoros que habitaran la ciudad. –Tu nombre. –El niño. – Tu nombre. –El niño. –¿Así te llamas? –Así me decían todos, el niño. 167 –¿No tienes otro nombre? –Sí. El Rey Arturo. El tipo alzó la mirada del teclado de la máquina de escribir y se le quedó viendo. Maldito escuincle, pensó. No estaba de muy buen humor. Era el del turno de la noche, pero el de la mañana no llegaba, y, de cualquier manera, con lo que pasaba, no tendría manera de salir de la oficina. –Tu apellido. –Velásquez. –El otro apellido. –Velásquez. ¡Mierda! Cuando ya todo comenzaba a ir bien... –Edad. –Tenía cuatro años el otro día. –Domicilio. Guarda silencio. –¿Dónde vives, niño?, ¿dónde duermes? La memoria del niño corre de casa en casa. Pasa acelerada por las habitaciones donde ha dormido: las de la Colonia del Valle, la Florida, todas las casas de Francisco Sosa. Años de dormir en lugares distintos. –¿Dónde están ahora tus papás? Su memoria deja de correr de una cama a otra, de una a otra barda saltada con la escalera que el niño muda consigo. Años de dormir en una casa distinta, porque el niño detesta ver su huella y ama tomar por asalto una casa, usar la escalera, brincar la barda, romper los vidrios, comer, usar, ensuciar, hurgar, revolver, llevarse lo que le gusta para botarlo más adelante. Su memoria deja de correr y llega al punto más lejano. Recuerda: –Boston 20. Colonia Nochebuena Insurgentes. 563-09-07. El tipo deja a un lado la máquina de escribir y marca el teléfono mientras observa al niño vestido estrafalario, descalzo y de cabello a me- dias revuelto, a medias engomado, con un copete curiosísimo, meticulosamente ordenado y mechones mugrosos y enredados en la nuca. Hay un revuelo enorme en la casa donde suena el teléfono. Es una casa devastada. Reina el mayor desorden. La suciedad alcanza un grado que nadie imaginó. ¿Quién podría darse cuenta, en medio del desastre, de que el niño no está? Son cuarto para las ocho de la mañana. La familia debiera estar desayunando, antes de salir disparada a dejar los niños a la escuela. Las muchachas debieran estar por terminar de preparar las loncheras. Eso debieran estar haciendo, pero de pronto... ¿Cómo podrían ser ambas cosas, en ese desorden, en medio de basura que oculta la mesa, las sillas, las duelas del piso, la alfombra de la sala?... Los sillones están desarmados, el baño está inundado, los closets vacíos, y la ropa esparcida por aquí y por allá, hasta en el jardín, revuelta con basura de todo tipo, y por aquí y allá embarrada en mierda. Nadie se explica qué ha pasado, de dónde han salido tantas pelotas, tantas cintas grabadas con películas, tanta basura. Cómo ha podido pasar esto. La mamá descuelga el teléfono, cuando lo rescata del mundo de basura que lo cubre, asqueada al encontrar la bocina pegajosa, goteando mermelada. –Bueno. –¿Es el 563-09-07? –Sí. –¿Con quién hablo? Una ola de mal humor sube por Julia. Sus ojos repasan todos los puntos de la casa. Es un desastre. Hasta en las paredes hay basura adherida. No puede explicarse qué pasó. Por abajo del aparato telefónico escurre leche con chocolate. Cae una gota en su zapato. –¿Con quién quiere hablar? –¿Es la casa de la familia Velásquez? –Sí. 168 –Hablo de la Delegación Policíaca de Coyoacán. Tenemos aquí a un niño menor que dice llamarse el niño o el Rey Arturo Velásquez Velásquez. –¡En donde está el niño! –¿Quién habla? –Soy su mamá. –Su nombre. –Julia Velásquez. Soy la mamá de el niño. Voy para allá. Cualquier otro día habría llegado a la Delegación en quince o veinte minutos. Cualquier otro día: solamente salir de la cuadra les podía llevar diez veces ese tiempo. Su carro era el único no estrellado contra alguna barda, una puerta, árbol, otro carro o ventanal. Habría de moverse los coches, y después quitar los vidrios rotos, las ramas de los árboles, las paredes derrumbadas para poder salir. Julia Velásquez dejó el coche y se dirigió caminando hacia la esquina, obnubilada, sin darse cuenta de que iba con ella su marido, el papá del niño, llevándola del brazo, casi jalándola, asombrado pero no atónito, decidido a llegar por el niño. En cuanto alcanzaron la avenida ancha, Patriotismo, tomaron un taxi. –Llévenos a la Delegación Policíaca de Coyoacán. –Va a estar imposible, pero orita vemos cómo le hacemos –contestó el taxista. El había reaparecido adentro de su automóvil, cuadras atrás, en un alto. Siguió adelante, pero en instantes supo que había ocurrido algo. Lo oyó en el radio antes de acercarse al área de desastre. –¿Imposible? El radio del taxista sigue encendido. No se escucha ni la música ni los anuncios habituales. Un comentarista con ritmo agitado va recitando los partes policiales que se reportan del sur de la ciudad: asaltos a casas habitaciones, edificios, oficinas, comercios de todo tipo, automóviles estrellados o robados, allanamientos de domicilios, saqueos... La policía anuncia que se están instalando casillas provisionales de emergencia a lo largo de dos cuadras de Miguel Ángel de Quevedo, para dar atención a las demandas, y recomienda que: en caso de sólo haber habido allanamiento, pero no robo, incendio, desaparición o destrucción de bienes, no reportar los hechos. Era muy importante mesurar si valía la pena usar el espacio que tal vez otros necesitarían apremiantemente. El locutor hizo una serie de recomendaciones a la población en general, con objeto de facilitar las operaciones de bomberos, policía y brigadas especiales: No circular por la zona comprendida entre Eje 5 Sur y Eje 10 Sur, Avenida Revolución y Río Churubusco. Reprimir sobre todo la curiosidad. No utilizar el teléfono más que para llamadas de emergencia. Y a los vecinos del área más afectada: No abrir las llaves de gas, desconectar la entrada de electricidad, desalojar las casas... –Pero, ¿qué pasó? –preguntó el señor Velásquez. –No lo sabe nadie, señor. Nadie, nadie. No más que no vamos a poder llegar, de atrás de donde vengo no había problema, pero mire aquí... El tránsito era tan espeso que la calle Tintoretto parecía un estacionamiento. –Es que tenemos que llegar. –Crucen a pie Insurgentes –les recomendó el taxista–parece que el problema está ahí. Pero ni se hagan ilusiones. Pagaron y bajaron del taxi. Por la Avenida Insurgentes un contingente grueso de peatones caminaba. No eran diez, no eran cien, eran miles, caminando festivos en grupos holgados, no apretados o compactos como una multitud. Relajados, la mayoría jóvenes caminantes del norte o de las afueras de la ciudad que, aburridos de ver las plantas muertas en sus habitaciones, venían a ver lo que había ocurrido donde viven los ricos, a pepenar, tal vez, si tenían suerte, las sobras dispersas por las calles y las banquetas de lo que había sido saqueado de las grandes tiendas. A lo más que llegaban las fuerzas públicas, era a proteger los grandes almacenes de vitrinas rotas, ni soñar con recoger aquí y allá huellas digitales de los 169 asaltos, pero sí trataban de hacer menos asfixiantes los atolladeros del tránsito. Detenían aquí y allá a la multitud para dejar pasar a los automovilistas desesperados que se veían varados en las avenidas y las calles que confluyen a Insurgentes. Frente al gran almacén Liverpool, la policía antimotines disparaba enormes chorros de agua sobre la gente para mantenerla alejada: en las banquetas que rodean al almacén y en las dos explanadas de sur y de norte, pilas de mercancías se encontraban tiradas en descomunal desorden. Entre las cosas regadas, la policía defendía. ¿Qué defendía? Con sus chorros bañaban también la mercancía, con sus botas y con las patas de sus caballos y con sus perros destrozaban las cosas que la gente pretendía arrebatarles. La fiesta que caminaba por la avenida Insurgentes aquí se volvía multitud. Apelotonada peleaba. Gruñía. Soltaron granadas de gases lacrimógenos. Soltaron macanazos. Soltaron a los perros. Los que no se dispersaron, fueron golpeados más y llevados a bordo de las camionetas de la policía. A pesar de las represalias, más y más gente bajaba a ver las tiendas, los grandes almacenes, las panaderías, las casas, las oficinas vueltas de cabeza y vaciadas en las calles; más y más gente: las hordas de Santa Fe, de San Bernabé, del Norte de la Ciudad, de Chalco, los que nunca pueden apropiarse de las tiendas, los que conocen qué contienen por los afiches, los comerciales del radio, de la televisión, pero que nunca podrán tener lo que los publicistas prometen... ¡Todos se acercaban a ver la gran fiesta! Pasarían días antes de que se regresara al orden. Pero éste terminaría por regresar a la ciudad, aunque nadie pudiera explicarse nunca por qué a mitad del tiempo esta avalancha desconocida atropellara la región sin ser sentida, trayendo desorden y destrucción, mugre, caos a tantas casas, a tantas tiendas, restaurantes y oficinas, y algo de muerte. ¿QUIEN LLEGÓ para dominar a quién? Porque todos los que tocan pie en tierra ejercen la facultad del dominio en otros o la fatalidad de la sumisión, así en la paz como en la guerra, en el amor como en el odio o en la indiferencia. En esta historia, ¿quién domina a quién? Cuando quedó el niño a solas para apropiarse de la ciudad y cuanto ella contenía, su poder se desvaneció en los orines que a diario derramaba en los colchones. ¿Se orinaba de miedo? ¡Se orinaba por el poder, porque todo era de él, porque él era el amo! ¿Su poder era lo que había hecho desaparecer a los demás? ¿Había arrojado fuera de la vida a los otros durante días incontables, suspendiéndolos del tiempo y su paso, sacándolos con todo y cuerpos de sus cuerpos? ¿Sí? Ahora que los demás habían vuelto, tenían en sus manos, como símbolo del poder, la maza del combate. ¡Y le iban a cobrar al niño los litros de orines derramados en su incontinencia nocturna, despilfarrados de casa en casa, de cuadra en cuadra, de colonia en colonia por la ciudad! Zangoloteada más recio la masa del poder, el niño siente la mano de su madre rozándole la cara para acariciarlo. "Mi niño", le dice "¿Tu niño?", piensa el monstruo que ha sido dueño de todo, "¿tu niño, yo? ¡Has de gritarme que viva, que viva mil veces o te mato!" Pero no mata nada el niño, ahora. No mata porque no puede matar. No tiene poder. No es él el "¡que viva!" ¡Que vivan los demás, los que han regresado! y el niño que se vaya a la porra. Bueno, no todos los que han regresado. Por la noche, a los muertos de hambre y a los miserables que salen a cazar lo que creen que encontrarán aún tirado por las calles, son arrestados y golpeados y molestados por las fuerzas policíacas. Si durante el reinado del niño no murió nadie, ahora han muerto muchos. No sabemos cuántos porque, como es la costumbre aquí, se esconden las cifras. Y han muerto golpeados, maltratados o asesinados con armas de fuego por la policía. En cambio, las señoras riegan las macetas. III 170 El niño da explicaciones. Nadie lo escucha. Si la ciudad entera está trastornada, ¿quién lo va a escuchar a él que no es nadie, que es menos que nadie, que es sólo un niño? En la noche lo acuestan a dormir. Mamá lo arrulla, cantando suavemente para su niño. Papá entra a la casa y se detiene en el quicio de la puerta del cuarto del niño. Los hermanos ven la televisión en el estudio de papá, el único rincón no sembrado por el caos. Ven escenas similares a las de la casa. –¿Ya fuiste con los Calera? –De ahí vengo. Sólo fui a eso. –¿Y de verdad están velando el cuerpo en casa? –Sí. No creo que lo hubieran podido hacer de otra manera. Con este caos. –¿Cómo están? –Imagínate. –¿Les diste el pésame de mi parte? –Por supuesto que sí, Julia. –¡Pobre profesor Calera! –Mañana es el entierro. Salen de aquí a las once. Nos disculpé. Mamá vuelve a arrullar al niño. Este trata de escuchar atrás de los arrullos lo que dice la televisión. Mamá guarda de pronto silencio. –Fui yo, mamá, fui yo. –Ya duérmete. Es tarde. Ha sido un día difícil. Cierra tus ojitos. –¿Me perdonas, mamá? Fui yo. Fui yo. Yo lo hice todo. –No, mi amor. No fuiste tú. Nadie sabe quién fue. –Yo sí sé. Fui yo. Ha sido un día difícil. Julia tiene los pelos de punta. –¡No te quiero oír decir eso! ¡Te prohibo que lo repitas! –Yo lo hice. A Julia se le altera la voz: –¡Con un demonio! ¡Cállate! ¡Olvida eso! Papá observa la escena desde el quicio. Tampoco entiende nada. –Julia, déjamelo a mi. Yo me encargo del niño. Mamá sale del cuarto. Está fuera de sí. No quiere ver porque adonde pone los ojos hay algo más que desastre. ¿Qué pasó en esta casa? Las sirvientas han limpiado todo el día y no consiguen regresar ni de lejos las cosas a su lugar. Corre a sentarse con los otros hijos frente a la televisión. Papá se sienta junto al niño, en la cama. –Es que fui yo, papá. Quiero que me perdonen. –¿Fuiste tú? –Sí, papá. –El que trastornó todo en la ciudad. –Sí, deveras. –El que manejó los coches y los estrelló, y rompió los muros, y vació Liverpool y saqueó las tiendas... ¿Cómo ibas a ser tú? –Fui yo. Yo lo hice. ¡Que viva! ¡Que viva el Rey Arturo! –¿Dices que tú lo hiciste? –Sí yo fui, yo fui. –Fuiste tú. Aunque te castigue fuiste tú. –Fui yo, me hagan lo que me hagan yo fui. –El responsable de todo. –Sí, papá. Ustedes me dejaron solo mucho tiempo. Tampoco estaba Pedro. Ni mi abuelo. Les hablé y no estaban. Les hablé muchas veces. Y en la calle no había nadie. Yo tenía miedo. Papá se quita el cinturón. Esto sólo se podrá arreglar a cinturonazos. Falta una voz en la escena, una voz que clame la verdad de esta historia: ¡que viva! ¡Que viva! ¡Y le exija al padre que guarde el cinturón en su lugar y mire a su hijo con respeto! ¡El sí lo hizo! ¡El fue! Si quiere tener la razón el padre, debe gritar con nosotros ¡que viva el rey Arturo! ¡Que viva el rey Arturo! 171 De: BOULLOSA, Carmen (1995), Quizá. Caracas: Monte Avila Editores Latinoamericana, pp. 115-143 (= Contintentes). 172 Contenido: Sor Juana Inés de la Cruz: Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz [1691] María Enriqueta Camarillo: Llegará mañana Dolores Bolio: Numen de la selva [1939] Nellie Campobello: Las manos de mamá [1937] Guadalupe Dueñas: La tía Carlota [1958] Amparo Dávila: La quinta de las celosías [1959] Amparo Dávila: El desayuno [1959] Elena Garro: La culpa es de los tlaxcaltecas [1964] Elena Garro: Antes de la Guerra de Troya [1964] Inés Arredondo: Estío [1965] Inés Arredondo: La sunamita [1965] Julieta Campos: Celina o los gatos [1968] Rosario Castellanos: Lección de cocina [1971] Rosario Castellanos: Cabecita blanca [1971] María Luisa Mendoza: Tiniebla tlatelolca [1971] Beatriz Espejo: Las dulces [1979] María Luisa Puga: Las posibilidades del odio [1978] Elena Poniatowska: La ruptura [1979] Bárbara Jacobs: La vez que me emborraché [1982] Mónica Mansour: El terreno que hemos pisado [1984] Ethel Krauze: Isaías VII, 14 [1987] Ethel Krauze: Al teléfono [1987] Gabriela Rábago Palafox: El recetador [1990] Carmen Boullosa: Que viva [1995] 2 24 29 33 53 56 63 67 78 83 89 96 110 117 124 129 131 147 150 156 160 166 169 172 173