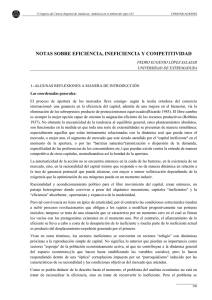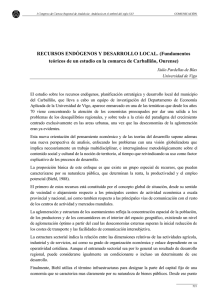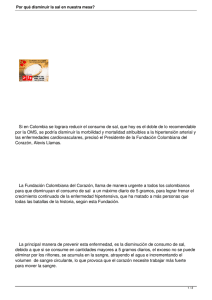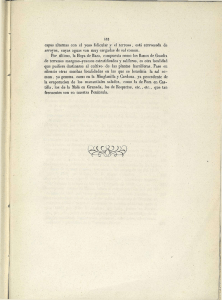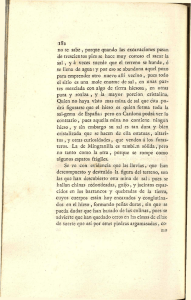sociedades anónimas laborales en el desarrollo regional
Anuncio

,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES EN EL DESARROLLO REGIONAL Esteban Ruiz Ballesteros Javier Escalera Reyes Javier Hernández Ramírez Pablo Palenzuela Chamorro UNIVERSIDAD DE SEVILLA Las sociedades anónimas laborales, como fórmula empresarial, no han tenido en Andalucía la misma implantación que en otras comunidades autónomas del estado español -Cataluña, País Valenciano, País Vasco- (Hölstrom, 1994). Si en aquéllas, con un tejido empresarial más articulado y desarrollado que el andaluz, la sociedad laboral fue una respuesta obrera en momentos de crisis y cierre de empresas, en Andalucía hemos tenido que esperar a que la configuración del tejido empresarial se vea dramáticamente afectada —tanto de manera general, como en algunas comarcas específicas— para que los trabajadores opten por la creación de sociedades anónimas laborales como única forma de mantener su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, esta fórmula empresarial ha venido dando cobertura a una tímida, pero efectiva, tendencia de autoempleo que se evidencia en las asociaciones de un número reducido de trabajadores (entre tres y diez) constituidos como pequeña empresa bajo la fórmula de SAL. Como vemos, dos realidades bien distintas bajo una misma denominación, que suponen una fórmula alternativa para el mantenimiento-reactivación de un tejido empresarial ciertamente débil, contribuyendo al desarrollo regional. En cualquier caso, nos situamos ante un fenómeno empresarial complejo e insuficientemente conocido, pero con un potencial notable, y al que por tanto se le debe dar un tratamiento diferenciado y específico, por la importancia que tenga y pueda desarrollar en el conjunto de nuestro tejido productivo. Las sociedades laborales, independientemente del sector de actividad, tienen en común un modelo sociolaboral en el que la relación capital / trabajo toma una configuración específica: los trabajadores son al mismo tiempo los accionistas de la empresa. Es ese contexto de Democracia Industrial el que las diferencia de otras empresas que se dediquen a la misma actividad, y que además las hace formar una tipología homogénea en el conjunto empresarial. Las sociedades anónimas laborales se enfrentan, cada una de ellas, al reto de la viabilidad económica, a la permanencia en un mercado competitivo y global; en eso compiten en pie de igualdad con cualquier otra empresa, sea cual sea el marco jurídico de ésta. Sin embargo, estas empresas se enfrentan también a un reto sociolaboral: el desarrollo de esa democracia industrial, de esa estructura empresarial interna en la que se debe mantener una organización productiva jerárquica y, al mismo tiempo, una estructura accionarial igualitaria. En este sentido, el control y sometimiento del trabajador en una empresa capitalista al uso, debe sustituirse por un marco de relaciones participativas y una corresponsabilidad en la gestión entre los miembros de la plantilla. Por eso, junto al éxito meramente económico, y como condicionante imprescindible para éste, las sociedades anónimas laborales deben generar una viabilidad sociotécnica que las lleve a establecer un marco de relaciones y organización interna acorde con su estatuto jurídico. En muchos casos ese el principal y mayor handicap 368 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES de estas empresas, ya que la mayoría de ellas está formada por un colectivo laboral que debe cambiar sus hábitos, percepción y funcionamiento heredados de la estructura de sociedad anónima precedente. En todos los casos, las empresas que se constituyen en SAL, como estrategia obrera para mantener una actividad económica preexistente, debe experimentar una transformación cultural, porque son parámetros estrictamente culturales los que posibilitarán o no el desarrollo de un nuevo marco de relaciones internas, de una nueva percepción del trabajo y su contexto. Nuestra experiencia (Escalera y Ruiz, 1996; Hernández, 1996; Ruiz y Gallego 1996) nos revela claramente la centralidad de los aspectos sociolaborales para comprender, intervenir y en su caso, potenciar la fórmula de SAL; y cómo estos factores puramente sociolaborales se anteponen —bloqueando o potenciando— a la viabilidad económica de los proyectos. En este sentido no debemos entender lo sociolaboral como el marco jurídico que da cobertura a estas empresas, sino principalmente las pautas, valores y formas culturales que deben consolidarse en ellas al respecto del trabajo y la producción No obstante, es preciso todavía profundizar en el conocimiento de este sector empresarial en Andalucía, y concretamente en relación con ese elemento distintivo y central para su funcionamiento: el marco cultural de relaciones sociolaborales. El carácter, consolidación, y desarrollo de estos aspectos sociolaborales son los que condicionan no sólo el mantenimiento de una actividad económica preexistente, sino también su capacidad competitiva en el marco de una globalización económica. No olvidemos que la constitución de una SAL desde una empresa anterior procura el mantenimiento de la actividad implementando dos estrategias distintas pero convergentes: (1) racionalización y reorganización productiva, y (2) flexibilización de la plantilla y transformaciones en la cultura del trabajo y la cultura de empresa (Palenzuela, 1995, 1996). Las sociedades anónimas laborales en Andalucía generaban en 1990 el 23% del empleo en el marco de la economía social. Actualmente existen 475 empresas con esta estructura, la mayor parte de ellas se encuadran en el sector servicios (69,2%), aunque el mayor número de trabajadores se da en el sector industrial (51,9%). En realidad se trata de dos modelos de SAL bien diferenciados en cuanto a su estructura, simplificando: unas pequeñas y formadas ex-novo —las de servicios—, y otras mayores y provenientes de la reconversión de una empresa anterior —las industriales—, son las segundas, sin menospreciar el papel de las primeras como generadoras de autoempleo, las que tienen una mayor incidencia sobre el tejido industrial andaluz, y sobre las que nos ocuparemos —en dos de sus casos más emblemáticos— en las páginas que siguen. Hytasa y el mantenimiento de la actividad productiva En el contexto sevillano, la industria textil ha sido unos de los subsectores que ha sufrido con mayor virulencia la crisis. Desde mediados de la década de los setenta ha descendido el número absoluto de plantas tanto en las industrias de primera transformación (desmotadoras de algodón, cardado, lavado, peinaje de lana, etc.), como manufactureras (hilaturas, tejedurías, tinte, etc.) y confeccionadoras. La crisis energética de 1973, el incremento de la competencia a raíz de la expansión de la industria textil en zonas donde el coste laboral es más bajo, la descentralización productiva y la proliferación de talleres sumergidos son algunas de las causas profundas que explican que, en la ciudad de Sevilla desde 1976 se haya producido el desmantelamiento de gran parte de las factorías textiles (73.8%) y la reducción de los puestos de trabajo en más de un 60%. Hilaturas y Tejidos Andaluces S.A (HYTASA), la industria textil más emblemática de la ciudad de Sevilla por su larga trayectoria e importante incidencia social, no ha sido una excepción en esta dinámica regresiva. La influencia negativa de la crisis general del textil sobre HYTASA ha intentado paliarse a través de diferentes vías como el cambio de la titularidad de la empresa -mediante la intervención del Estado primero y la reprivatización después-, la aplicación de distintos planes de viabilidad, la renovación tecnológica, la venta de terrenos de anterior uso industrial, la eliminación de las fases menos rentables del proceso productivo, etc. Sin embargo, a pesar de que todas estas medidas se acompañaron de la paulatina 369 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES reducción de la plantilla -que ha pasado de casi dos millares de trabajadores a finales de la década de los setenta hasta los 541 de la actualidad- no han cumplido su objetivo de relanzamiento de HYTASA hasta el punto de que, a finales de 1995, la liquidación parecía inminente ante el creciente pasivo que anunciaba la quiebra técnica de la empresa. Una crisis de tal magnitud, con una historia tan dilatada, y salpicada periódicamente con amenazas de cierre han generado entre el colectivo de trabajadores una sensación de incertidumbre con respecto al futuro de la empresa y al suyo propio como operarios. A pesar de que la mayoría de ellos disfrutan de contratos por tiempo indefinido, a lo largo de todo este proceso se ha ido generalizando la desconfianza con respecto a la continuidad de la factoría, lo que se traduce en un cierto fatalismo y en una actitud pasiva. La generalización de esta percepción, desarrollada sin interrupción desde finales de los setenta a la vez que la titularidad de la factoría iba cambiando, es un factor de gran importancia, ya que está condicionando un clima sociolaboral de incidencia negativa -como factor de bloqueo- en la transformación de la anterior Sociedad en Sociedad Anónima Laboral y en la posterior viabilidad del proyecto. Los últimos avatares en la viabilidad y titularidad de la empresa1, y la firme decisión de Patrimonio del Estado de abandonar el accionariado, propiciaron que la Junta de Andalucía propusiera la creación de una Sociedad Anónima Laboral (SAL) que, a través de una suspensión de pagos controlada y el traspaso de la deuda de Patrimonio del Estado a la nueva empresa, permitiera la gestión de HYTASA por parte de los trabajadores. Las fuerzas sindicales2, que inicialmente rechazaron la transformación en SAL y propusieron a la Junta de Andalucía que fuera el accionista mayoritario, aceptaron finalmente la propuesta de constitución de la SAL con la condición de que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) tutelara la nueva sociedad por un periodo de tres años, prorrogables por dos más. Como consecuencia de los contactos, en febrero de 1996, la asamblea de trabajadores acordó constituir la SAL. La amenaza de liquidación definitiva de la factoría y el rechazo de la Junta de Andalucía a asumir la dirección, gestión y control de la empresa fueron los factores que impulsaron a la mayor parte de los trabajadores a aceptar sin grandes esperanzas la transformación de la antigua Sociedad en Sociedad Anónima Laboral. Las duras negociaciones que supusieron la aceptación del proyecto de SAL por parte de los sindicatos junto a la actitud reticente de Patrimonio del Estado para hacer efectivo el importe de las 1 Durante la década de los ochenta HYTASA era una empresa pública gestionada por Patrimonio del Estado, en 1990 fue reprivatizada y adquirida por el consorcio de empresas "Gossypium/Integusa" por la cantidad simbólica de cien millones de pesetas, el compromiso de aportar 2.700 millones en un plazo de dos años, rentabilizar la empresa y mantener estabilizada la plantilla. La situación se transformó en inestable cuando sólo un año después de la compra (3-X-1991) GOSSYPIUM, principal accionista del consorcio, abandonó la Sociedad por presentar suspensión de pagos en sus factorías de Cataluña. El principal valedor de la oferta de compra, sobre el que se fundaron sinceras esperanzas en todos los sectores (administración central y autonómica, sindicatos mayoritarios, trabajadores, etc.) se marchó de la sociedad para no arrastrar con su crisis a HYTASA, ahora MTT (Mediterráneo Técnica Textil). Ante la incapacidad del accionista minoritario de asumir la gestión de la totalidad de la fábrica, la amenaza de cierre volvió a frustrar las esperanzas de rentabilizar la empresa, acentuando la actitud pasiva y la percepción fatalista de muchos trabajadores. Sin embargo, la presión social y sindical nuevamente obligaron a Patrimonio del Estado -a través de su empresa instrumental "Inmobiliaria de Promociones y Arriendos" (IMPROASA)- a implicarse en la cogestión de la fábrica junto a INTEGUSA (28-II-1992), adquiriendo con carácter provisional un 30% del accionariado (4.300 millones de pesetas) y asumiendo los costes laborales. En definitiva, el proyecto reprivatizador fracasó e HYTASA se constituyó en empresa mixta. A pesar de la iniciativa pública, el proceso de desmoronamiento de la empresa prosiguió y se acrecentó en el periodo 1994/95. Los resultados anuales seguían produciendo pérdidas y el creciente pasivo de la empresa era parcialmente refinanciado mediante la hipoteca de los terrenos y naves que iban siendo liberados de la actividad textil. Por su parte, INTEGUSA fue incapaz de realizar la ampliación de capital acordada en el contrato de reprivatización y de recomprar las acciones de IMPROASA. En estas circunstancias, a medida que el pasivo crecía hasta niveles muy elevados, el grado de tensión entre los dos principales accionistas (INTEGUSA y Patrimonio del Estado) se iba intensificando. Las presiones sindicales obligaron, a partir de abril de 1995, a la Junta de Andalucía a financiar el mantenimiento de la actividad productiva y sufragar las nóminas. Sin embargo, a pesar de la intervención de la Junta de Andalucía, en diciembre de 1995 el elevado pasivo -superior a los 10.000 millones de pesetas- hacía vislumbrar la liquidación definitiva de la factoría por quiebra técnica. 2 Las fuerzas sindicales mayoritarias apoyaron el proceso previo de privatización para crear MTT, que fue refrendado en referendum por sólo un 51% de los trabajadores. La consecuencia más importante de este referendum fue la ruptura definitiva, iniciada también a finales de los años setenta, entre una parte importante de los trabajadores y los sindicatos mayoritarios, así como la quiebra de la relativa unidad sindical existente desde la legalización de los comités de empresas. La C.G.T, central minoritaria con 4 representantes de los 23 miembros del Comité de Empresa que pidió a los trabajadores el "NO" en el referendum, creció desde entonces y se convirtió en la opositora sistemática de la postura negociadora/intermediadora de los sindicatos mayoritarios, criticando la "política resignada y entreguista de CC.OO y U.G.T" ("Diario 16", 24-VII-1990). Por su parte, un porcentaje creciente de trabajadores abandonó su militancia activa en los sindicatos dejando de participar en asambleas y movilizaciones. La elevada abstención en esta consulta sobre la privatización reflejaba la confusión de los trabajadores, su divorcio respecto a los sindicatos y la paulatina generalización de una actitud pasiva que “delegaba” en los representantes sindicales las decisiones más trascendentes, al tiempo que crecía la incertidumbre sobre la continuidad de HYTASA 370 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES indemnizaciones (4.400 millones de pesetas) ha entorpecido el proceso durante 1996. Las presiones de los trabajadores (huelgas, acampadas, manifestaciones, declaraciones desesperadas a los medios de comunicación, etc.) no doblegaron la postura inflexible de Patrimonio del Estado1, hasta que, finalmente, en noviembre se desbloqueó la crisis tras la intervención directa del Ministro de Trabajo. En febrero de 1997 la empresa ha cerrado sus puertas después de sesenta años de actividad. Pendientes del cobro de las indemnizaciones para reflotar la factoría, 225 trabajadores, es decir, un 40% de los trabajadores de la actual plantilla iniciarán, previsiblemente en el próximo mes de mayo, la constitución de la nueva Sociedad Anónima Laboral. En el contexto de globalización económica iniciado en la década de los setenta, la industria textil es un sector de actividad que ha vivido un complejo proceso de reestructuración. Las plantas industriales que integran la totalidad del proceso productivo se muestran incapaces de rentabilizar sus producciones. El desarrollo de la industria en países con bajos salarios y la proliferación en algunas zonas de factorías sumergidas exigen de las empresas una estrategia de acumulación basada en la descentralización, la especialización y la eliminación de las fases menos rentables del proceso productivo. Unido a los complejos problemas estructurales del sector textil, que pueden condicionar la viabilidad de cualquier proyecto empresarial (ya sea éste público, privado o enmarcado en la llamada "economía social"), la nueva SAL se enfrenta a una serie de retos específicos, resultado de la nueva organización de las relaciones laborales, pero también de las expectativas y actitudes de los sindicatos y de los trabajadores, que pueden incidir directamente en la viabilidad y continuidad de la empresa. Los problemas sociolaborales a los que se enfrenta la nueva sociedad desde su misma constitución son los siguientes: En primer lugar, el hecho de que el proceso haya sido impulsado desde la Junta de Andalucía, una instancia externa a los trabajadores y los sindicatos. La aceptación sindical y la aprobación en referéndum de la transformación en SAL no ha sido resultado de un proceso endógeno promovido por los trabajadores o por un sector de éstos, sino que ha sido impuesto desde fuera y aceptado con resignación, como la única alternativa posible a la liquidación definitiva de la empresa, tras el rechazo de las instituciones públicas a gestionar la fábrica. En segundo lugar, la desconfianza de los distintos sindicatos en su propia capacidad para coordinar la gestión laboral de la factoría, lo que se refleja en la exigencia sindical de respaldo económico y de asesoramiento del I.F.A como condición innegociable para constituir la SAL. La insistencia en la tutela del IFA muestra el carácter exógeno del proceso de creación de la SAL y el escaso convencimiento de la virtualidad del proyecto entre aquellos que debieran liderarlo. Este último aspecto a buen seguro incidirá en el funcionamiento de la nueva Sociedad y podría convertirse en un elemento negativo si actúa entre los trabajadores como un factor de bloqueo del desarrollo de la conciencia de su nueva situación estructural como operarios al tiempo que socios y empresarios. La escasa confianza en el proyecto y la excesiva dependencia técnica y económica del IFA puede obstaculizar el desarrollo de esta conciencia y, aunque objetivamente los trabajadores detentarán más del 51% del capital social, puede entorpecer las iniciativas endógenas y limitar la capacidad de decisión y autogestión. En tercer lugar, las divisiones existentes entre las distintas fuerzas sindicales y, en algunos casos, las diferencias y rivalidades dentro en un mismo sindicato (como por ejemplo en CC.OO que vive un tenso pulso entre los denominados sectores oficial y crítico), debilita la virtualidad de un proyecto que exige la cohesión interna de toda la plantilla y, sobre todo, de sus líderes. Las diferencias internas se han manifestado a lo largo de todo el proceso, pero sobre todo en la fase final. Las discrepancias sobre algunos aspectos del Plan de Reflotamiento han acentuado las divisiones en el comité, hasta el punto de 1 El temor de la dirección de este organismo público a que la cesión de los activos a los trabajadores constituyera un conflicto legal con la Unión Europea (UE) paralizó la concesión de las indemnizaciones imprescindibles para capitalizar la continuidad de la actividad productiva e iniciar la transformación en Sociedad Anónima Laboral. 371 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES que UGT se ha desmarcado del acuerdo, por considerar que no garantiza el futuro de la textil1. La escasa confianza del comité de empresa en el proyecto unida a la débil cohesión interna pueden limitar la capacidad de decisión del futuro Consejo de Administración, fomentar la incertidumbre entre la plantilla y, sobre todo, deslegitimar su gestión ante los trabajadores. Otro factor de bloqueo no menos importante, es la propia cultura del trabajo de los asalariados de la fábrica. Desde la misma creación de la factoría, los trabajadores no han conocido los objetivos de la producción. La dirección de la empresa ha fomentado el carácter heterónomo del trabajo y los operarios se han insertado en unidades productivas en las que desconocían los fines de su propio trabajo. Este hecho se ha acentuado por el carácter descualificado de las tareas que han desempeñado. En otras palabras, el operario ha estado subordinado a la división del trabajo, actuando como una pieza más en el engranaje fabril, ha desconocido la finalidad de la actividad en la factoría y nunca se le ha consultado sobre los objetivos y decisiones trascendentales de la empresa. Este es uno de los más grandes problemas a los que se enfrenta cualquier nueva sociedad laboral, porque los trabajadores, que hasta ahora sólo aportaban su fuerza de trabajo en un proceso desconocido, se convierten automáticamente en copropropietarios de los medios de producción y, por tanto, deben participar en las decisiones sobre el futuro de la empresa y el suyo propio en un modelo distinto y alternativo de relaciones laborales. Por otro lado, el nuevo modelo de relaciones laborales posiblemente presentará importantes problemas de funcionamiento, ya que la copropiedad de los medios de producción y la cogestión de la empresa tendrá que coexistir -en un equilibrio inestable- con una organización funcional del trabajo "jerarquizada" entre técnicos y operarios. Sólo la información y participación global en las decisiones puede contribuir a la resolución de las tensiones cotidianas que, muy probablemente, resultarán de esta contradicción. Por último, no hay que minusvalorar las percepciones de los trabajadores. Como se ha señalado en las páginas anteriores, entre la plantilla está muy interiorizada la percepción de la inviabilidad de la factoría. Esto se traduce en una actitud pasiva, que puede derivar en el fracaso del proyecto. Esta percepción fatalista y la actitud pasiva que genera es, en gran medida, resultado de la descualificación y del carácter heterónomo que hasta ahora ha tenido el trabajo, pero sobre todo esta debida a la propia trayectoria de una fábrica cuya continuidad ha estado amenazada desde hace 20 años. La escasa confianza en la continuidad de la factoría no favorece las perspectivas de la Sociedad Anónima Laboral. El hecho de que, tras muchas vacilaciones, la mayor parte de la plantilla (84%) aprobara la transformación de la empresa en SAL no debe hacernos pensar en un cambio de percepción sobre la capacidad de la factoría y del proyecto de gestión obrera y colectiva, sino que más bien habría que entenderlo como la aceptación escéptica de un modelo impuesto desde fuera que se convierte en la única alternativa existente tras muchos años de crisis ininterrumpida y periódicas amenazas de cierre. Circunstancia que explica también que el 60% de la plantilla haya asumido sin gran tensión su despido concertado, a través de prejubilaciones, bajas incentivadas y planes de autoempleo y que sólo los debates sobre la dotación económica de estos planes hayan provocado momentos críticos a lo largo del proceso negociador. En definitiva, son muchos los problemas a los que se enfrentará la nueva Sociedad Anónima Laboral: los estructurales del sector, que son comunes a cualquier industria independientemente de su titularidad, los derivados de las nuevas relaciones socio-laborales y, sobre todo, los que son resultado de una percepción muy generalizada de escepticismo e incertidumbre sobre la viabilidad de la estrategia colectiva de gestión de la empresa. Todos estos aspectos sirven de base al intento de mantener una actividad productiva desde otra perspectiva económica, y en él los aspectos sociolaborales juegan un papel crucial. 1 declaraciones de Juan Mendoza. Secretario Gral de UGT.A. 28 de enero de 1997 372 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES Minas de Río Tinto SAL y el desarrollo local Si el caso de HYTASA nos sirve para evidenciar los problemas que las sociedades laborales tienen para mantener la actividad productiva, el de Minas de Río Tinto nos ilustrará sobre la trascendencia que la constitución de estas empresas puede tener en comarcas en las que ocupan una posición central dentro de su tejido productivo. En estos casos, la constitución de una sociedad anónima laboral es un factor clave para el mantenimiento de la actividad económica comarcal, impidiendo que el conjunto del tejido productivo sea afectado seriamente por la desactivación, crisis y desmantelamiento económico. Constituida en 1995 sobre una empresa que funcionaba desde 1873, MRT SAL ha experimentado gran parte del proceso interno que ahora vislumbramos en HYTASA, pero con una serie de matices que le otorgan desde el principio otro carácter como sociedad anónima laboral, básicamente nos detendremos aquí en dos aspectos: La constitución de esta SAL partió exclusivamente desde su plantilla, o más concretamente desde su núcleo sindical más activo. La administración autónoma y estatal mantuvo desde el principio una actitud más que escéptica negando toda colaboración hasta fechas muy recientes. Aunque esta circunstancia provocaba debilidad externa al proyecto, consiguió también reforzar los lazos internos y hacer del mismo un objetivo común de los integrantes de la plantilla, lo que reforzó su compromiso y articulación, aspectos básicos para su viabilidad. Pasado el tiempo, y en vistas de su credibilidad creciente, las administraciones han cambiado su percepción del mismo, estableciendo ahora vías de colaboración económica para su consolidación. Este cambio de actitud externa (de la administración, pero también de sectores privados) se ha producido después de la aplicación y efecto de severas medidas internas tendentes a la racionalización y reorganización productiva (con reducción de costes) y a la flexibilización laboral y salarial (aumento de horas de trabajo y reducción-indicialización de salarios). Todo este proceso ha consolidado a la empresa tanto externa como internamente, demostrando que puede ser competitiva y factible si continúa en esa línea1. La explotación de las minas de Riotinto ha pasado también por un proceso de desactivación y cambio de titularidad2 paralelo al de HYTASA, aunque nunca con la participación pública directa (Ruiz, 1995). En cualquier caso, lo que nos interesa ahora es la influencia de esto en la estructura sindical de la empresa. Al contrario de HYTASA, los pasos previos a la constitución de la SAL y el desarrollo de ésta han contribuido a consolidar un liderazgo sindical que siempre en Riotinto fue intenso. La SAL se ha desarrollado desde la gestión sindical, que se ha reforzado, demostrando su capacidad, también, para determinar las líneas maestras de la gestión de una empresa que conserva -lógicamente- una estructura directiva, que implementa en el aspecto productivo los mandatos de un consejo de administración de mayoría sindical. La unidad y fortaleza sindical, hacen que en Riotinto se puedan conjugar -a pesar de los indudables problemas culturales- esa dualidad obrero-empresario, la igualdad en los aspectos accionariales3 y la necesaria jerarquización de la organización productiva. No obstante, todo ello debe ser paulatinamente desarrollado en el marco de la democracia industrial, que no significa cambiar el sistema, 1 En estos momentos se implementa un profundo proceso de reorganización laboral asesorado por miembros del equipo autor de esta comunicación. 2 Una consorcio británico se hizo con la explotación en 1873, hasta que en 1954 se constuyo una empresa española con el fin de gestionar la mina (Compañía Española de Minas de Río Tinto, CEMRT), que sucede a la Rio Tinto Company Limited, aunque esta conserva 1/3 de las acciones. En 1970 la CEMRT se fusiona con Unión Española de Explosivos, formando Unión de Explosivos Río Tinto (UERT). No obstante en 1966 se había constituido una nueva empresa en la comarca para explotar la zona de Cerro Colorado, Río Tinto Patiño; durante 11 años estas dos empresas operarén simultáneamente. En 1977 queda constituida Río Tinto Minera, por fusión de UERT y RTP. Esta empresa varió su accionariado, perteneciendo al grupo ERCROSS (KIO) hasta la crisi del mismo en los noventa. Posteriormente se hizo con la mina el grupo norteamericano FreePort McMoran, que finalmente lo vendió -por un percio simbólico- a los trabajadores en 1995. 3 Una vez que los trabajadores aceptaron quedarse con la compañía, el 73;5% de las acciones se repartieron entre ellos, un 6,5% para los trabajadores pre-jubilados, un 5% para un equipo de directivos que asesora a la empresa desde que surgió la idea de formar la SAL, y un 15% queda en autocartera. Todos los accionistas en activo (operarios o técnicos) tienen el mismo número de acciones. 373 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES sino difuminar sus fronteras organizativas internas mediante la información y la participación en los contextos laborales y en la gestión de la producción.. Ya en otros lugares nos hemos ocupado de la constitución y funcionamiento de esta sociedad laboral minera (Escalera y Ruiz 1996; Ruiz y Gallego 1996), por eso aquí nos centraremos prioritariamente en su significación para el proceso de desarrollo local de la comarca en la que se inserta, porque este es un aspecto no suficientemente tratado en relación a las sociedades laborales en particular, y a la economía social en general. Desde mediados de los ochenta se viene hablando en la comarca de Riotinto de reconversión y desarrollo local como estrategia para invertir dos tendencias socioeconómicas convergentes: por un lado la desactivación minera, y por el otro la dependencia tradicional de la comarca respecto a agentes económicos externos (Escalera, Ruiz y Valcuende 1995). La significación de estos dos procesos debe contextualizarse en una comarca de apenas 20.000 habitantes, compuesta por siete municipios, y con una gran empresa que da empleo a seiscientos trabajadores y factura anualmente sobre 10.000 millones de pesetas. Las posibilidades de los agentes políticos comarcales para incidir sobre esta situación están en directa relación con su capacidad de control sobre recursos de producción y reproducción social, por eso el análisis de la configuración y del potencial político interno de la zona es un factor de primera magnitud para entender la capacidad de desarrollo endógeno, elemento este al que hasta ahora se le ha prestado muy poca atención. Las transformaciones del poder político que se experimentan en la Cuenca Minera de Riotinto condicionan la posibilidad real de desarrollo local, de generación y encauzamiento de alternativas endógenas que al menos complementen los planes que tan sólo han procurado atraer inversión foránea, y por tanto perpetuar la secular dependencia exógena de la sociedad y economía comarcales. Después de que el absoluto control de las empresas mineras sobre la comarca se fuese diluyendo desde principios de los ochenta (Ruiz, 1995), los diferentes ayuntamientos fueron ganado protagonismo, abriendo en algunos pueblos la posibilidad de un funcionamiento social autónomo. Cuando se trata se instituciones administrativas los recursos disponibles proceden del estado, aunque siempre se da un margen de maniobra en su uso y gestión. Por tanto, esta fase que se inauguró con el nuevo régimen político y la desactivación progresiva de la actividad minera y del poder de la empresa sobre la sociedad comarcal, introdujo algunos elementos -aunque muy modestamente- para fortalecer políticamente a la sociedad civil, que hasta esos momentos no tenía ni recursos propios, ni cauces establecidos para funcionar con un mínimo de autonomía. A pesar de todo, en esos momentos, la generación de un desarrollo endógeno era prácticamente imposible, al seguir careciendo del control sobre los medios y recursos mínimos necesarios para ello. Por su parte, la gran empresa minera que explotaba las minas -que genera una parte muy importante de la riqueza necesaria para que la comarca funcione- se ha regido por intereses totalmente ajenos a la comarcas en las que tiene lugar su actividad. Tan solo los sindicatos han sido capaces de enfrentarse a ese poder absoluto y condicionarlo en determinadas coyunturas de manera limitada. La transformación que se produce cuando la mina pasa a propiedad de los mineros trastoca esa separación tan radical entre un poder emanado de la sociedad civil, y otro que se genera desde el control del recurso económico más importante: la mina. Que grupos de la propia comarca pasen a controlar la mina supone que estos gestionen recursos no sólo económicos sino políticos, lo cual potencia notablemente la capacidad política de la sociedad comarcal, tanto hacia dentro como hacia afuera de la misma. Tradicionalmente la comarca ha vivido ajena a las grandes decisiones sobre su futuro, siempre a expensas de lo que sobre ella decidían en otras partes del mundo. Se trataba de una sociedad notablemente alejada del control de sus recursos, y por tanto inhabilitada para propiciar un desarrollo alternativo y autónomo. Que una colectividad pueda constituirse como sociedad, que tenga capacidad relativa de funcionamiento autónomo, requiere que se produzca y reproduzca en su seno un sistema de poder autocentrado, y ello es 374 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES condición indispensable para que se pueda llevar a efecto un auténtico desarrollo local, el cual debe tener siempre y fundamentalmente una naturaleza endógena. El principal problema político de la comarca de Riotinto ha sido precisamente esa carencia de un sistema de poder no ya autocentrado, sino siquiera suficientemente desarrollado. Los entes locales no tenían apenas capacidad de decisión y acción, los sindicatos sólo podían desarrollar una posición de contestación a posteriori de los acontecimientos; por tanto las élites locales tenían muy escasa o nula capacidad de articular respuestas reales al problema de la desactivación minera, ni a casi ningún otro. En esta situación, será el estado el que venga a reeditar la dependencia secular a través de un nuevo tipo de paternalismo, expresado en políticas asistenciales. No es posible dar lugar a un auténtico desarrollo local desde fuera de la colectividad protagonista, en todo caso desde esas instancias externas se pueden poner medios para favorecerlo. Sólo el desarrollo de un sistema propio de poder autónomo puede sentar las bases para un paralelo desarrollo socioeconómico, de otra forma toda apariencia de desarrollo quedará excesivamente mediatizado y falso en esencia, produciendo en realidad nuevas formas de dependencia. Que una colectividad posea un sistema de poder autocentrado, significa la posibilidad de un mayor control de sus recursos endógenos. Por eso la constitución de la SAL minera es un hecho que, ya en su dimensión estrictamente política, afecta al funcionamiento social y económico de la comarca en su conjunto. La empresa minera es la principal propietaria de terreno rústico, es la principal generadora de empleo, la que por tanto contribuye a mantener un flujo económico directo e indirecto en la zona. Que esté controlada básicamente por miembros de la sociedad comarcal no hace más que reforzar la posibilidad de su futuro sea diseñado desde ella misma, y aunque lógicamente no la independice de elementos externos, sí la sitúa en una posición más aventajada con respecto a planificaciones y condicionantes que vengan de fuera. En el proceso de reconversión que, de manera más teórica y cosmética que real, iniciaron la antigua empresa y las administraciones públicas, la comarca ha presentado una actitud pasiva en cuanto a las decisiones externas sobre su presente y futuro, esa actitud dependiente es uno de sus más acusados rasgos culturales; la transformación económica que supone la sociedad anónima laboral, junto al desarrollo de los distintos entes locales, la dota casi por primera vez en su historia de un control relativo sobre lo que son sus principales recursos y de una acrecentada capacidad sobre la gestión de los que proceden del exterior. Esta nueva situación podría invertir una pauta cultural (de dependencia) que condiciona notablemente su futuro, imposibilitando un auténtico desarrollo integral y endógeno. Desde este perspectiva, y para una comarca con una actividad económica de enclave, la constitución de una sociedad anónima laboral para gestionar la explotación minera, no sólo está ya propiciando el mantenimiento de la más importante actividad económica comarcal, sino que también contribuye, de la manera que hemos visto, a sentar las bases reales de un desarrollo local más amplio, tanto por sus posibilidades de reclamo y “tirón” económico, como por el desarrollo de un control endógeno de los recursos propios. Conclusiones Los casos de HYTASA y MRT SAL, junto a otros que no han tenido cabida aquí, sirven para ilustrar la casuística de un sector empresarial específico y las implicaciones de las sociedades laborales en los procesos de desarrollo regional, dentro de un tejido empresarial y productivo como el andaluz. A la vista está que nuestro aporte no es cuantitativo, ni economicista, antes bien venimos a centrarnos en aspectos más decididamente internos (la gestión de sus recursos humanos), o externos (su significación en los procesos de desarrollo local) de estas empresas. En ambos casos el tratamiento hecho hasta ahora es claramente insuficiente, y mientras los aspectos jurídicos y económicos encuentran eco en los ámbitos académicos, el conocimiento específico del carácter de las relaciones sociolaborales y los modelos subsiguientes de gestión de recursos humanos, o la implicación de las sociedades laborales en el desarrollo socioeconómico global de comarcas específicas, han pasado casi desapercibidos. Nuestra intención es precisamente desarrollar esta línea de estudio desde las posibilidades teóricas y metodológicas que ofrece la Antropología Social, desde la observación directa y participante de todos 375 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES esos elementos socioculturales que posibilitan o bloquean el desarrollo de este tipo de empresas, y que hemos expuesto tanto de manera teórica, como en referencia a diversas investigaciones de campo realizadas por miembros de este equipo. Del caso HYTASA extraemos, fundamentalmente, la necesidad de profundizar, con rigor, en los elementos sociolaborales que condicionen la implementación de una determinada política de Recursos Humanos dentro de esa empresa, una vez en funcionamiento efectivo como SAL. Otros casos ya con una trayectoria dilatada, nos demuestran que junto a la estricta viabilidad económica, aparece también otra viabilidad sociolaboral que tiende a ser eclipsada artificialmente por la primera, y a la que se presta atención cuando ya se han incubado problemas irreversibles para el funcionamiento de la empresa. Debemos tener presente que lo estrictamente novedoso de las sociedades laborales no es un modelo productivo, contable, financiero..., sino el desarrollo del capitalismo en un marco sociolaboral que no separa capital y trabajo de forma antagónica. Esta transformación crucial en el día a día de la empresa es pasada por alto, como si sus efectos se adecuaran automáticamente y sin trauma en el funcionamiento de la fábrica. Con respecto a MRT SAL, una empresa de economía social en vías de consolidación, queremos incidir sobre el efecto que este sector empresarial pueda tener no sólo hacia dentro de la factoría específica, sino respecto a las comarcas en las que se insertan. La minería y otros sectores productivos han propiciado la existencia de enclaves económicos y sociales, en los que si se desactivaran esas actividades que han sido su única razón de existir se produciría una crisis irreversible. Andalucía está salpicada de zonas con estas características, por eso la continuidad de la actividad económica en ellas podría verse favorecida por fórmulas de economía social en general, o sociedades laborales en particular, que permitieran su continuidad desde objetivos empresariales bien distintos, como son el mantenimiento de los puestos de trabajo y la dinamización económica endógena. En Riotinto la explotación de las minas ha pasado de procurar una rentabilidad máxima a sus accionistas, a propiciar el mantenimiento y aumento de los puestos de trabajo en una comarca castigada desde hace décadas por la desactivación de su actividad económica definitoria: la minería (sin contar el efecto positivo que el mantenimiento de la actividad minera tiene sobre otros sectores productivos de la comarca). Nuestra vocación es eminentemente práctica, queremos dar respuesta no sólo a la necesidad académica de conocimiento de una realidad cada vez más relevante, sino fundamentalmente, satisfacer la necesidad de información surgida en sectores públicos y privados que se ven ante un modelo empresarial no suficientemente conocido, y al que por consiguiente puede ser complicado entender y ayudar. Bibliografía Escalera, J.; Ruiz, E. y Valcuende, J.M. (1995) Poner fin a la historia: desactivación de la minería y crisis social en la Cuenca de Riotinto. Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla. Escalera, J. y Ruiz E. (1996) “De ser obrero a ser empresario. IAP para la viabilidad sociotécnica de Minas de Río Tinto SAL” en P. Palenzuela Antropología del Trabajo. Zaragoza, pp. 39-58 Hernández, J. (1996a) "Un barrio y su fábrica: Culturas del trabajo, Sociabilidad e Imágenes de IdentificaciÛnî. Tesis Doctoral, Dpto. Antropología Social, Universidad de Sevilla Hernández, J. (1996b) "Pendientes de un hilo: Procesos de producción y culturas del trabajo en una industria textil". En Anuario Etnológico de Andalucía Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Hernández, J. (1996c) "Culturas del trabajo y su expresión en el espacio intralocal: El caso de los asalariados de 'HYTASA', vecinos de 'El Cerro del Aguila'.” VII Congreso de Antropología. Zaragoza Hölstrom, M. (1994) The New Spanish Social Economy. Berg Publishers, Londres 376 ,&RQJUHVRGH&LHQFLD5HJLRQDOGH$QGDOXFtD$QGDOXFtDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;, COMUNICACIONES Palenzuela, P. (1995) "Las culturas del trabajo: una aproximación antropológica", en Sociología del Trabajo, 2ª época. vol. 24. pp.3-28. Palenzuela, P (1996). (Coord.) Antropología del Trabajo. Ed. Instituto Aragonés de Antropología. Zaragoza. Ruiz, E. (1995) Poder Social e identificaciones colectivas. Antropología política de la Cuenca de Riotinto. Tesis Doctoral, Dpto. Antropología Social, Universidad de Sevilla. Ruiz, E. y Gallego, R. (1996) “Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral. Un modelo sociolaboral alternativo para la reactivación de la minería onubense” en Trabajo. Revista Andaluza de Relaciones Laborales, Sevilla, pp. 35-46 377