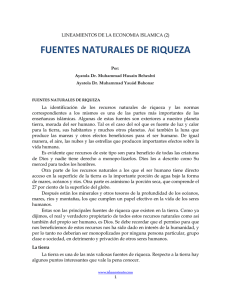relatos sobre los santos profetas e imames infalibles
Anuncio

RELATOS SOBRE LOS SANTOS PROFETAS E IMAMES INFALIBLES AUTORES VARIOS Centro Cultural Islámico Fátimah Az-Zahra - Publicaciones Electrónicas - Título: Relatos sobre los Santos Profetas e Imames Infalibles Autores: Ali Mirza Beigul, Saied Mehdi Yoyal, Ahmad Arabul, S.H.Kotobi, Mustafá Rahmandust, Azar Reza, Mehdi Yavani y Mehdi Rahimi Traducido del Persa por: Zohre Rabbani Colaboración: Karina Sain Fuente: www.islamoriente.com Edición Electrónica: Mustafa Al-Salvadori Centro Cultural Islámico «Fátimah Az-Zahra» E-book Nº 0011 www.islamelsalvador.com e-mail: [email protected] Teléfono: (503) 2230-0752 Agosto de 2006 - San Salvador, El Salvador, Centroamérica 3 En Brazos de las Olas (Un relato de la vida del Profeta Moisés) Ali Mirza Beigui El Faraón estaba sumido en la meditación y la contemplación. Sentado en su trono pensaba en Moisés, el cual se consideraba Enviado de Dios y quien, con gran osadía, le había exigido abandonar la opresión y someterse a la orden de un Único Dios. Su rostro se había transfigurado a causa de la intensidad de su cólera. Súbitamente se puso de pie y exclamó «¡Rebelde!», y agregó para sí: «Tú has vencido a los hechiceros y has transformado tu báculo en una gran serpiente que devoró a todas las serpientes de mis magos. ¡Qué horror!... Sin embargo, tengo la solución: por orden de Faraón, Moisés perecerá». Y así fue que el Faraón tomó la decisión de eliminarlo. Cada día que pasaba, su opresión sobre el pueblo de Israel era mayor. A causa de esta, la gente de Moisés pensó abandonar Egipto y asentarse en otro territorio. El momento de emigrar había llegado. Moisés decidió dirigirse hacia Baitul Muqaddas (la Casa Sagrada, Palestina), con el objeto de salvar a su pueblo y la continuidad de su mensaje. Él y sus seguidores emprendieron el viaje durante la noche avanzando en completo silencio, puesto que los hombres del Faraón no debían enterarse de su partida. El cansancio poco a poco los fue debilitando, pero no había ningún otro remedio más que proseguir. A cada instante cabía la posibilidad de que el poderoso ejército faraónico los persiguiera y les cortara el camino. Así fue como, para salir ilesos de las garras del Faraón, intentaron guardar el máximo silencio posible. El pueblo de Moisés caminó y caminó, hasta llegar a orillas del mar. Allí todos, rendidos e impotentes, meditaban de qué modo cruzarían con tan inmensas olas de por medio. En aquel momento la exclamación de horror se alzó entre la muchedumbre: «¡Oh miren, el ejército del Faraón se acerca, todos pereceremos!» Aquella había sido la voz de Josué, uno de los discípulos de Moisés. En pocos instantes, la decepción y la desesperanza ensombrecieron todos los corazones. Las piernas perdieron fuerzas y las respiraciones se aletargaron. Aquellos a los que todavía les quedaban fuerzas para hablar, pedían auxilio a Moisés. Uno gritó: «¿Qué haremos? Frente a nosotros se alzan gigantescas olas, y detrás nuestro se aproxima el encolerizado enemigo. ¡Oh Moisés: ¿Qué haremos?». Otro en medio del llanto decía: «La suerte nos ha abandonado, el Faraón no perdonará nuestras vidas, todos seremos sacrificados». Las enormes olas del mar se abalanzaban cada vez con más fuerza. El horror se había apoderado del pueblo hebreo. Moisés se detuvo, y 4 dirigiendo la mirada hacia su atemorizado pueblo, exclamó: «¡No teman! Dios, que siempre nos ha acompañado, nos señalará el camino».1 Cuando aún sus palabras no habían culminado, un mensaje divino le anunció: «¡Golpea el mar con tu báculo!». Moisés así lo hizo y repentinamente las olas se inmovilizaron y al igual que elevadísimas montañas, se detuvieron y separaron frente al pueblo de Moisés. Absortos, todos vieron frente a sí una ruta seca y llana, una ruta en medio del mar. Un grito de felicidad se elevó del corazón de la gente de Moisés. Los que había observado tan maravilloso milagro con sus propios ojos, supieron que la gracia divina los acompañaba. Sosegados, todos los israelitas avanzaron. Al llegar a orillas del mar, el Faraón y sus huestes descubrieron la ruta seca y segura, la ruta que les posibilitaría alcanzar al pueblo de Moisés. De inmediato comenzaron a transitarla con mucha seguridad y una vez más el temor se apoderó de los israelitas. Al volver la vista hacia atrás y divisar a los secuaces del Faraón que los perseguían, se estremecieron de horror. Pero, justo en el momento en que el último de los enemigos ingresó por el paso, el mar volvió a su estado normal y las inmensas olas alcanzaron al ejército faraónico desde todas partes, ahogándose todos los egipcios. Cuando el pueblo de Moisés vio morir al Faraón y a sus hombres, alabó a Dios, el Todopoderoso, y ya a salvo de la maldad del enemigo, serenamente prosiguió su camino. 1 Sagrado Corán: Sura 26, Aleyas 62 y 63 («Moisés les dijo: “¡Quia! ¡Porque mi Señor está conmigo, que me iluminará!” Y revelamos a Moisés: “Golpea el mar con tu báculo!” y he aquí que se dividió en doce partes y cada parte era como una alta y firme montaña.») 5 La Traición de Judas (Un relato de la vida del Profeta Jesús) Saied Mahdi Yoyai Habían pasado largos años desde la profecía de Moisés. Sus seguidores, los judíos, habían olvidado sus mandatos y habían edificado sus vidas sobre las bases de la opresión y la injusticia, el saqueo y la usura. Cualquier trabajo que ellos emprendían, tenía por finalidad obtener mayor riqueza y sumergirse cada día más en la lujuria y el placer. En ese preciso período, Dios eligió a Jesús, hijo de María, para convocarlos a adorar a un Dios único, para orientarlos y guiarlos por el Sendero Recto. Con la anuencia de Dios, Jesús curó graves enfermedades y revivió a los muertos. Concretó tales milagros para que la gente creyera en su profecía y su veracidad, y distinguiera el camino de la verdad del de la falsedad. La clase de los humildes creyó en él, pero los incrédulos y los líderes judíos, que se habían acostumbrado a adorar el dinero y acumular riquezas, no aceptaron su convocatoria y se le opusieron. Y no sólo no le siguieron, sino que impidieron a los demás seguirle. Al mismo tiempo, molestaron y perturbaron a sus seguidores. Por esta causa, Jesús se veía obligado a emigrar cada día de un sitio a otro, de una ciudad a otra. Llevaba consigo a sus seguidores, para ponerlos a salvo de las provocaciones de sus opositores. A pesar de todo, la enemistad de los jefes judíos no cesaba. Día a día, la situación empeoraba. Finalmente, los malvados decidieron asesinarlo del modo que fuere, y así allanar el camino para sus saqueos y perversiones. Jesús estaba al tanto de estas conspiraciones y trataba de evadirlas. Desafortunadamente, sus refugios eran descubiertos y debía volver a emigrar. Simultáneamente a su persecución, los jefes judíos se ocupaban diariamente de difamarlo. Hablaron mal de él frente al gobernador romano y estimularon de este modo la aversión de aquel hacia Jesús. Decían: - ¡Jesús es un hechicero, es un mago! - ¡Jesús engaña a la gente con sus palabras! - ¡Jesús subleva al pueblo contra el gobierno! - ¡Jesús está jugando con la credulidad del pueblo! - ¡Jesús dice cosas extrañas! - ¡Jesús pretende derrocar al imperio romano! 6 A través de estas mentiras y calumnias, los judíos esperaban que el gobernador romano arrestara y asesinara a Jesús. En un principio, aquel no los escuchó, pero luego de un tiempo las maledicencias hicieron efecto y la orden de su arresto fue expedida. Los intentos de hallarlo dieron comienzo. Los legionarios romanos lo buscaban por todos los barrios, pero no lo encontraban. Jesús y sus discípulos se ocultaron en un huerto en las afueras de la ciudad. En el palacio del gobernador romano reinaba el bullicio y el alboroto. Jefes, hechiceros y magos judíos se reunieron allí. Irónicos y curiosos siguieron el curso de los acontecimientos. Festejaban la orden que había sido expedida, pero se encolerizaban por no concretarse el arresto. En aquel momento, Judas Iscariote, discípulo de Jesús, se presentó en el palacio y manifestó conocer su paradero. Raídamente la noticia se divulgó en toda la ciudad. Judas y los soldados partieron hacia el refugio. Jesús y sus fieles estaban adorando a Dios. Mientras daba sus últimos consejos y recomendaciones, Jesús les anunció el pronto ataque de los soldados del gobierno, y les avisó que Dios salvaría a su Enviado de la maldad de aquellos hombres. Al llegar al refugio, el traidor Judas les pidió a los soldados que lo esperaran en la puerta, para ser él mismo quien entregase a Jesús. Ingresó al jardín, pero por más que buscó no encontró indicio alguno de Jesús el Cristo. Dios había salvado a su enviado elevándolo a los cielos a través de un maravilloso milagro. Decepcionado y frustrado regresó hacia ellos para notificarles el extraño suceso. Pero el propio Judas no sabía que más extraño aún sería su destino: El milagro divino hizo que los soldados vieran en Judas el rostro de Jesús y lo confundieran con él.2 Judas intentó hacerles ver la realidad, pero no pudo rescatarse ni tuvo éxito en convencerlos. Erróneamente los judíos y los soldados romanos, crucificaron a Judas en lugar de Jesús. Describe Dios en el Corán tan asombroso milagro de la siguiente manera: «Y por decir: “Por cierto que matamos al Mesías, Jesús, hijo de María, el Mensajero de Dios”. Cuando en realidad no es cierto que le mataran, ni le crucificaran, sino que se les simuló. Mas quienes discrepan a este respecto están en duda de ello; porque no poseen conocimiento alguno, sino que se fundan en conjeturas; pero en realidad no le mataron; sino que Dios le ascendió hasta Él, porque Dios es poderoso, prudente.» (Sura 4, Aleyas 157 y 158) 2 Nuevo Testamento, Marcos 14: 51-52. 7 El Resultado de la Paciencia (Un relato de la vida del Profeta Muhammad) Ali Mirza Beigui Los principales de la tribu de Quraish estaban irritados por el avance del Islam. Se habían reunido en La Meca y deseaban tomar una decisión definitiva. El resultado de la opinión conjunta fue volcado en un comunicado. Uno de los presentes lo leyó en voz alta: - Nadie tiene derecho a comerciar con Muhammad y sus seguidores. - Nadie tiene derecho a mantener ningún tipo de relación con ellos. - Nadie tiene derecho a contraer enlace con ningún integrante de la comunidad de Muhammad. - Nuestro deber es secundar a los enemigos del Islam cualquiera sea la circunstancia. Entre exclamaciones los jefes de Quraish confirmaron el comunicado y lo colgaron en la pared de la Ka’aba. Luego todos se retiraron. En el camino de regreso algunos seguían discutiendo respecto al tema. Uno decía: «Sí, no hay ningún otro remedio. Sólo de este modo podremos quebrantar la resistencia de los musulmanes». Otro agrega: «Cada día Muhammad encuentra nuevos fieles, ya no es posible hablar ni siquiera con nuestros jóvenes». Y un tercero acotaba: «Debimos hacer esto mucho tiempo atrás». Otro agregó: «Pero ahora tampoco es tarde. De hoy en más, los musulmanes no sabrán de sosiego ni seguridad. Ni siquiera les venderemos alimentos. En verdad, es posible que no sobrevivía ninguno de ellos». Cierto tiempo después los seguidores del Profeta y parte de su familia, partieron hacia una hondonada situada en medio de las montañas. Lo hicieron a raíz de una propuesta de Abu Talib, el tío del Profeta, ya que él deseaba que Muhammad y los musulmanes estuvieran a salvo del ataque y las molestias de los de Quraish. Por esta misma razón llamaron a este paraje, ‘la hondonada de Abu Talib’. Después de establecerse allí, los musulmanes construyeron torres de vigilancia. Estaban custodiadas por guardias para prevenir el ataque enemigo. Las casas que estaban en malas condiciones fueron remodeladas. Día a día, el hambre y la carencia de alimentos creaban mayores dificultades. Había días en que la comida de los musulmanes era un dátil repartido entre varios. Con extrema debilidad y agotamiento siguieron trabajando y procuraron hacer tolerables las difíciles condiciones de vida en la hondonada, especialmente para las mujeres y niños. 8 El enviado de Dios recomendaba la paciencia y la tolerancia, y albriciaba el triunfo. Los musulmanes resistían sin reprocharle el sufrimiento. Cuando el cansancio los agobiaba, miraban al profeta y renovaban sus espíritus. El Enviado de Dios trabajaba más que nadie y descansaba menos que ninguno. Minuto a minuto estimulaba a los musulmanes para darles fe y una mayor resistencia. Los moradores de La Meca consideraban a ciertos meses del año, prohibidos. Durante el transcurso de los mismos nadie podía declarar guerras o disputar batallas. En ese período, los fieles del profeta aprovechaban para salir de la hondonada, a fin de obtener una determinada cantidad de alimentos. Además, trataban de convocar a la gente hacia la ideología islámica. Ocurrió que en uno de esos días, un grupo de musulmanes se dirigió a la ciudad para realizar unas compras. En el momento de pagar y recibir a cambio sus provisiones, repentinamente apareció en un lugar Abu Lahab. Él era uno de los enemigos más encarnizados del Islam. Abu Lahab dijo al vendedor: «¿Por qué les vendes mercancías? ¿No sabes que no debes comerciar con los musulmanes? Ellos deben morir de hambre. Al menos, aumenta el precio de la mercadería». A pesar de sus palabras y como al comerciante sólo le preocupaba vender la mercancía, no le prestó oídos. Al descubrir Abu Lahab que no le sería posible impedir la transacción de aquel modo, ofreció pagar un mayor precio por la mercancía y lo compró todo. Los Quraishitas siempre procedían así, con el único propósito de molestar a los musulmanes. Y así ocurrió durante largo tiempo. Cada día, los seguidores de Muhammad se enfrentaban con mayores dificultades. Los espías de Quraish vigilaban en torno a la hondonada, para asegurarse de que nadie les facilitara alimentos. Hacían una guardia estricta, a fin de que el bloqueo económico se concretara al pie de la letra. Pero a veces algunas personas, que sabían que sus familiares pasaban hambre, trataban de ayudarlos del modo que les fuera posible. Lo hacían colocando dátiles y trigo sobre el lomo de un camello. Aprovechando la oscuridad de la noche, llevaban los animales hasta las cercanías de la hondonada y luego desde allí, éstos continuaban solos, hasta donde se encontraban los musulmanes. Pasaron aproximadamente tres años bloqueados económicamente, viviendo en medio de las montañas. Durante este período algunos mequinenses no estuvieron de acuerdo con esta táctica. Ellos, que hacía años eran testigos de la opresión de Quraish y la resistencia del profeta y sus fieles, ya no pudieron soportarlo más. Cierto día, un hombre llamado Hosham habló con otro, Zuhair, y tres hombres más, y les pidió que juntos tomaran alguna medida para poner fin a la situación. Se construyó una sesión. Hosham, Zuhair y el resto se hicieron presentes a fin de abolir el comunicado. Exclamó Zuhair: «Esperamos que esta mancha de deshonor sea purificada, que este comunicado opresor quede sin efecto». Entonces 9 irrumpió Abu Yahl: «Jamás tus palabras llegarán a la práctica, jamás esto se llevará a cabo. La decisión de Quraish debe ser cumplida. La voluntad de los jefes de esta tribu debe ser respetada». Cuando él terminó de hablar, los concurrentes comenzaron a expresar, entre exclamaciones, sus ideas tanto favorables como contrarias a las de Zuhair. Unánimemente se pusieron de su lado y pidieron la abolición del comunicado. Abu Yahl y otros opresores de Quraish, vieron difícil la situación, y se convencieron de que su resistencia sería en vano. De este modo y tras años de reclusión y dificultades, el Profeta y sus compañeros quedaron a salvo y regresaron a sus hogares. Más convencidos que nunca, pensaban en el triunfo progresivo del credo de la verdad. Su deseo más ferviente era la erradicación de la incredulidad y la injusticia, y la eliminación de la opresión hacia los semejantes. Cuando se dirigieron a la Ka’aba para retirar el comunicado, descubrieron que se lo habían devorado los insectos. Las termitas dejaron intacta sin embargo, la palabra Allah (Dios), puesto que el comunicado estaba encabezado por la frase, «En tu nombre, oh Dios». 10 Una Oración Diferente (Un relato de la vida del Profeta Muhammad) Mustafá Rahmandust Hacía tres meses que Salima no iba a la mezquita. Cuando oía el sonido del adhan (llamado a la oración), como nunca pensaba en ésta. Hacía tres meses, había dado a luz a su pequeño y no tenía a nadie que se lo cuidara para poder participar de la oración colectiva. Su esposo, que vendía dátiles, transitaba desde la mañana temprano hasta la noche por las calles de Medina a fin de obtener el sustento, así que no tenía tiempo para cuidar al niño, ni dinero para pagar a alguien que se lo cuidara. Salima estaba conforme con la vida que llevaba, pero cuando oía el adhan, experimentaba una extraña sensación. Recordaba la cálida y agradable voz del Profeta llenando el espacio de la mezquita. ¡Cuánto deseaba ir allí y participar de la oración colectiva! Pero hacía tres meses que no podía concurrir. Su hijo, de tan sólo tres meses, lloraba continuamente, y nada lo calmaba. La mayor parte del día, Salima estaba cansada y soñolienta, ella estaba segura de que concurriendo a la mezquita y orando detrás del Profeta, se sentiría alegre y animada. Pero, lamentablemente, no podía. También aquel día, mientras al oscurecerse el cielo de Medina, la voz del adhan colmaba todo el ámbito con las palabras “Allahu akbar” (Dios es el más grande), la tristeza ensombreció el corazón de Salima. Mientras escuchaba, detuvo su mirada en el rostro de su bebé. El niño dormía y respiraba calmadamente. Sin poder contenerse más, se vistió, realizó e uudú (la ablución), y lentamente alzó en brazos a su hijo y salió de prisa para llegar a tiempo a la oración colectiva. Caminó rápidamente y con largos pasos. Sin advertirlo, sus pies la llevaban a la mezquita. Al llegar a la puerta se tranquilizó pues aún la oración no había comenzado. Esto la contentó. Al entrar y mirar el rostro del niño, vio que una dulce sonrisa brillaba en sus labios. Salima reflexionó: «¿Por qué me afligía tanto? Podría haber venido desde el primer día. Es una pena tener que orar sola en casa, pudiendo hacerlo junto con la comunidad. Sería un triunfo para mí, aunque solamente pudiera completar un sólo ciclo de la oración detrás del Profeta». Todavía Salima no se había ubicado entre las filas, cuando oyó que el muecín advertía: “Haiia’alas salat” (venid a la oración). Rápidamente se enfiló, y miró a su alrededor para ver dónde había un sitio adecuado para dejar al bebé. De pronto oyó la voz del Profeta que decía: “Allahu akbar”. La oración había comenzado. Colocó al niño sobre una alfombrilla. El pequeño estaba calmo. Lo miró y creyó que permanecería en silencio y le permitiría orar, después de tres meses, en comunidad y en paz. 11 Salima se unió a la fila. La agradable voz del Profeta podía oírse sin que ningún otro sonido la perturbara. Parecía como si todos los elementos hubiesen enmudecido para oír al Enviado de Dios. Con todo su corazón, Salima escuchaba la sura Fatiha (de la apertura). Hacía tres meses que no podía oírla de la propia boca del Profeta. Su corazón rebosaba paz y alegría. Los tres ciclos de la oración del ocaso fueron realizados. En la segunda oración, la voz del Allahu akbar indicó la inclinación. “Subhana rabbial’azim ua bi hamdihi” (glorificado sea mi gran Señor, y la alabanza sea con Él). Y de pronto, el llanto del niño se alzó. Fue como si el cielo y la tierra golpearan la cabeza de Salima. Dentro del pacífico silencio de la mezquita, el llanto de su hijo sonaba demasiado estridente. Mientras el bebé continuaba llorando, su madre apenas pudo completar los dos primeros ciclos. Se reprochaba a sí misma haber alterado la tranquilidad de los orantes, al llevar a su pequeño. Ansiaba terminar la oración lo más pronto posible, alzarlo y salir de allí. “Allahu akbar”, todos se pusieron de pie. Salima también. El niño seguía llorando. El Profeta apresuró la oración y terminó antes de lo habitual. Salima, que sólo pensaba en el bebé, no se había dado cuenta de que el Profeta había abreviado la oración. Estaba afligida y avergonzada, sólo deseaba tomar a su niño y salir de allí. De pronto observó el sonriente rostro del Profeta, que se encontraba en cuclillas junto a su bebé. Al ver la sonrisa del Enviado de Dios, el niño se calmó. Los creyentes estaban sorprendidos por la brevedad con que se había realizado la oración. Y se sorprendieron más al ver que el Profeta se había levantado inmediatamente después de terminar la oración. Cuando todos le preguntaron el motivo, contestó: «¿Por ventura no escucharon el llanto del niño?». Así fue que Salima y todos los demás, descubrieron que el Profeta había abreviado la oración a fin de ayudar a su hijo. Ya no sintió vergüenza, y dulcemente dijo: «¡Oh niñito llorón! Tanto lloraste que atrajiste la atención del Profeta. Cuando seas grande te contaré cuánto amaba el Profeta a los niños». 12 Más Allá de la Cólera… (Un Relato de la vida del primer Imam Ali Ibn Abi Talib) Ahmad Arablu Luego de treinta días de camino, el ejército de La Meca llegó a las cercanías de Medina. Ya desde tiempo atrás, Abu Sufián, el jefe de los incrédulos mequinenses, había estado preparando este gran ejército. Él quería asesinar al Profeta y a sus fieles compañeros. Deseaba eliminar el Islam a través de un intenso ataque a Medina, centro del nuevo gobierno musulmán. A fin de asegurarse la realización de su nefasto plan, los incrédulos habían pactado con numerosos judíos de Medina, todos acérrimos enemigos del Islam. Alistaron un gran ejército compuesto por diez mil hombres. Pero cuando éste llegó a la ciudad, se vio enfrentado a una extraña escena. Alrededor de la ciudad había sido excavada una gran zanja cuya profundidad alcanzaba los tres o cuatro metros. Habían sido colocados en su interior numerosos obstáculos de modo que los incrédulos, por más que lo intentaron no pudieran traspasarla ni infiltrarse en la ciudad. Los musulmanes de Medina se habían concientizado del ataque de los inicuos y habían aceptado la propuesta de Salman el Persa, que consistía en excavar un profundo foso, previo al arribo del ejército mequinense. Salman era un musulmán de origen persa y un fiel discípulo del Profeta. Los enemigos, que no imaginaban semejante sorpresa, se detuvieron absortos. Se habían preparado para entrar a la ciudad y masacrar a los musulmanes, sin siquiera descender de sus caballos. Sin embargo, al cavar la zanja, los musulmanes les habían puesto un gran obstáculo. De inmediato y con un fuerte grito que demostraba su enojo, Abu Sufián rompió el tremendo silencio que guardaba el ejército y ordenó acampar junto a la zanja, a fin de hablar con sus comandantes y hallar una solución. Muy rápidamente bloquearon la ciudad, situación que duró unos días. Los enemigos estaban agotados a raíz de la prolongación del bloqueo y la ira los consumía por no saber de qué modo hallar un camino que los condujera a la ciudad. Por su lado los musulmanes que eran aproximadamente tres mil, se alistaban, con mayor fe en su Dios a cada instante. Cada vez que alguien intentaba acercarse al foso, se convertía de inmediato en blanco de una lluvia de flechas. Uno de esos días un gran suceso se suscitó. Un gran combatiente del ejército opositor llamado Amr Ibn Abdauud, famoso por su fortaleza y su osadía, irritado por la prolongación del bloqueo, galopó alrededor de la zanja y mediante un gran salto pasó al otro lado. Un gran alboroto se alzó entre ambos ejércitos. Todas las miradas se detuvieron en él. Sus partidarios lo estimulaban con gritos de euforia. Al encontrarse frente al ejército islámico levantó su espada y exclamó: - «A ver ¿quién es capaz de luchar conmigo?» 13 Ante sus palabras, la respiración se ahogó en el pecho de los musulmanes. Todos inclinaron sus cabezas. No era nada fácil luchar con un gran guerrero como Amr. En estos momentos una voz se alzó en medio del ejército islámico y rompió la calma. Era la voz de Imam Ali. Que se mostraba listo para luchar y pedía permiso al Enviado de Dios. Todavía no se le había concedido, cuando de pronto se alzó la voz de Amr, diciendo: - «¡Oh, gentes! He gritado tanto pidiendo un rival, que ya estoy afónico. ¿Por qué nadie me responde? ¡Oh musulmanes! ¿Acaso ustedes no aseguran, que al morir van al Paraíso y que al matarme iré yo al infiero? Pues entonces, que venga alguien para matarme y enviarme al infierno o para que yo lo mate y lo envíe al Paraíso». De nuevo Imam Ali pidió permiso, pero el Profeta tampoco esta vez se lo concedió. El grito de Amr continuaba alzándose. Cada vez que lo hacía aumentaban los cánticos de sus camaradas. Amr dio una vuelta alrededor del campo de batalla y por tercera vez solicitó la presencia de un paladín que aceptara su reto. Nuevamente el Imam se ofreció valientemente como voluntario y esta vez el Enviado de Dios estuvo de acuerdo. Con una sonrisa en los labios, con pasos firmes y sólidos y el corazón lleno de fe, se dirigió al campo de batalla. Y mientras iba, le decía al campeador enemigo: - «Tranquilo, ya va hacia ti quien te responderá sin temor alguno» Todas las miradas se volvieron hacia el campo. El ejército de la iniquidad se aquietó y todos trataban de asomarse para conocer al voluntario. El Enviado de Dios, que sería testigo del enfrentamiento, dijo: - «Ahora se ven enfrentadas toda la incredulidad y toda la fe». Y luego suplicó a Dios por el triunfo de Ali. Amr tomó las riendas de su caballo tratando de calmarlo. Después miró hacia el ejército musulmán, para ver quien se acercaba. Momentos más tarde el Imam se detuvo frente a él. Amr lo miró asombrado y le dijo: - «Oh joven ¿Quién eres tú, que deseas perder la vida tan fácilmente? ¿Es que acaso no has oído mi nombre?» - «Sí, lo he oído, yo soy Ali Ibn Abi Talib» Respondió el Imam. Cuando oyó el nombre de Ali, Amr se estremeció. En su mente aparecieron los recuerdos de los numerosos actos de valor de Ali en las batallas de Badr y Uhud. Profirió un grito a su caballo, se acercó a Ali y muy sosegadamente le dijo: 14 - «¡Oh hijo de Abu Talib! Tú eres muy joven y aun te queda mucho tiempo para vivir. Me apena arrebatarte la vida puesto que eres tan joven, mejor vuelve para que sea otro el que luche contigo». Ali dio un paso al frente y agregó: - «Oh Amr, yo he venido a luchar contigo, ¿es que acaso no pediste un rival?» Le contestó: - «Es que me ha unido a tu padre una gran amistad y es por ello que no quiero bañarte en sangre»… Le dijo el Imam: - «¡Oh Amr!, he oído comentarios que dicen que si tu rival te hace tres pedidos tú le concedes al menos uno». Le respondió: - «Sí, es cierto, has oído lo correcto». Ali acotó: - «Entonces, te haré tres pedidos para que me concedas uno». - «Dime» Propuso Amr. - «Mi primer pedido consiste en que abandones la asociación a Dios y la idolatría, consideres a Muhammad veraz enviado de Dios y que vivas respetablemente entre los musulmanes». Le contestó: - «Eso es imposible». Continúa: - «El segundo consiste en que rehúses luchar contra el Islam y regreses por el mismo camino que has venido. Aquel veloz caballo te permitirá regresar y cruzar la zanja». Enfurecido le contestó: - «Si regresara tan fácilmente, sería objeto de reproches por parte de mi ejército. Por lo tanto ten por seguro que hasta no combatir al ejército medinense, no regresaré al otro lado del foso». Dibujando en sus labios una leve sonrisa, dijo el Imam: 15 «Mi último pedido es que bajes del caballo y luches contra mí» Amr se irritó. Con gran rapidez saltó del caballo y se abalanzó contra Ali. Ambos ejército, aguardaban con gran expectativa el resultado del combate. Amr blandió su espada en el aire y con gran fuerza la descargó sobre la cabeza del Imam. Con gran destreza Ali pudo interponer su escudo entre la espada y su cuerpo. El sonido provocado por el choque de la espada contra el escudo resonó en el silencioso ámbito del campo de batalla. Por un instante, la voz de alegría de los inicuos de La Meca se alzó a las alturas, y la angustia secó los labios de los musulmanes. El escudo del Imam se partió y la punta de la espada hirió su cabeza. Sin demora alguna Ali cerró la herida, y atacó a Amr. Apretó fuertemente el mango de Dulfiqar (la espada de la verdad) con sus poderosas manos y raudamente golpeó el cuerpo de Amr. La luz emanada de la espada encandiló los ojos del ejército de la incredulidad. Allí mismo, este histórico golpe aniquiló el símbolo de la iniquidad. La intensidad del golpe fue tal que podría haber levantado una montaña. Amputado e impotente el inmenso cuerpo de Amr cayó al suelo. Ambos ejército, llenos de curiosidad, intentaban divisar algo de entre la gran polvareda. Querían ver cuál de los dos había caído. Una exclamación puso fin a la tensa espera, era el resonar de takbir (exaltación de Dios) de Ali que se oía de entre la nube de polvo y el cielo. “Allahu Akbar”… El ejército islámico con gran emoción lo acompañó con su voz. El son del “Allahu Akbar”, hizo temblar el corazón del ejército inicuo. Las poderosas manos de Ali habían hecho caer a Amr Ibn Abdauud y ya no le quedaban fuerzas para levantarse. A fin de darle el último golpe triunfal, Ali se sentó sobre el pecho de Amr. Este estaba sumamente encolerizado por el rápido fracaso obtenido frente al león del Islam. Todo su ser se iba quemando en el fuego de la cólera y la envidia. El ardor era tal que le hizo olvidar el dolor que le causaba la herida. El fuego del rencor y la envidia encendido en su corazón lo instó a realizar en sus últimos momentos de vida un acto vergonzoso y cobarde. Había perdido toda su fuerza y no podía moverse en absoluto, por eso salivó sobre el semblante del Imam. Tras ello, otro acto de valor apareció en el campo de batalla. Muy lentamente, Ali fue bajando la espada que daría el último golpe a Amr. Se levantó, limpió su rostro, suspiró profundamente y fijó su mirada en el cielo infinito. Luego comenzó a caminar sosegadamente por el campo. Absolutamente todos, incluidos Amr y el ejército medinense, se habían inmerso en la sorpresa y el asombro. - ¿Por qué Ali dejó a Amr? 16 - ¿Por qué no lo mató de una buena vez? - ¿Por qué caminó por el campo de batalla? - ¿En qué estaba pensando Ali? - ¿Por qué… Nadie más que Dios y su Enviado podían saber lo que pasaba en su mente. Nadie más que ellos podían valorar su grandeza. En aquellos instantes, la inmaculada mente del Imam experimentaba el mayor grado de fe. Ello porque cuando Amr escupió sobre él, Ali se irritó y todos esperaban que lo matara en ese preciso instante. A pesar de todo, Ali no lo hizo. Reflexionó que si lo mataba de inmediato, era posible que la mitad de su intención se debiera a su propia ira. Por eso se levantó y caminó, pretendía sofocarla. Luego regresó y con un fuerte golpe que sólo buscaba la satisfacción divina, terminó con Amr. Victorioso, se reunió con el ejército islámico. Amr llevaba puesta una valiosa armadura y una espada. Como era la costumbre, el triunfador podía adueñarse de estos elementos. Ali, con toda hombría los dejó en el lugar. Días después, cuando la hermana de Amr se enteró del acontecimiento preguntó quién había ultimado a su hermano. Cuando le dijeron que Ali lo había hecho, dijo sin demostrar el mínimo enfurecimiento: «Si lo hubiese matado otra persona, lloraría y me lamentaría. Pero sé que Ali es un hombre sin igual y un valiente incomparable. Sé que lo mejor que le podía haber sucedido a mi hermano era morir en sus manos». El histórico golpe quebró la espalda del ejército inicuo y lo frustró. Luego de un breve lapso, embargados por el fracaso y la desilusión, se alejaron de Medina. La grandeza de aquella hazaña en la batalla del Jandaq (foso), fue tal, que dijo el Enviado de Dios a su respecto: «El golpe de Ali en la batalla del Jandaq, es más meritorio que la adoración de todos los seres humanos y los genios, hasta el día del juicio final». 17 «Yo los Amo, Ámalos Tú También» (Un relato de la vida de la familia del Profeta Muhammad) Saied Mehdi Yoyai La ciudad de Medina, se hallaba sumergida en un profundo silencio. Los medinenses, agotados tras un día de trabajo y esfuerzo, regresaron a sus casas a fin de descansar. Las estrellas adornaban el cielo, y la tierra era alumbrada por la luz suave y tenue de la luna, que como una liviana gasa se había extendido sobre las pequeñas casas de barro de la ciudad. El único ruido que avivaba la noche era el eco de los firmes pasos del Profeta, acercándose lentamente a la casa de Ali. Lo acompañaban dos fieles, quienes meditaban en la preocupación del Profeta, pues todos los musulmanes sabían cómo amaba él a Hasan y Husain y cómo le afectaban sus tristezas y alegrías. Todos sabían que el amor que el Profeta sentía por ellos, no era sólo un amor de abuelo por sus bellos y dulces nietos, sino un cariño divino, un amor profético. Por eso todos eran consientes de que, a imitación del Profeta, todos debían amar a Hasan y Husain, puesto que él mismo había dicho reiteradamente en público: «¡Dios mío, amo a Hasan y amo a Husain, ama a quien los ame!» Al llegar todos a la puerta de la casa de Ali, la delicada y dulce voz del Profeta, resonó en la casa: «¡Mi querido Ali! ¡Mi querida Fátima! La Paz de Dios sea con vosotros. He venido a visitar a mis hijos con dos compañeros ¿Me permiten pasar?» Pudieron oírse las voces felices de Fátima y Ali, que respondían: «¡La paz y la misericordia de Dios sea sobre el Profeta: Nuestra casa es tu casa, bienvenido seas, pasa». Cuando ingresó en la casa, se extrañó de que, tal como era costumbre, ni Hasan ni Husain corrieron hacia su abuelo, para echarse en sus brazos. Esa noche los niños estaban enfermos, yaciendo en sus lechos. Aunque estaban casi desvanecidos, al escuchar la cálida y conocida voz, abrieron apenas los ojos. No tenían fuerzas para levantarse. El Profeta, preocupado, se acercó y se arrodilló junto a ellos y los llenó de besos. «¿Qué les ha sucedido, amados míos? Dios aleje de ambos el mal y les otorgue salud» Hasan y Husain abrazaron tiernamente a su abuelo. En aquella austera casa, a pesar de pertenecer al más grande comandante del ejército islámico, y de ser la morada de la segunda personalidad del Islam, no había nada para convidar a los visitantes. Ali expresó su vergüenza, sin embargo, el Profeta y sus compañeros sabían que la pobreza de Ali era el honor de Ali, era el honor del Islam y era el honor del Profeta de Dios. Tenían la certeza de que si Ali 18 hubiera querido, podría gozar de una vida placentera. No obstante, ese era el modo de vida que Ali y Fátima habían elegido. Por todo esto, los visitantes serían recibidos con amor, cariño y paz. Antes de ponerse de pie, preguntó el Profeta a su yerno: «Querido Ali: ¿No prometerás nada por la curación de mis dos amores?». Sin demora él respondió: «Sí, prometo tres días de ayuno. Si Dios el Altísimo los sana, ayunaré durante tres días consecutivos». Al oír estas palabras, dijo Fátima: «También yo ayunaré». Entonces Hasan y Husain abrieron sus ojos y juntos dijeron: «Nosotros también ayunaremos». Los labios del Profeta se posaron sobre los de sus nietos y depositaron tibios y dulces besos. En el lugar se encontraba una mujer llamada Fídda, que había sido sirvienta de Amina, madre del Profeta, y que estaba con Fátima voluntariamente, a fin de acompañarla y aprender de ella una lección de vida. Ella, al igual que todos, prometió ayunar. Poco tiempo después de la promesa, Dios devolvió la salud a Hasan y Husain. Ambos, sanos y animados, se levantaron de la cama, había llegado el momento de cumplir la promesa. Todos los integrantes de la casa comenzaron a ayunar. Sólo había en la casa tres kilos de cebada. Fátima y Fídda la molieron e hicieron pan. Prepararon cinco panes para romper el ayuno uno para cada uno. Todos esperaban que Ali regresara a la mezquita para cenar juntos. A su regreso, todos se sentaron para comer luego de un día de hambre. Todavía no habían comenzado cuando llamaron a la puerta. Era un pobre, un necesitado, un indigente. «¡Oh familia del Profeta, Dios les envíe el sustento del Paraíso! ¡Ayúdenme, mi familia y yo estamos hambrientos!» Y no habiendo terminado sus palabras Ali se levantó para darle su pan. El pan de Fátima se ubicó sobre el de Ali y luego Hasan, Husain y Fídda pusieron los suyos sobre el resto. Cinco panes, eso quiere decir toda la comida que había en la casa y la misma le fue dada al indigente. Sólo quedó el agua, cinco ayunantes, bebiendo tan solo agua, agradecen a Dios y recogen el mantel. Llega el segundo día del ayuno, también preparan cinco panes. Luego de dos días de hambre y ayuno las manos se acercan al pan caliente, que es el único que hay. Nuevamente llamaron a la puerta. «La paz sea sobre vosotros, oh familia del Profeta. Soy un niño huérfano y no tengo nada para comer. Ayúdenme». Entonces, los cinco panes acompañados de súplicas y bendiciones le fueron otorgados al niño huérfano. Una vez más injirieron sólo agua. La hambruna les había quitado fuerzas. Para el rompimiento del ayuno del tercer día, también había cinco panes. Ali era un hombre fuerte y no le afectaba 19 tanto el hambre. Pero Fátima, delgada y débil, Fídda y los niños que recién habían sanado, apenas podían soportar los dos días del ayuno total. A pesar de ello, ayunaron. Debían esperar hasta el atardecer, momento en que cada uno con un pan, pondría punto final a tres días de ayuno. Cerca de la hora del ocaso, las manos temblaban por la intensidad del hambre. Los ojos de los niños estaban hundidos y la debilidad les había robado la poca fuerza que tenían. Ali regresó de la mezquita. Sobre el mantel había cinco panes de cebada y una jarra de agua. ¡Ah! ¡Qué sabroso se ve un pan de cebada después de tres días de ayuno! Hasan y Husain se acercan al mantel y junto con los demás extendieron sus manos hacia el pan. Pero por tercera vez se escuchó golpear a la puerta… Las manos quedaron suspendidas entre el cielo y la tierra. «La paz sea sobre vosotros ¡Oh gente de la casa del Profeta! ¡Oh gente de la casa de Muhammad! Ayuden a un hombre que acaba de salir de la prisión». Nadie se demoró. Las manos extendidas entregan los panes, los colocan uno sobre otro y los confían a las manos del hambriento exconvicto. Lo único que los deja con vida, lo que los tiene en pie y hace correr sangre por sus venas, es el deleite que brinda la caridad y el Izar (Altruismo, o preferencia de la ventaja ajena antes que la propia). Sólo Dios conoce el valor de tanto sacrificio. Ali miró los pálidos y decaídos rostros de sus hijos y pensó que una visita al Profeta disminuiría el dolor y les haría olvidar el hambre. Les dijo: «Levántense, visitaremos a su abuelo El Profeta». El deseo y la alegría de verlo los hizo desprenderse del suelo. Juntos se dirigieron a casa del Profeta. La congoja oprimió la garganta de Muhammad cuando vio a los niños como dos polluelos tiritando por el hambre. Dijo, con lágrimas en los ojos: «¿Cómo puedo tolerar ver a mis hijos en estas circunstancias? Dios mío, mira a la familia de tu Profeta, esforzándose para obtener Tu satisfacción. Levántense, amados míos, que iremos con mi amada Fátima. ¿Qué le ha sucedido a ella en estos tres días, a Fátima que es mi alma, que es una parte de mi cuerpo?» Los ojos de Fátima estaban hundidos y sus pies ya no podían mantenerse, pero de todos modos continuaba orando. El Profeta la abrazó y lloró tanto que vibraron sus hombros. ¿Quién es capaz de ver a los que Dios ama, en este estado y no conmoverse? En ese instante un rico perfume se dispersó en la casa. Reveló el Arcángel Gabriel al Profeta: - «¡Oh Muhammad toma el regalo que he traído para tu familia!». - «¡La paz de Dios sea sobre ti ¡Oh Gabriel! ¿Qué has traído?» - «He traído la paz y la bendición de Dios y también las aleyas que a ellos se refieren. Por cierto que el valor real, lo tiene la acción que satisface a Dios. Yo, Gabriel, el fiel mensajero de la revelación e intermediario entre Dios y vosotros, no considero a ningún obsequio más elevado y mejor que éste». 20 En las siguientes aleyas coránicas, Dios el altísimo presenta a estos ayunantes como a la mejor de las gentes y describe su morada en el Paraíso: «Que cumplen con sus votos y temen el día cuya calamidad será universal. Que por amor a Dios alimentan al menesteroso, al huérfano y al cautivo. Diciendo: “Ciertamente, os alimentamos por amor a Dios; no os exigimos recompensa ni gratitud. Por cierto que tememos de nuestro Señor aquel día funesto, calamitoso”. Más Dios les preservará de la calamidad de aquel día, y les recibirá con esplendor y júbilo» (Sura 76, Aleyas 7 a 11) Ya ni Hasan, ni Husain, ni Fátima, ni Fídda, ni Ali sintieron hambre, Su debilidad se convirtió en alegría y ánimo. Todos se prosternaron ante Dios y le dieron gracias por tan inmensa recompensa. 21 El Viajero del Mediodía (Un relato de la vida del segundo Imam, Hasan Ibn Ali) Saied Mehdi Yoyai La tierra arde y el cielo echa su fuego. La voz del grillo resuena entre las matas. Tres hombres bajan de una duna, levantando una nube de polvo. Uno de ellos se detiene al pie de la misma, descubre su rostro y dice, exhausto: «Hace horas que estamos caminando por el desierto y aun no hemos conseguido ni una gota de agua». Un segundo hombre, apenado, mira a su alrededor. Cansado y transpirado, toma un puñado de polvo, lo arroja al aire y dice en voz baja: «La tierra está seca y no huelo agua, tal vez nuestro destino sea morir en esta tierra desértica». El tercer hombre, muy agotado de una vuelta alrededor de la duna, y sus compañeros lo siguen. La tierra caliente se halla cubierta por una arena muy fina, en la que se hunden hasta las rodillas. Los tres cansados y sedientos buscan en todas direcciones, pero por doquier el ardiente desierto se extiende frente a sus ojos. De pronto uno de ellos ubica sus manos sobre la frente, señala en una dirección y exclama: «¡Miren!». Se divisan unos palmares, cuyas largas hojas están inclinadas sobre una fuente de agua. Debajo de la sombra de los árboles descansa una oveja. Un poco más apartado, puede verse una pequeña tienda. A su lado, una anciana teje en su telar. Apresurados, los tres corren hacia ella. Cuando la mujer los ve, se levanta atemorizada y alza su báculo. Dice uno de ellos: - «¡Madre! No queremos molestarte, sólo somos viajeros que padecimos hambre y sed en el desierto». Ella, vacilante, los mira y pregunta: - «¿Quiénes son ustedes?» Le responden: - «Somos peregrinos de la casa de Dios. Si nos das un poco de agua te lo agradeceremos» Preguntó la mujer: - «¿Y peregrinan a pie a la casa de Dios». Cabizbajos contestan: - «Nos avergonzaríamos ante Dios si así no lo hiciéramos. Hemos prometido ir a pie hacia su casa». La anciana deja su cayado y dice: - «La puerta de mi casa siempre estará abierta a los peregrinos. Vayan a la tienda y tomen un descanso». 22 Los tres entran. La anciana ordeña la oveja. Poco después se dirige a la tienda con un recipiente lleno de leche y dice: «Beber agua en el caluroso desierto afecta la vista. Les traje leche para que calmen su sed y su agotamiento». Los hombres beben con gran ansiedad y ella agrega: «Mi esposo y yo vivimos en esta tienda. El se dirige todas las mañanas al desierto y regresa al anochecer. Sé que están hambrientos pero no tengo nada para ofrecerles. Sin embargo…» Enmudece un instante y observa a la oveja que está recostada bajo la sombra de las palmeras. El viento sopla suavemente y mueve las ramas. Medita: «Si la sacrifico podría preparar una comida para estos exhaustos viajeros»… Da unos pocos pasos y se acerca al animal. Uno de los extraños se levanta, se acerca a la fuente y realiza la ablución. La mujer lo observa. El hombre se estremece y empalidece. Le dice preocupada: - «Tu cuerpo tiembla debido al hambre y al cansancio». Él le dice: - «No, sucede que debo dirigirme al Creador de los Universos. Mi cuerpo tiembla por Él». Su rostro le resulta conocido. Ella le pregunta: «Dónde lo he visto?». El hombre tenía el rostro blanco y rosado, abundante cabellera y ojos tan negros como las noches del desierto. La anciana recuerda un día de su infancia cuando su madre se había trepado a una palmera y desde arriba arrojaba blancos e inmaduros dátiles. Aquel día el palmar olía extrañamente. Era como si hubiesen dejado en el aire mezclados los perfumes de todos los bosques del mundo. En aquel momento su padre había corrido: «Tengo una agradable noticia. Un hombre llamado Muhammad convoca a las multitudes a la adoración de un único Dios. Detesta a los ídolos y reprocha a los hombres que entierran vivas a sus hijas. Él es el Enviado de Dios y trae del cielo y la tierra el mensaje de nuestra felicidad». La anciana suspira profundamente. Nuevamente lo mira y se pregunta: «¿Quién es este hombre? ¿Por qué motivo me hace recordar aquel día?» El hombre eleva su cabeza y dice: - «¡Madre! ¿En qué piensas?» Ella le pide: - «Quiero que uno de ustedes sacrifique la oveja para hacer una comida». Él replica: - «¡No madre! ¿Qué le responderás a tu esposo, si regresa y te pregunta por la oveja?» Eleva su rostro y dice: 23 - «Mi esposo no dejaría a alguien hambriento en medio del desierto». Entonces otro de los viajeros se dispone sacrificar el animal. Apresuradamente ella coció la carne. Después de comer los viajeros se retiran, pero antes agrega uno de ellos: «Agradecemos tu bondad. Ahora, dinos ¿Qué camino nos conduce hacia La Meca?» Ella señala el oeste del desierto. El sol levanta sus últimos rayos de la tierra y tres hombres siguen andando. Ella los observa hasta que a la puesta del sol desaparecen. Unos instantes después el clamor de su esposo retumba en el corazón del desierto. - «¿Dónde estás mujer? ¡Quiero un poco de leche! ¿No sabes que cuando llego estoy agotado y sediento?». La mujer tiembla y con gran temor observa el sitio vacío donde solía recostarse la oveja. El hombre exclama una vez más: - «¿Por qué hoy está vacío el recipiente? ¿es que aun no has ordeñado la oveja?» Entonces toma el recipiente y corre hacia la fuente, lo llena de agua y se lo entrega. Cuando ve el agua, grita: - «¿Pero no sabes que en este ardiente desierto no puedo beber agua? ¡Tráeme leche de inmediato!». La anciana mira hacia el oeste y balbucea una explicación: - «Ellos eran tres hombres sedientos y hambrientos. Sus provisiones se habían acabado. Yo los sacié con la leche de la oveja y luego les pedí que la sacrificaran…» El esposo grita: - «¿Qué dices? ¿Oí bien? ¿Has sacrificado nuestra oveja para tres extraños?» Dice la mujer: - «¿Ellos no eran extraños y además uno de ellos me resultó conocido. Brillaba en su rostro la luz de los profetas. El resplandor de los grandes. Se parecía a Muhammad. El Profeta de Dios». El hombre golpea su cabeza y exclama: - «¿Has enloquecido mujer? ¿No sabes acaso que el Profeta murió hace años?». Le respondió ella: 24 - «Por Dios, que no he olvidado aquel día» Dice él entonces: - «¿Pero, es que finges estar loca para salvarte del castigo? Has perdido la única oveja que teníamos y ahora pretendes sustraerte de la represalia. Di que estás arrepentida de lo que has hecho». Aseguró la mujer: - «Si hubiese tenido mil ovejas, las hubiese sacrificado todas para ellos». El hombre levanta su bastón e intenta golpear a su mujer. Ella horrorizada corre hacia las dunas. Él, deja de perseguirla y exclama: - «¡Por Dios, que si veo tu sombra sobre este desierto cavaré una tumba y te enterraré viva!» El son de los galillos de los camellos se oía en las calles de Medina. El sol iluminaba las elevadas ramas de las palmeras y el viento levantaba el polvo suavemente y lo arrojaba sobre la encanecida anciana. Ella estaba juntando carozos de dátiles. Con prisa los echaba en su canasta. Los medinenses transitaban por las calles apresuradamente. La anciana elevó su rostro, vio que el sol se había ubicado en el centro del cielo. Pensó: «El sol ya está en el centro del firmamento y mi canasta aún no ha llegado ni a la mitad». Una paloma gris se detuvo a su lado y picoteó los carozos Ella la miró y le dijo: «¡Con que tú también buscas carozos! ¿Por ventura te ganas la vida vendiendo carozos de dátiles?» La paloma dio una vuelta y picoteó el suelo. Le dijo la mujer: «Sé que estás hambrienta y que te ves obligada a buscar alimento en los carozos. Si tuviera una casa te llevaría conmigo. Te daría trigo y cebada, me sentaría a tu lado y tejería canastas con hojas de palmeras al igual que en los días pretéritos». Luego suspiró y se echó a meditar. La anciana se levantó, limpió el sudor de su rostro con el dorso de su mano y se inclinó nuevamente. Pensó: «Ya todo ha pasado, sin embargo no me arrepiento de lo que hice. Aquel hombre me recordaba el rostro del Profeta. Él había prometido a Dios ir a pie hasta su casa y cuando oraba su cuerpo se estremecía por temor a Él. En aquel momento yo había sentido que él era como una luminosa fuente frente al sol». Elevó su cabeza, miro al cielo y preguntó: «Dios mío, ¿quién era él?» Repentinamente presintió que alguien le estaba observando. Entonces miró a su alrededor y su corazón fue sacudido. Un hombre la observaba desde muy cerca. Estaba en cuclillas, su rostro era bello y sus ojos eran negros como la noche del desierto. Dijo atemorizada: «¡Oh Dios, líbrame de esta fantasía! ¡Esta es su imagen que me observa!»” Entonces muy de prisa, tomó su canasta y se distanció. 25 El hombre se puso de pie y exclamó: - «¡Aguarda!» La mujer se detuvo asombrada y él le habló así: - «¿Me reconoces? Soy el mismo que junto a mis compañeros, me convertí en tu huésped un mediodía. Hoy cuando pasaba por esta calle te observé inclinada juntando carozos de dátiles… Quiero regalarte mil ovejas y mil monedas de oro. ¿Aceptas mi obsequio?» Asombrada le dijo: - «¿Mil monedas de oro? Por favor, dime ¿Quién eres tú?» Le contestó: - «Soy un siervo de entre los siervos de Dios, al cual tú un día recibiste en tu casa». Luego escribió algo sobre un papel, se lo entregó a la mujer y prosiguió su camino. Con insistencia ella exclamó: - «¿Quién eres tú?» Un hombre que pasaba por allí, le dijo: - «¿Cómo es posible que no lo reconozcas? Él es Hasan ibn Ali al-Muytabah (el elegido), el segundo Imam de los Shiías». La mujer se estremeció y asombrada miró al Imam, que se aparecía al final de la calle. El viento soplaba suavemente y extendía por las calles de Medina el aroma de los dátiles maduros. 26 La Sed Atroz (Un relato de la vida del tercer Imam, Husain Ibn Ali) Saied Mehdi Yoyai Soy Sakina. Hoy es Ashura y este lugar es Karbalá. Quizás, apenas ha transcurrido una hora desde el mediodía, pero para nosotros, es como si hubiera pasado toda una vida en lo que va de la mañana, y nuestra ansiedad no tiene límites en estos momentos en los que mi padre, se ha dirigido al campo de batalla. Es muy difícil observar la polvareda, escuchando los alaridos del enemigo, sabiendo que mi padre se encuentra allí. El sonido de los tambores, y los feroces gritos de los hipócritas, hacen temblar nuestros corazones. Sobre esta tierra insoportablemente ardiente, rodeados de polvo y sangre, el implacable sol en lo alto nos calcina. La sed es atroz. Nuestros hígados arden por la falta de agua y nuestros labios se resquebrajan al igual que un desierto salobre. Nuestras lenguas se inmovilizan y nuestros rostros empalidecen. Desde ayer estamos bloqueados por el enemigo. El ejército de mi padre, el Imam Husain, se componía de setenta y dos personas, en cambio el ejército de Yazid, de decenas de miles. Uno tras otro los fieles de mi padre fueron dirigiéndose al campo de batalla al despuntar el día. Con gran osadía se detuvieron frente a aquel gigantesco ejército. Lucharon valientemente. Cada uno de ellos logró acabar con la vida de decenas de opositores y luego hallaron el martirio. Ahora mi padre quedó solo frente a numerosos enemigos. Ojalá la distancia que separa las tiendas del campo de batalla no fuera tan grande. Ojalá pudiera ver a mi padre luchar. Ojalá me hubiese permitido acompañarlo. Es difícil cuando el padre lucha contra un gran ejército y su hija desconcertada e impaciente no sabe nada de él. Desde aquí sólo se ve tierra y polvo y no se oye más que bullicio. Ayer, yo pude ver claramente en su rostro las señales del agotamiento. Miles de personas, tanto de Kufa como de otras ciudades le habían escrito y le habían prometido apoyarle y acompañarle cuando se sublevara contra el opresor gobierno de Yazid. Sin embargo, sólo setenta y dos personas se acercaron para secundarlo. Aquellas personas eran muy queridas para mi padre. Él les había dicho: «Vosotros sois la mejor de las gentes, no conozco adictos ni compañeros más leales. Jamás alguien tuvo tan buenos discípulos como yo». Todos nosotros lloramos por el martirio de aquellos amados, pero mi padre no demostró su dolor. Cuando mi hermano mayor, Ali Akbar, cayó del caballo, nuestros corazones se desplomaron, pero el corazón de mi padre lo toleró. Y cuando la flecha enemiga penetró en la garganta de Ali Asgar, mi hermano menor, mientras se encontraba en los brazos de mi padre, nuestros lamentos se elevaron al cielo, pero mi padre permaneció fuerte y firme. Y cuando mi tío Abbás, abanderado del 27 ejército, guardián de las tiendas y aguatero de Karbalá, cayó del caballo y se despedazó su cuerpo, también mi padre fue paciente. Entonces colocó sus manos sobre su cintura y dijo: «Mi espalda se ha quebrado». Cuando todos sus fieles se martirizaron uno tras otros frente a sus ojos, mi padre se preparó para la lucha, pero antes reunió a las mujeres y los niños y les dijo con gran calma: «Es el momento de que se preparen para la aflicción y el infortunio, de que sepan que Dios es vuestro guardián y protector y que muy pronto los rescatará de la maldad de los enemigos y los hará felices. Sepan que Dios transformará a los enemigos en el blanco de diferentes castigos y en cambio a ustedes que soportan tantas dificultades, les otorgará toda clase de mercedes y gracias. Por todo esto, no den lugar a la queja, ni digan nada que disminuya vuestro valor». De inmediato descubrimos que el martirio de mi padre era inminente. Le dije: «¡Oh padre mío! ¿Por ventura te has rendido ante la muerte?» Mi congoja estalló. Mis lágrimas se derramaron como la lluvia. Me era imposible contenerme. Todos estaban desolados. Inclusive mi tía Zainab, que por un lado nos consolaba y por el otro secaba sus propias lágrimas. Mi padre me apretó contra su pecho y me dijo: «¡Oh luz de mis ojos! ¿Cómo no me voy a rendir ante la muerte, siendo que no me queda ya ningún compañero?» Comencé a lamentarme luego le pregunté: «¿Y a quién nos confías?» Él secó mis lágrimas con sus manos y sus labios, besó mis húmedos párpados y respondió: «A Dios. Los confío a la misericordia y la protección divinas, que estarán con vosotros en este mundo y en el otro. Ten paciencia y encomiéndate al designio de Dios. No te quejes hija mía, porque este mundo es pasajero, mientras la otra vida es eterna». Yo no protesté, pero continué llorando. ¡Cómo no iba a llorar cuando mi padre, el mejor padre del mundo, partía hacia el campo de batalla para luchar solo, contra decenas de miles de personas! Se despidió de mi tía Zainab. No pudimos oír sus palabras. Mas, luego pidió a mi tía que le alcanzara un ropaje usado y ajado. Nos sorprendimos y le preguntamos para qué lo quería. Entonces nos hizo saber: «El enemigo es cobarde y vil, después de asesinarme me despojarán de mis vestiduras, para llevarlas como trofeo. Prefiero ponerme algo usado debajo de la ropa que llevo, para no quedarme al descubierto luego de mi martirio». Mi padre se preparó como si hubiese tenido que ir a una fiesta esplendorosa. Se vistió, se colocó la armadura y tomó su espada. Con una parte de su turbante secó su sudor y arregló con sus manos sus barbas medio encanecidas. Y así partió para no volver. Gallardo y de prisa fue hacia su caballo para dirigirse rápidamente hacia el enemigo. Los contrincantes lo esperaban con feroces gritos. Aunque pudiéramos impedir su partida, ellos avanzarían hacia el campamento. Por eso, lo mejor era atacarlos intrépidamente y luchar. Nadie podía impedir su partida, puesto que ya había anunciado su martirio y había dicho que la religión sólo se garantizaría a través suyo. No podíamos decirle: 28 - ¡Querido padre no vayas! - ¡Querido tío no vayas! - ¡Querido hermano no vayas! Él era el Imam Saied al-Shuhada (El Señor de los Mártires), y todos sabían que lo que el Imam hacía era por orden de Dios. A pesar de todo, queríamos verlo, hablarle y escucharle aunque no fuera más que por unos instantes. Mi tía Zainab, mientras lo observaba, por detrás de una estremecedora cortina de lágrimas, exclamó: «¡Querido hermano, despacio, un poco más despacio!» Mi padre volvió su rostro y otra vez miró a las mujeres y niños agobiados por el llanto, desconcertados. Otro que no fuera él, hubiese vacilado en partir y hubiese debilitado sus pasos al oír los ardientes ruegos. Gracias a su fe y su voluntad, los pasos de mi padre no mostraron debilidad ni duda. Nos saludó con su mano cariñosamente, nos confió a Dios y se aproximó al caballo. Esta despedida era muy corta para mí, puesto que en instantes más perdería a un padre muy bueno, quedaría huérfana. Súbitamente me levanté y antes de que mi padre pudiera verme, me planté frente a su caballo. Firmemente lo montó. Intentó partir, pero el animal no se movía, puesto que mis manos se habían anudado entre sus patas. El caballo me miraba y lloraba como yo. Mi padre estaba asombrado por la inoportuna desobediencia del animal y al verme tomar fuertemente sus patas y no permitirle partir, aumentó su sorpresa. Entonces se apeó y me abrazó; secó mis lágrimas y me dijo: - «¡Oh hija mía, oh luz de mis ojos!» Le dije: - «¡Oh padre, cuando Muslim, tu representante, se martirizó, tú abrazaste a su hija huérfana y la acariciaste. Si te fueras y yo me quedara huérfana, ¿quién me acariciaría?» El Imam lloró, su corazón se partió y acongojado murmuró: - «¡Oh mi Sakina, hijita mía, ya no llores! Llora luego de mi muerte, no hagas estremecer mi corazón ahora que estoy vivo, ahora que el alma permanece en mi cuerpo. Tras mi partida, ¡oh la mejor hija del universo!, tendrás más derecho que otros de llorar por mí». Y sabía que era imposible, pero no sé por qué motivo le dije: - «¡Oh padre mío regrésame a Medina, junto al santuario de mi abuelo, el Profeta!». 29 Y fijando su inocente mirada sobre el enemigo, dijo: - «Sabes hija mía que eso es imposible». Los gritos del enemigo aumentaban, mi padre ya debía partir a la batalla. Aun sentía el calor de sus resquebrajados labios sobre mis mejillas cuando lo vi galopar. Ya podía escuchar el choque de las espadas, el relincho de los caballos y los gritos salvajes de los incrédulos. Permanecimos junto al campamento. Nuestras respiraciones estaban prisioneras en nuestros pechos, y nuestros pechos vibraban como la vid. ¡Ay!, creo que el caballo sin jinete, es el caballo de mi padre y golpea su cabeza contra el suelo y avanza con sus crines empapadas de sangre. ¡Oh! pero ¿Qué oyen mis oídos? ¿Son estos mis lamentos, los lamentos de Fátima o los de Ruqaia? 30 El Ángel de la Esperanza (Un relato de la vida del cuarto Imam, Ali Ibn Husain) S.H. Kotobi El eco del adhan del ocaso resonaba en las calles de Medina. Ese era el momento en que él se dirigía a la mezquita para orar. Lo reconocería aunque lo viera de lejos. Camina lentamente, siempre lo acompaña un grupo de fieles. Su tez es trigueña y su frente está ampollada a raíz de sus extensas prosternaciones nocturnas. El día, poco a poco va perdiendo su color, y la oscuridad de la noche va llegando. Yo me oculto detrás de una palmera y lo observo acercarse lentamente. Es mi primo, Ali ibn Husain, el cuarto Imam. Lo he visto ayudar a los pobres infinidad de veces; lo he visto pagar las deudas de los necesitados e invitar a los pobres a comer a su casa. Yo también, lo mismo que ellos, necesito de su ayuda. Toda la gente de la ciudad lo sabe y él conoce mi pobreza mejor que nadie. Sin embargo jamás me ayudó. Por eso hoy he decidido contarle a gritos todo lo que llevo guardado en mi corazón. Me acerco a él lentamente y con mis exclamaciones lo ofendo y le digo todo lo que siento. ¡Cuán detestables palabras! Me sorprendo; una simple señal de su mano sería suficiente para que sus compañeros se abalanzaran sobre mí. Sin embargo, me observa sosegado y enmudecido. No comprendo su mirada. Mis palabras culminan. Ya no tengo nada que decir. Él me observa con calma. ¡Ojalá él también me hubiera ofendido! ¡Ojalá él también hubiese pronunciado contra mí detestables palabras! ¡Ojalá me hubiera gritado o dado mi merecido! Miro a mi alrededor; todos fijan en mi sus ojos, irónicos y rencorosos. El Imam da un paso adelante. Su silencio intrigante me horroriza, mi corazón late aceleradamente. El Imam detiene su mirada en mí y sólo acota: «¡Oh hermano, si lo que has dicho de mí es verdad, que Dios me perdone y si es mentira, que te perdone a ti!». Cubro mi rostro con las manos y huyo. No sé de que me escapo, si del miedo o la vergüenza, que me han abarcado de lleno. Horrorizado, transito por las angostas y lúgubres calles de la ciudad. Cuando quiero darme cuenta, ya estoy en casa. Mi cuerpo aún tiembla y un intenso calor se apodera de mí. Coloco mis manos sobre mis oídos. No es la primera vez que lo ofendo. Sin embargo él, tan paciente y tolerante, me respondió de un modo que hizo estremecer mi alma. El suave canto de los grillos anuncia la llegada de la noche. De pronto, se conmueve mi corazón. Es el momento en que un ángel aparece en el cielo de nuestro barrio y todas las noches desciende en la oscuridad, y distribuye su carga entre los pobres. Todos me han olvidado, pero Dios no me olvidó. Si lo hubiese hecho no enviaría a este ángel a mi casa. Cuando llega la noche, desciende lentamente y llama 31 a las puertas, una por una. Él trae un gran saco repleto de alimentos y leña sobre sus hombros, es por ello que todos lo llaman, el ‘Dueño del Gran Saco’. ¡Oh Dios mío! La oscuridad lo ha cubierto todo, ya falta muy poco para que él arribe a mi casa. Lo estoy esperando. Muy lentamente abro la puerta y observo la calle. El llanto de los niños vecinos se oye a través de las paredes de barro. La noche ha llegado pero el mantel para la cena aun no ha sido colocado en las casas del vecindario. Oigo la suave voz de Samiah, la vecina de al lado que está calmada y a su hambriento pequeño. Todos los niños están hambrientos. Las desesperadas madres buscan pan en los rincones de la casa. Una sombra negra aparece al final de la calle. Es él. Camina despacio y tranquilo. Su espalda se inclina por el gran peso que carga. Al llegar a la primera casa, golpea. Una mujer abre la puerta y le dice: «La paz sea sobre ti, ‘Dueño del saco’, la paz sea sobre ti, ángel divino». Y el ángel le entrega dos bolsas. Ingreso a mi casa y cierro la puerta. Unos instantes después escucho golpear. ¡Qué ansiedad tengo por ver su rostro! No obstante él lo cubre con un lienzo. Abro la puerta con manos temblorosas. La calle está desierta y callada. Sólo el canto de un grillo se atreve a romper el silencio. Ya no se oye el llanto del niño del vecindario. El ángel deja su carga en el suelo, y esta noche en lugar de alimentos y leña me entrega una bolsa de dinero. Mis manos tiemblan aún más. Cuando me doy cuenta, ha desaparecido. Yo sé que es un ángel que Dios envía cada noche a la puerta de los pobres, ¡cómo me gustaría ver el momento en que regresa a los cielos! Sé que abre su par de alas blancas y vuela hacia las alturas. Innumerables noches permanecí en la oscuridad para observar su ascensión. Pero él desaparece tan suavemente que nunca pude ver su partida. - «Samiah, ¿has visto su ascensión?» - «No, no la he visto pero dicen que desaparece antes de regresar al cielo. Cierta vez cuando me entregaba una bolsa de pan tomé su mano y pidiendo su bendición, la pasé por mis ojos; olía a perfume de rosas, olía al perfume de verdes bosques. Lentamente fue quitando su mano de la mía y me acarició, como acaricia una madre a su hijo que aún está en la cuna, su caricia fue cálida y cariñosa». La noche se asentó sobre nuestro barrio. Era el momento del arribo del ‘Dueño del Gran Saco’. Sé que todos los vecinos lo esperan detrás de las puertas. ¿Acaso no lo espero yo también? Todos me han abandonado, estoy cansado y enfermo, pero el ‘Dueño del Gran Saco’ es el único que conoce mi dolor ¡Qué difícil y amarga sería mi vida sin su existencia! Los minutos transcurren arduamente, el aroma de la tristeza puede olerse en las húmedas rajaduras de la pared. El llanto de los niños llega al cielo. Esta noche es más intenso que nunca. ¿Qué sucede? ¿Cuándo llegará el ángel? Miro al cielo oscuro, negro. Faltan cinco días para la luna nueva, el llanto se intensifica, aprieto mis manos sobre mis oídos para no oírlo. Pero no, éste no es sólo el llanto de los niños, esta noche también lloran los grandes. 32 Llanto de mujeres y hombres, ¡Oh Dios mío! ¿qué estoy oyendo? Jamás había oído llorar a la gente de este barrio a causa del hambre. A cada instante los llantos se intensificaban más y más. Siento que todas las cosas están llorando; las paredes de las casas, el suelo de la calle e incluso las puertas de madera descolorida. ¿Acaso oigo bien? ¿Fue el llanto de Samiah? ¡Qué llanto tan desgarrador! ¿Acaso ella también llora del hambre? No, conozco a Samiah, hace años que soy su vecino y ni siquiera a la temprana muerte de su esposo había llorado de este modo. Abro la puerta de la casa apresuradamente. La ciudad se ha ido en llanto. Las elevadas palmeras se han inclinado, y el cielo ha cubierto su faz con un velo de nubes, para no mostrar sus lágrimas. La calle está convulsionada. Todos lloran y se golpean las cabezas. Nadie me responde. Sólo atino a correr por doquier. Samiah está sentada junto a una palmera y grita; llena su mano con tierra y la arroja sobre su cabeza. Las palmeras se golpean con sus ramas y Samiah golpea su cabeza contra el tronco de una de ellas. Me siento a su lado y pregunto con insistencia: - «¿Por qué lloras? ¿Tu hijo está enfermo?» Su llanto resuena en la calle más fuerte que antes. Nuevamente le suplico: - «Samiah, responde!» Su soledad hiere mi corazón. Samiah grita: - «El ángel se ha marchado al cielo para siempre. He visto su regreso con mis propios ojos». Desesperado pregunto: - «¿Qué dices? Esta noche el ángel todavía no ha venido a nuestro barrio. ¿Cómo es posible que hayas visto su regreso?» Samiah golpea su cabeza contra el tronco de la palmera y exclama: - «Aquel era el Imam Ali ibn Husain Zainul Abidín (ornato de la religión) y hoy ha sido martirizado. Cuando lo purificaron, todos descubrieron que era él quien cada noche llevaba alimentos a las casas de los pobres, pues sus hombros estaban cubiertos de ampollas y marcas». Ya no oigo el resto de sus palabras. Siento que todo da vueltas a mi alrededor. Abro y cierro mis ojos varias veces. Reúno todas mis fuerzas y me dirijo al cementerio de al-Baqi. Cerca del sepulcro del Imam Hasan veo una tumba cubierta por tierra fresca y húmeda. Me arrojo sobre ella con desesperación. La tierra huele a las manos del ‘Dueño del Gran Saco’. Al mismo perfume que lanzaba en mi alma el amor hacia Dios. Mi corazón se apesadumbra, mi alma crepita como leña. Quisiera gritar y sacar la carga de mi corazón de un solo golpe. ¿Pero, por qué mi voz se ahoga en mi garganta? ¿por qué no puedo gritar? Como ríos, las lágrimas brotan de mis ojos y ¡ojalá mis gritos pudiesen brotar como mis lágrimas! 33 Las Monedas del Triunfo (Un relato de la vida del quinto Imam, Muhammad Ibn Ali) Mustafá Rahmandust El califa Abdulmalik, sentado en su trono, escuchaba atentamente a su ministro, que leía de pie, el registro de sus actividades. Cuando la lectura terminó, Abdulmalik meditó y luego tomó el registro a fin de leerlo con mayor precisión. Cuando lo hizo sus ojos se detuvieron en un símbolo marcado en el margen superior del mismo. Con el objeto de conocer su significado cambió varias veces la posición de aquella hoja de papel, pero no pudo descubrirlo. Restando importancia al propio registro, sintió ansiedad por aclarar esta incógnita. Entonces preguntó al ministro: - «¿Qué significado encierra el símbolo ubicado en el margen superior de este papel?» Como si recién lo hubiera descubierto, le respondió: - «Su majestad, no los sé». Con gran asombro, Abdulmalik le replicó: - «¿Quieres decir que no conoces el símbolo impreso en tu hoja?» El ministro le echó un vistazo y dijo: - «No, lamentablemente, no lo sé». El califa mandó llamar a otro de sus ministros. Este se acercó y le hizo una reverencia. Aquel le entregó la hoja de papel y le dijo: - «¡Desentraña para mí el significado de esta marca!» Observó el símbolo con suma atención y luego de unos instantes, se aproximó más y acotó: - «¡Que la salud sea con el califa! Permíteme ir en busca de alguien que sepa el latín». Muy pronto se hizo presente allí un hombre que conocía aquel idioma. Abdulmalik le ordenó: - «Tú, que conoces bien el idioma de los romanos, dime que representa esto». Éste le dijo: - «Este es el símbolo del Cristianismo». 34 De inmediato, muy encolerizado, el califa ordenó a sus hombres encarcelar a su ministro, quien sorprendido por esta insólita decisión del califa se arrodilló y replicó: - «¡Oh su majestad! ¿Qué pecado he cometido para ser encarcelado?» Abdulmalik enojado le respondió: - «¿Y cuál pecado es mayor que este? Eres mi ministro, y en tu registro llevas marcado el símbolo de los cristianos de Roma». El pobre ministro pidió permiso para hablar y agregó: - «Pero su majestad, yo no cometía un pecado, mis hombres lo compraron en el mercado y usualmente todos los papeles que se comercian en los mercados de Damasco llevan esa señal. Yo soy musulmán y no he cometido pecado alguno». Y aquella era una realidad, puesto que en aquellos días, eran los cristianos de Egipto los únicos que se ocupaban de trabajar en la fabricación de papel, e imitando a los cristianos de Roma, ellos colocaban el mencionado signo en el margen superior de las hojas. Éstas eran enviadas desde allí hacia todas las ciudades de los territorios islámicos. En conclusión, la totalidad de los papeles que se encontraban en manos musulmanas, llevaban el símbolo del cristianismo. Abdulmalik pensó que no era conveniente que en su país se usaran impresos con un símbolo ajeno. Es por ello que escribió una carta al gobernador de Egipto, ordenándole que los propietarios de las fábricas de papel, sustituyeran aquel símbolo por la frase ‘NO HAY OTRO DIOS MÁS QUE DIOS’. De acuerdo con su orden el símbolo fue sustituido y este hecho contentó a los musulmanes. Abdulmalik, que sabía que los musulmanes no lo apreciaban y que pasaban por tribulaciones a causa de su opresión para con ellos, gracias a esta orden fue recordado como un gran califa. Poco a poco los nuevos papeles fueron distribuyéndose por todas partes y también llegaron a la corte de Roma. El emperador cristiano poseía gran poder. A menudo enviaba abundante dinero a los cristianos fabricantes de papel en tierras egipcias. Cuando éste descubrió la sustitución, se irritó y rápidamente escribió una carta a Abdulmalik. La carta decía: «Los califas anteriores a ti hacían uso de esas hojas de papel y hace decenas de años que llevan el símbolo. Lo mejor sería que procedieras de igual modo que tus predecesores y ordenando suprimir la frase ‘NO HAY OTRO DIOS MÁS QUE DIOS’, vuelvas a colocar el símbolo primitivo». El enviado romano (portador de la carta) se presentó en el palacio con valiosos regalos. El califa leyó la carta y le dijo al mensajero: «La carta que has traído no tendrá respuesta alguna. Llévate de regreso los obsequios y vete, no los aceptaré». 35 De regreso en Roma, el enviado relató lo sucedido. Una vez más la autoridad de Roma reiteró el pedido, y envió una carta similar con otro mensajero, pero duplicando esta vez los obsequios. Abdulmalik no respondió la carta ni aceptó los regalos. El mensajero regresó a Roma. El califa era consciente de la fortaleza y el poderío del emperador romano y no deseaba provocar un altercado, pero tampoco podía desvalorizar la medida que había tomado. Todos conocían el evento. Si Abdulmalik se doblegaba ante la exigencia romana, perdería su prestigio. La tercera vez, los obsequios fueron más valiosos y la nueva carta enviada, encerraba un contenido amenazador. Decía la misma: «Te he escrito amistosamente en dos oportunidades y te he enviado numerosos obsequios. No obstante, ni me has respondido, ni has aceptado mis regalos. Por última vez te envío mayores obsequios. Lo más conveniente será que los aceptes y que acates mi orden. Sólo así seguiremos manteniendo una relación cordial. De lo contrario ordenaré que sobre las monedas de oro y plata se impriman ofensas e insultos hacia el profeta del Islam. Tú bien sabes que los habitantes de tu territorio comercian con monedas romanas. Ten en cuenta, que los musulmanes se verán obligados a traficar con monedas en las cuales se insulta a su propio Profeta». Esta tercera carta irritó al califa. Jamás hubiera previsto un hecho semejante. Las monedas de Roma constituían el dinero de aquellos días. Toda la gente las utilizaba; ellas se encontraban en los bolsillos, en los mercados, en las casas y en las tiendas. Y si el Emperador llevaba a la práctica su amenaza, los musulmanes se sublevarían, pues todos necesitaban aquellas monedas. El califa estaba realmente desconcertado. No sabía qué hacer. Si ordenaba restituir el símbolo primitivo, perdería su influencia y su prestigio. Y no permitir la entrada de las monedas sería un peligro aún mayor para su poder y su gobierno. Al mensajero no se le permitió, en esta oportunidad, volver de inmediato hacia su Emperador. Abdulmalik ordenó que se reunieran todos sus consejeros a fin de tomar una decisión conjunta y enviar una respuesta. Los grandes de Damasco y los consejeros de la corte se hicieron presentes y el problema fue planteado, pero nadie fue capaz de ofrecer una solución conveniente e inmediata. Las sesiones se extendieron unos días, pero no dieron resultado. El último día con gran temor, una alta personalidad se acercó al califa y respetuosamente le aconsejó: - «Yo conozco alguien que con certeza solucionará esta cuestión. Usted lo conoce, pero no se si estará de acuerdo en comunicarle el asunto». Abdulmalik interrogó: - «¿Quién es él?» Le respondió: - «Es el Imam Muhammad Ibn Ali Al-Baquir» 36 Un gran silencio sorprendió a la sesión. Todos sabían que el califa era enemigo del Imam y todos conocían a Muhammad Ibn Ali Al-Baquir. Todos sabían que él era un gran sabio y por eso lo llamaban Baquir ul-Ulum (El que abre la profundidad de las ciencias). Ellos estaban seguros de que él tenía la solución. Abdulmalik se puso a meditar; él también sabía que el Imam tendría la solución, pero le resultaba muy difícil solicitar su ayuda. En diversas oportunidades, el califa había ordenado al gobernador de Medina mantener vigilados al Imam y a sus fieles. Sin embargo, al cabo de un momento escribió una carta al gobernador de Medina, pidiéndole que enviara al Imam hacia Damasco, y lo tratara con toda reverencia y respeto. Días después el Imam hizo su ingreso a Damasco en medio de un gran recibimiento. Él ya tenía conocimiento del asunto. Abdulmalik lo visitó y se lo planteó. El Imam le aseguró: «La amenaza del Emperador romano no llegará a la práctica. Ten la certeza de que Dios no le permitirá troquelar monedas ofensivas al Profeta que sean distribuidas entre las multitudes. La solución a este problema es muy simple. Reúnan a todos los artesanos de Damasco, que yo mismo les enseñaré a acuñar monedas.» Entonces, así se hizo. Luego el Imam determinó el peso, la medida y el valor de las monedas. Además diseñó tres tipos. Luego ordenó que en una de sus cartas se escribiera el capítulo del Sagrado Corán ‘EL MONOTEÍSMO’ (Siratul Ijlas), y en la otra el nombre del Profeta Muhammad. Esta orden llegó raudamente a otras ciudades. Los musulmanes entregaban las monedas romanas a las autoridades y recibían a cambio monedas islámicas. En ellas también estaban señalados el nombre de la ciudad y la fecha de su acuñación. El intercambio con dinero romano fue prohibido y desde aquel día las monedas islámicas constituyeron el sólido dinero del extenso territorio musulmán. 37 Las Últimas Palabras (Un relato de la vida del sexto Imam, Ya’far Ibn Muhammad) Mustafá Rahmandust Desde hacía muchos años, yo trabajaba en la casa del Imam Ya’far Ibn Muhammad as-Sadiq (el veraz). Hacía años que era colaboradora y amiga de Umm Hamida. Había compartido con esa familia sus tristezas y alegrías. Tomaba decisiones en muchos asuntos y siempre realizaba los quehaceres de la casa con alegría. Pero aquel día, reinaba en mí otro estado de ánimo. Había perdido la paz y me resultaba difícil tomar decisiones. Caminaba por la casa preocupada, miraba hacia la puerta y esperaba. Esperaba que llegaran los familiares del Imam lo más pronto posible. El adhan del ocaso no había sido proclamado aún, cuando apresurada, Umm Hamida había salido de la habitación, y llamándome me dijo: «Salimah, envía a alguien para que reúna a todos los familiares aquí». El Imam le había pedido que reuniera a todos sus familiares, para transmitirles sus últimas palabras. Pude percibir en su expresión que aquella sería la última noche de vida de Imam as-Sadiq. Una gran tristeza se asentó en mi corazón. Como no quería dejar sola a la esposa del Imam en tan doloroso momento, ni quería alejarme un solo segundo del lado de su lecho. Apresuradamente algunas personas partieron de inmediato en busca de los familiares del Imam. Regresé junto a Umm Hamida. El Imam se había recostado. Hacía días que Mansur –el Califa contemporáneo del Imam- había mandado envenenarlo. El medio utilizado fue un racimo de uvas. El efecto del veneno fue apareciendo poco a poco. Mansur que era su enemigo acérrimo, reiteradas veces había planeado su asesinato, aunque siempre el golpe había sido desviado. Esta vez su plan había resultado. Observar el rostro enfermo y dolorido del Imam era algo que me perturbaba. Su esposa lo contemplaba y lloraba suavemente. Los labios del Imam trataban de moverse, era como si quisiese decir algo. Pensé que tal vez sentía deseos de pronunciar sus últimas palabras delante de sus familiares. ¡Pero aún ninguno había llegado!. «¡Dios mío!» –pensé- «¡Que no fallezca antes de su llegada!» De pronto recordé a Abu Nasr, uno de los fieles compañeros del Imam. Él era una de las personas que habitualmente tomaba notas de sus palabras y sus lecciones, y luego las transmitía. Pensé que él debía estar presente en aquellos instantes. Muy de prisa me levanté y salí. No había nadie más en la casa, pues todos habían sido enviados por los parientes. No estaba segura de cuál era mi deber. La casa de Abu Nasr se hallaba a gran distancia de allí, y yo misma debería ir en su busca. Pero al 38 mismo tiempo temía que el Imam ya no estuviera con vida a mi regreso, temía no estar a su lado en sus últimos momentos. Estaba completamente indecisa, cuando de pronto oí que golpeaban a la puerta. Al abrirla me encontré con uno de los alumnos del Imam, que había venido a visitarlo. Le dije: - «El Imam está muy grave, y ésta es probablemente, la última noche de su vida». Se sentó junto a la puerta y se echó a llorar. El solía visitarlo todos los días. Le relaté mi problema y entonces me dijo: - «Lo mejor será que vayas junto a Umm Hamida, no la abandones en estos dolorosos momentos. Yo mismo iré por Abu Nasr». Agradecí a Dios, y volví a la habitación. Él, seguía acostado. El rostro del Imam estaba delgado y pálido. Jamás lo había visto en ese estado. Poco después, los parientes del Imam fueron llegando. Cada uno que entraba saludaba y se sentaba. Todos miraban al Imam en silencio. Repentinamente, abrió sus ojos. Su esposa acercó su rostro al del Imam, y él con un leve movimiento miró a su alrededor. Era como si hubiese querido saber si estaban o no todos presentes. Aún faltaban algunos. El Imam cerró sus ojos nuevamente. Uno de sus familiares se echó a llorar desconsoladamente. Entonces él volvió a abrir sus ojos y lo miró. Una tierna y tibia sonrisa invadió sus labios. Preguntó: - «¿Por qué lloras?» Respondió en medio del llanto: - «¿Cómo no llorar? ¡Que Dios aniquile a los enemigos del Islam! ¿Cómo puedo verlo así y contener mi llanto?». El Imam permaneció en silencio y luego agregó: - «No, ya no llores, cada cosa que le sucede a un creyente es buena, hasta si le cortan todos los miembros del cuerpo sería bueno para él, y si fuera dueño de la tierra toda, también sería bueno para él». ¡Qué bellas palabras! ¡Dios mío que no sean las últimas palabras!... Aún no habían llegado todos. Una vez más cerró sus ojos. Al volverlos a abrir dijo: - «Recuerden que deben entregar setenta monedas a mi primo Hasan Ibn Ali». Fue para mí como si la habitación hubiese dado vueltas. Casi me desvanecía. Yo conocía bien a Hasan Ibn Ali, él era su enemigo. Ya no pude soportarlo más. Le dije al Imam: - «Pero él es tu enemigo, es quien intentó apuñalarte y tú ahora pretendes obsequiarle una parte de tus bienes?» 39 El Imam sonrió y dijo: - «Dios ama a quienes se preocupan por sus parientes. ¿Acaso tú no quieres que yo me cuente entre las gentes a las que Dios estima?» ¡Ay! Qué generoso el Imam as-Sadiq. La puerta se abrió y dos personas más ingresaron. Una era su pariente y la otra, la que había ido en busca de Abu Nasr. Apresuradamente me dirigí hacia él y le pregunté por el mencionado. Me dijo: - «Abu Nasr no se encontraba en su casa, por eso envié a un familiar de él a que lo buscara». Medité: «Ojalá llegase pronto para tomar nota de las palabras del Imam». Aquellos eran dolorosos instantes. Transcurrían arduamente. Una vez más el Imam abrió sus ojos. Trató de acomodarse en su lecho, los observó a todos y tras guardar un instante de silencio dijo: - «Aquella persona que resta importancia a la oración y le reste valor, no se beneficiará con nuestra intercesión». En aquellos momentos yo no sabía que esas serían sus últimas palabras, pero él siempre nos recomendaba la importancia a la oración y el realizarla en su momento justo. Ahora había oído de él, en el último instante de su vida, la recomendación a la oración y la advertencia de que el día del Juicio Final su ayuda no llegaría a quien no diera importancia a la misma. Repentinamente el doloroso llanto de Umm Hamida me sacó de mis pensamientos. El Imam había fallecido. Yo también lloré y recordé sus palabras. El inmaculado cuerpo del Imam fue trasladado al cementerio de al-Baqi, por las manos de fieles y parientes, y fue sepultado junto a las tumbas de sus ancestros, el Imam Hasan ibn Ali, el Imam Ali Ibn Husain y el Imam Muhammad ibn Ali. Aquella fue la noche del veinticinco de Shaual del año 148 del calendario islámico (14-12-765 de la era occidental). El Imam Musa Ibn Ya’far, ordenó encender una luz en la habitación de su padre. Parientes y alumnos regresaron del cementerio. Abu Nasr llegó llorando y se dirigió a Umm Hamida para darle las condolencias. Ella le dijo: - «Lamento que no estuvieras presente en sus últimos momentos. Ojalá hubieses llegado a tiempo. En sus últimas palabras aconsejó tener muy en cuenta la oración, es decir que pronunció lo que había enfatizado durante los cuarenta y cuatro años que duró su Imamato» La casa estaba en calma. Sólo podía oírse el llanto de los parientes. Sólo una luz estaba encendida, era la luz de la habitación de Imam as-Sadiq. 40 El Nuevo Brote (Un relato de la vida del séptimo Imam, Musa Ibn Ya’far) Azar Reza Ibrahim había realizado la oración de la noche. ¡Qué exhausto se sentía! Las cortas horas de sueño no habían podido quitarle su gran cansancio. Luego de un rato se acercó a la ventana, se asomó a través de ella y miró al cielo. Meditó: «¿Por ventura, habrá llegado el momento de la oración del alba?» ¡Cuán despejado y estrellado estaba el cielo!. Fijamente observaba a las estrellas. La luna se desplazaba suavemente y supervisaba a los luceros. Era como si ellos fuesen sus hijos a los cuales debía proteger. Desde el inicio de la noche, la luna les contaba cuentos para hacerlos dormir. ¡Qué cercanos parecían todos los astros!. Ibrahim se dijo: «Si Husain estuviese despierto, creería que con una gran escalera podría subir y tomar una estrella para sí». Esta idea lo hizo sonreír. Hizo la oración de la aurora y se volvió a acostar. Discutía consigo mismo: «¿Duermo o no duermo?». Estaba cansado y tenía mucho sueño, pero también tenía muchas cosas que hacer. Sus campos necesitaban atención. Recordó cuánto había trabajado en él. Una extensa y seca tierra en las afueras de Yawaniiah, muy cerca de la ciudad de Medina, cultivada por él mismo. Desde hacía varios meses, todos los miembros de la familia y algunos campesinos habían estado trabajando día y noche para que aquella tierra seca se convirtiera en un campo de cultivo. La brisa movía las espigas que brindaban esperanza a él y a su familia. La esperanza del momento de la cosecha, la esperanza de poder pagar las deudas y obtener algún beneficio, Ibrahim meditó: «Ciertamente entregaré una parte de la cosecha al Imam Musa Ibn Ya’far al-Kazim (el que se contiene) para que sea repartida entre los pobres». Esta idea suya le brindó gran satisfacción. Sus párpados se hacían más pesados a cada minuto, pero la preocupación por el trigo y algunos otros quehaceres que debía llevar a cabo no le permitían dormir. Abrió más sus ojos y reflexionó: «Debo levantarme, ir al campo y proteger los cultivos». De pronto rápidos y fuertes golpes se oyeron desde la puerta. Antes de que él se levantara, su esposa y su hijo acudieron a la puerta. La voz jadeante de un hombre lo llamaba: «¡Oh, Ibrahim! ¿Dónde estás Ibrahim? Todos tus bienes se han perdido, apresúrate, las langostas atacaron tu campo, date prisa, tal vez puedas rescatar algo todavía». Era uno de los campesinos. Había recorrido un largo trecho y con gran desesperación pronunció aquellas palabras. Estaba exhausto. Uno de los hijos de Ibrahim se acercó a él y le proporcionó un vaso de agua, Ibrahim sumamente sobresaltado tomó un gran pañuelo, su arado y apresuradamente se colocó los 41 zapatos. Corrió hacia el campo. El sol recién estaba despuntando. Su respiración se iba aletargando: «¡Ayúdame Dios mío!». Pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Lo había perdido todo. Una bandada de langostas se alejaba de allí como una nube negra. No habían dejado nada. Desanimado, se echó al suelo y observó el cielo. Colocó sus manos sobre su rostro y meditó: «¡Dios mío! El fruto de mi trabajo se ha perdido, mi hacienda se ha perdido. ¿Qué voy a responder a la gente? ¿De qué manera pagaré mis deudas? ¿Cómo mantendré a mi esposa y a mis hijos?» Una congoja había oprimido su garganta. Respiraba con dificultad. Muy pronto otros llegaron al lugar. Le dijo su esposa: «Ya no se puede hacer nada, ya todo ha pasado, Dios es grande y es Él quien nos sustenta». Ibrahim continuaba en el suelo. Las palabras de su esposa iluminaron su corazón. Decía la verdad, había que encomendarse a Dios. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Su esposa se sentó a su lado. Los minutos y las horas pasaron entre el silencio y la tristeza hasta la llegada del mediodía. El sonido del adhan provino de la ciudad. Ibrahim se levantó y comenzó a caminar. Entró a la primera mezquita que encontró, realizó la ablución y se dispuso a orar. La desocupación lo castigaba. Regresó a su casa. El sol se hallaba aproximadamente en el centro de la bóveda celeste. Continuaba pensando en los trigales. Se habían desarrollado con su trabajo, el agua, el calor y la luz del sol. Habían crecido y luego habían sido eliminados por el ataque de las langostas. Transcurrieron unos días. A pesar de todo, Ibrahim concurría a su campo, pasaba allí el día y al anochecer regresaba a su casa. Unas horas después se recostaba y oía el tranquilo murmullo de la luna que contaba cuentos a las estrellas. Reflexionaba. Recordaba la prisa con que había quitado las malas hierbas de entre las espigas mientras les decía: «No permitiré que succionen la sangre de mis trigales recién nacidos». Luego se reía de sus propios pensamientos y se dormía lentamente. Un día por la mañana, como siempre estaba sentado junto a su campo. De repente vio a lo lejos a unos caballeros acercarse. Pensó: «Seguramente vienen hacia aquí» Entonces colocó las manos sobre su frente para tratar de reconocerlos. Por fin pudo hacerlo. De inmediato corrió hacia ellos y exclamó: «¡Mi señor, mi señor!». No podía creer que su Imam hubiera ido a visitarlo. El séptimo Imam y sus compañeros habían ido a visitarlo. Ibrahim corrió hasta aproximárseles. Sentía tanta alegría, que creía poder volar. El Imam desmontó, le dio un abrazo y le preguntó como se sentía. Secando sus lágrimas le respondió: «Estoy bien…» Luego le preguntó por su esposa e hijos y respondió: «Todos están bien». 42 Después juntos se dirigieron hacia él. La congoja oprimía su garganta. El Imam le preguntó a qué se dedicaba. Cabizbajo, Ibrahim le señaló el campo. El Imam permaneció unos minutos sin hablar, apretó las manos de Ibrahim con cariño y le interrogó: - «Dime Ibrahim ¿cuál es la suma que adeudas y en qué medida te hubieses beneficiado si esto no hubiera sucedido?». Ibrahim inclinó su cabeza, y luego agregó: - «El total de mis deudas y mis beneficios hubieran sumado doscientos cincuenta dirhams. Sin embargo, la tierra seca que hubiera revivido se arruinó y ahora ni siquiera puedo pagar mis deudas. Las langostas oscurecieron mi vida y en lugar de trigo me dejaron desgracias…» El Imam al-Kazim colocó su mano en el bolsillo, sacó una bolsa, la abrió, tomó los doscientos cincuenta dirhams y se los entregó a Ibrahim. Por unos instantes permaneció sorprendido. Fue como si hubiera quedado clavado en el suelo. Y recordó las palabras de su esposa: «Dios es grande y Él es quien nos sustenta». Tomó el dinero y agradeció al Imam. El Imam tomó las riendas de su caballo y junto con sus fieles se acercó al campo lentamente. Era cerca del mediodía y el sol se dirigía hacia el centro del manto celestial. Ibrahim observó por unos momentos. Dentro de su fantasía vio abundantes espigas de trigo. Había fijado su vista en ellas y había visto crecer las espigas unas tras otras. Las había visto brotar de las ramas secas. Una tierna brisa las movía suavemente. Ibrahim refregó sus ojos a fin de salir de su fantasía. Creyó que estaba soñando, que había enloquecido. Pero aquello no había sido un sueño, el nuevo brote era un hecho real. El sol de la soberanía y el Imamato de Imam al-Kazim había iluminado el trigal y le había hecho recobrar la vida. Su alegría fue inmensa. Miró a su alrededor. El llamado del adhan podía oírse. El Imam y sus fieles regresaban a la ciudad. Estaba tan asombrado y pasmado que no se había dado cuenta de la despedida y la partida del Imam. Aquella era una noche despejada, tranquila, y estrellada. Una leve sonrisa se posó en sus labios. La luna contaba un nuevo cuento. El cuento del nuevo brote de su campo. Toda la ciudad se enteró de lo sucedido. Todos se alegraron. Cuando veían a Ibrahim lo saludaban y le decían que relatara el suceso. Y él, igual que la luna, lo volvía a contar. 43 La Incógnita de De’bal (Un relato de la vida del octavo Imam, Ali Ibn Musa) Fariba Calhore Nadie sabía en qué pensaba aquel hombre llamado De’bal cuando miraba a lo lejos, o por qué causa sus brillantes ojos negros, de cuando en cuando, se llenaba de lágrimas. Aunque De’bal viajaba con una gran caravana desde la lejana ciudad de Merv hacia Medina, parecía como que no advertía a su alrededor la presencia de los caravaneros. Frecuentemente recordaba los momentos que en Merv (hoy ciudad de Turkmenistán), se encontraba frente al Imam Ali ibn Musa ar-Rida (en el que reside la complacencia divina) y recitaba una de sus poesías. Esa poesía que se refería a la opresión, llevada a cabo en el período de los Omeyas y los Abbásidas, contra la familia del Profeta. Le había dicho al Imam: «Veo sus trofeos repartidos entre ajenos, mientras sus propias manos permanecen vacías». Este verso de la poesía había hecho llorar al Imam, por lo cual le dijo: «¡Oh De’bal, dices la verdad!». Al recordar las lágrimas del Imam, una gran tristeza colmó su corazón y de sus ojos brotó el llanto. Y volvió a murmurar la última parte: «…sus propias manos permanecen vacías» Con el objeto de tomar un descanso la caravana se detuvo junto a un río. De’bal se sentó sobre una roca y fijó sus ojos en él. Nuevamente lo recordó todo, su entrada a Merv, su visita al Imam ar-Rida y la poesía. Luego al rememorar cuánto había agradado la poesía al Imam, e incluso cuando éste le obsequió uno de sus atuendos, una sonrisa llenó su rostro. Le había dicho el Imam, en el momento de obsequiarle el atuendo: «Por la bendición de esta vestidura estarás a salvo de todo peligro». De’bal estaba inmerso en su mundo de fantasías cuando de repente se oyó un alboroto. Eran los caravaneros que exclamaban: «¡Ladrones, ladrones!». Muy atemorizado, él miró hacia la dirección en que venían los ladrones. Estos se acercaban velozmente con sus rostros cubiertos y montados en sus caballos. De’bal estaba muy cansado y era demasiado mayor como para poder huir. Por ello, se quedó sentado en aquella roca, como si nada ocurriese. En tanto, los caravaneros seguían gritando y corrían en todas direcciones buscando un refugio. Al aproximarse a la caravana, los ladrones daban exclamaciones de alegría y luego comenzaron a saquear todo indiscriminadamente. El sonido de los llantos y las exclamaciones se alzaba por todas partes. De pronto De’bal recordó el obsequio del Imam. El mismo estaba entre su equipaje y no quería perderlo. Por lo tanto se puso de pie y se dirigió hacia la caravana. 44 El alboroto causado por el llanto y los gritos, lo entristecía enormemente. El quería gritar: «¿Dejen de saquear! ¿Qué es lo que están haciendo?» Pero estaba seguro que sólo se escucharía a sí mismo. De pronto atemorizado oyó una voz cerca de la caravana que recitaba su propia poesía: «Veo sus trofeos repartidos entre ajenos mientras sus propias manos permanecen vacías». Fue como si su corazón latiera mil veces más de lo normal. Todo su ser estaba temblando y sus manos vibrando de tanta emoción. La voz declamó nuevamente: «Veo sus trofeos…» De’bal se preguntaba: «?Quién es el que recita? ¿De dónde proviene esa voz?» Inmensamente desolado, se sentó en el suelo y preguntó: «Por amor de Dios, díganme quién recita». Desde allí mismo, vio que era uno de los ladrones quien lo hacía: «Veo sus trofeos…» Con suma impotencia se puso de pie, y se acercó a aquel, y le dijo: «Espera, espera». De’bal corrió tras él: «Espera, por Dios, aguarda». El ladrón se detuvo. De’bal se le acercó, lo miró a los ojos y le preguntó: - «Dime, ¿a quién pertenece esa poesía que has recitado?» Asombrado lo observó el ladrón y le dijo: - «¿De qué te vale saberlo?» Insistentemente, De’bal agregó: - «Tengo mis razones, te ruego me lo digas». Al notar su interés, cedió el ladrón y dijo: - «De’bal Ibn Ali Jazaí, el mejor poeta dedicado a la familia del Profeta». Al oírlo se sentó nuevamente. El hombre lo observó asombrado. Como si la voz le saliera de lo más profundo de su ser, replicó: - «De’bal, yo soy De’bal, soy De’bal Ibn Ali Jazaí». Repitió su nombre y una vez más recordó lo ocurrido con el Imam. El ladrón lo observó un instante más y de repente corrió a buscar al líder del grupo. De’bal seguía sentado, los gritos fueron disminuyendo. Transcurrieron unos instantes. El anciano percibió una sombra a su lado, luego oyó que le decían: - «¡Eh hombre! ¿Por qué pretendes ser lo que no eres?» De’bal no contestó. Encolerizado, el jefe de los ladrones le dijo: - «¿Por qué alegas ser De’bal Jazaí?» Le respondió: - «Soy De’bal. Si no me creen pregunten a los caravaneros». 45 El jefe miró al resto y afirmó: - «Ten por seguro que lo haremos». Cuando los caravaneros descubrieron que algo nuevo acontecía se reunieron todos en un rincón, y el jefe se acercó y los miró uno por uno. Por fin preguntó a uno de ellos: - «¿Conoces el nombre de aquel hombre?» Contestó con voz temblorosa: - «Le llamábamos De’bal y el respondía nuestro llamado». Luego se acercó a una mujer y le reiteró la pregunta. La respuesta fue exactamente la misma. Después acudió a una anciana y ésta asintió de igual manera. El hombre gritó: «¡Basta ya! Todos me responden lo mismo como puedo cerciorarme que dicen la verdad? Es posible que se hayan puesto de acuerdo y que esto esté premeditado a fin de defender a ese anciano». Más luego enmudeció y miró a su alrededor. Todos lo miraron desconcertados y atemorizados. Sólo la mirada de De’bal estaba clavada en el suelo. Repentinamente el jefe del grupo ladrón halló una niña. Sonrió alegremente y dijo: «La verdad debe ser oída de boca de los niños». Se acercó a ella, se puso de cuclillas y a fin de impresionarla con su amabilidad le preguntó con suave voz: «¿Cómo se llama aquel hombre, el que está sentado sobre el suelo?». La niña dijo: «Lo llamamos De’bal», y se escondió detrás de su madre. «¡Y seguramente les respondía…!», agregó el jefe. Todos los ladrones se echaron a reír y él también sonrió. «Entonces, este es el famoso De’bal, poeta de Ahlul Bait», murmuró. Y en voz alta dijo a sus compañeros: «Seguramente es De’bal». Se acercó a él y lo ayudó a levantarse del suelo. Su afable comportamiento sorprendió a los caravaneros. Le rogó: «¡Oh De’bal!, continúa recitando tu poesía». Y mientras el poeta decía el poema con melancolía, no advirtió lo que estaba ocurriendo. Los ladrones se habían fugado y habían devuelto todos los bienes a sus dueños. Los caravaneros, felices y sorprendidos, se decían: «¡Es realmente extraordinario que unos bandidos guarden tanto respeto por un poeta de Ahlul Bait!». Sin embargo a De’bal no le preocupaba eso. Para él lo más importante y valioso era el regalo del Imam. Por eso corrió hacia su equipaje. Cuando vio que el mismo estaba intacto suspiró profundamente. En ese instante recordó la voz del Imam cuando le dijo: «Por la bendición de esta vestidura estarás a salvo de cualquier peligro». 46 Aquellos Palacios y Estas Tumbas (Un relato de la vida del décimo Imam, Ali ibn Muhammad al-Hadi) Mehdi Yavani La ciudad toda se encontraba inmersa en la oscuridad. El sol había echado su fuego durante el día y luego, se había dormido detrás de las montañas. El ambiente no tenía ahora la aridez del día. Los habitantes de Samarra permanecían en sus casas luego de un día de trabajo agotador. Seis soldados armados, recorrían despaciosa y calladamente la ciudad. El jefe era más alto y vigoroso que el resto y caminaba en el medio. Uno de ellos se quitó el velo que cubría su rostro y con una carcajada temerosa y agitada dijo: «Debemos sorprenderlo para que no pueda esconder las armas y las cartas». Otro de ellos, que caminaba junto al jefe, lo miró y le dijo: «¡Mi comandante!… es un atrevimiento… pero ¿por qué Mutauakil, el príncipe de los creyentes, (califa Abbásida) lo dejó vivir hasta ahora a pesar de que es su oponente?» Encolerizado el comandante le hizo cerrar la boca y dijo: «¡Oh tonto! Aún es temprano para que descubras las artimañas de su majestad, el califa. Abul Hasan es respetado y no es posible eliminarlo tan rápidamente, es por ello que su majestad nos envió a esta hora de la noche a fin de arrestarlo». Otro de los soldados, que ajustaba más su faja roja agregó: «El exilio de Abul Hasan desde Medina a esta ciudad, fue precisamente por que el amor hacia él se había arraigado en los corazones de los medinenses y los mequinenses. Por cierto que resulta difícil eliminar a semejante persona». Como si de pronto recordara algo exclamó el comandante: «Suficiente. Basta de hablar. Nadie debe enterarse de nuestra presencia aquí, vigilen las calles y las terrazas, cabe la posibilidad de que nos ataquen desde detrás de las palmeras o desde las azoteas en medio de la oscuridad de la noche. Caminen guardando distancia… ¡rápido!…» Los soldados apretaron en sus diestras los alfanjes y los puñales. Anduvieron uno tras otro por las calles desiertas, hasta detenerse a la puerta de una casa. En un rincón oscuro, los cinco soldados rodearon a su comandante y le prestaron atención: - «Silencio… ¡Escuchen bien! Ustedes tres, previa señal mía y sin demora alguna, treparán la pared de la casa, y yo… con ustedes dos vigilaré desde afuera. Si alguien intenta huir será hombre muerto». - «Mi comandante, ¿por ventura son suficientes tres hombres para tan importante tarea?» - «¡Ah!… ¡Cobarde!… tres hombres para arrestar sólo a uno, y todavía dices… no hables en vano… ¡Apréstate!» 47 El comandante acomodó su turbante y palpó el mango de su espada. Los dos soldados y él bloquearon la casa. Las débiles luces de las casas vecinas se apagaban unas tras otras. La sombra del silencio, ahora mucho más que al atardecer, se había apoderado de la ciudad. Poco después el comandante dio la señal. De inmediato tres inmensas sombras treparon la pared y saltaron al patio. Con las espadas en sus manos, lo inspeccionaron. Todo estaba a oscuras, excepto una pequeña habitación iluminada por una luz amarilla. La casa toda guardaba silencio, pero aquella habitación encerraba un murmullo. Sus manos se debilitaron al oírlo. Se miraban uno al otro como si no conocieran su responsabilidad. Finalmente uno de ellos dijo precavidamente: «Ustedes vigilen bien, yo iré a avisar al resto». Con suavidad abrió la puerta y salió. Muy pronto se oyó en el patio el sonido de los pasos. El comandante con los ojos brillosos y el rostro satisfecho entró antes que todos. Haciendo una señal irrumpió en la habitación, luego lo siguieron los otros. En ella había un hombre que sentado sobre la arena con áspero atuendo y un turbante en su cabeza, recitaba el Corán orientado hacia la Meca. Era un hombre maduro y su rostro era blanco y sonrosado. Sus cejas estaban bien delineadas. Al tiempo que recitaba, brotaban de sus inmensos ojos y recorrían sus mejillas abundantes lágrimas. Seguía recitando el Corán a pesar de que cuatro hombres armados estaban detrás suyo acechándolo. Recitaba aleyas que anunciaban el doloroso fin de los malvados y el feliz futuro de los piadosos. El comandante no sabía que hacer. Dos de los soldados, avergonzados, se acercaron a la ventana. Uno de ellos observó el cielo azul y estrellado, el otro tomó el turbante entre sus manos y se sentó. Al observar la escena, el comandante corrió hacia ellos con el grito ahogado en su garganta, demasiado irritado. Dio un puntapié al que se había sentado y exclamó: «Tonto… ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Has olvidado donde te encuentras?». Los dos hombres volvieron en sí y se alejaron de la ventana. Habiendo culminado con la recitación, aquel hombre maduro volvió su rostro y los miró. El comandante se acomodó, arregló sus bigotes y dio un paso adelante con el ceño fruncido. Lo irritaba la calma de aquel hombre, la misma calma que le impedía tratarlo con dureza. Fingió toser, y dijo: «Se comenta que usted… que usted tiene armas aquí y que ha acumulado unas cartas en contra del gobierno de Mutauakil, el príncipe de los creyentes. Nosotros le solicitamos permiso para inspeccionar la casa.» Ninguna respuesta le fue dada. Por eso, indicó a sus soldados que lo hicieran de todos modos. Los soldados desordenaron toda la casa en busca de armas y documentos, pero no hallaron nada. Dijo el comandante: «¡Oh Abul Hasan! Debes venir con nosotros, te llevaremos ante Mutauakil, el príncipe de los creyentes. No queda tiempo para que te cambies de ropa, debes venir así como estás». La enorme puerta del salón del palacio se abrió y Abul Hasan ingresó rodeado de soldados. Era asombrosa la intensa luz que iluminaba el salón, las 48 paredes cubiertas de espejos estaban adornadas con las más preciosas antorchas. Las majestuosas y elevadas columnas estaban adornadas con las más brillantes y grandes joyas. Mutauakil permanecía en su trono. Embriagado y feliz, echaba carcajadas. Llevaba puesto un verde atuendo de pura seda, un turbante multicolor adornaba su cabeza y una copa de oro rebosante de vino ocupaba su mano. Abul Hasan, con ropa sencilla, rostro pacífico y cortos pero firmes pasos, caminó entre las filas de los sirvientes de Mutauakil y se detuvo frente a él. El califa, en un primer momento, atinó a permanecer sentado en su trono, pero luego, por respeto, debió levantarse frente a Abul Hasan. Los soldados relataron lo acontecido. El califa ansioso de cualquier pretexto, meditó un breve instante, jugueteando con sus anillos y luego le ofreció vino. Uno de sus consejeros sonrió suavemente y dijo a otro: «¡Mira, mira al décimo Imam de los Shiías (Abul Hasan: o sea el décimo Imam, Ali ibn Muhammad, apodado al-Hadi –el guía-) frente al poder de nuestro califa!» Abul Hasan con gran tranquilidad dijo: «Jamás el alcohol ha penetrado en mi carne ni mi sangre». Cambiando de tema, Mutauakil agregó: - «Entonces, oh Abul Hasan, léeme una poesía que me agrade». - «¿Poesía?, raras veces recito poesías», dijo el Imam. - «Pues no tienes más remedio que hacerlo», fue la cortante respuesta que recibió. Un poderoso silencio abarcó el recinto. Las miradas interceptaron a ambos. Aquel consejero una vez más sonrió y dijo a su compañero: «Esta vez el pedido de su majestad es más inteligente que el primero, cuando le ha solicitado realizar algo que no es ilícito como el vino. Pues al pedirle recitar una poesía, no tiene excusas para rechazarlo. Sin embargo, que un hombre como él recite poesías en una reunión lujuriosa, resulta humillante.» Mientras observaba a sus súbditos Mutauakil guiñó su ojo, y reflejó en sus labios la sonrisa de la victoria. El comportamiento de Abul Hasan le demostraba que ya estaba listo para la recitación. Éste miró a Mutauakil, observó la sala y comenzó a recitar con voz firme: «¿Sabes dónde pasaban sus noches los reyes anteriores? Entre cuentos legendarios, en sólidos fuertes, en la cima de la montaña, mientras desde el anochecer hasta la madrugada valientes hombres velaban por su seguridad. Pero… ¡qué pena! Los castillos, los fuertes y las cimas de las montañas 49 no los beneficiaron en nada y luego de tanto poderío y majestuosidad descendieron a las tumbas. ¡Guai! ¡Qué malo fue descender! Un fuerte grito cual si fuera un látigo los sacudió al momento de ser sepultados en sus tumbas. ¡Guai! ¿Dónde están ahora sus tronos, sus coronas y sus capas? ¿Dónde están aquellos rostros rodeados de cortinados y ornamentos? El grito fue una pregunta que les hizo la tumba y luego se dijo: Estos son los mismos bellos rostros sobre los cuales juegan ahora los gusanos. Y a propósito, son los mismos que comieron y bebieron en aquellos castillos durante largos períodos y tras tanto engullir son ahora engullidos» La poesía llegó a su fin y fue como si a Mutauakil le hubiese llegado su fin. Lloró tan desconsoladamente que hasta su barba se humedeció. Todos lloraron cabizbajos. Fue como si las columnas de la sala hubiesen vibrado, como si el elevado techo del palacio estuviera por derrumbarse y como si las paredes estuvieran por apretarlos. Fue como si los espejos se hubiesen roto y las antorchas se hubiesen apagado. Aquella noche el palacio parecía una tumba. 50 El Gran Misterio (Un relato de la vida del undécimo Imam, Hasan Ibn Ali al-Askari) Mahdi Rahimi Hacía días que el Imam al-Askari (el militar)3 yacía en su lecho de enfermo. Los espías habían bloqueado la casa y la noticia de su estado había sido divulgada. Todos creían que agentes del gobierno lo habían envenenado, pero no se atrevían a hacer nada por temor a los espías del califa. Sin embargo cuando me encontraba en la calle o en el mercado me preguntaban por él y rogaban a Dios por su salud. Yo presentía que el Imam pasaba los últimos días de su vida. Ya estaba por enloquecer, me agobiaba tanta aflicción. Sabía que se acercaban días difíciles y tenebrosos. Pero, ¿qué podía hacer yo? Realmente no sabía qué hacer. Quería verlo como siempre, alegre y animado, para poder servirle y cumplir de inmediato cualquier orden suya. Dos semanas atrás había solicitado mi presencia y me había dicho: «¡Aqid, ve a la casa de Abuladián y dile que venga de prisa!». Entonces monté un veloz caballo y transité los polvorientos caminos y los verdes campos de Samarra. Luego de pasar entre interminables filas de palmeras, llegué a casa de Abuladián. Estaba desayunando. Lo saludé y me respondió; luego le transmití el mensaje del Imam. Él colocó el bocadillo que tenía en su mano sobre el mantel y se puso de pie. Se cambió de ropa, montó su caballo y partimos. El Imam lo estaba esperando. Abuladián lo saludó y le besó la mano. El le entregó unas cartas y Abuladián prometió llevarlas a Madaen (ciudad de la antigua Persia que se encontraba bajo dominio islámico). Abuladián era el hombre de confianza del Imam y usualmente para enviar mensajes importantes acudían a él. El Imam lo miró con lágrimas en sus ojos y le dijo: «Tú eres un buen amigo. Quiero darte una noticia». Enmudeció y luego continuó: - «Tu viaje durará 15 días y a tu regreso ya no estaré entre ustedes». Abuladián comenzó a llorar, se abalanzó a los pies del Imam, tomó su mano y la besó reiteradas veces. Las manos del Imam se humedecieron con las lágrimas de Abuladián. El Imam lo acarició cariñosamente. Y él le preguntó: - «Mi señor - ¿Qué debemos hacer nosotros?» Le respondió: - «Tengan paciencia y soporten las dificultades sólo por Dios». Controlando su llanto preguntó una vez más: 3 Llamado así por haber sido confinado a vivir en un lugar adyacente a un campamento del ejército califal. 51 - «Tras tu partida, ¿cómo hallaremos al Mahdi esperado? ¿Cómo lo reconoceremos?» El Imam sonrió de manera que pudieron verse sus blancos y hermosos dientes. Dijo: - «Reconocerás al Mahdi esperado a través de tres indicios: primero, rezará por mi cadáver; segundo, te pedirá la respuesta de estas cartas; y tercero, te informará acerca del contenido de una bolsa que me traerán». Una semana después de su partida el estado del Imam empeoró. Un día, uno de los sirvientes abrió la puerta e ingresaron a la casa el ministro y un grupo de hombres. El primero, besó la mano del Imam, se sentó frente a sus pies y dijo: «Me he enterado de su enfermedad, visité al califa y se lo comuniqué. De inmediato ordenó ir en busca de cinco de los mejores médicos. Si Dios quiere, pronto se repondrá», agregó. Cuando los médicos llegaron les ordenó quedarse en la casa. Cortésmente se despidió y salió. Yo descubrí que algo extraño sucedía. Con certeza el propio gobierno Abbásida lo había envenenado, de lo contrario era imposible que se enteraran tan pronto de su gravedad. Yo conocía a varios de los médicos. Eran habilidosos profesionales, pero trabajaban para el califa y llevaban a cabo sus conspiraciones. Por tal motivo dudé de ellos. El Imam empeoraba día a día. Su cuerpo fuerte y sano estaba tan pálido y delgado que era imposible reconocerlo. Cinco días después, el ministro lo volvió a visitar. Mientras besaba su mano decía: «¡Dios mío qué delgado y pálido ha quedado!» Y uno de los médicos murmuró: «Su estado es grave, morirá en unos días». El ministro les ordenó permanecer en la casa y tenerlo informado de cuanto sucediera. Yo, escondido, oí sus palabras y puse al Imam al tanto de todo. Pero el Imam ya lo sabía. Horas después el juez de la ciudad, un grupo de nobles y algunos soldados ingresaron en la casa. Preguntaron por el Imam y en seguida dijo el juez: «El califa ha ordenado que estos soldados permanezcan aquí y lo protejan». De acuerdo a la orden del Imam, todos nosotros nos sometimos a la voluntad divina y en silencio observamos la jugarreta del gobierno, ¡qué días difíciles fueron aquellos! Los soldados nos vigilaban y nos perseguían continuamente. ¡De qué manera odiaba yo al califa! Él consideraba al Imam un gran peligro para su gobierno. Por ello lo había arrestado y encarcelado varias veces. En cierta oportunidad, lo envió a la cárcel del perverso Wasif. Había ordenado a los guardias controlar sus movimientos y perturbarlos. No obstante, su comportamiento en la prisión había impresionado a los guardias. Wasif descubrió la alteración del espíritu de sus hombres. Él, hombre malvado y cruel, visitó al califa y le comentó que sus hombres corruptos y viles habían creído en el Imam y se habían transformado en fieles adoradores, y que si él proseguía allí, todos los prisioneros terminarían por cambiar y se sublevarían. El califa se preocupó bastante y ordenó ponerlo en 52 libertad. Esto le fue notificado al Imam por un Shiíta que estaba infiltrado en la corte del califa. Los soldados y los espías inspeccionaban por todas partes. Ellos habían oído que el Mahdi esperado, sería el hijo del Imam Hasan Ibn Ali al-Askari y llenaría el mundo de justicia y rectitud y eliminaría a los opresores. Los médicos lo cuidaban durante todo el día. Las parteras revisaban a diario a la esposa del Imam, para que en caso de observar la existencia de aquel gran misterio lo anunciaran al califa. Pero Dios ya de antemano había resguardado a su misterio y había perfeccionado su luz. A la octava noche del mes, su estado se agravó. Entonces pidió mi presencia y fui hacia él sigilosamente. Todos los soldados estaban durmiendo. Me pidió que cerrara la puerta y también que le trajera pluma y papel para que yo escribiera varias cartas a los Shiítas de diversas ciudades. Con voz muy débil me las fue dictando. La carta dirigida a los de Medina decía lo siguiente: «Los exhorto a que sean temerosos y trabajen en el camino de Dios. Los exhorto a que sean veraces y benevolentes, a que restituyan lo confiado, sea su propietario creyente o corrupto, a que realicen sus oraciones con precisión y concentración, a que alarguen su prosternación, a que se comporten con sus vecinos y con todos en general…! Si me escuchan y cumplen con mi pedido, las gentes de otras escuelas de pensamiento dirán: “Ellos son Shiítas seguidores de la escuela de Ahlul Bait” y eso nos hace felices, puesto que ser devoto y benevolente es un honor y una grandeza. Entonces, procuren ser un honor para nosotros y no nuestra vergüenza y nuestro deshonor. Arraiguen el amor y el cariño de los hombres hacia nosotros y alejen las falsas imputaciones que nos hacen para desacreditarnos. Nosotros somos la familia del Enviado de Dios, el generoso Corán nos considera infalibles y nos confiere un derecho. Quienquiera que no sea de los nuestros y alegre el derecho al Imamato es incrédulo y falaz» Le dimos una medicina. No había en la habitación nadie más que nosotros tres. Naryis Jatun, su esposa y madre del Imam Mahdi, el Imam Mahdi que sólo tenía cinco años y yo que era su fiel sirviente. En aquel momento el son del Adhan retumbó en el cielo negro y polvoriento, desde los minaretes de la mezquita. El Imam me devolvió el recipiente de la medicina y se dispuso a prepararse para la oración del alba. Llevé una tela, la coloqué sobre sus pies para que pudiera realizar la ablución sentado. El Imam oró, luego tomó la medicina y la acercó a su boca. Su mano tembló y el recipiente chocó contra sus dientes. Naryis Jatun lo tomó entre sus manos y en ese preciso instante el alma de aquel gran piadoso, ascendió y partió a visitar a su Señor. El llanto colmó la habitación. Los soldados abrieron la puerta y entraron, pero no había indicios de Imam Mahdi. De inmediato la noticia llegó a 53 oídos del califa y su ministro. Poco después Ya’far, hermano de Imam al-Askari, apresurado y soñoliento ingresó en la habitación y cuando vio el santo cuerpo del Imam yaciendo en el suelo sin alma, suspiró profundamente, ocultó su rostro entre sus manos y me pidió que llevara el cadáver al patio, realizara la purificación y lo amortajara. Yo detestaba a Ya’far. Era corrupto y vil. Era amigo del califa y su ministro, y obedecía sus órdenes. Todos los Shiítas evitaban acercársele. Muchas veces el Imam intentó orientarlo hacia el camino recto, pero no resultó. Ya’far intentó aprovechar esta oportunidad para presentarse como el sucesor de Imam alAskari. Por ello intentaba orar por su cuerpo, pues de acuerdo a la orden divina, sólo el sucesor tiene derecho a realizar por él la oración del difunto. Yo estaba seguro que Dios avergonzaría a Ya’far pero de todos modos me abarcaba la preocupación. Sabía que algo ocurrió pero no sabía qué. Llevé el cadáver al patio. Aquella noche el cielo estaba más oscuro que nunca. La luna se había ocultado detrás de densas nubes y soportaba un viento frío. Las palmeras se movían y se lamentaban bajo el látigo del viento. Todavía fluían de las casas los llantos y los lamentos. Los soldados vigilaban y aguardaba al gran misterio. Poco a poco la oscuridad fue perdiendo su intensidad y el cielo se aclaró. Un grupo de fieles próximos al Imam que se habían informado de lo sucedido se hicieron presentes allí. Todos lloraban y golpeaban sus cabezas y sus pechos. En ese momento Ya’far entró al patio y los soldados lo felicitaron por su Imamato. El aparentaba estar dolido y triste. Justamente en aquel instante Abuladián regresó de su viaje. Al observar los llorosos rostros de la gente, se rasguñó. Sangre y lágrimas inundaron su rostro. Colocamos el cadáver frente a la Qibla (orientación hacia la Meca), Ya’far se detuvo frente al mismo y se preparó para orarle. Todos los allí presentes se enfilaron tras él. Cuando levantó sus manos para pronunciar el takbir, apareció de pronto un bello niño, que tiró de su atuendo y exclamó: «¡Apártate tío!, yo soy más merecedor de orar por mi padre» Ya’far empalideció y su rostro se puso blanco como la tiza. Involuntariamente se hizo a un lado. Uno de los soldados le preguntó: - «¿Quién es este niño?» Temblando le respondió: - «¡Qué sé yo!». Sin embargo yo conocí a aquel niño, él era el Mahdi esperado, el decimosegundo Imam de los Shiítas. El ave de la felicidad se desprendió del seno de mi ser. Una vez finalizada la oración, me dijo el Imam Mahdi: «Di a Abuladián que traiga las respuestas de las cartas». Hice llegar su mensaje y él, lo mismo que todos, permanecía sorprendido, atónito. Los soldados estaban inmóviles en sus puestos. El Imam pasó frente a ellos y se dirigió a la habitación. Poco después, los soldados al volver en sí, inspeccionaron toda la casa, no pudiendo hallar nada. Cuando el sol lanzó su dorado color, el cadáver del Imam fue llevado a la gran plaza 54 de la ciudad. La noticia del acontecimiento se divulgó y una multitud se dirigió allí llorando amargamente. Jamás se había visto tal multitud llorando por un duelo en la ciudad de Samarra. Abuladián y yo estábamos en la casa junto al Imam Mahdi. De pronto entró un grupo de Shiítas y nos informó de lo que pasaba en la ciudad. Ellos venían de Irán y traían una bolsa. El Imam le señaló las características del contenido de la misma. Los viajeros se asombraron de la ciencia de lo invisible de que era poseedor el Imam. Le entregaron la bolsa, besaron su mano y partieron. Abuladián proporcionó al Imam las respuestas de las cartas de los Shiítas de Madaen. El dolor por la muerte del Imam Hasan Ibn Ali al-Askari hacía que brotaran lágrimas de sus ojos y la alegría de ver al Imam Mahdi le dibujaba una sonrisa. Salió de la casa y en ese momento recordé la promesa divina, que anuncia: «Dios perfeccionará su luz aunque ello disguste a los incrédulos». 55 La Última Esperanza (Un relato de la vida del decimosegundo Imam, Muhammad Ibn Hasan) Mehdi Rahimi Era una tarde. Un viento fuerte y molesto soplaba, levantaba el polvo, lo elevaba. Las plantas espinosas, en manos del viento, se movían para uno y otro lado. El dueño del hospedaje había colocado la mano sobre su frente y miraba a lo lejos. A una distancia no muy lejana y en medio de una polvareda avanzaba una caravana. El sonido de los camellos, se acercaba minuto a minuto. Finalmente la caravana traspasó las puertas de la ciudad de Samarra y se acercó al hospedaje. Muslim bajó del balcón y corrió hacia la puerta, para dar la bienvenida a los viajeros. Estos llegaron al patio, descendieron de los camellos y bajaron sus equipajes. Muslim se presentó y saludó a los desconocidos huéspedes. Un hombre alto y delgado se acercó a Muslim dando débiles pasos. Cuando estuvo frente a él descubrió su rostro que estaba tapado por su pañuelo. Por unos instantes Muslim fijó su mirada en él atónitamente. Luego, con una sonrisa en sus labios corrió y lo abrazó: «¡Ahmad! ¡Mi querido amigo! ¡Qué alegría verte!», Ahmad, el hijo de Ya’far Hamiraí, se arrojo a los brazos de su amigo. Ambos se abrazaron fuertemente y se llenaron de besos. Lágrimas de alegría brotaron de los ojos de Muslim. Él observaba a su viejo amigo a través de una cortina de lágrimas. Ahmad estaba cansado y lleno de polvo, el sudor le había marcado el rostro, su barba estaba más larga y más canosa, sus ojos estaban hundidos, su dorso parecía encorvado. De inmediato, Muslim llamó a su hijo y el equipaje fue trasladado. Los viajeros sacudieron sus vestiduras, se asearon y pasaron al fresco sótano. El hijo de Muslim les sirvió leche y dátiles frescos. Ahmad se sentó y se apoyó sobre la pared. Muslim se sentó a su lado, colocó sus manos sobre el hombro de aquel y le dijo: «¡Viejo! yo te hacía en el cielo ¿Qué haces aquí?» Ahmad sonrió y le respondió: «Hace un tiempo enfermé, estuve moribundo, mis respiraciones eran contadas y los médicos habían perdido la esperanza. Entonces me prometí que si sanaba visitaría al Imam Hasan al-Askari». Muslim suspiró profundamente. Ahmad descubrió su triste mirada y dijo: - «Ya lo sé, cuando llegamos a las cercanías de Bagdad nos informaron del martirio del Imam. Debimos haber regresado, pero teníamos otras tareas y proseguimos con el viaje» - «Seguramente has traído contigo el dinero que te ha dado la gente de Qom», dijo Muslim. 56 - «Sí.» -respondió Ahmad- «Hacía poco tiempo que había sanado cuando oí que un grupo de personalidades de la ciudad visitaría al Imam. Yo decidí acompañarlos». Ahmad fijó su mirada en las llamas de un farol que vibraba por la brisa del anochecer, cuyo humo proyectaba una negra sombra en la pared. Murmuró entonces: «A propósito, ¿cuál será nuestro deber, el de los Shiítas?, ahora que el Imam Hasan al-Askari no está entre nosotros? ¿Quién será nuestro guía, el líder e Imam?» El mantel fue tendido, todos cenaron en silencio. Dado que una oculta tristeza se había apoderado de sus corazones e impedía a sus labios hablar. Al terminar, todos los huéspedes rodearon a Muslim y le preguntaron: - «¿Quién será ahora nuestro Imam?» Muslim giró su rostro, los miró uno por uno y luego dijo: - «No lo sé exactamente, existen varias versiones al respecto. Por medio de diversas propagandas, el enemigo está tratando de extraviar a la gente. Ya’far – hermano del Imam Hasan al-Askari- pretende ser el Imam, pero todos lo conocen muy bien, pues él comete ilícitos en público y se relaciona con el califa y la corte» Y agregó en voz baja: «Se rumorea que el Mahdi esperado –el hijo menor del Imamha aparecido repentinamente y ha orado junto al cadáver de su padre». Ahmad preguntó: - «¿Por ventura te has preocupado por conocerlo?» El anfitrión lo negó lamentándose y diciendo: - «Por temor a los espías del califa nadie se atreve a preguntar ni a investigar». Ya no hubo más preguntas. Todos quedaron inmersos en la meditación. Luego de ello el anciano se levantó, realizó la ablución y se puso a orar. Después de la oración, todos los huéspedes rendidos y doloridos por el largo viaje, se durmieron. Muslim estaba preparando el almuerzo. Los huéspedes regresaron tristes y cabizbajos. En primer lugar oraron, y luego se sentaron alrededor del mantel. Muslim interrogó: - «¿Qué ha sucedido? ¿Por qué están tristes?» Ellos le contaron: - «Esta mañana decidimos ir a casa de Ya’far y probarlo. Averiguamos su dirección y nos dirigimos hacia su casa, lujosa y resplandeciente. Llamamos a la puerta. Su sirvienta abrió y nos dijo que Ya’far se encontraba paseando en las orillas del río Tigris. Nos marchamos y fuimos allí. Al llegar nos encontramos con 57 un criado negro que sostenía un palo y permanecía sentado en una roca. Le preguntamos por el paradero de Ya’far. El hombre señaló un gran bote, mucho más grande que los que usaban los pescadores, que se iba alejando. Un hombre –que más tarde descubrimos que era el propio Ya’far- estaba a bordo del bote y yacía recostado sobre un almohadón. Otros hombres lo rodeaban, comían uvas y se reían. En el mismo bote había un músico que cantaba y tocaba un instrumento». La imagen que teníamos de Ya’far despertó nuevamente en nosotros. Luego de una hora regresaron a la costa. El criado dejó su lugar, remangó sus ropas y entró al agua. Tomó un extremo del bote y lo acercó a la orilla. Ya’far descendió y el criado nos lo presentó. Nos miro con los ojos enrojecidos e inflamados. Se acercó a nosotros. Estaba ebrio y casi se cae. El criado intentó sostenerlo y él lo arrojó a un lado. El cantante cuyo delgado y pálido rostro clamaba ser judío, entonaba sus canciones. Saludamos a Ya’far y respondió a nuestro saludo. Le dimos las condolencias por el martirio de su hermano y él meneando la cabeza nos dio también el pésame. De acuerdo aun plan que habíamos premeditado lo felicitamos por su Imamato. Echó una carcajada y nos preguntó sobre nuestras vidas. Le respondimos: «Hemos venido de Qom y hemos traído el quinto y el diezmo de la gente destinado al Imam al-Askari, pero el inconveniente es que como el Imam ha sido martirizado no sabemos a quién entregárselo». Los ojos de Ya’far titilaron de alegría. Se nos acercó, nos abrazó y nos invitó a su casa. Lo acompañamos. Nos recibió muy amablemente y luego afirmó que era a él a quien debíamos entregar el dinero. Nosotros nos abstuvimos. Al preguntarnos la causa de nuestra negativa, le dijimos: «Este dinero encierra toda una historia. Cada una de sus fracciones corresponde a un Shiíta que la ha colocado en una pequeña bolsa y la ha lacrado con su propio sello. Era costumbre que en cada ocasión que trajésemos dinero para el Imam Ali Ibn Muhammad (el décimo Imam) o el Imam al-Askari, ellos nos dijeron las características del mismo. Decían por ejemplo que fulano envió tanta suma de dinero o simplemente describían el dibujo del sello o la moneda. Ahora esperamos que tú hagas lo mismo» Ya’far se irritó y se asustó. Primeramente pidió el dinero con suaves palabras, pero al verse enfrentado con nuestra impertinencia intentó comprarnos por medio de obsequios. Más tarde nos amenazó, pero nosotros no le temimos. Dijo entonces sumamente encolerizado: «Ustedes mienten respecto a mi hermano pues el Imam no posee la sabiduría de lo invisible. Esa ciencia pertenece a Dios y quienquiera que crea que el Imam la posee habrá asociado a Dios», Discrepamos con él y utilizamos las aleyas coránicas para asegurarle que Dios facilitó a los Imames la ciencia y las noticias del pasado y el futuro de la humanidad. Quien carecía de respuestas alzó su voz y nos amenazó de muerte. En ese momento sus criados acudieron a la habitación para golpearnos. De inmediato salimos de allí, al tiempo que Ya’far aseguraba que se quejaría por ello ante el ministro y el califa. Ahmad suspiró profundamente, sus labios temblaban y las lágrimas brotaban de sus ojos. Muslim lo consoló y le preguntó: 58 - «¿Qué harás ahora?» Uno de los viajeros respondió: - «La situación es peligrosa, lo mejor sería reunir ahora mismo nuestro equipaje y regresar a Qom». Más otro objetó: - «Lo más apropiado sería permanecer aquí hasta cerciorarnos de nuestra responsabilidad respecto a estos bienes». Un tercero dijo: - «Todos saben que Ya’far conserva una antigua amistad con el califa (Mu’tamad Abbasí) y su ministro y que ellos le hacen caso». El anfitrión agregó: - «Se comenta que Ya’far ha obsequiado al califa veinte mil monedas de oro a fin de que lo presente como Imam de los Shiítas». Ahmad replicó: - «El califa tiene muchos problemas y no le queda tiempo para semejantes obras. Los Jauarich se han rebelado, el hermano del califa y los cortesanos hacen planes contra él en forma continua y los comandantes turcos violan las vidas, los bienes y el honor de la gente. El pueblo se está sublevando, los pobres se vuelven más pobres cada día y aumentan su rencor hacia el gobierno». Y un anciano tuvo la última palabra: - «Debemos permanecer aquí hasta que Dios distinga la verdad de la falsedad y nos haga conocer al verdadero Imam». Faltaba sólo una hora para la puesta del sol. Las altas palmeras, molestas por el calor, aguardaban el ocaso y las calles estaban casi desiertas. El sonido de unos pasos apresurados, cortaba el velo del silencio. Los soldados rodearon a los Shiítas de Qom y los trasladaron al palacio. Ya’far estaba de pie junto al califa. Cuando los viajeros entraron y saludaron, Ya’far comenzó a relatar el suceso. El califa solicitó una explicación a los visitantes. Ahmad se le aproximó y relató lo que había dicho a Ya’far. El califa meditó y dijo: «Sus palabras son razonables, son lógicas». Con la cantidad de problemas que lo agobiaban, al califa no le interesó tener otro dolor de cabeza, por cuanto agregó: «Estos son los representantes de la gente de Qom y están obligados a entregar el dinero bajo determinadas condiciones y a una persona en particular. Como Ya’far no posee tales condiciones ellos tienen derecho a devolverlo a sus dueños». La reunión llegó a su fin. Los viajeros, que no eran inmunes a la ira de Ya’far solicitaron al califa que enviara con ellos algunos 59 guardias que les brindaran protección; solicitud que aquel concedió. Al día siguiente, estos guardias los acompañarían hasta unos kilómetros fuera de la ciudad. Aquella noche los huéspedes estaban tristes y desolados. Reunieron sus equipajes a fin de abandonar el lugar a la salida del sol. Habían transitado un largo camino por amor al Imam. Áridos desiertos, elevadas montañas, peligrosos abismos y turbulentos ríos debieron transitar. Pero con el martirio del Imam se sentían muy solos y extraños. La flor de su esperanza se había marchitado y el fantasma de la desesperanza oprimía sus gargantas. Aquella noche nadie descansó. Todos hicieron la oración de la noche y hablaron íntimamente a Dios: «¡Oh Dios nuestro! Te conocimos y atestiguamos tu Unicidad, y obedecimos a tu último enviado Muhammad (PB), ¡Haznos pues conocer a tu Imam y Representante en la tierra! Si no nos lo presentas, nos extraviaremos y ahogaremos en el océano de la incredulidad, la ignorancia y la injusticia». Las estrellas habían llenado de flores la alfombra celestial y una brisa encantadora soplaba y movía las hojas. Los soldados bostezaban y los camellos habían fijado sus grandes ojos en el desierto infinito. Los viajeros cansados y tristes, estaban inquietos, ansiosos. Amarraron el equipaje sobre los camellos y lo acomodaron. Luego todos abrazaron a Muslim, colocaron sus cabezas sobre su hombro e hicieron súplicas con la esperanza de volver a verlo. La caravana partió. El son de las campanillas recorrían el desierto. Los soldados vigilaban con precisión aunque sabían que su principal misión era expulsar a los Shiítas fuera de la ciudad. El califa tenía innumerables problemas y por eso quiso hacerlos abandonar la ciudad diplomáticamente. Las estrellas titilaban pero los viajeros soñolientos no las veían. Tampoco percibían la agradable frescura del desierto, estaban extraviados entre nubes de polvo, de dolor y de desilusión. Transcurrió un tiempo y el sol tendió su manto dorado sobre el desierto. Los soldados emprendieron su regreso. En ese instante una voz retumbó en el desierto. Todos observaron a su alrededor. A lo lejos se había levantado una nube de polvo y un jinete se iba acercando. Los más jóvenes dirigieron sus manos hacia las empuñaduras de sus espadas y desenvainaron, mientras los mayores enfilaban los camellos. El caballo se acercaba a galope, su rostro estaba cubierto. Se detuvo a unos pocos pasos de la caravana, desmontó y saludó. No portaba armas. Los viajeros se tranquilizaron y lo saludaron también. Se acercó y descubrió su rostro. Era un joven alto y bello. Ahmad observó una luz de la fe en sus inmensos ojos negros. Un extraño cariño se posó en su corazón. El extraño preguntó: «¿Quién es Ahmad hijo de Ya’far Hamiarí?» Su voz era tierna y pacífica. Ahmad se acercó a él y se presentó. El joven dijo: «Vuestro maestro y señor desea verlos». Muy pronto un murmullo comenzó a dispersarse. ¡Qué felicidad! La luz de la certeza dio brillo a los corazones. Ya no era propicio seguir esperando. 60 Al galope regresaron a la ciudad. Con suma cautela se dirigieron a la casa del Imam al-Askari, la misma casa a la cual habían ido tantas veces, la misma casa que despertaba en ellos cientos de recuerdos espirituales. Entraron y frente a ellos, en el sitio donde solía sentarse el Imam, había un niño que vestía un atuendo color verde. Los huéspedes no se atrevían a mirar su rostro. Los había asombrado su nobleza. Un agradable estremecimiento se apoderó de ellos, un velo de lágrimas de felicidad cubrió sus rostros a través de él observaron el brillante rostro de Hadrat al-Mahdi (el bien encaminado). Éste les parecía conocido, ¿Dónde lo habían visto? ¡Qué semejante era el Imam al-Askari a su padre, el Imam al-Hadi! Se sentían en presencia del Profeta, de Ali, Hasan y Husain. Presentían estar frente a todos los Imames. Sus corazones golpeaban las paredes de sus pechos. Sin advertirlo se prosternaron ante Dios en agradecimiento por haber respondido a sus súplicas y por haberlos rescatado del extravío y la perdición. Luego dieron un paso adelante, besaron las manos del Imam Mahdi y tomaron asiento. El desconcierto que los agobiaba se tornó en tranquilidad espiritual y esta dio fin a la tristeza y el dolor. El Imam les preguntó como se encontraban y luego les relató la travesía que habían experimentado, desde el principio hasta el final. Posteriormente habló de las características de los dueños del dinero, describió las figuras de los sellos y así les evidenció una gota del infinito océano de su sabiduría. Los Shiítas permanecieron atónitos. La merced con que Dios los había agraciado era mayor de lo que pensaban. No era necesario que el Imam hablara y diera las señales de los bienes, puesto que podían oler el perfume del Imamato y observar la luz emanada de Dios en su rostro. Dijo el Imam Mahdi: «No regresen a Samarra, diríjanse a Bagdad y entreguen el dinero a mis representantes. Informen a ellos de vuestros problemas e interróguenlos sobre vuestras dudas» Más tarde el Imam obsequió una pequeña cantidad de Hanut (medicina de rico perfume con la cual se unge a los muertos) a Ahmad y una mortaja. Refiriéndose a él, dijo: «Pronto cerrarás los ojos a este mundo» Era el tiempo de regresar, ya que los espías del califa estaban en continuo acecho. El Imam les permitió partir. Una vez más besaron sus manos. La caravana partió, esta vez con gran fe y esperanza. Ahmad meditaba que había alcanzado su mayor ilusión y que podía cerrar sus ojos con el alma en paz. Los demás ansiaban seguir con vida y ver nuevamente al Imam Mahdi. Y sino hubiesen tenido esta ilusión, sus almas se habrían desprendido de sus cuerpo. Índice En Brazos de las Olas 3 La Traición de Judas 5 El Resultado de la Paciencia 7 Una Oración Diferente 10 Más Allá de la Cólera… 12 «Yo los Amo, Ámalos Tú También» 17 El Viajero del Mediodía 21 La Sed Atroz 26 El Ángel de la Esperanza 30 Las Monedas del Triunfo 33 Las Últimas Palabras 37 El Nuevo Brote 40 La Incógnita de De’bal 43 Aquellos Palacios y Estas Tumbas 46 El Gran Misterio 50 La Última Esperanza 55 Todos los Días son ‘Ashurá, Toda la Tierra es Karbalá Centro Cultural Islámico «Fátimah Az-Zahra» www.islamelsalvador.com E-mail: [email protected] Teléfono: (503)2230-0752