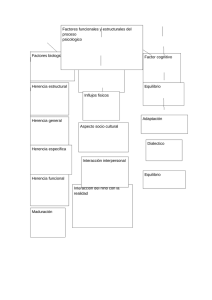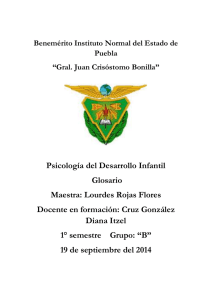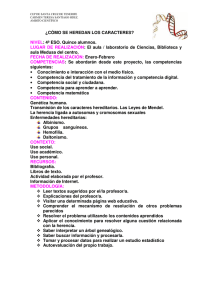Herencia y testamento - Bollettino Filosofico
Anuncio
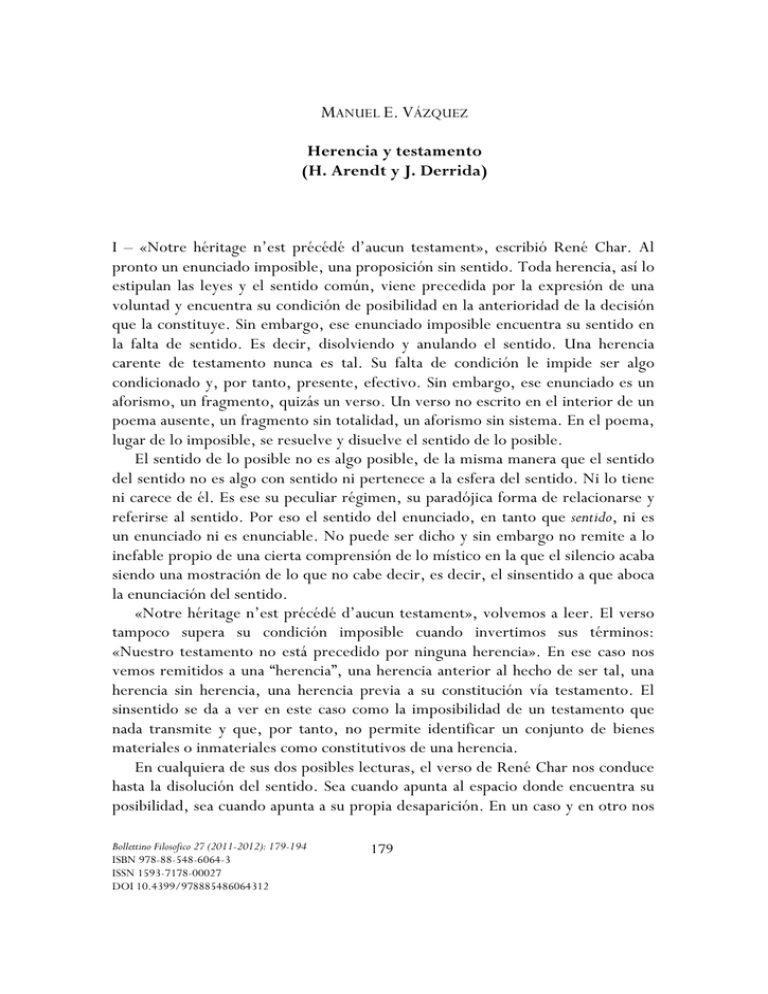
MANUEL E. VÁZQUEZ Herencia y testamento (H. Arendt y J. Derrida) I – «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», escribió René Char. Al pronto un enunciado imposible, una proposición sin sentido. Toda herencia, así lo estipulan las leyes y el sentido común, viene precedida por la expresión de una voluntad y encuentra su condición de posibilidad en la anterioridad de la decisión que la constituye. Sin embargo, ese enunciado imposible encuentra su sentido en la falta de sentido. Es decir, disolviendo y anulando el sentido. Una herencia carente de testamento nunca es tal. Su falta de condición le impide ser algo condicionado y, por tanto, presente, efectivo. Sin embargo, ese enunciado es un aforismo, un fragmento, quizás un verso. Un verso no escrito en el interior de un poema ausente, un fragmento sin totalidad, un aforismo sin sistema. En el poema, lugar de lo imposible, se resuelve y disuelve el sentido de lo posible. El sentido de lo posible no es algo posible, de la misma manera que el sentido del sentido no es algo con sentido ni pertenece a la esfera del sentido. Ni lo tiene ni carece de él. Es ese su peculiar régimen, su paradójica forma de relacionarse y referirse al sentido. Por eso el sentido del enunciado, en tanto que sentido, ni es un enunciado ni es enunciable. No puede ser dicho y sin embargo no remite a lo inefable propio de una cierta comprensión de lo místico en la que el silencio acaba siendo una mostración de lo que no cabe decir, es decir, el sinsentido a que aboca la enunciación del sentido. «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», volvemos a leer. El verso tampoco supera su condición imposible cuando invertimos sus términos: «Nuestro testamento no está precedido por ninguna herencia». En ese caso nos vemos remitidos a una “herencia”, una herencia anterior al hecho de ser tal, una herencia sin herencia, una herencia previa a su constitución vía testamento. El sinsentido se da a ver en este caso como la imposibilidad de un testamento que nada transmite y que, por tanto, no permite identificar un conjunto de bienes materiales o inmateriales como constitutivos de una herencia. En cualquiera de sus dos posibles lecturas, el verso de René Char nos conduce hasta la disolución del sentido. Sea cuando apunta al espacio donde encuentra su posibilidad, sea cuando apunta a su propia desaparición. En un caso y en otro nos Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 179-194 ISBN 978-88-548-6064-3 ISSN 1593-7178-00027 DOI 10.4399/978885486064312 179 180 Manuel E. Vàzquez topamos con lo imposible que no puede ser dicho o aboca al vacío. Ni un camino ni otro parecen transitables. La mística del silencio y la estética del vacío parecen conducir a un más allá de la filosofía, un afuera, una exterioridad donde ella es relevada por mor de sus limitaciones. Un llevar a la filosofía más allá de sí que sitúa su verdad fuera de ella misma. Las salidas que el vacío y el silencio habilitan así como el trayecto que conduce a ellos, parten de un supuesto: es imposible lo estructural, lo lógicamente imposible. Es decir, lo puramente intelectual cuya contradictoria constitución impide su realización efectiva. Lo lógicamente imposible encuentra su correlato en la inexistencia propia de lo que por ser fenoménicamente imposible nunca podrá constituir el contenido efectivamente real de concepto alguno. Todo ello podrá ser pensable pero no es cognoscible. Sin embargo, es posible apuntar otra perspectiva. Cabe reconocer que la imposibilidad no es simplemente negativa. Ello quiere decir que es preciso hacer lo imposible. El acontecimiento, si lo hay, consiste en hacer lo imposible. Pero cuando alguien hace lo imposible, si alguien hace lo imposible, nadie, comenzando por el autor de esa acción, puede estar en condiciones de ajustar un decir teórico, asegurado por sí mismo, a ese acontecimiento 1. En ese caso lo imposible deja de ser el límite negativo de lo posible. Más bien sería algo así como la reserva que hace posible el acontecer y, por ello, el acontecimiento. Acontece, ocurre, tiene carácter de acontecimiento, lo que se substrae a su imposibilidad y así se hace presente y posible. No hay llegar a ser sin la sustracción, la retirada de lo imposible. En un mismo movimiento queda anudada la presentación de lo posible y la retirada de lo imposible. No hay una cosa sin la otra, una y otra son lo mismo. Sólo bajo tal condición es posible el acontecimiento. Sólo bajo tal condición el acontecer no se confunde con el suceder. Eso es justamente el acontecimiento: el tránsito de lo imposible a lo posible donde lo imposible deviene algo efectivo y real y, por tanto, deja de ser imposible. Nada de ello es ajustable a un “decir teórico”, es decir, se deja encapsular en el concepto ni da lugar a un saber capaz de dar razón de su propia validez. No hay conocimiento de lo imposible, pero sí experiencia. La experiencia de lo imposible no es una experiencia imposible2. Para decirlo con Derrida, «la J. DERRIDA, G. SUSSANA, A. NOUSS, Decir el acontecimiento ¿es posible?, Arena, Madrid 2007, p. 92. J. DERRIDA, J.L. MARION, R. KEARNEY, “On the Gift” en J. CAPUTO, D. JOHN, M. SCANLON (Eds.). God, the Gift, and Postmodernism, Indiana University Press, Bloomington 1999, pp. 54-78. 1 2 Herencia y testamento 181 experiencia de lo imposible condiciona la acontecibilidad del acontecimiento. Lo que ocurre como acontecimiento, no debe ocurrir sino allí donde es imposible. Si fuera posible, si fuera previsible, es que aquello no ocurre»3. Ajeno a la previsión, el cálculo o la anticipación, sólo hay acontecimiento allí donde lo imposible deja de ser tal y deviene posible. II – «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», repetimos, volvemos a leer. En el verso parece resumirse nuestra condición de herederos. A ella no podemos escapar, de ella no podemos huir. Incluso sin saberlo, sin poseer la forma legal y jurídicamente establecida, nunca dejamos de serlo. En este caso unos herederos que carecen de la carta de legitimidad que los convierte en tales. Unos herederos no precedidos por la voluntad que expresa el testamento. Unos herederos, pues, incapaces de valorar en qué medida cumplen el mandato de la voluntad que expresa el testamento que es algo más – siempre es algo más – que la simple cesión del disfrute y posesión de unos bienes. La condición para que pueda haber herencia es que la cosa a heredar (…) no dependa ya de mí, como si estuviese muerto al final de mi frase [antes incluso de firmar un pensamiento]. Para decirlo de otra manera, la cuestión de la herencia debe ser la cuestión dejada al otro; la respuesta es al otro4. Se lega una propiedad, desaparece el que hasta entonces era su propietario, la recibe el heredero. Una enumeración, una secuencia, sin duda, pero con una precisión. Esa secuencia no es una sucesión. Más bien es algo instantáneo. Esa complejidad queda anudada en el presente que sintetiza tres acciones. Para que la donación sea efectiva, el donador debe desaparecer. Esa ausencia no es dejación sino condición. Condición de la herencia. Persistiendo su agente, imponiéndose el donador y su voluntad, la herencia se convierte en encargo: lo que tienen que hacer los herederos. Sólo hay que deslizarse por el cumplimiento de las instrucciones recibidas y las voluntades expresadas. El receptor, el heredero, resulta así anulado, puesto en función de otro, deviene simple continuador que cumple los dictados de quien lo precede. La herencia tiene la forma del endeudamiento: el compromiso asumido con la aceptación de la herencia. Una voluntad anula a la otra. La voluntad de quien dona anula la voluntad de quien recibe. Una se prolonga más allá de ella, la otra no llega a nacer. Una sobrevive a sí misma, la otra no llega a vivir. Esa herencia, 3 4 J. DERRIDA, Decir el acontecimiento ¿es posible?, cit., p. 94. J. DERRIDA, Sur parole. Instantanés philosophiques, Editios de l’Aube, Paris 2005, p. 59. 182 Manuel E. Vàzquez expresión de voluntad que exige cumplimiento, anula la libertad del receptor. Por eso, «es necesario que renuncie a estar detrás de lo que digo, lo que hago o lo que escribo para que quepa plantear la cuestión de la herencia»5. Una herencia sin tutela, tal sería lo aquí nombrado. Una herencia en la que lo recibido, antes que un deber u obligación, es una oportunidad, una posibilidad, un vínculo sin imposición. Por eso nadie elige a sus herederos. Sin duda puede seleccionar a quienes reciben, reproducen o repiten. Pero no elegirá a quienes harán de lo recibido una oportunidad de ser ellos mismos, haciendo de lo recibido la materia de la que está hecha su libertad. Los herederos auténticos, aquellos que cabe desear, son herederos que han roto suficientemente con el origen, el padre, el testador, el escritor o el filósofo para ir con su propio movimiento a firmar (signer) o refrendar (contresigner) su herencia. Refrendar (contre-signer), es firmar otra cosa, la misma cosa y otra cosa para que ocurra otra cosa. La contrafirma supone en principio una libertad absoluta6. Son los otros, los herederos, quienes deciden sobre lo recibido. Desde su libertad. Son ellos quienes validan y refrendan. Son ellos, en suma, quienes en la aceptación de la donación atribuyen legitimidad a lo recibido y le conceden la oportunidad de seguir siendo. No para repetirlo sino para hacer de ello otra cosa. Ahí hay creación, invención, novedad, pero también decisión. Una decisión sobre el fondo de la fidelidad y la infidelidad, siempre que hagamos de cada una de ellas algo más que la contraria de la otra: a partir de la infidelidad posible uno se entrega a la herencia, se la asume, se la retoma y se refrenda la herencia para hacerla ir más allá, hacerla respirar de otra manera. Si la herencia consiste simplemente en mantener cosas muertas, archivos y reproducir lo que fue, a eso no cabe llamarlo una herencia. No cabe desear un heredero o una heredera que no invente la herencia, que no la lleve más allá, en la fidelidad. Una fidelidad infiel. Nos volvemos a encontrar con este doble mandato que no me abandona7. La recepción no está al servicio de la reproducción o la repetición, sino de la creación que añade e incrementa. La gestión de lo mismo es aquí sustituida por la creación de lo nuevo. Un doble mandato, un doble imperativo (double bind): la fidelidad que asegura las continuidades y la infidelidad que garantiza las Ibid. Ivi, p. 60. 7 Ibid. 5 6 Herencia y testamento 183 novedades. Sin regla que distribuya sus espacios u ordene sus relaciones. Su contaminación abre el espacio de una negociación sin reglas dadas de antemano. La herencia no es lo que se recibe, es lo que se inventa. Con el mismo sentido con que decimos que cada texto inventa su lector y sus predecesores8. «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», leemos. En esta nueva entonación hay que entender: nuestra herencia no está precedida de ninguna prescripción. Carece de instrucciones de uso. En ella todo está por inventar. La herencia acaba así identificada con lo que se recibe, aparece y se muestra: se recibe, aparece y se muestra sin origen, sin autoridad, sin prescripción. Ahí está incluida la posibilidad de la invención que incrementa, abre y concede posibilidades a lo recibido. Pero sólo es objeto de invención en tanto lo reconocemos como herencia, es decir, lo vinculamos a unos maestros, ancestros, predecesores o un origen. Esa es la ficción fabulosa que inventa un origen, unos predecesores, unos maestros o un padre que nunca hemos tenido para así reconocernos como herederos, es decir, insertos en la cadena de sentido que es la tradición. Por eso la invención de la herencia inventa también a su receptor. Sólo así adquiere el perfil propio con el que se destaca de lo precedente. Pero ahí también se abre la posibilidad de quebrar la continuidad supuesta. En ese caso lo recibido adquiere un sentido que lo proyecta más allá de su mera recepción. Esa es una dinámica que no concluye. En ella estamos, en ella nos constituimos. Ahí se apela a lo que de superación hay en la herencia. Añadir y heredar: eso es superar. III – Ortega lo ha expresado con manifiesta claridad: el espíritu, por su esencia misma, es, a la par, lo más cruel y lo más tierno o generoso. El espíritu, para vivir, necesita asesinar su propio pasado, negarlo, pero no puede hacer esto sin, al mismo tiempo, resucitar lo que mata, mantenerlo vivo en su interior. Si lo mata de una vez para siempre, no podría seguir negándolo, superándolo. Si nuestro pensamiento no repensase el de Descartes, y si Descartes no repensase el de Aristóteles, nuestro pensamiento sería primitivo –tendríamos que volver a empezar y no sería un heredero. Superar es heredar y añadir9. Quizás lo más importante no sea esa oscilación de muerte y vida, su interna relación y necesidad. Una y otra, al unísono, constituyen la sístole y la diástole 8 Sobre lo primero ha insistido J. DERRIDA, sobre lo segundo J.L. BORGES en “Kafka y sus precursores”, en ID., Otras inquisiciones. Alianza, Madrid, 2002 9 J. ORTEGA Y GASSET, ¿Qué es filosofía?, Revista de Occidente, Madrid 2007, p. 193 184 Manuel E. Vàzquez que anima el decurso histórico: una muerte lo suficientemente intensa que no extingue la vida de lo negado y una vida lo suficientemente compleja como para aceptar la negación que supone toda afirmación de sí. Sin embargo, lo esencial quizás esté en otra parte. Más en concreto, en los dos últimos renglones: «tendríamos que volver a empezar y no seríamos herederos. Superar es heredar y añadir». «Volver a empezar»: esa es la amenaza a conjurar. En ella el pasado no se torna experiencia y, carente de referencias, es el material cada vez inédito que parece comenzar a cada instante. Pero hay una secreta continuidad que nos convierte, en palabras de Ortega, en herederos. El pasado recibido y legado debe ser mantenido con el rigor que exige la palabra tradición. No se trata de comenzar, se trata de continuar. Sin embargo, continuar no es repetir sino “añadir”. Es decir, sumar, incrementar el cómputo del más y lo mejor, lo cuantitativo y lo cualitativo, lo extensivo y lo intensivo. Quizás haya alguna relación entre el “superar” orteguiano y la Aufhebung hegeliana, elevación y supresión, “heredar y añadir”, dice Ortega10. Sin embargo, todo podría ser de otra manera y quizás ya sea de esa otra manera. Y es que para Ortega el pasado recibido como herencia no es ajeno al testamento legado a las generaciones futuras en forma de prescripción normativa o afectiva. Esa visión está asentada con la fuerza propia de lo evidente y de ella resulta difícil salir. Esa visión estaría presente, por ejemplo, en H. G. Gadamer11 o en R. Koselleck12, en la tradición como espacio de legitimidad y autoridad, en el pasado como espacio de experiencias y reserva de enseñanzas. Quizás todo pase por reconocer, como indica el verso de René Char, esa otra posibilidad de la herencia sin testamento, la perplejidad que abre y la inquietud a la que apunta: algo donado de lo que está ausente lo que lo convierte en tal. Algo privado de la condición de posibilidad que lo convierte en lo que es. Es decir, un comparecer del que se ausenta el sentido y en el que se entrega la perplejidad de lo presente. Es decir, la perplejidad que suscita el presente que ya es un don13. Ese don tiene aquí la forma de la herencia sin testamento. 10 D. HERNÁNDEZ, Estética de la limitación. La recepción de Hegel por Ortega y Gasset, Universidad de Salamanca, Salamanca 2000; J. ORTEGA Y GASSET, Hegel. Notas de trabajo, Abada, Madrid 2007. 11 H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr, Tübingen1960. 12 R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1979. 13 J. DERRIDA, Donner - le temps, Galilée, Paris 1991. Herencia y testamento 185 IV – Una precisa comprensión del tiempo histórico exhibe así su colapso. La comprensión basada en la asimetría entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas, la experiencia del pasado y el horizonte del futuro, que leemos en Reinhart Koselleck. El futuro temporalmente anticipado acaba espacialmente objetivado en el pasado, haciendo del presente tanto el momento de transición entre el presente y el pasado, como el instante donde el futuro deja de ser tal para convertirse en pasado, es decir, futuro pasado. Ese futuro al que remite el horizonte de expectativas sólo se torna anticipable a partir de la experiencia que acumula el presente. El futuro reclama proyecto y anticipación. Oferta así un referente en el que a modo de horizonte cabe elaborar el sentido, es decir, orientar la acción. El futuro es en lo que cabe intervenir. En tanto por hacer, orienta el hacer. Un imperativo habría que añadir a todo ello: conjurar la repetición, nunca hacer del futuro la repetición del pasado. Novedad e innovación nombran la pulsión ajena a la repetición. Mucho de ello parece haberse alterado14. En particular lo que afecta al futuro. Parece haber dejado de ser el espacio de proyectos orientados a lo mejor para convertirse en piélago ignoto atestado de incertidumbres y temores. Antes que encontrar en él la mejora del presente, aparece como su amenaza. Algo, en suma, de lo que protegerse. Por eso se procede a su balización mediante el muro de contención del pasado. El pasado queda así proyectado al porvenir y el futuro se convierte en la repetición de lo que ya ha sido. En la vuelta del pasado se neutralizan, vía repetición, las amenazas, temores y miserias asociadas al porvenir. Lo mejor que puede pasar es que lo pasado vuelva a pasar. Y eso es, quizás, lo que nos pasa. Queda así nivelado el desequilibrio entre pasado y futuro, espacio de experiencia y horizonte de expectativas, que constituía el supuesto del tiempo histórico en la forma hasta aquí conocida. A la nivelación debe añadirse la desaceleración. De esta manera el futuro plagado de amenazas es desplazado a una mayor lejanía, conjurando así sus efectos sobre el presente, mientras ese mismo presente es rellenado con el material que aporta un pasado cada vez más ampliado, es decir, cada vez más presente. El efecto que de ello se deriva es doble. Por una parte la sensación de paralización, de desaceleración o crecimiento negativo; por otra, el presente colonizado por el pasado con vistas a conjurar el futuro se dilata y extiende, anulando el desnivel entre pasado y futuro propio del tiempo histórico. Se 14 H.U. GUMBRECHT, “Die Gegenwart wird (immer) breiter”, Merkur 629/630 (2001), pp. 769-784; ID., Production of Presence, Stanford University Press, Stanford 2004. 186 Manuel E. Vàzquez interrumpe así el decurso, sustituido por la sucesión que regular y tediosamente encadena lo igual a lo igual. De hecho parece como si ningún futuro hecho presente fuera capaz de convertir al presente en pasado. Todo es actual, generándose así el atasco, la obstrucción de lo que no acaba de pasar, convertido en antídoto contra el futuro y sus amenazas. «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament» puede ser leído, en ese caso, de manera muy diferente a como hasta aquí hemos hecho. De entrada, “nuestra herencia” remite bien a lo que recibimos de quienes nos han precedido, bien a lo que donamos a quienes nos suceden. En un caso y en otro la ausencia de testamento nombra la falta de instrucciones en la apropiación e integración del pasado. Apropiación e integración tanto más intensa cuanto más evidente es su finalidad: aplazar y neutralizar la llegada del futuro. En última instancia todo ello deriva de la ausencia de un proyecto, bien en la forma de algo recibido, bien en la forma de algo legado. Todo parece detenido en ese presente que crece a costa de integrar un pasado llamado a contrarrestar un futuro reducido a simple plazo de cumplimiento y amortización de la deuda recibida como herencia. El tiempo histórico se ralentiza en la misma proporción con que pasado y futuro quedan nivelados en el presente. En ese presente queda atascado el devenir histórico, incapaz de alumbrar un futuro que siendo tal acabe por encontrar su espacio en el pasado que lo objetiva. Tal es el resultado de la conjura del futuro y la ausencia de anticipaciones capaces de proyectar más allá del propio presente un horizonte de apertura, un espacio dispuesto a lo mejor. V – El ángel de la historia de Benjamin, vuelto hacia el pasado, parece escrutar el testamento de la herencia recibida. Quizás esa sea la clave de la redención del presente en que se alumbra la posibilidad de un futuro que merezca el nombre de tal. Vuelto hacia el pasado, su gesto no es ajeno a la memoria. En la memoria no sólo se rescatan personas, sucesos y acontecimientos insertos en el pasado cronológica e interesadamente ordenado que constituye la historia. Quizá más importante que todo eso, la memoria redime lo orillado y condenado a la insignificancia por el curso oficial de los acontecimientos. Esa memoria se cimenta en ingentes cantidades de olvido. No solo por la dificultad de conservar en su integridad el pasado; también y más importante, por el criterio que dictamina lo que merece ser conservado y recordado. Por eso en el curso triunfal de la historia, narración que redundantemente legitima la victoria de los vencedores – en cualquiera de las formas en que esto ocurre –, queda poco espacio para todo aquello que privado de la dignidad que le concede la memoria, acaba arrumbado en el desván del olvido. Anónimo y ausente, ese denso material de indiferencia Herencia y testamento 187 viene a recordarnos, a lo sumo, las muchas vías muertas que han quedado aparcadas y apartadas a la espera de que otra mirada les conceda el porvenir que el presente les niega15. Conceder al pasado anulado por la historia el carácter de posibilidad equivale a hacer de él algo más que un pesado fardo de engorrosa gestión y peor digestión. Esa es una manera eficaz, sugiere Benjamin, tanto de resistirse al empobrecimiento unilateral que el presente oferta, como de hacer del futuro algo más que la prolongación mecánica del presente. El pasado no retorna para legitimar o completar al presente, sino para desestabilizar la penuria de sus expectativas. Es un asunto teórico, sin duda. Pero en el caso de Walter Benjamin es también cuestión biográfica. Su historia personal de fracaso, humillación y derrota lo trasciende haciéndolo llegar hasta nosotros. Fracaso, humillación y derrota no son nunca asunto enteramente personal ni cuestión estrictamente privada. Traducen la falta de un mundo y unas circunstancias en las que esa vida derrotada hubiera sido una existencia digna de tal nombre: una vida feliz. La derrota o el fracaso personal traicionan la promesa de felicidad que nos es entregada con la existencia. El tiempo de la existencia aloja la promesa que la vida gestiona. Esa promesa de felicidad debe prolongarse en la construcción de una sociedad donde sea posible cumplirla. Nada debería truncar las expectativas que abre el horizonte de la promesa. Cuando es incumplida, la redención del pasado de nuevo le concede la posibilidad que en su momento le fue negada. La memoria del pasado deviene así memoria del futuro y como si de una poderosa alquimia se tratara, Benjamin altera el lugar que convencionalmente concedemos al pasado y al futuro. Ni la catástrofe pertenece al pasado ni la esperanza remite al futuro. En rigor, el olvido y la catástrofe pertenecen al futuro. Solo así se entiende que quepa hablar de una memoria del futuro. Si la catástrofe es la intensificación del presente que tediosamente se repite, en ese caso lo catastrófico es el olvido del futuro: ese “extranjero invisible” para el que cada vez parece haber menos espacio. No se trata del futuro que como plazo, programa o anticipación prolonga al presente y sus miserias. Es más bien ese otro futuro paradójico que llega para interrumpir la lógica del presente y abre el espacio de la novedad. Eso solo puede tener la forma de la promesa que ilumina el espacio de su cumplimiento por venir. Esa iluminación acontece cuando las contradicciones nunca resueltas y las derrotas nunca reparadas, lejos de resolverse 15 M. E. VÁZQUEZ, “W. Benjamin, «memoria del futuro»”, in VV. AA., Pensadores judíos. Objeto Perdido, Mallorca 2011, pp. 41-53. 188 Manuel E. Vàzquez en una síntesis intelectual o una reconciliación aparente, estallan alumbrando el espacio de su redención. Probablemente esa fue la manera en que Benjamin, a caballo entre el materialismo histórico y la teología judía, fue capaz de deletrear una palabra – revolución – de difícil sintaxis y realidad problemática. «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament» remite ahora a la tarea de hacer legible la derrota que el pasado nos ha legado como herencia. Lo donado no es algo neutro o aséptico que sólo invita al trabajo de su recolección, incremento y superación. Quizá lo más preciado es lo que oculta, la voz que silencia, las posibilidades que encierra. Más allá de su clausura amparada en la repetición, apunta a la tarea de descifrar su sentido en un pasado que así proyecta la fuerza de su verdad en el futuro de su redención. Y nada de ello es ajeno a la revolución. VI – Quizás sea este el momento, justo ahora que se apela a la revolución y el sentido olvidado, de recordar nuevamente el verso de René Char: «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament». Ahora se trata de leerlo de otra forma. Se trata de leerlo como lo que también es: una cita. Una cita que se encuentra en Sobre la revolución de Hanna Arendt. Más en concreto, es el exergo del capítulo titulado La tradición revolucionaria y su tesoro perdido. Un libro todo él amparado en la memoria y el recuerdo, es decir, en lo perdido «cuando el espíritu de la revolución – un espíritu nuevo y, a la vez, el espíritu de dar origen a algo nuevo – no logró encontrar su institución adecuada. No hay nada que pueda compensarnos de esta pérdida ni de evitar su carácter irreparable, salvo la memoria y el recuerdo»16. La síntesis de lo nuevo y su producción, el acto y la acción, es llamada aquí revolución, aunque amparada en el espíritu. Es en este punto cuando se recurre al poeta “a fin de hallar la articulación aproximada del contenido real de nuestro tesoro perdido”. René Char fue, añade Arendt, «probablemente el más lúcido de cuantos escritores franceses se unieron a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial». Su libro, teñido de pesimismo, es un canto anticipadamente nostálgico por la vuelta a la normalidad democrática tras la lucha por la democracia17. La Resistencia deja paso a la votación y el ejercicio reglado de la democracia: «si sobrevivo, sé que tendré que prescindir de la fragancia de estos años fundamentales, que tendré que renunciar (no reprimir) a mi tesoro». Un proceso político, sin duda, pero en el caso de Char también personal, pues «estas meditaciones son significativas por cuanto son testimonio de un auto-descubrimiento involuntario, del gozo de manifestarse en la palabra y en los hechos sin los equívocos ni las autocríticas que 16 17 H. ARENDT, On Revolution, Penguin, Londres 1990, p. 280. R. CHAR, “Les Feuillets d'Hypnos”, in ID., Fureur et mystere. Gallimard, Paris 2003. Herencia y testamento 189 son inherentes a la acción». Sin embargo, el hecho de ser demasiado “modernas” y estar “demasiado centradas en su autor”, lastran su testimonio. Se trata, por tanto, de otra cosa. Sin duda de recuerdo y memoria, pero también de concepto: «si es cierto que todo pensamiento se inicia con el recuerdo, también es cierto que ningún recuerdo está seguro a menos que se condense y destile en un esquema conceptual del que depende para su actualización»18. Cabe comprender aquí el “esquema conceptual” como esquema “conceptual”, es decir, como apelación genérica a la manera en que los conceptos formalizan la experiencia, una experiencia ciega sin su referente conceptual. Pero también cabe comprenderlo como esquema conceptual, es decir, subrayando el esquematismo de los conceptos que posibilita su aplicación. Sólo tal cosa permitiría que el concepto “revolución” fuera algo más que una pura formalidad intelectual y su realidad fuera más que una simple sucesión ciega de acontecimientos privados de sentido. En el primer caso se apela a la derrota de la teoría19 asociada al ocaso de la revolución: si es indiscutible que la erudición y un pensamiento conceptual de alto calibre fueron las bases sobre las que se construyó la República americana, no es menos cierto que este interés por la teoría y el pensamiento político desapareció casi inmediatamente después que la empresa había sido realizada. Como ya he indicado, creo que esta pérdida de interés, que se supone puramente teórico, por los problemas políticos no ha constituido el “genio” de la historia americana, sino, al contrario, la razón principal de que la Revolución americana haya sido estéril para la política mundial20. Es el olvido conceptual de la Revolución, sin duda, pero es también el olvido del hecho revolucionario: la enorme autoridad de la Constitución y de las experiencias derivadas de la fundación de un nuevo cuerpo político determinó que el fracaso en incorporar los municipios y las asambleas municipales como manantiales primigenios de donde manaba toda la actividad política del país, significase su condena de muerte. Puede parecer paradójico, pero lo cierto es que el espíritu revolucionario comenzó a marchitarse en América bajo el impacto de la Revolución, siendo la propia H. ARENDT, On Revolution, cit., p. 220. Rechazo de la teoría que parece consustancial a los Estados Unidos y cuyo penúltimo diagnóstico bien podría ser The Resistance to Theory de Paul de Man 20 H. ARENDT, On Revolution, cit., p. 220 18 19 190 Manuel E. Vàzquez Constitución, la mayor hazaña del pueblo americano, la que terminó por despojarlos de su bien más preciado21. Ese conflicto percibido con rapidez por Jefferson entre Revolución y Constitución, saldado a favor de esta última, es deudor de otra serie de antagonismos. Por lo pronto el antagonismo entre revolución e institucionalización: si la fundación era el propósito y el fin de la revolución, entonces el espíritu revolucionario no era simplemente el espíritu de dar origen a algo nuevo, sino de poner en marcha algo permanente y duradero; una institución perdurable que incorporara este espíritu y lo impulsase a nuevas empresas sería contraproducente. De lo cual, desgraciadamente, parece deducirse que no hay nada que amenace de modo más peligroso e intenso las adquisiciones de la revolución que el espíritu que les ha dado vida22. La revolución sin institucionalización condena a la revolución a la desaparición, pero la revolución institucionalizada traiciona la revolución. No hay forma eficaz de romper ese bucle. Toda revolución, parece apuntarse, está llamada a desaparecer tras su institucionalización; es la revolución misma la que acaba convertida en enemiga íntima de sí misma. Cabe añadir a todo ello el antagonismo entre origen y principio que resuelve la revolución. En ella lo absoluto se hace presente en la esfera relativa de los asuntos humanos. Es la manera en que lo incondicionado se presenta en lo condicionado constituyendo no sólo un punto de partida lógico sino también cronológico, es decir, un momento en el interior de una secuencia temporal más amplia: “lo que salva al acto del origen de su propia arbitrariedad es que conlleva consigo su propio principio, o, para ser más precisos, que origen y principio, principium y principio, no sólo son términos relacionados, sino que son coetáneos. El absoluto del que va a derivar su validez el origen y que debe salvarlo, por así decirlo, de su inherente arbitrariedad es el principio que, junto a él, hace su aparición en el mundo. La forma en que el iniciador comienza cuanto intenta hacer, dicta la ley que regirá los actos de todos aquellos que se le unen para participar en la empresa y llevarla a término. En cuanto tal, el principio inspira los hechos que van a seguirlo y continua siendo visible durante todo el tiempo que perdura la acción”23. Ivi, p. 239. Ivi, p. 232. 23 Ivi, p. 213. 21 22 Herencia y testamento 191 Quizás deba añadirse algo. El espíritu revolucionario, origen absoluto inserto en el contexto relativo de los hombres, se objetiva como principio cuya institucionalización convierte la arbitrariedad de lo incondicionado en necesidad condicionante. Que dicha institucionalización acabe ocupando todo el espacio anulando así el espíritu revolucionario, su compromiso con la novedad y el espíritu de lo nuevo, es lo que ejemplifica el caso de la Revolución americana. Que en ello está inscrito el destino de toda revolución es lo que quizás se insinúa. Que el espíritu revolucionario anima la legitimación institucional que termina haciéndolo desaparecer es quizás el círculo, la órbita, que describe toda revolución24. La arbitrariedad que pone en marcha la acción es retroactivamente anulada dando lugar a la necesidad legalmente objetivada en forma de instituciones25. Quedémonos ahora en la apuesta de futuro ahí contenida. Es claro que la arbitrariedad de la acción revolucionaria rompe con el orden vigente. Y es más claro aún que ello se hace en atención a un orden por venir que hará presente un futuro hasta entonces sólo proyectado. Un futuro no personal, un futuro construido, en el que se toma posesión de sí. Tal es el índice de la secularización propia de la Modernidad: «el mejor modo de medir la secularización del mundo y la mundaneidad del hombre en una época dada es el grado en que la preocupación por el futuro del mundo predomina en la mente del hombre sobre la preocupación por su propio destino en un más allá»26. Es cuestión de perspectiva, pero es también cuestión de matiz. Quizás a nosotros nos llegue esa fórmula de la laicidad en una doble forma. En la forma apuntada por Arendt donde la laicidad de los proyectos mundanos es confrontada con la religiosidad de la vida personal tanto como el futuro de los proyectos históricos es confrontado con la eternidad de la vida futura a alcanzar. Eso explicaría, entre otras razones, el ascenso de la religión o las nuevas espiritualidades en cualquiera de sus muchas manifestaciones. Pero todo eso también llega hasta nosotros en la forma extrema en la que el individualismo ni siquiera exige el rodeo por la espiritualidad o la religiosidad. Convertido en instancia única, queda entregado a sí mismo con la misma intensidad con que también gestiona personalmente su propio futuro. Sea lo que fuere, se presente de una u otra forma, el olvido del futuro devenido extranjero al que apuntaba Benjamin es proporcional a la ausencia de laicidad, la falta de proyectos y la reintroducción siempre metamorfoseada de la religiosidad y el espiritualismo. O. PAZ, “Revuelta, revolución, rebelión”, in ID., Corriente alterna. SigloXXI, México 1967. J. DERRIDA, “Déclarations d’Indépendence”, in ID., Otobiographies. Galilée, Paris 1984. 26 H. ARENDT, On Revolution, cit., p. 230. 24 25 192 Manuel E. Vàzquez «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», traducido por Arendt, apela a la «herencia que nos fue legada sin necesidad de testamento alguno (inheritance which was left to us by no testament)»27. El sentido es ligeramente diferente respecto de las variaciones, versiones y entonaciones que hasta aquí nos han conducido. Todo parece bascular sobre la gratuidad de la herencia concedida a una con la existencia cuya sobreabundancia no requiere la legitimación del testamento. Es una herencia sin anterioridad constituyente que constituye a quienes en ella se reconocen. Confundida con la naturaleza humana, en ella cabe encontrar la síntesis entre «un espíritu nuevo y, a la vez, el espíritu de dar origen a algo nuevo». Se nombra, pues, «lo que hacía posible que los hombres corrientes, jóvenes y viejos, pudiesen soportar la carga de la vida: era la polis, el espacio donde se manifiestan los actos libres y las palabras del hombre, la que podía dar esplendor a la vida»28. VIII - Pero nada es tan necesario a esa polis como el futuro. Olvidado para Benjamin, amortizado para nosotros. La promesa del futuro ha sido absorbida por el crédito. Para decirlo con Peter Sloterdijk: la primacía del porvenir data de la época en que Occidente inventó este nuevo arte de hacer promesas, a partir del Renacimiento, cuando el crédito ingresó en las vidas de los europeos. Durante la Antigüedad y la Edad Media el crédito no desempeñaba prácticamente ningún papel porque estaba en manos de los usureros, condenados por la Iglesia. El crédito moderno, en cambio, abre un porvenir. Por primera vez las promesas de reembolsos pueden ser cumplidas o mantenidas. La crisis de civilización radica en lo siguiente: entramos en una época en la cual la capacidad del crédito de inaugurar un porvenir sostenible está cada vez más bloqueada porque hoy se toman créditos para reembolsar otros créditos. En otras palabras, el “creditismo” ingresó en una crisis final. Hemos acumulado tantas deudas que la promesa del reembolso en la cual se funda la seriedad de nuestra construcción del mundo ya no puede sostenerse. Pregúntenle a un estadounidense cómo imagina el pago de las deudas acumuladas por el gobierno federal. Su respuesta seguramente será: “Nadie lo sabe” y creo que ese no saber es el núcleo duro de nuestra crisis. Nadie en esta Tierra sabe cómo pagar la deuda colectiva. El porvenir de nuestra civilización choca contra un muro de deudas29. Ivi, p. 281. Ibid. 29 P. SLOTERDIJK Y S. ZIZEK, “Comment sortir de la crise de la civilisation occidentale?”, Le Monde, 28 de mayo, 2011. 27 28 Herencia y testamento 193 La cuestión ya no es, como en el caso de Arendt, la carencia de proyectos comunes y mundanos y el recurso a la salvación individual. Ahora, más grave que todo eso, hemos quebrado la confianza en la devolución del crédito sobre “la cual se funda la seriedad de nuestra construcción del mundo”. “Vivimos a crédito”, nos había advertido Nietzsche. Perdida la confianza, mermada nuestra capacidad de devolución, la vida deja de ser tal y se convierte en supervivencia30. Es como si hubiéramos comprado a crédito un futuro – un futuro que ha resultado ser de desempleo, miseria y falta de expectativas – que, además, no podemos pagar. Tal es la manera en que nos sido concedida la posibilidad de experimentar lo imposible. Tal es nuestra experiencia de lo imposible cuando se presenta en la forma del absurdo colosal, el sarcasmo monumental. Nos debatimos, azorados, entre la fidelidad a un pasado y un proyecto en los que no nos reconocemos y para los que carecemos de alternativas, y la ruptura, la infidelidad a algo no sabido ni anticipable. «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», puede recibir así una última entonación. Vendría a decir: hemos dilapidado nuestro crédito, la confianza que merecíamos. Se esfuma así un futuro que sin embargo debemos pagar y traumáticamente se ha hecho presente. Se comprende que la reacción sea aferrarse a lo que hay, es decir, a lo que queda, e intentar que todo vuelva a ser como antes y el pasado de nuevo se proyecte en un futuro que facilite su actualización. Es posible que sea así. Es posible que a la cuestión del testamento ausente se añada el problema de la herencia dilapidada. Sin herencia ni testamento, todo parece sumido en la extrema nivelación donde la vida, al límite, se confunde con la obtención de las condiciones de subsistencia. En ese caso, en el mejor de los casos, podremos encontrar el testamento, rastrear nuestra propia legitimidad, pero definitivamente hemos perdido la herencia. «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament» podría leerse entonces como: «el testamento que nos constituye no lleva aparejada ninguna herencia». Ese testamento deviene así pura vacuidad, un simple flatus vocis del que sólo se deriva su repetición indefinida. Si así la herencia acaba convertida en deuda tangible y soberana, el testamento se torna discurso sonámbulo o teoría a la búsqueda de su propio sentido. En el tránsito de uno a otro se cierra el círculo en que queda comprendida nuestra actual circunstancia. Recordarlo quizás sea una forma de empezar a salir de él e instalarse en otra circunstancia más afín a nuestras más profundas aspiraciones. 30 J. DERRIDA, Apprendre à vivre enfin, Galilée-Le Monde, Paris 2005. 194 Manuel E. Vàzquez Asbtract The essay aims, through the continuous reference to the texts of Hannah Arendt and Jacques Derrida, to highlight the problematic dimension of the future intended as an inheritance without a will. In the unfolding of this analysis is in the light, in a deep and compelling, our being called to the responsibility for the present and that time, chiefly human, appears to be the place of expectations and realizations.