"La fraternidad, experiencia místico-profética,
Anuncio
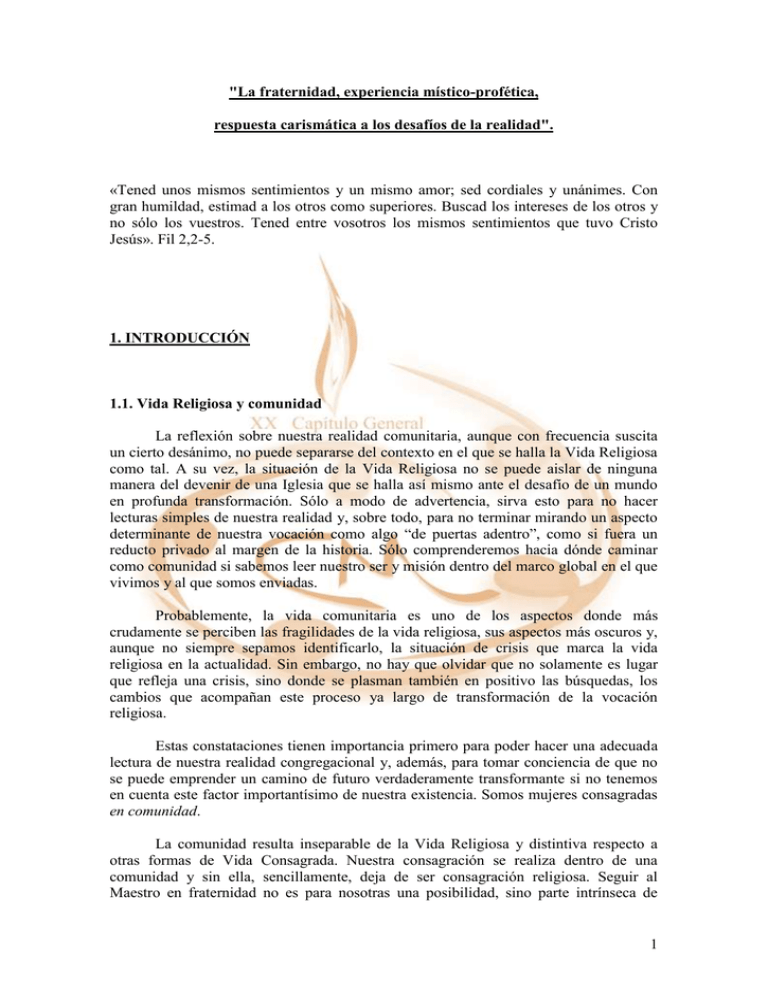
"La fraternidad, experiencia místico-profética, respuesta carismática a los desafíos de la realidad". «Tened unos mismos sentimientos y un mismo amor; sed cordiales y unánimes. Con gran humildad, estimad a los otros como superiores. Buscad los intereses de los otros y no sólo los vuestros. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús». Fil 2,2-5. 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Vida Religiosa y comunidad La reflexión sobre nuestra realidad comunitaria, aunque con frecuencia suscita un cierto desánimo, no puede separarse del contexto en el que se halla la Vida Religiosa como tal. A su vez, la situación de la Vida Religiosa no se puede aislar de ninguna manera del devenir de una Iglesia que se halla así mismo ante el desafío de un mundo en profunda transformación. Sólo a modo de advertencia, sirva esto para no hacer lecturas simples de nuestra realidad y, sobre todo, para no terminar mirando un aspecto determinante de nuestra vocación como algo “de puertas adentro”, como si fuera un reducto privado al margen de la historia. Sólo comprenderemos hacia dónde caminar como comunidad si sabemos leer nuestro ser y misión dentro del marco global en el que vivimos y al que somos enviadas. Probablemente, la vida comunitaria es uno de los aspectos donde más crudamente se perciben las fragilidades de la vida religiosa, sus aspectos más oscuros y, aunque no siempre sepamos identificarlo, la situación de crisis que marca la vida religiosa en la actualidad. Sin embargo, no hay que olvidar que no solamente es lugar que refleja una crisis, sino donde se plasman también en positivo las búsquedas, los cambios que acompañan este proceso ya largo de transformación de la vocación religiosa. Estas constataciones tienen importancia primero para poder hacer una adecuada lectura de nuestra realidad congregacional y, además, para tomar conciencia de que no se puede emprender un camino de futuro verdaderamente transformante si no tenemos en cuenta este factor importantísimo de nuestra existencia. Somos mujeres consagradas en comunidad. La comunidad resulta inseparable de la Vida Religiosa y distintiva respecto a otras formas de Vida Consagrada. Nuestra consagración se realiza dentro de una comunidad y sin ella, sencillamente, deja de ser consagración religiosa. Seguir al Maestro en fraternidad no es para nosotras una posibilidad, sino parte intrínseca de 1 nuestra llamada personal. Esta certeza ofrece para nosotras, Carmelitas Misioneras, una fuerza particular desde nuestro carisma. Ser signos de comunión en la Iglesia, misterio de comunión, implica la tarea de manifestar esta vocación de toda persona cristiana, vivir en comunión, desde el testimonio del primer espacio encarnado de la comunión: la comunidad, “unión de fraternidad”. Para la Iglesia, la vida en comunión encarnada en la existencia de sus fieles se convierte no sólo en expresión de su íntimo misterio, el amor trinitario. Al mismo tiempo, es el origen de su misión y lo que mantiene vivo el impulso misionero 1. Dentro de este ser eclesial, “la vida consagrada está llamada a ser experta en comunión, tanto al interior de la Iglesia como de la sociedad”2. Y porque la consagración religiosa es expresión de la comunión cristiana, será siempre un reto comenzar esta tarea desde el espacio comunitario. Así, vivir la comunión comienza en el “acrecentar la fraternidad en las comunidades, en su interior, favoreciendo las relaciones interpersonales que permitan la integración y conduzcan a mayor comunión y mejor colaboración en la misión”3. Antes que nada, quisiera recordar algunos puntos que pueden y aun deben mantenerse como guía de cualquier reflexión sobre nuestra vocación. Si definimos nuestro carisma como “ser signos de comunión en la Iglesia misterio de comunión”, esta aproximación carismática habrá de ser criterio para todas las dimensiones de nuestra consagración. Dimensión contemplativa y misionera se unifican en la experiencia singular y mística del misterio de comunión, como nos muestra siempre nuestro padre Fundador. Estas dimensiones, por la naturaleza de la vida religiosa y por la peculiaridad de nuestro carisma, reclaman como sujeto primero un nosotras, una pluralidad donde la individualidad de cada una halle su especificidad, singularidad y plenitud. Definimos nuestro carisma como “ser signos de comunión en la Iglesia, misterio de comunión”. Si esto lo asumimos como tal, habremos de aceptar también que el signo de comunión por excelencia es siempre comunidad, no individualidad. No podemos hablar de nuestro carisma separadamente de la comunión fraterna, así de simple y así de fuerte. De esto depende la visibilidad y el vigor de nuestro propio carisma. La Vida Religiosa significa visibilidad y memoria viviente del modo de existir y actuar de Jesús4. Sin embargo, esta peculiaridad es inseparable de la comunidad que se forma ya en torno al Jesús histórico y con Él camina hacia la Pascua 5. Nuestra identidad y misión desde su fundamento, tanto evangélico como teológico-trinitario, es esencialmente comunitario. Y no solamente desde su fundamento: la comunidad religiosa, signo de Iglesia, “bajo la acción siempre nueva del Espíritu, está destinada a continuar como testimonio luminoso de la unidad indisoluble del amor a Dios y al prójimo, como memoria viviente de la fecundidad, incluso humana y social, del amor de Dios”6. Imposible este testimonio de amor al prójimo sin pasar por la relación con la más próxima, la hermana de mi comunidad. 1 Homilía de Pablo VI en Puebla. Aparecida, 218. 3 Puebla, 764. 4 Vita Consecrata 1 (VC). Íd., 22 5 VC, 14. 6 VC, 63. 2 2 ¿Por qué estas advertencias? En primer lugar, para que no tomemos como peculiar lo que es de todos nuestros hermanos y hermanas. También nos habrá de servir para no intentar una especificidad tal que perdamos el sentido de ese humilde signo y acento que cada carisma abraza dentro de común para todo el pueblo de Dios. Por último, podrá servirnos para ofrecer nuestra singularidad puesto que, como carisma propio, será elemento imprescindible de discernimiento, sin convertirse nunca en afirmación identitaria excluyente ni ideológica7. Como toda la Vida Religiosa, estamos llamadas al seguimiento en una Iglesia así mismo de seguidores y seguidoras, dentro de la cual se nos pide ser signo y profecía para la Iglesia y para el mundo8. Precisamente aquí, lo que aparece como común resulta para nosotras un acento propio a cuidar, cualificar y ofrecer como mística y profecía. La vivencia de la comunión se hace carne en la comunidad fraterna. Se trata de una fraternidad vivida expresamente en comunidad y, a su vez, una comunidad que no puede ser de cualquier modo, sino profundamente fraterna y comunional. A partir de aquí, la mística y la misión que podemos ofrecer como aportación, como signo y profecía a la Iglesia y al mundo, adquiere un rostro singular. Somos testimonio cada una siendo lo que somos en comunión fraterna. 1.2. Una mirada holística y una cosmovisión intercomunicativa Intentamos ahora abrir algunas reflexiones para “olvidando lo que dejamos atrás, lanzarnos a lo que está por delante, corriendo hacia la meta” (cf. Flp 3,13) que es el Cristo Total. Sin embargo, no podemos construir ignorando la realidad que vivimos como comunidades fraternas. Los problemas, ciertamente, son de todas conocidos. No vamos ahora a descubrir nada nuevo, pero sí podría ayudarnos mirarlo de otra manera. Para empezar, fácilmente hacemos lecturas aisladas de las realidades comunitarias. Por el contrario, allí se manifiestan de modo peculiar los cambios y desconciertos que nos alcanzan como consagradas. Transformaciones sociales y culturales, las búsquedas de la Iglesia y de la Vida Religiosa, nuestro caminar como congregación y demarcaciones… todo esto va repercutiendo en las personas y en las comunidades. Las dificultades que aparecen no pocas veces provienen de psicologías particulares, es cierto. Pero no podemos psicologizar todos los problemas. Hay también un amplio abanico de fragilidades que, de suyo, apuntan más a la integración de la persona y no sólo a su dimensión psicológica. La falta de integración personal, la espiritualidad no bien encauzada o una imagen de Dios poco cristiana generan al fin dinámicas personales y comunitarias débiles, incluso con un cierto sinsentido en ocasiones. Los implícitos que funcionan respecto a nuestro modo de concebir la consagración y todo lo que de ella se deriva son otro factor a tener en cuenta. Los modelos de comprensión para la Vida Religiosa han ido cambiando, pero no necesariamente se han asimilado al mismo ritmo que el discurso. Esto produce inevitablemente un desajuste vital, malestar y dinámicas no sanas para sobreponerse al 7 8 VC, 4. Cf. VC 15. 3 mismo. El análisis de los conflictos comunitarios y su resolución refleja nítidamente los patrones de relación y su asociación a esquemas de vida religiosa e, incluso, imágenes de Dios. Mientras tanto, la realidad del mundo y de la Iglesia sigue caminando. Con ello, va aumentando el desajuste entre lo dicho y lo vivido, entre lo que funciona de fondo y los reclamos del presente. No solamente afecta a la vida personal, sino que repercute en la vivencia de la comunidad que será siempre inseparable de nuestro modo de vivir y comprendernos personalmente. La comunidad no es un ente estático, sino dinámico donde confluyen numerosos factores que no debiéramos olvidar. Cultura, elementos sociológicos, eclesiales, incluso económicos van a condicionar el decurso y evolución de la vida comunitaria. Para comprenderla, no podemos cerrarnos en un solo aspecto, sino que hemos de mirarla en su globalidad. Además, esta condición dinámica y procesual de la comunidad, reflejo del despliegue de nuestro carisma y de todo don del Espíritu, nos indica claramente que no podemos seguir insistiendo en reproducir modelos comunitarios que responden a visiones superadas. Primero, porque no podemos conseguirlo, pero sí podemos acumular mucha frustración en el camino. Serán las jóvenes vocaciones las que nos indicarán con sus dudas y dificultades que las aspiraciones de la Vida Religiosa hoy necesitan un modo nuevo de sentirnos y vivirnos como comunidad fraterna. Hay otra premisa necesaria, además, para profundizar en el significado de la comunidad carmelita misionera. Se trata de un modo emergente de concebir la realidad que, si bien aun no configura el pensamiento común, se va imponiendo como cosmovisión implícita en nuestro mundo contemporáneo y que, desde el punto de vista del pensamiento y la teología, se va abriendo camino hace varias décadas. Se trata de una comprensión procesual y relacional de la realidad. Queda atrás una visión rígida, monolítica y estática de lo real para abrirse paso a multiplicidad de procesos interdependientes entre sí donde todos los seres y todos los aspectos de la realidad se encuentran intercomunicados. Desde el momento en que cerramos la mirada a lo holístico, caemos en falsas interpretaciones de la realidad. No se puede comprender un punto, un aspecto, sino mirando sus múltiples relaciones con una enorme cantidad de variables y aspectos. Por otro lado, la perspectiva teológica apunta a un Dios Trinidad comprendido como misterio de comunión absoluta, divina. Acercarnos a Él, penetrar en su misterio, significa siempre abrirnos al misterio de la relación, tanto divina como humana puesto que somos seres a su imagen y semejanza. Justamente la visión teológica nos ayudará siempre a no reducir la relación, aunque sea solamente interpersonal, a una entrega abstracta y desconectada del resto de la realidad personal. Por el contrario, el misterio de comunión nos habla siempre de una relacionalidad con dos aspectos: donación personal y unión con la alteridad, con lo distinto. No hay relación de amor desde el punto de vista cristiano cuando el darse -esa palabra tan usada y tan vilipendiada en la práctica- se convierte en un movimiento unidireccional, cuando no se acompaña de apertura, de mutua referencialidad, de vinculación. Es decir, cuando el darse no implica persona relacional que se sitúa desde el plano común de nuestra condición humana, creada y recreada en Cristo. 4 Dando un paso más, tenemos que ir abandonando un implícito que nos impide crecer humana y cristianamente: mirar a la persona como individualidad. Naturalmente, no se trata de eliminar la singularidad propia de cada cual, su misterio y unicidad, su libertad e identidad. Sin embargo, no acabamos de asumir con todas sus consecuencias, incluyendo las más humanas y cotidianas, que persona es siempre relación-a y relacióncon. La misma interioridad, que tanto nos preocupa o debiera preocuparnos, significa antes que nada relacionalidad. Somos seres referidos (“relativos”), es decir, en referencia: al mundo, a los demás, a la historia, a Dios. Sólo desde esta referencialidad puede construirse la persona como tal. Al mismo tiempo, su misterio personal, el abismo que se abre en su interior espiritual, será siempre mundo habitado y relacional. Esto nos permite pasar a otra cuestión así mismo imprescindible para, entre otras cosas, poder abordar el tema de la comunidad. Se trata de la superación de los dualismos implícitos, que no reconocidos, para llegar a una mirada holística y circular de la realidad. La primera, que acabamos de apuntar, pone de relieve que individualidad y comunidad no pueden concebirse como dimensiones opuestas, sino que se reclaman mutuamente porque la persona es esencialmente relacionalidad y como tal se realiza. No hay oposición entre yo y nosotras, ni el nosotras es mero sumatorio de individualidades. El nosotras, si es tal, será siempre realidad nueva que posibilita la plenitud e identidad de cada persona singular. Otra dualidad es la que opone exterioridad e interioridad. No existe una dimensión de interioridad personal separadamente de su exterioridad, léase cuerpo, mundo, relaciones, historia. Habrá que abordarlas siempre en su reciprocidad. Paralelamente, encontramos la tendencia a seguir oponiendo lo humano y lo divino, lo antropológico y lo espiritual. Peligroso error que no deja de reflejar una visión de la persona bastante extraña a la fe cristiana que proclama la encarnación del Hijo de Dios “por nosotros y por nuestra salvación”. La gracia se encarna en nuestro humano suelo, al tiempo que lo más humano se transforma en dinamismo cristificado cuando se vive desde la gracia. Se trata de un movimiento circular donde lo humano acoge la vida divina, luego es preciso quitar los obstáculos, pero la vida divina se expresa a través de lo humano verdaderamente divinizado que, justamente por eso, es lo más plenamente humano. Si pasamos de lo individual a lo grupal, hallamos la recurrente dicotomía entre exterioridad como institución y estructura frente a la interioridad como vida espiritual que anima al grupo. Aquí, una vez más, hay que superar una fractura perjudicial, sobre todo en momentos de cambio. Ciertamente, la vida que anima un grupo, una congregación o una comunidad, se expresa y posibilita a través de una serie de concreciones estructurales. Pero no podemos olvidar que así mismo una estructura, sea oficial o implícita (muy frecuentes éstas) no permite que se desplieguen determinados movimientos de cambio. O, dicho en positivo, sólo en la medida en que se emprenden determinados cambios a nivel estructural, es posible que la vida interna del grupo se encauce en nuevas direcciones. Más concretamente aún: la vida congregacional no es sólo suma de vitalidades personales, sino grupales y ambas pueden ser estimuladas y conducidas cuando los aspectos estructurales realicen cambios que abran caminos hacia el futuro. 5 1.3. Comunidades para la misión Junto a esto, permanece otra dicotomía que, si bien parece superada en teoría, sigue funcionando en la práctica: la que opone vida interior a vida apostólica. Ciertamente, aun es necesario caminar en este sentido de unificación que, por otra parte, resulta enormemente evangélico. El apostolado –y decimos apostolado, no trabajos, tareas, etc.- no es el lugar que consume energías a reponer en la oración. No hay apostolado sino desde la fuente viva que es Cristo. Por el contrario, hemos de crecer “en el difícil arte de la unidad de vida, de la mutua compenetración de la caridad hacia Dios y hacia los hermanos y hermanas, haciendo propia la experiencia de que la oración es el alma del apostolado, pero también de que el apostolado vivifica y estimula la oración”9. Se trata, en último término, de recuperar la indisoluble unidad del mandamiento de amor a Dios y amor al prójimo, profundizar en la inseparable vinculación entre Dios y los prójimos que se halla en el Cuerpo de Cristo, el Cristo Total. Se trata, al fin, de hallar al Señor presente en la historia, en las personas, en toda la realidad. No hay espacios ajenos a Dios, sino que toda la realidad es mediación para encontrar a este Dios que se hizo carne por amor a la humanidad. Además, conviene resaltar que tampoco podemos hablar de una identidad como carmelitas misioneras previa, separada o independiente de la misión. Por el contrario, así como la identidad de la Iglesia es inseparable de su misión –o es misionera o deja de ser Iglesia-, también la Vida Religiosa posee dentro de la comunidad eclesial una misión específica que las Carmelitas Misioneras acogemos con un acento propio. “La misión está inscrita en el corazón mismo de cada forma de vida consagrada” en la medida en que vivimos nuestra propia consagración al Padre, en el Hijo y por el Espíritu, en la medida en que somos testimonio vivo y “signo verdadero de Cristo en el mundo”10. La Vida Consagrada es epifanía del amor de Dios en el mundo, amor hasta el extremo como el del Maestro, amor que se hace testimonio profético11. Identidad y misión están tan íntimamente unidas que “la persona consagrada está en misión en virtud de su misma consagración, manifestada según el proyecto del propio Instituto”12. Incluso una buena parte de la carga profética de nuestra misión radica justamente en lo que define nuestro ser de consagradas: entrega total a Cristo, al servicio de Dios y de la humanidad13. Aquí, en el tema de la misión, retornamos a la comunidad como esencial e inseparable de nuestra consagración. Si toda forma de vida cristiana participa de la misión de Cristo dentro de su Iglesia, la nuestra tiene un elemento peculiar: “la vida fraterna en comunidad para la misión. La vida religiosa será, pues, tanto más apostólica, cuanto más íntima sea la entrega al Señor Jesús, más fraterna la vida comunitaria y más ardiente el compromiso en la misión específica del Instituto”14. 9 VC, 67. Citas de VC, 25. 11 La tercera parte de VC, Servitium caritatis, lleva precisamente este subtítulo: “Epifanía del amor de Dios en el mundo”. 12 VC 72. 13 VC, 84. 14 VC, 72. 10 6 Somos quienes somos en comunidad y nuestra misión tiene un sujeto primero: la comunidad. Más aun: el testimonio de nuestra vida religiosa ha de ser antes que nada comunitario desde nuestro carisma porque sólo en comunidad podemos ser testigos de la comunión que nace en el Cuerpo de Cristo. Toda Vida Religiosa se hace en la historia presencia viva de la acción del Espíritu que la transforma en “espacio privilegiado de amor absoluto a Dios y al prójimo, testimonio del proyecto divino de hacer de toda la humanidad la gran familia de los hijos e hijas de Dios”15. Este significado se convierte para las Carmelitas Misioneras en una interpelación central que atañe a nuestra identidad carismática16. La proyección misionera, por su parte, impedirá siempre que caigamos en un “comunitariocentrismo” que, en el fondo, no dejaría de ser otro tipo de idolatría y, fuera frustrante o gratificante, un modo de encerrarnos y empobrecernos incluso como personas. Tomamos, por último, la aportación que la evolución eclesiológica ha ofrecido a la renovación de la Vida Religiosa y muy especialmente a su dimensión comunitaria. Esta referencia eclesiológica, de tantas resonancias para nuestro carisma, nos permitirá ubicar en un marco teológico las distintas coordenadas que describen el significado de la comunidad: misterio, comunión, carisma y sacramento. Aquí convergen misión e identidad, don y respuesta, mística y profecía. De la Iglesia-Misterio a la dimensión mistérica de la comunidad religiosa: el núcleo trinitario y espiritual de la comunidad. De la Iglesia-Comunión a la dimensión comunitaria fraterna de la comunidad religiosa: la visibilidad del ser eclesial en comunión a través de la fraternidad humana, signo y profecía para la Iglesia entera. De Iglesia animada por los carismas a la dimensión carismática de la comunidad religiosa: la comunidad como portadora y testigo de un carisma particular que ha de mantener vivo para significar y enriquecer a la Iglesia entera, para cumplir su propia misión dentro de ella. De la Iglesia-Sacramento de unidad a la dimensión apostólica de la comunidad religiosa: “la comunión fraterna está en el principio y en el fin del apostolado”17. 15 Sínodo de los Obispos, IX Asamblea ordinaria, Mensaje del Sínodo (27 de octubre de 1994). Insistimos en “identidad carismática” por su doble referencia a carisma – don del Espíritu que recibimos del P. Palau y las hermanas que nos preceden y carisma – vida en el Espíritu que alienta nuestra existencia más allá de las cambiantes estructuras, formas y mediaciones para sostenerla y expresarla. No se contrapone a identidad social o institucional, por ejemplo, pero reclama una densidad de persona, humana y espiritual, que desborda con creces las exigencias de una mera conformidad, identificación o pertenencia grupal (así mismo social o institucional). 17 Cf. La vida fraterna en comunidad, VFC 2. 16 7 2. COMUNIDAD FRATERNA Y MÍSTICA 2.1. Mística del amor: amor a Dios, amor al prójimo Hablar de la mística en relación a la comunidad nos pone ante una contradicción de la que, con frecuencia, no somos conscientes. Sabemos que el amor fraterno y las relaciones humanas no quedan al margen de nuestra relación con Dios. En consecuencia, también están dentro de la vida de oración y la contemplación cristianas. De hecho, queremos que la oración y la mirada contemplativa abracen la vida cotidiana, lugar para la experiencia de Dios. Sin embargo, esto choca con la constatación abrumadora de la dificultad de las relaciones humanas. Aquí está la contradicción: unas relaciones difíciles, incluso dolorosas e hirientes, frente a una cultivada y, al parecer, simple relación con Dios. ¿Acaso es tan sencillo el trato con el Señor? ¿Acaso Él es solamente el incentivo para soportarnos, pacíficamente en el mejor de los casos? Recordemos la fuerte expresión de Juan: “si alguna dice: “amo a Dios”, y aborrece a su hermana, es una mentirosa; pues quien no ama a su hermana, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1 Jn 4, 20). Si caemos en la cuenta de esta contradicción, habrá que abrir la cuestión no solamente a cómo mirar a la hermana, a la comunidad, para descubrir esta mística. También es necesario, quizá incluso como premisa, revisar a qué Dios oramos, confesamos y vivimos. Quizá nos queda aun camino para evangelizar y cristianizar nuestra imagen de Dios, nuestra propia persona y, después, también nuestras comunidades. Nuestras comunidades están llamadas a ser anuncio del Reino, imagen viva del Dios a quien estamos consagradas. Los distintos apostolados –esperemos que no sean meras tareas- vienen después, nacen de esa experiencia profunda de Dios que hacemos como comunidad, se sostienen sobre el testimonio de la vida comunitaria. Escuchemos la voz de nuestros hermanos y hermanas a quienes somos enviados. Se va haciendo cada vez más nítido el reclamo no de un testimonio individual, que es necesario siempre, sino el testimonio comunitario. Nuestro mundo necesita comunidades orantes, fraternas, misioneras, rostro de un Dios que nos hace fraternidad, que no conoce distinciones, que es amorosa donación y relación que da vida. ¿Acaso podemos anunciar el Reino, más aun desde nuestro carisma, desde la individualidad? ¿Acaso proclamamos a un Dios que me sirve sólo a mí? ¿Es ésta la vida de quienes se han entregado libremente a Cristo, una vida que habla de comunión y se lamenta de sus propias hermanas? La mistagogía, ese arte de introducir en el Misterio, implica también el lento aprendizaje de la mirada, una mirada que acoge a la otra como igual, como hija y hermana, miembro de Cristo y, por eso, parte de mí misma. Supone pasar del mirar a la otra como objeto –para mis necesidades, mis afectos, incluso mis intereses- a mirarla como misterio, misterio que refleja la presencia del Señor. Si unimos el imprescindible crecer humano que aboca a asumir que nuestro crecimiento como personas pasa por la alteridad y la relación, pero renunciando a la fusión y a una totalidad que se nos escapa, podremos ya acoger la novedad de Cristo a nivel de las relaciones humanas. 8 Ya las primeras comunidades caracterizaron toda la realidad humana como “en Cristo”, haciendo ver así que lo que somos y vivimos, toda nuestra existencia, queda transformada por la vida del Espíritu, queda cristificada, divinizada y, por ello mismo, humanamente plenificada. Y para eso, es necesario sumergirse en el misterio de Cristo, el Hijo encarnado, que nos permite descubrir el inefable designio del Padre: hacernos hijos e hijas, hermanos y hermanas en Jesucristo (Ef 1, 3-10). Hemos heredado una tradición espiritual que, con todas sus luces, también arrastra algunas dificultades para nuestra vivencia hoy. Una de ellas, sin duda, es la de mirar a los demás como obstáculo, alternativa o distracción para mirar a Dios. Sin embargo, la vivencia cristiana no es la de una trascendencia que nos aleja del mundo y la humanidad. Por el contrario, el Misterio divino se hace inmanente envolviendo con su amor toda la realidad, dirigiéndola a la comunión plena en el Hijo y, así, transformándola en esplendor de su gloria. Para ello, Jesucristo nos dejó tan sólo el mandamiento nuevo: amar como Él nos amó. El mandamiento del amor, con frecuencia, lo reducimos a una ley moral, pero significa mucho más. Se trata de una verdadera mística que impregna toda nuestra existencia. Será precisamente en la referencia radical al Padre de Jesucristo donde se comienza a vivir una relación que nos posibilita e impele a salir al encuentro de los demás. Y no para demostrar nada, no para cumplir nada. Dios Trinidad es misterio de Amor y Comunión que en el Hijo se nos comparte. Amar como Jesús significa amar a Dios en el prójimo y amar al prójimo en Dios. Amar al otro en Dios es amar con el amor divino, el amor que el Espíritu derrama en nuestros corazones. Es amar lo más hondo y verdadero del prójimo, la imagen de Dios Trinidad en su carne. Es, al fin, la forma más intensa de amarle por sí mismo, dejando atrás nuestra tendencia a amar sin libertad: desde el engaño, la seducción, la necesidad, la dominación, el cálculo, etc. es mística, sí, pero también ascética y camino de conversión. Al mismo tiempo, significa amar como Jesús: desde el profundo respeto a su misterio y libertad, dándose a sí mismo para que el prójimo crezca y tenga vida. Amar a Dios en el prójimo supone descubrir su presencia en el rostro del otro, significa entregarse de lleno a su designio de salvación para la humanidad y a la tarea del Reino. Significa descubrirse hija tan amada que no puede menos que amar fraternalmente al resto de hijos e hijas del Padre. La comunidad es el primer lugar donde se nos ofrece participar de este misterio de la filiación divina, de la fraternidad signo del Reino. La vida comunitaria se transforma en escuela para aprender esta nueva relacionalidad desde el amor en torno al Maestro, hogar donde mostrar que verdaderamente sólo el amor de Dios permite que vivamos plenamente humanas y que lo más humano será siempre fraterno y relacional, templo donde descubrir y adorar el Misterio santo que nos habita y que glorificamos desde nuestro amor fraterno. La comunidad se convierte, al fin, en experiencia mística y praxis del Reino. Ciertamente, resulta seductor este programa. ¿Dónde está, entonces, la dificultad? Hay una cierta tendencia a insistir solamente en el ideal que, sin duda, será siempre guía y estímulo, pero no puede ser el punto de partida. Se inicia el camino 9 desde abajo y desde dentro, desde la tierra que somos para construir con realismo y desde el sólido cimiento de un corazón transformado. 2.2. Comunidad, experiencia de conversión Hablamos del amor a Dios y amor al prójimo, del mandamiento nuevo de Jesús, del rostro del otro como huella de Dios, de la relación y la comunicación como concreciones de la comunión. Y es así. Pero si queremos vivirlo realmente tenemos que hacer una llamada al realismo, a tocar nuestra verdad, a alejarnos de la superficialidad. El encuentro transformador con Cristo nos conduce siempre a la comunidad y a la Iglesia18, que será siempre fruto de la gracia, pero también un proceso de transformación. Tú y yo nos encontramos en ese divino Tú que es Cristo, entonces comenzamos a ser nosotras. Se trata de una experiencia verdaderamente mística que requiere trascenderse, salir de sí misma hacia la otra y trascenderse desde el suelo común del nosotras, de la vida compartida. Tendemos a querer ser como Dios sin Dios… y sin los hermanos, olvidando que, cuando lo Absoluto deja de ser Dios, el Dios de Jesucristo, todo se corrompe, incluyendo el amor y la relación. El amor al prójimo es mandamiento nuevo, revelación y acontecimiento de gracia. No resulta evidente por sí mismo ni es espontánea su vivencia. Nos indica que yo no soy el centro, que puedo dar vida al otro, que tengo un deber con mi prójimo y que, en su reverso, supone poner en práctica con todas sus consecuencias el “no matarás”. Desde nuestra verdad, significa reconocer mi propia vulnerabilidad y mi propia miseria, ésa que me lleva a anular, competir, utilizar a los demás, la que me erige una y otra vez en centro de mi mundo olvidando ese mundo nuestro que el Señor nos invita a construir. Aquí se abre un verdadero camino de conversión y salvación. Nos permite abrirnos a la misericordia, a la necesidad de la gracia, a la acogida de la obra recreadora de Dios en mí, en nosotras. Significa reconocer nuestra culpa y experimentar gozosamente el perdón y la reconciliación. La salvación traída por Cristo nos hace humanidad nueva y fraterna, posibilitándonos unan vivencia profundamente espiritual y humana, mística, de esta nuestra comunidad fraterna, signo de comunión en la Iglesia 19. El Dios de Jesús es siempre Padre de todos. Convertirnos a Él de todo corazón será el camino de llegar a ser nosotras, comunidad de hijas y hermanas reunidas en el nombre del Hijo. A la inversa, se nos abre así la posibilidad de una experiencia siempre nueva, transformante, mística de Dios en nuestra vida. En El rostro de la hermana aprendemos a mirar cada rostro descubriéndola templo del Espíritu, Cuerpo de Cristo, un Cuerpo que somos todas y todos. La misericordia deja de ser un añadido de la vida espiritual, un simple ejercicio piadoso para convertirse en verdadera experiencia mística de Dios en nuestra vida y fuente de comunión. El éxtasis se convierte en una realidad cotidiana de amor: admiración ante el Misterio que se nos ofrece, éxodo y entrega al Dios que se presenta encarnado en esa finita criatura que es mi hermana, mi hermano, toda persona. 18 19 Cf. Evangelii nuntiandi, 23. Spe salvi, 14. 10 Mística y conversión invitan, por último, a buscar a Dios en camino de kénosis y vaciamiento, camino de trascendencia “hacia abajo y hacia adentro”: entrando a tocar nuestra pobre humanidad con ternura –y no es fácil, la mía y la de los demás-; hacia el “más abajo” del mundo, de la sociedad, de nuestro entorno; entrando en los lugares de oscuridad, de des-gracia, de pobreza, humanidad llagada humana y espiritualmente. Aquí se nos invita a contemplar el Cuerpo de Cristo llagado, a re-conocer su rostro conocido en la fe, a acoger como Cristo nos ha acogido (Rom 15,7). Así se verifica el verdadero movimiento contemplativo que siempre nos saca de nuestro ego, y eso es también conversión. Así se nos posibilita un nuevo modo y espacio contemplativo que siempre pondrá en tela de juicio nuestras tendencias más ocultas, menos evangélicas, y eso es también conversión. Así se nos conduce hacia una mística profundamente compasiva que abandona sus espacios de seguridad –se llame acomodamiento, imagen, superioridad, dominio, o lo que sea-para acudir a aliviar las llagas del Cuerpo de Cristo. Y eso es también conversión. Son éstas distintas tareas –podríamos añadir más- que implican un espacio comunitario donde vivirlo como verdadera fraternidad en Cristo y desde donde vivirlo como comunidad misionera al estilo de Jesús, que vino a servir y no a ser servido, vino para los enfermos y no para los sanos. Sorprendentemente, serán mística y conversión las que den fuerza profética a nuestra vida20. 2.3. La comunidad, realidad teologal y espacio de experiencia mística Convocadas por una misma vocación desde nuestra común consagración bautismal, nuestra comunidad será siempre realidad teologal. Como signos y testigos del Señor en la Iglesia y de la Iglesia, resulta imposible comprendernos de modo individual. Siempre seremos testigos del ser eclesial como comunidad reunida, creyente, enviada. «Porque el pan es uno, somos muchas un solo cuerpo, pues todas participamos de ese único pan» (1 Co 10,17). Así todas nosotras nos convertimos en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Co 12,27) «y cada una es miembro de la otra» (Rm 12,5). Estas palabras que Pablo aplica a la Iglesia habremos de aplicárnoslas nosotras como signo del misterio de la Iglesia-comunión, Cuerpo de Cristo y Pueblo de Dios. Podemos seguir aplicándonos desde nuestro propio carisma lo que el Magisterio propone para toda la Iglesia. Así, somos comunidad en cuanto vivificadas por el Espíritu Santo, quien “suscita la comunión de fe, esperanza y caridad que constituye como su alma invisible, su dimensión más profunda, raíz del compartir cristiano a otros niveles”21 que habrán de expresarse visiblemente entre nosotras, con la Iglesia y con el mundo. La Iglesia es siempre comunión de fe y caridad, comunidad de esperanza vivida y comunicada. Sólo así, como fruto de la acción trinitaria, como respuesta teologal y existencial al don divino, la Iglesia se convierte en una comunidad humana y, al mismo tiempo, acontecimiento de la gracia, una comunidad que, con toda su fragilidad y debilidad humana, es “signo de la presencia de Dios en el mundo”22. 20 Caminar desde Cristo, 1. Puebla, 243. 22 Ad gentes, 15. 21 11 Evidentemente, nuestro ser signos de comunión en la Iglesia, misterio de comunión, supone entendernos así mismo como comunidad teologal, como presencia de Dios en la historia porque somos mujeres unidas por la fe, el amor y la esperanza en comunidades vivas. No podemos concebir nuestra vida teologal personal al margen de este misterio eclesial que nos convoca y reúne, que nos hace cuerpo, que nos vincula unas a otras como miembros de una misma realidad de gracia. Nuestra vida teologal personal no puede ser verdadera si no redunda en una vivencia cada día más honda, más existencial, más plena de este misterio de comunión que nos es dado para vivir y testimoniar desde la comunidad. Y estos presupuestos tan elementales, quizá habría que tomarlos con mayor seriedad. Es decir, no podemos suponer que simplemente por ser mujeres consagradas somos también mujeres creyentes de honda vida teologal. Si esto no se considera, si no caemos en la cuenta de la necesidad de vida interior creyente, más aún, auténticamente cristiana, de poco sirven los intentos de revitalizar la comunidad. Sin insistir en este punto, que queda como premisa para retomar personalmente, avanzamos en nuestra mirada sobre la comunidad. Ésta no es solamente una realidad teologal, en cuanto que existe desde el don y la gracia divinas, sino que es también un espacio singular donde se nos hace presente el Señor, donde se nos manifiesta, habla y acoge. No solamente cada hermana es presencia de Cristo, sino que la comunidad como tal es signo y presencia del Maestro, del Señor. Desde esta perspectiva, resulta evidente hasta qué punto la vida comunitaria ofrece el espacio de una verdadera experiencia mística, experiencia personal y, al mismo tiempo comunitaria. “¡Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos! Como un ungüento fino en la cabeza, que baja por la barba, que baja por la barba de Aarón, hasta la orla de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que baja por las alturas de Sión; allí Yahveh la bendición dispensa, la vida para siempre”. (Salmo 133 (132)). ¡Qué maravilloso poder experimentar esto en nuestras comunidades! Y, al mismo tiempo, ¡qué fascinante camino a recorrer! Buscamos a Cristo por muchos lugares, lugares de silencio y de misión, pero Él también nos espera allí donde tantas veces creemos ver tan sólo esfuerzos y pesares: en nuestra comunidad. Ciertamente, sólo un corazón creyente puede hacer esta experiencia, sólo una mirada creyente y contemplativa es capaz de descubrir el espacio humano de nuestra comunidad como espacio del Espíritu donde Cristo mismo se halla presente, no sólo en cada hermana, sino precisamente en este humilde y frágil ser “nosotras” porque Él habita en medio de quienes se reúnen en su nombre, Él habita en los corazones unidos en su Espíritu. No se trata de una vivencia infantil o romántica, no buscamos un refugio para los miedos, una estufa para soportar la intemperie. Se trata de la honda vivencia de fe que se transforma en caridad fraterna y dinámica de esperanza. Es preciso insistir en este último aspecto: la comunidad como lugar de experiencia mística se nos da para vivirla de modo estrictamente personal, pero no individual, sino comunitariamente. No estamos acostumbradas a pensar la vida espiritual, menos aun la experiencia mística, en términos comunitarios. La Iglesia entera, en su tradición, viene lastrada por una concepción excesivamente individualista de la espiritualidad. Aquí, me atrevo a sugerir, tenemos nosotras por carisma un reto particular para vivir y para transmitir. 12 Si la Vida Religiosa es signo de la naturaleza íntima de la vocación cristiana y recuerdo de la unión de la Iglesia a Cristo su Cabeza23, hemos de atrevernos a leer esta condición desde la intrínseca condición comunitaria de nuestro ser Carmelitas misioneras. La vocación cristiana es siempre eclesial, comunitaria y fraterna, que es justamente rasgo esencial de nuestro carisma. Y la vocación cristiana es siempre vocación a la unión con y en Cristo, que nosotras intentamos vivir como “uniones de fraternidad”24 contemplativas y misioneras. Quizá esto nos presenta el reto de unir ambas, es decir, que espiritualidad, contemplación, mística, dejen de ser cuestiones individuales que simplemente se comparten a posteriori, en caso de que esto se haga. La unión con Cristo para nosotras resulta necesariamente unión con los hermanos y hermanas, y viceversa. No hay espiritualidad de comunión sin un sujeto comunitario, que no es una abstracción, sino personas concretas, nosotras, que estamos llamadas a encarnarlo día a día. Esto nos ofrece la oportunidad de hacer una experiencia de Dios, una experiencia verdaderamente contemplativa y mística, desde la realidad comunitaria. Hacer experiencia de Dios, encontrarnos con el Señor como comunidad, en la comunidad, desde la comunidad. No sólo cuando compartimos la Eucaristía, la Palabra, la liturgia o, incluso, la misión. Toda nuestra vida comunitaria, con sus luces y sombras, con su cotidiano compartir y su humilde condición, puede ser ese lugar donde diariamente se experimenta –y esto nos indica el término “místico” en sentido ampliola presencia del Señor que nos llama –me llama, nos convoca y su acción. En efecto, la comunidad en cuanto comunidad viva de mujeres creyentes está llamada a ser espacio donde experimentar la presencia y la acción de Dios, lugar en el que hacer experiencia de su amor y aprender a responderle así mismo en el amor25. Y porque vive en el Señor, será también lugar donde escribir una historia salvífica en y para el mundo. Podemos ir narrando la historia de salvación que el Señor va escribiendo en nosotras, a través de nosotras, y no solamente personal. Como fraternidad, signo de la comunión y pueblo de Dios, también estamos invitadas a vivir una experiencia salvífica que se hace historia. Hablar de fe, mística e historia nos devuelve, naturalmente, al discernimiento. El discernimiento necesita personas creyentes que vivan en intimidad con el Señor y caminen en búsqueda de su voluntad constantemente, pero necesita algo más. Llega a su verdadero significado cuando se transforma en búsqueda común del querer de Dios, cuando la mirada contemplativa a la realidad se traduce en una comunidad que escruta los caminos de la historia para descubrir el paso de Dios, escuchar sus llamadas y comprometerse como mediación salvífica en la historia de salvación universal. Si nuestras comunidades son signo de comunión, habrán de ser también lugar para irnos viviendo como miembros del Cuerpo de Cristo, donde abrirme a la experiencia de la otra como miembro de Cristo y, por tanto, también mío, donde ir 23 Vita Consecrata, 3. Tomo esta expresión del P. Palau porque me resulta muy sugerente, además de traer el eco siempre cálido de nuestro Fundador. El término “comunión” corre siempre el riesgo de querer decir casi todo sin decir casi nada. Sin embargo, uniones de fraternidad me evoca la siempre plural familia en la que resalta su unión, especialmente profunda en cuanto familia, además de traer el eco tan concreto, tan cálido, de la fraternidad, de ser hermanas. 25 Cf. Deus Charitas est, 17. 24 13 caminando en entrega total como respuesta al Señor que me llama. Por otra parte, nuestras comunidades habrán de descubrirse miembros de una historia común, parte del cuerpo eclesial y parte de la humanidad. El camino espiritual personal nos descentra de nosotras y, al centrarnos en Cristo, nos abre a la comunión fraterna y universal. A su vez, la comunidad como tal ha de seguir el mismo proceso: descentrarse de sí y sus pequeños mundos para centrarse en Él y, así, vivir en progresiva apertura, compromiso y solidaridad con los demás. Como uniones de fraternidad, su experiencia creyente está llamada a hacerse camino de discernimiento. Su vida, su compromiso, su misión… todo está en función de Cristo y el proyecto del Reino. Participamos del mismo así, en fraternidad. El Espíritu que nos habita y nos une será quien nos guíe en esta búsqueda común, signo de Iglesia, de los caminos del Señor en la historia. La dimensión mística de la vida comunitaria puede, además, descubrirnos que el servicio, la misión -¡la de la comunidad!- nace como respuesta de amor al amor recibido. Por eso, servicio y compromiso nacen de la alabanza y el canto, de la gratitud y la pasión26. La mística nupcial que se vive en comunidad resulta una experiencia de amor recibido como hermanas en Cristo que nos vincula entre nosotras y nos impulsa a entregarnos sabiéndonos miembros del misterio de comunión en Cristo, propiedad de Dios, presencia y mediación de su Amor. 2.4. Mística, comunidad y Eucaristía Para terminar con el aspecto de mística en relación con la comunidad, podemos volvernos hacia la fuente y cumbre de la Iglesia que es igualmente centro de nuestra vida consagrada y nuestro carisma de comunión: la Eucaristía. La mística eucarística implica básicamente este unirnos a Cristo y, en su Cuerpo, a todo el pueblo de Dios. Comulgando con Cristo, comulgamos con los demás creyentes y esto supone para nosotras que comulgamos con todas y cada una de las hermanas. Somos comunidad en el Cuerpo del Señor y fuera de Él, no hay comunidad, pero tampoco vida de Cristo en nosotras. Ciertamente, la participación en la Eucaristía tiene un profundo carácter social y transformador. Pero esto no puede ocultar que, antes que nada, esta comunidad nueva, este signo del Cristo Total y de su Iglesia – sacramento de salvación, se encarna en nuestra comunidad. “El pan es uno y así nosotras, aunque somos muchas, formamos un solo cuerpo porque comemos todas del mismo pan”, dice san Pablo (1 Cor 10, 17). La Eucaristía lleva consigo una mística y una ética que implica para nosotras un sujeto comunitario, en comunión fraterna. Incluso participamos de la dinámica de entrega y abajamiento propia de la Eucaristía como comunidad misionera y samaritana. ¿Cómo podríamos hablar si no fuera así del misterio del Cuerpo místico sin el cuerpo real, aunque frágil y limitado, que somos nosotras mismas en comunidad? La Vida Religiosa es memoria de Jesús y nos puede esto servir para leernos a la luz de este otro “hacer memoria” que es la Eucaristía. Podemos celebrar el memorial de la Pascua, vivir la Eucaristía, como un mero cumplimiento, como una memoria simplemente devocional o hacer memoria de Cristo Crucificado y Resucitado en 26 MRel 2, 7. 14 espíritu y verdad. Así también podemos vivir nuestra comunidad, realidad teologal, a nivel de simple cumplimiento, como un lugar devocional –oramos, celebramos la liturgia y la Eucaristía, quizá compartimos también la Palabra-, o podemos tomarlo como espacio de memoria viva en espíritu y verdad, con todas sus luchas, sus caídas y su esperanza. Mirando a nuestra comunidad como comunidad eucarística, podemos convertirla en lugar de hacer memoria de todas las dimensiones que encierra el misterio del Sacramento eucarístico. Como última cena, recuerda y culmina las numerosas comidas de Jesús, espacios cuasi-sacramentales de fraternidad, signos del Reino, profecía de una humanidad nueva donde todo se comparte y la vida se celebra. Una comunidad que celebra y que tiene en su centro una mesa abierta donde todo se pone en común, donde siempre hay lugar para quien nada tiene. Una nueva comensalidad que comienza por la mirada, escucha y la acogida, por el corazón. Como fracción del pan nos habla de una comunidad que se parte y reparte, una comunidad donde la belleza reside justamente en la vida desgastada para dar vida a los demás, donde la Eucaristía celebra y vivifica el compartir la fe, la oración, los bienes, la vida entera. Como acción de gracias marca una vida personal y comunitaria que descubre y canta la obra de Dios en el mundo, que lee y celebra la historia de salvación en la que humildemente colabora, que acoge la vida y las personas como don de Dios que sólo puede suscitar el canto y la alabanza. Como memoria del Crucificado, envuelve a la comunidad entera en un camino pascual que vive en su carne la cruz que nace de dar la vida por amor, cruz por ayudar a otros crucificados a cargar con sus cruces, cruz que vive en su carne el destino de los condenados de la tierra para acompañarlos hacia la esperanza y hacia la Vida. Como memoria y presencia del Resucitado, encuentra la comunidad al fin su verdadero nacimiento, comunidades que buscan y descubren al Señor vivo. Comunidades de Emaús, que se dejan alcanzar por el Resucitado cuando siente la tentación de volver al pasado, de refugiarse en sus seguridades, de dejarse invadir por la desilusión, de abandonar su misión y su propio ser comunidad. Y son alcanzadas porque dialogan, comparten, porque abren sus manos al desconocido, porque se sumergen en la Escritura y celebran -¡celebran!- la Eucaristía. Comunidades como la Magdalena, que a pesar de aferrarse a la oscuridad y a la muerte -¡y hay tantas!-, a pesar de ser posesivas y añorar al Jesús conocido que ha marchado, se dejan llamar por su nombre y reconocen la voz del Señor porque sólo Él sabe devolverlas a su verdad e identidad última y auténtica, que en el encuentro con Cristo se dejan sacar de sus espacios conocidos para acoger la novedad siempre inesperada de la Resurrección que va penetrando la historia y abandonan las ilusiones intimistas para vivir el entusiasmo misionero. Comunidades de discípulas en Galilea que, a pesar de miedos, frustraciones, tristezas y desesperanzas, permanecen como comunidad, entregadas silenciosamente a su misión y firmemente arraigadas en el suelo de su experiencia fundante. Comunidades como Tomás, que a veces exigen pruebas, se niegan a aceptar que las cosas –las mías, las del mundo, la Iglesia, la congregación- pueden ser de otra manera. Pero al fin comunidades capaces de ver con el corazón, de entrar en el ámbito de la gracia, de descubrir los signos y huellas de Dios. 15 La comunidad es testigo del Resucitado porque le ha encontrado y Él está vivo en la comunidad. Y es fácil reconocerlo porque se vencen los miedos y se abren las puertas, porque están inundadas de la paz del Resucitado que es siempre perdón, misericordia, vida del Espíritu, amor recíproco, conciencia de enviada. Pero también es cierto que el Señor se aparece a quienes le buscan, le aman, le desean sinceramente. La experiencia personal del Resucitado –y no olvidemos que esta experiencia es fundamento de nuestra fe- nos devuelve siempre a la comunidad. Y la comunidad pascual es lugar donde descubrir la presencia viva del Señor, anuncio encarnado, profecía. 3. COMUNIDAD FRATERNA Y PROFECÍA 3.1. La profecía intrínseca en nuestro modo de vida La dimensión profética de la comunidad, como ya se puede deducir, está íntimamente vinculada a la hondura con que vive su propia consagración y misión. El primer anuncio profético es el testimonio de la vida y sin ésta, toda palabra, toda denuncia, todo gesto, queda en el aire como “bronce que suena o címbalo que retiñe” (1 Cor 13, 1). Al mismo tiempo, conviene recordar dos precisiones respecto al significado de profecía. En primer lugar, mirando a Jesús encontraremos que más que palabra, antes aún y con más fuerza, profecía es cada uno de sus gestos, la totalidad de su praxis. Segundo, recordemos mirando al Antiguo Testamento, que la profecía tiene siempre una proyección histórica y social. Con esto vamos acentuando la fuerza que está llamada a tener la vida comunitaria cuando ésta responde al don recibido, así como su imprescindible encarnación en la historia y mundo concretos donde hallará concreción y significado. De este modo, testimonial y encarnado, la comunidad recobra lo más genuino de su sentido profético: ser anuncio del Reino y visibilizar el rostro de Dios, un rostro siempre otro frente a los ídolos que una y otra vez nos construimos. Sin embargo, no olvidemos que es indisociable de una experiencia de Dios –en este sentido, verdaderamente mística- que precisa de una profunda atención, relación y compromiso con la realidad en que vivimos. La comunidad religiosa posee un valor profético singular como tal. “La vida fraterna en común se ha manifestado siempre como una radicalización del común espíritu fraterno que une a todos los cristianos. La comunidad religiosa es manifestación palpable de la comunión que funda la Iglesia, y, al mismo tiempo, profecía de la unidad a la que tiende como a su meta última”27. El proyecto salvífico de Dios, el Reino, reclaman una Iglesia verdaderamente sacramental y misionera. Dentro de ella, la comunidad religiosa está encargada de mantener vivo el testimonio profético de esta realidad. No es un sueño ni una quimera, no es una utopía ni una ideología más. Podemos ser y vivir realmente como hermanos y hermanas en Cristo y su Espíritu. Ésta es nuestra comunidad. 27 VFC, 10. 16 Si además miramos al mundo en que nos encontramos, desgarrado por el individualismo, la injusticia, las divisiones, encontraremos la interpelación más fuerte a vivir con radicalidad nuestra vocación comunitaria. Nada más profético que una verdadera comunidad fraterna y solidaria, unida y reunida en el Señor28. Nuestra misma consagración nos permite manifestar juntas ante el mundo que lo más hondo que vincula a las personas, la fuerza que verdaderamente puede hacer de la humanidad una fraternidad, se encuentra en la vida de Dios y en la humanidad de su Hijo. A la inversa, sólo una comunidad puede manifestar visiblemente el rostro de un Dios Trinidad, amor infinito de comunión. Éste es un profetismo silencioso, pero eficaz: la comunión fraterna en comunidad, una comunidad donde lo central, lo definitivo, es la vida de Dios que se nos regala en Cristo, es su proyecto de salvación. 3.2. Algunas notas de la profecía desde la comunión fraterna CM Viviendo desde este núcleo vital, la comunicación del Espíritu que nos cristifica personal y comunitariamente, puede desplegarse toda una capacidad transformadora y profética de la vida comunitaria. La capacidad humanizadora de la fe en Cristo permite transparentar que lo más humano es justamente lo más fraterno, y que la vida en el Espíritu otorga un dinamismo profundamente humanizador como sólo puede serlo la vida de Dios. Por eso, la comunidad se convierte en humanidad comunicativa, relacional, que vive en el amor fraterno y solidario. Ésta es una manera de vivirnos que tiene en sí misma fuerza de denuncia: de todo lo que separa, y excluye, de todo lo que aísla o anula la capacidad o la posibilidad de relación, de todo lo que suprime las diferencias o las exalta de modo excluyente, de todo lo que condena o mata, de todo lo que, al fin, rompe la fraternidad. También ésta es una fuerza profética en el interior de la Iglesia y, de hecho, así nos lo pide la misma Iglesia: que seamos profecía y memoria viva en su interior. Todos los riesgos y amenazas a la fraternidad y la solidaridad que se encuentran en nuestro mundo tienen un cierto reflejo en el interior de la vida eclesial. Frente a eso, la comunidad será siempre anuncio profético de nuestro ser: somos Cuerpo de Cristo y pueblo de Dios, fraternidad y comunión para la vida del mundo somos mujeres en radical referencia y entrega a Cristo el Señor, humanidad transformada y redimida somos memoria viva de la obra salvadora de Dios que nos recrea y escribe con nosotras una historia fraterna que se hace para el mundo signo de comunión. Una comunidad inclusiva, donde no se compite por tener, por poder, por brillar; donde ser primera significa ser servidora y no se vive desde los cargos y los roles, sino desde el humilde compartir de quien se sabe hermana y discípula; una comunidad que dialoga y se comunica; que genera dinámicas de humanización, donde se aprende a ser persona, a relacionarse, a convivir. Una comunidad que vive pobre y en solidaridad real con los más pobres, como lo hizo Jesús; una comunidad compasiva y misericordiosa 28 Cf. VC, 51; VFC, 52; Caminar desde Cristo (CdC), 26. 17 que, porque lo es en su interior, lo muestra necesariamente al exterior… entonces sí, la vida misma es profetismo y cualquier palabra que diga tendrá la fuerza de su propia verdad. Hay muchos modos de vivir la comunidad, así lo podemos constatar en la historia de la Vida Religiosa y también en la diversidad de los carismas. Quizá es momento también de acertar a concretar nuestro modo específico de vivir comunitariamente, de ser uniones de fraternidad como lo soñó el P. Palau. Para ello, quisiera poner de relieve cuatro puntos a considerar: 1. Somos MUJERES. Es preciso que nuestra vida, personal y comunitariamente, exprese la ruptura con los modelos patriarcales que, aun hoy, predominan en la Iglesia y que históricamente han marcado también la vida religiosa femenina. 2. Creamos una ESTRUCTURA. Como ya se ha señalado, lo externo, estructural, institucional, no es indiferente al fluir de la vida por dentro. Lo expresa o lo oculta, lo favorece o lo dificulta. En una época de transformaciones no podemos quedarnos esperando a que “algo” por dentro cambie para ver después qué cambiamos en el exterior. Es preciso que la vida nueva que está emergiendo encuentre odres nuevos. Parte de estos odres nuevos pasan por estructuras que permitan y favorezcan la vida en comunión con un único centro: Cristo. La CIRCULARIDAD no es una moda y tampoco una ideología. Es un intento de plasmar un nuevo modo de comprender y vivir la comunidad no desde una mentalidad jerárquica, sino comunional. 3. Vivimos para una MISIÓN. Ciertamente, tanto la vida en comunidad como la misma presencia apostólica han sufrido fuertes mutaciones en estas últimas décadas. Con todo, es necesario que, del mismo modo en que la comunidad ha de expresar un acento carismático propio, también ha de estar configurada en función de nuestra específica misión como congregación. Y decimos misión, no apostolado porque no se trata simplemente de adaptar horarios –que aun eso en ocasiones habría que revisar-, sino de situar la comunidad no como un adosado de la misión, sino configurarla desde su propia misión. No hay un modelo estandarizado de vida comunitaria, sino que habrá de ser creación desde el propio carisma y desde la específica misión que nos significa en la Iglesia. 4. Mostramos el rostro de la MISERICORDIA. Amor a Dios, amor al prójimo, nos recuerda el P. Palau, amor que nace siempre de Dios y desciende hacia nosotras29. Podríamos concretarlo de mil maneras, pero el P. Fundador lo mira siempre de un modo muy concreto. El amor verdadero, que nace de Dios y desde nuestros corazones se extiende a toda criatura, genera un cambio en la sensibilidad, una percepción distinta de la realidad, que se él traduce como misericordia30 y su puesta en práctica como beneficencia31. La vida del P. Palau nos va a ofrecer con mucha más nitidez aun que sus escritos la fuerza del amor de comunión expresado como misericordia con las víctimas y como gestos salvadores de los que se perdió la obra concreta, pero permanece el vigor del amor y la fe que los alumbraron. 29 MM, día 2. MM, día 3. MM, día 4. 31 MM, día 5. 30 18 El amor de comunión le impulsó a recibir, acoger y cuidar a los últimos que nadie quería recibir. Al mismo tiempo, de aquí brotaron muchas cosas, además de problemas y complicaciones. Esta experiencia de la misericordia enriqueció su vivencia mística, aquilató su altura humana y teologal, sirvió de cauce para una caridad heroica capaz de vincular su suerte a la de los hermanos con la confianza puesta en la fuerza del Señor sabiéndose tan solo una pequeña mediación. “Dios no obra en el hombre sin el hombre”32. Esta afirmación compromete nuestra libre decisión ante el Señor, tanto en lo que respecta a nuestra vida personal como a nuestra vida comunitaria. Al mismo tiempo, nos recuerda dónde reside la fuerza viva y profética de nuestra vida y misión: en ser mediación para la obra de Dios. Y su vigor profético, hecho más de testimonio y praxis que de teoría, tomó un acento peculiar cuando hizo suya la causa de los perdidos, sintiéndose llamado a llevarles la salvación de Cristo: “Cristo es Dios unido al hombre para destruir en el hombre y por el hombre el poder de las tinieblas”33. Este testimonio queda para nosotras como luz que nos invita a expresar toda la fuerza de la comunión en el movimiento que lleva hacia los condenados, las víctimas del mal, todos aquellos espacios olvidados y excluidos de la vida, de la luz, del amor. No será ya la tarea de un carismático, sino el compromiso de la comunidad fraterna que, saliendo hacia los expulsados de cualquier forma de comunión, podrá mostrar el vigor profético del amor y la misericordia al estilo del P. Palau. 3.3. Hacer presente la salvación Hacer presente desde la experiencia el amor salvador de Cristo en el mundo no se reduce a una serie de tareas, por útiles, hermosas y generosas que sean. Se trata de tocar el núcleo de nuestra presencia misionera que, de suyo, será profética si se realiza desde una auténtica experiencia de Dios –mística- encarnada personal y comunitariamente. Hemos recibido la salvación y eso nos convierte en comunidad que comunica y extiende la salvación34, ahí está el significado último de la misión. En esta tarea, puede iluminarnos mirar a María, “tipo perfecto y acabado de la Iglesia”, con el trasfondo de Lc 1, 26-38 y de los textos palautianos. Dios toma la iniciativa que convocarnos en comunión fraterna. Es Él quien viene a nosotras, quien nos llama personalmente, quien tiene especial interés en comunicarse con nosotras. Nuestra comunidad es pequeña iglesia que escucha, que acoge, que vive en radical disponibilidad a los planes de Dios, planes salvíficos que necesitan –porque Dios así lo desea- de nuestra colaboración. No faltarán dudas e interrogantes, tenemos nuestros planes, somos conscientes de nuestra pobreza y fragilidad. Sin embargo, la puerta permanece abierta y no hay interferencias para acoger la palabra que el Señor quiere dirigirnos. Pase lo que pase, una característica: la alegría. No una alegría ruidosa, obligatoria, dura con las inevitables lágrimas que surgen de nuestro corazón. Es la alegría pacífica y luminosa de sabernos amadas, convocadas por el Señor, conscientes de que Él habita en medio de 32 Exorcistado, 21. 33 Exorcistado, 19. 34 Cf. Evangelii nuntiandi, 13. 19 nosotras y se complace en sabernos hijas y hermanas en Jesucristo su Hijo. Sin duda no faltan zozobras, pero Él está presente, nos conduce, nos sostiene: eso basta. Ésta es la virginidad de la Escritura: permanecer fieles al único Dios, caminar humildemente con Él en amor y justicia (cf. Mi 6,8) como hijas y hermanas. Nada de ídolos –purificar la imagen de Dios- ni dinámicas de mal desde nuestro interior – constante conversión-. Una comunidad que con su vida proclama que sólo tiene un Señor, un Dios y Padre… y que eso basta. Virginidad y pureza tienen su plenitud en la maternidad. Para eso hemos sido convocadas: no para autocomplacernos ni para contar con un apoyo técnico en nuestros trabajos, sino para una misión de salvación. Aquí está nuestra fecundidad y nuestra misión: alumbrar a Dios. La comunión fraterna está llamada a ser fecunda reproduciendo en cada una la imagen del Hijo y, entre todas, la imagen de la fraternidad que nace en Él. Es fecunda desde una fraternidad que, porque nace de la obra de Dios, puede expresarse en solidaridad real con los que sufren, en pobreza con los pobres, en éxodo hacia los últimos. Una fraternidad fecunda porque no se aferra a su tarea –sus espacios, sus obras, sus logros-, sino que vive y se entrega a algo más grande que ella misma: el Reino. Y lo hace desde un amor gratuito que no puede ser obra humana -¡y lo sabe!-, sino obra de Dios a través suyo. Porque Dios está con nosotras, la respuesta a tanto amor se traduce en: hágase en nosotras y a través de nosotras lo que Tú quieras. La vida en el Espíritu y la mística se convierten en maternidad dentro y desde la comunidad. Se traduce en comunidades también maternas que acompañan la vida, las búsquedas, que ayudan a crecer en humanidad, a alumbrar toda vida, comunidades que conocen la sabiduría de Dios y por eso pueden introducir a otros en el Misterio, que salen de su tierra constantemente para elegir la tierra de Dios y su pueblo. Se trata de tejer una historia salvífica que se entrelaza con la historia de los hombres y mujeres que nos rodean para abrir nuevos caminos de salvación. Es preciso escuchar el paso de Dios por la historia y el grito de la humanidad que clama por la salvación, aunque lo haga con frecuencia con gritos que no siempre sabemos traducir. Ante esto, la respuesta será siempre la única posible, aunque revista mil y una formas: ofrecernos como amor gratuito para dar vida35. Una vida que podrá expresarse de muchos modos, pero que siempre tiene un contenido común: presencia salvífica de Dios. Ser salvación en el mundo, presencia de Su amor, tiene entre sus traducciones una que atañe directamente a la comunidad: Jesús salva en la relación 36. Relación que genera vínculo, comunicación, pertenencia, relación inclusiva, dignificadora, reconciliadora. Relación que despliega capacidades y vida, que genera novedad, que abre a los demás y a Dios, que reconstruye y sana. No es poca tarea para nuestra comunidad, pero es poca tarea desde la conciencia de que para Dios nada hay imposible y que Él busca nuestra colaboración para hacer su obra, no la nuestra. 35 36 Redemptoris missio, 60. Caritas in veritate, 6 20