Untitled - personal de la UA
Anuncio
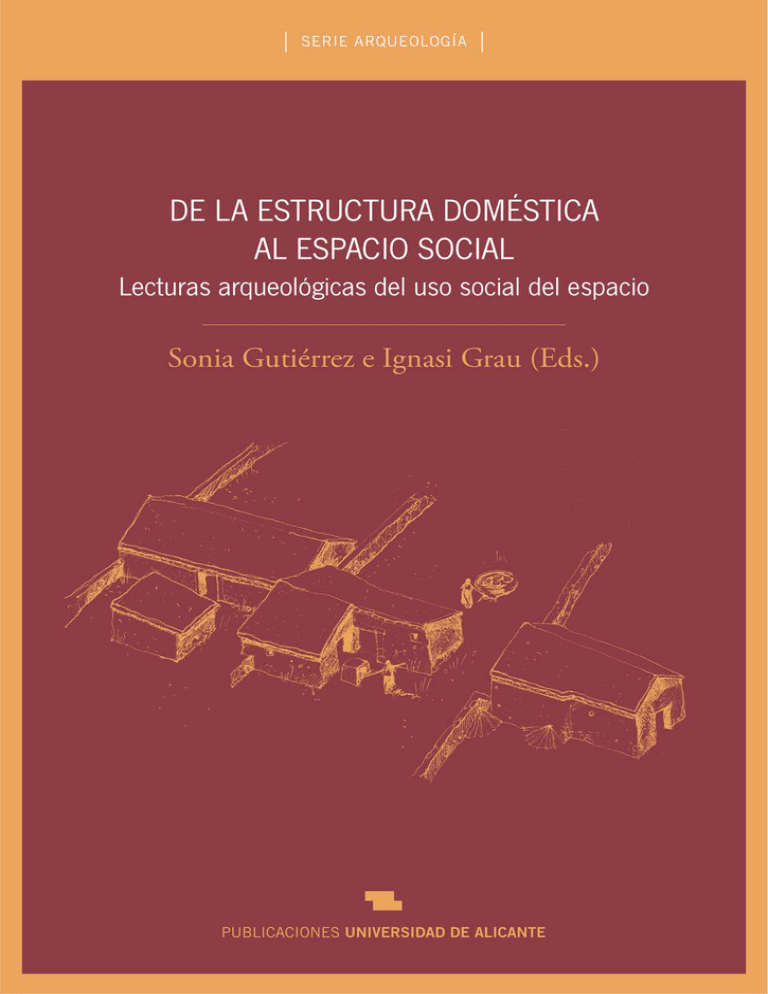
DE LA ESTRUCTURA DOMÉSTICA AL ESPACIO SOCIAL. LECTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL USO SOCIAL DEL ESPACIO Sonia Gutiérrez Lloret e Ignasi Grau Mira (eds.) DE LA ESTRUCTURA DOMÉSTICA AL ESPACIO SOCIAL. LECTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL USO SOCIAL DEL ESPACIO PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Este volumen ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Lectura arqueológica del uso social del espacio. Análisis transversal de la protohistoria al Medioevo en el Mediterráneo Occidental» (HAR2009-11441) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y su edición ha contado igualmente con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2011-15720-E), la Consellería de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana (AORG/2012/205) y la Universidad de Alicante. Universitat d’Alacant Universidad de Alicante Publicaciones de la Universidad de Alicante Campus de San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig [email protected] http://publicaciones.ua.es Teléfono: 965 903 480 © los autores, 2013 © de la presente edición: Universidad de Alicante © Ilustración de la cubierta: Fernanda Palmieri (artículo de Elizabeth Fentress) ISBN: 978-84-9717-287-5 Depósito legal: A 663-2013 Editores científicos: Sonia Gutiérrez Lloret, Ignasi Grau Mira Coordinadora técnica: Victoria Amorós Ruiz Diseño de cubiertas: candela ink Composición: Marten Kwinkelenberg Impresión y encuadernación: Kadmos Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. índice presentación........................................................................................................................................9 Sonia Gutiérrez Lloret e Ignasi Grau Mira LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD Y LAS UNIDADES DOMÉSTICAS COMO UNIDADES DE OBSERVACIÓN DE LO SOCIAL: DE LAS SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS A LAS AGRICULTORAS EN EL ESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA............................................13 Francisco Javier Jover Maestre Todo queda en casa: espacio doméstico, poder y división social en la Edad del Hierro del NW de la Península Ibérica..........................................................39 Xurxo M. Ayán Vila Unidad doméstica, linaje y comunidad: estructura social y su espacio en el mundo ibérico (ss. VI-I aC).................................................................................................57 Ignasi Grau Mira EL ESPACIO DOMÉSTICO Y SU LECTURA SOCIAL EN LA PROTOHISTORIA DE CATALUÑA (S. VII – II/I A.C.).................................................................................................................77 Maria Carme Belarte DEL ESPACIO DOMÉSTICO A LA ESTRUCTURA SOCIAL EN UN OPPIDUM IBÉRICO. REFLEXIONES A PARTIR DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES...................................................95 Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez Espacio doméstico y estructura social en contextos púnicos.........................111 Helena Jiménez Vialás y Fernando Prados Martínez Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma............127 Jaime Molina Vidal Análisis social de la arquitectura doméstica romana en la región del Alto Duero: una aproximación sintáctico-espacial.................................................141 Jesús Bermejo Tirado La casa romana como espacio social y religioso: proyección social de la familia a través del culto....................................................................................................155 María Pérez Ruiz LA CASA ROMANA COMO ESPACIO DE CONCILIACIÓN ENTRE EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y LA REPRESENTACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL DOMINUS: ALGUNOS CASOS DE ESTUDIO DEL CONVENTUS CARTHAGINIENSIS....................................169 Julia Sarabia Bautista Città senza case: la domus come spazio pubblico nei municipia dell’Umbria...........................................................................................................................................191 Simone Sisani Espacio social y espacio doméstico en los asentamientos campesinos del centro y Norte peninsular (siglos V-IX d.C.)...........................................................207 Alfonso Vigil-Escalera Guirado Spazio sociale e spazio domestico nel Lazio medievale: il caso di Tuscolo....................................................................................................................................................223 Valeria Beolchini Reconsidering Islamic Houses in the Maghreb.............................................................237 Elizabeth Fentress Coming back to Grammar of the house: social meaning of Medieval households...........................................................................................................................................245 Sonia Gutiérrez Lloret Contribution à l’étude de l’habitat des élites en milieu rural dans le Maroc médiéval: quelques réflexions à partir de la Qasba d’Îgîlîz, berceau du mouvement almohade........................................................................................265 Ahmed S. Ettahiri, Abdallah Fili et Jean-Pierre Van Staëvel Viviendas medievales al sur del Anti-Atlas (Marruecos). Problemas de estudio y especificidades............................................................................................................279 Youssef Bokbot, Yasmina Cáceres Gutiérrez, Patrice Cressier, Jorge De Juan Ares, María del Cristo González Marrero, Miguel Ángel Hervás Herrera y Jorge Onrubia Pintado EL AGADIR DE ID AYSA (AMTUDI, MARRUECOS). MATERIALIDAD Y ESPACIO SOCIAL.. 299 Marie-Christine Delaigue, Jorge Onrubia Pintado y Youssef Bokbot Aportaciones metodológicas al estudio de la vivienda islámica..................313 Víctor Cañavate Castejón Problemas de la vida cotidiana: algunas reflexiones teóricas para un análisis social en Arqueología de la domesticidad................................................325 Jordi A. López Lillo Una visión del espacio desde la arquitectura. Tres formas de comprender las dimensiones del espacio doméstico...............................................341 Débora Marcela Kiss Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma Jaime Molina Vidal Universidad de Alicante 1. Introducción y justificación Cuando pensamos en las viviendas de la antigua Roma necesariamente se agolpan las imágenes de grandes villae rusticae, de la casa del Fauno de Pompeya, de los palacios imperiales o de las magníficas villae maritimae de Baia. Se trata de imágenes construidas a partir de las fuentes escritas, que nos describen las formas de hábitat de sus autores o de los lectores a los que van dirigidas: predominantemente pertenecientes a la oligarquía. Pero de forma paralela se trata de una construcción derivada de las fuentes materiales, de la arqueología, que en su vertiente más monumentalista, filológica o romántica nos ha proyectado un mundo romano de ricas oligarquías concordante con la realidad proyectada en sus escritos, y frecuentemente con la perspectiva social de los investigadores. Todo ello en coherencia con la construcción de discursos históricos elitistas, no exclusiva de la época antigua y común en cualquier periodo histórico, en los que las clases sociales subalternas se hacían casi invisibles. En el caso romano ocultas ante la majestuosidad del modelo de la gran domus o la opulencia de las villae de otium de las aristocracias. El propósito de este trabajo no es otro que incidir en la necesidad de analizar esas estructuras habitativas no aristocráticas. Hemos de poner de relieve que son precisamente esas estructuras poco suntuosas las más comunes y abundantes, las que servirían de vivienda a la mayoría de la población, especialmente en sociedades muy polarizadas y con débiles clases medias, como la romana. Sin embargo, no es ésa la imagen proyectada por las fuentes escritas y hay que rebuscar para encontrar referencias, normalmente muy indirectas, a los tipos de viviendas más humildes. Por otra parte no ha sido sólo el interés preferente de la arqueología clásica hacia aquellos restos más monumentales, sino que la menor calidad de los materiales de este tipo de construcciones ha hecho que sus restos hayan dejado menos vestigios pasando desapercibidos para la investigación, sin ni siquiera dejar restos materiales detectables. Este planteamiento general se ve completado por prejuicios a la hora de analizar e interpretar los restos materiales que no responden al canon, prejuicios en muchas ocasiones inducidos por las propias fuentes escritas. Nos referimos al problema que se plantea cuando, por ejemplo, excavando en ámbitos provinciales, en nuestro caso Hispania Tarraconense, hallamos restos de viviendas que no responden al canon romano de casa con atrio. En las excavaciones del establecimiento campesino de El Cabezo-Clot de Galvany (Elche, Alicante) encontramos una granja del siglo i d.C. con formas constructivas difíciles de identificar con los cánones romanos (Grau y Molina, 2013). El primer impulso es interpretarlo desde parámetros no romanos, desplazando el foco de atención hacia las estructuras «indígenas» del mundo ibérico. Pero además de haber pasado dos siglos desde la conquista romana, por lo que el proceso de romanización ya se encontraba muy avanzado, creemos que atribuir este tipo de construcciones no canónicas a variedades o particularismos provinciales, cuando no bárbaros como indican las propias fuentes escritas, puede ser un punto de vista parcial o sesgado. Cuando hallamos estas estructuras normalmente sencillas, de articulación simple y no canónica, las cuestiones que se plantean son muy variadas. ¿Con qué estructuras hemos de compararlas? ¿Con la domus romana o con las casas ibéricas? ¿Encontramos estructuras de este tipo en ámbitos itálicos no provinciales? ¿Es el modelo de casa con atrio el único referente habitativo romano? ¿Cuál es la naturaleza social de la casa con atrio romana? ¿Vivían las clases bajas en casas con atrio? ¿Dónde y cómo vivirían los grupos campesinos del ager ilicitano? Demasiadas preguntas, demasiadas dudas, para atreverse a hacer interpretaciones de carácter estrictamente cultural (indígenas vs romanos), obviando cuestiones que tradicionalmente han permanecido en el lado oculto de la historia como las formas de vida, hábitat, viviendas de las clases bajas, o los propios condicionamientos económicos de las formas de implantación poblacional. El problema se trasladaba 128 Jaime Molina Vidal al ámbito general, necesitando tener puntos de comparación en ámbito romano. Hagamos, por tanto, un ejercicio de pedagogía analizando dónde y cómo vivían esos grupos subalternos, acudiendo a ejemplos clásicos de ciudades como Roma, Ostia, Pompeya o a estudios de diversas tipologías habitativas del ámbito agrario itálico y provincial. Las preguntas que articulan todo el discurso siguen siendo: ¿es la casa con atrio o la domus canónica el modelo general de referencia o sólo de un grupo social?, ¿es la norma o la excepción?, ¿o depende de su contexto social? Estas cuestiones no dejan de tener carácter retórico en la medida que partimos del cuestionamiento del recurso cultural como único medio interpretativo frente o junto a las causas y condicionamientos de carácter social en la configuración de los espacios habitativos. 2. Viviendas populares en las fuentes escritas: casae, tuguria E insulae Las fuentes escritas nos permiten hacer una aproximación, siquiera, primaria a las viviendas de las clases bajas y subalternas, realizadas con materiales menos resistentes. Se trata, no obstante, de aproximaciones tangenciales o indirectas a un tema ajeno al tratado de construcción de Vitruvio o a las obras de los grandes escritores, todos ellos al servicio de las oligarquías, o vinculados de una u otra forma a ellas. No es extraño, por tanto, que cuando se haga referencia directa a este tipo de viviendas pequeñas, oscuras y de baja calidad se relacionen preferentemente con territorios conquistados lejanos o con épocas pasadas de la propia Italia, poniéndolas en relación con poblaciones más primitivas (Tácito, Germania 16) o fases anteriores al esplendor constructivo de la época en la que escriben. Se postula así una asociación entre «grado de desarrollo cultural» y tipo de construcción obviando los vínculos entre este tipo de construcciones y la extracción social de sus habitantes, como si en la fastuosa ciudad de Roma o en los campos de Italia, el centro del imperio no fuera posible encontrar otra cosa que grandes casas canónicas de tipo atrio o lujosas villae edificadas con materiales nobles. M. Vitruvio (1, 3, 2) planteaba la necesidad de que toda edificación cumpliera los requisitos básicos del canon utilitas, venustas y firmitas, aunque como veremos a continuación una gran mayoría de edificios se ceñía sólo a la primera condición, la funcionalidad, organizando sus escasos espacios según las necesidades o posibilidades de sus habitantes. Sobre su belleza (venustas) habría poco que comentar, mientras que la solidez o consistencia de los edificios (firmitas) parece que en demasiadas ocasiones fue sometida a las necesidades especulativas, las condiciones del terreno o los medios disponibles, convirtiendo la debilidad de la construcción en una característica propia de este tipo de edificaciones como señala Juvenal (Satiras III, 190 y ss.). Todo ello sin prestar la más mínima atención a algunos de los elementos básicos que según Vitruvio conforman la arquitectura como la ordenación, disposición, euritmia, simetría o al ornamento, ni siquiera la disposición, en la medida que es difícil elegir terrenos, orientaciones y materiales en muchos tipos de edificación popular. Es muy interesante el trayecto trazado por Vitruvio (2, 1) cuando, hablando del origen de los edificios, plantea paralelismos entre el grado de «talento y astucia»1 de las comunidades y los tipos de edificios, materiales y construcciones que emplean, obviamente culminado en las grandes construcciones romanas objeto preferencial de su obra. Vitruvio nos habla de construcciones de madera, paja, barro, cañas que no sólo se emplearon en los orígenes, materializados en la mítica cabaña de Rómulo en el Capitolio (Vitruvio 2, 1, 5; Val. Max, 2, 8, pr.), sino que en su época todavía eran habituales «in Gallia Hispania Lusitania Aquitania» o en la propia Grecia, pero les atribuye un carácter primitivo y poco profesional, alejado del pensamiento y la reflexión, pues entre otras deficiencias no conocen la simetría (Vitruvio 2, 1, 4-5). Un planteamiento que curiosamente no se ha dejado de utilizar en numerosas interpretaciones científicas que correlacionan grado de desarrollo con tipo de edificación, sin considerar el factor social en el que se insertan las edificaciones, su funcionalidad y la nula necesidad que los grupos sociales no oligárquicos tienen de proyectarse formalmente y de representarse públicamente. La construcción de una «arqueología filológica» que perseguía el descubrimiento de los edificios y referencias contenidas en las fuentes escritas, desarrolló un interés preferente por las monumentales construcciones romanas, las lujosas viviendas aristocráticas o las grandes villas señoriales vinculadas a la producción agrícola intensiva y el «otium» de sus señores, dejando en la sombra de la investigación el análisis y descubrimiento de esas otras estructuras, viviendas no aristocráticas, que no aparecían en las aristocráticas fuentes literarias. Existió una denominación propia, diferente a la domus, para este tipo de habitáculos y viviendas marginales, muy abundantes aunque apenas referenciadas por las fuentes: tuguria, casae, cenaculae, insulae o villulae, entre otras. Las características básicas de estas viviendas son sus reducidas dimensiones, la baja calidad de los materiales empleados y su estructuración secuencial (carente de los característicos patios centrales, atrios o peristilos, de la domus), o con pasillos o porches que permiten el acceso y distribución a sus dependencias. En el ámbito rural cabría destacar su carácter aislado y el uso de cubiertas poco resistentes como el barro o la paja, aunque en áreas donde el proceso de romanización se encuentra muy avanzado conviviendo 1. «Cum autem cotidie faciendo tritiores manus ad aedificandum profecissent et sollertia ingenia exercendo per consuetudinem ad artes pervenissent, tum etiam industria in animos eorum adiecta perfecit ut qui fuerunt in his studiosiores fabros esse se profiterentur» (Vitruvio, 2, 1, 6). Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma con la utilización de cubiertas de teja. Muy escasas son las referencias escritas que encontramos de este tipo de viviendas o de su simple compartimentación interior (Ovidio, Metam. 8, 628; Apuleyo, Metam., 4, 12; Tito Livio III,13,10; III,26,9; V,53,8; XLII,34,2), en todos los casos haciendo referencia a personajes de extracción social bajísima y condición poco más que miserable que por otra parte conforman la mayor parte de la población como es lógico en una sociedad de carácter oligárquico, como la romana. Por lo que tampoco tenemos referencias suficientes de las viviendas de las clases sociales bajas o medias, las señaladas casae y tuguria, que habrían de diferenciarse de la domus urbana o la villa rustica de las clases acomodadas. De igual forma hayamos población de extracción social baja viviendo en las propias tabernae u officinae (Dig. 5,1,19) en las que trabajan, que por definición eran habitables (Ulpiano 50, 16, 183); en trastiendas, almacenes y altillos (pergulae), como podemos observar en múltiples ejemplos de Pompeya y Herculano, o de forma más genérica en pequeñas habitaciones o cubicula (Fernández Vega, 2003, 418-428), muchas de ellas en áreas inundables (Tácito, Historias 1, 86, 2), insalubres y probablemente a nivel de suelo, o incluso en semisótanos. Es decir, hallamos un conjunto de nombres que hacen referencia a estancias y espacios de reducido tamaño y utilidad múltiple en los que pequeños comerciantes y poblaciones subalternas compaginarían trabajo y vivienda, algo impensable entre los grupos aristocráticos. Aún podemos encontrar habitáculos más degradados y pobres como parece señalar el simple término cella (celda, habitáculo, mazmorra o habitáculo de esclavos) que aparece asociado a personas de condición miserable o servil (Apuleyo Met. 10,13, 6; Marcial 3,30; Juvenal 7, 28) (Fernández Vega, 2003, 429-30) y que podríamos identificar, por ejemplo, con las estrechas y oscuras habitaciones del lupanar de Pompeya (VII, 12, 18). No obstante, existe un tipo de vivienda más común, igual de simple y menos degradada, pues es ocupada por grupos sociales populares no tan miserables: los pisos de apartamentos (cenaculae). Éstos pueden ocupar espacios aislados o extenderse por la manzana completa (insula), formando bloques de varias alturas, similares a nuestros edificios de pisos, compuestos por viviendas sencillas, con pocas estancias y muy funcionales, es decir, sin dependencias de representación. Literalmente una insula es un bloque de casas delimitado sólo por las calles adyacentes (Festus-Paulus, IX), aunque obviamente aplicamos el término también a distintos bloques, casas con desarrollo en altura o pisos (Gelio 15, 1) que no necesariamente ocupan la manzana completa y que están ocupados por varios vecinos (Fernández Vega, 2003, 437), siendo denominados de forma individual como cenaculae. Este tipo de viviendas lo hallamos preferentemente en las grandes ciudades de la Antigüedad, destaca el ejemplo de Ostia o Roma, al estar ligado a una importante presión demográfica que obliga a aprovechar el territorio urbano en altura. No 129 es un tipo de vivienda exclusivo de la antigua Roma pues hallamos noticias de casas o bloques de viviendas en altura en Babilonia (Heródoto 1, 180), en Tiro (Estrabón 16, 1, 5) (Pesando, 1987: 167), en Atenas o en la Cartago conquistada por los romanos del siglo ii a.C. donde se mencionan bloques de seis plantas (Apiano 8, 128). En Roma el uso de los bloques de pisos era frecuente y era muy famosa su proliferación (Estrabón, XVI, 2, 23), remontándose al menos al siglo iii a.C. (Livio 21, 62,3). Parece que se generalizó la construcción en altura, especialmente en tiempos de Augusto, cuando el crecimiento demográfico de la urbe dinamizó el crecimiento urbanístico ampliando la altura de los edificios (Vitrubio II, 3, 63-65). Fue tal el crecimiento en altura de la ciudad en esta época que hubieron de desarrollar legislación nueva, la lex Iulia de modo aedificiorum, para prohibir a los particulares edificar insulae de más de 70 pies de altura (6-7 pisos) para las casas que daban a la calle (Estrabón V, 3, 7; Suetonio, Augusto, 89) (Carcopino, 1993, 48), aunque no impedía construir a mayor altura en el interior (Castagnoli et. al., 1958, 61). El peligro de hundimiento de las viviendas no cesó, como nos indica Juvenal (Satiras III, 190 y ss.) casi un siglo después, cuando nos alerta sobre la altura, la debilidad y los incendios de los edificios, y general de la insalubridad de las casas de los pobres. Sin duda, y como solía ser habitual en Roma, el problema no se vio mitigado por las leyes, ya que un siglo después el emperador Trajano trató de reimplantar la mencionada ley augustea de edificación, aumentando la limitación de altura a 60 pies (Aurelius Victor, Epitome, 13,13; Digesto XXXIX, I, 1, 17). El desorden urbanístico y el crecimiento en altura parecería materializarse en la conocida insula Felicles de Roma, un enorme edificio de alquiler construida en tiempos de Septimio Severo (Carcopino, 1939, 47) que dos siglos después todavía era citado como una estructura descomunal, tan alta que en sus pisos altos habitarían los dioses (Tertuliano, Adv. Val, 7). En cualquier caso, y al hilo del discurso básico de este trabajo, cabría destacar que la proporción de casas tipo domus respecto a las de carácter más concentrado, popular y edificado en altura fue menor, sobre todo en ciudades de fuerte presión demográfica como Roma. La imagen ofrecida por ciudades de segundo nivel como Herculano o Pompeya, donde predominan las edificaciones de escasa altura, se contrapone a ciudades más densamente pobladas y con modelos más metropolitanos como Ostia. Para Roma los Regionarii del siglo iv, nos presentan un claro predominio de este tipo de viviendas populares de pisos (insulae) (46.602), frente a las viviendas privadas tipo domus (1797), una proporción cercana al 1/26 (Carcopino, 1939, 45). Desgraciadamente son tan escasos los casos de ciudades parcialmente bien conservadas, como los ejemplos de las ciudades sepultadas del Vesubio, que su visión genera un modelo necesariamente paradigmático, aunque sepamos que no sirva de manera generalizada. 130 Jaime Molina Vidal 3. Las evidencias materiales en la ciudad La arqueología tampoco ha sido ajena a la perspectiva elitista pues, como el resto de disciplinas históricas, ha seleccionando temas, objetos de estudio y excavaciones en función del grado de suntuosidad, monumentalidad, dimensiones o coincidencia con las fuentes escritas. No obstante, en términos materiales la caracterización de las estructuras habitacionales no es tan compleja desde el momento en que tenemos elementos que nos determinan con un alto grado de certidumbre el nivel social de una estructura habitativa, en especial de la domus por su función simbólica y representativa: el atrium, las alae y el tablinum, al que podríamos añadir frecuentemente perystilia, exedrae, oeci o incluso vestibula. Pero es el atrio la verdadera sala de representación, de ámbito público y uso común como señalan Vitruvio (VI, V, 1: «communia cum extraneis») o Varrón (De lingual latina, V, 33, 161-162: «ad communem omnium usum»), en el que se manifiesta el carácter más público y gentilicio con los retratos de los antepasados y los archivos familiares en las alae. Por el contrario en estructuras privadas de clase media o más humilde, además de no poseer estos espacios, carecen de elementos de referencia representativos como la perspectiva, la axialidad, la simetría y, sobre todo, los aparatos ornamentales que acompañan la función sociopolítica de la domus, propia de las aristocracias, o de los individuos con aspiraciones a serlo. Cabría destacar algunos ámbitos paradigmáticos como Pompeya o Herculano, en los que, a pesar de tratarse de ciudades de segunda fila, se pueden caracterizar estas estructuras y percibir a simple vista que no todo son lujosas casas de grandes dimensiones, como las del Fauno o la villa de los Misterios. En Pompeya se constata una gran variedad tipológica de casas, incluso entre las casas que presentan atrio, con diversos tamaños y disposición de los espacios, muchos alejados de la axialidad o la perspectiva (Fig. nº 1.-1). Destacan las denominadas casas tipo Hoffmann (1979, 97-118) (Fig. 2) de modestas dimensiones, sin vestíbulo y abiertas a un espacio cuadrangular, presumiblemente asociable a un atrium testudinatum. Se trataría de casas de clase media sin funciones representativas, sobre todo si, como indica A. Zaccaria Ruggiu (1995, 352), no se trata de un atrio, sino una sala de funciones polivalentes, dado que no articula habitaciones a su alrededor, ni presenta tablinum o alae, desplazando a una planta superior las áreas habitativas. Destacan las casas de la Regio VI 2, 29 de Pompeya (De Albentis, 1990, 166-167, Fig. 29) de unos 100 m2, con una entrada-distribuidor que da acceso al piso superior, a dos habitaciones, y a un pasillo que conduce a otra habitación y a la cocina y letrina posteriores (Fig. 1-2A). La planta presenta un claro sentido lineal asimétrico con habitaciones dispuestas longitudinalmente en el lado izquierdo, sin simetría, atrium, ni hortus, y con una evidente falta de luz y aireación. Asimismo la casa de Pompeya VIII, 4, 37 (De Albentis, 1990, 167-168, Fig. 29) destaca por presentar planta en forma de ángulo envolviendo las tabernae que dan a la calle de las que obviamente está aislada (Fig. 1-2B). Se accede por un estrecho pasillo que da a uno de esos denominados con dudas atrium testudinatumo de mínimas dimensiones y desplazado al lado izquierdo de la casa, y tiene tres pequeñas habitaciones y una estancia de servicio con letrina al fondo. A pesar de que posiblemente tuviera alguna habitación más en la planta superior, la asimetría, oscuridad y reducidas dimensiones ilustran perfectamente lo que sería una vivienda de extracción social humilde. Tal y como se constata en las fuentes literarias, las evidencias materiales, por tanto, ponen de relieve el papel central que tuvieron en estas ciudades estas estructuras habitativas de menor nivel, tamaño y carentes de espacios de representación. Las investigaciones de A. Wallace-Hadrill (1994), presentan un análisis tipológico y cuantitativo de unidades habitativas en las Regiones I y VI de Pompeya y en Herculano (Fig. 3), ofreciendo 4 rangos: dos de menores dimensiones y asociables a grupos sociales de extracción baja (tipos 1 y 2) y dos tipos de casas de grandes dimensiones y gran complejidad interna. El Tipo 1 (Ej. Pompeya RI, 6, 10) (Wallace-Hadrill, 1994, 80-81) presenta estructuras compuestas por una taberna frontal abierta a la calle (el 67% monolocales), con dimensiones modestas entre 10 y 45 m2 (25 de promedio) y sin áreas abiertas (distribuidor, patio, hortus o peristilo). Del total, el 33% presenta una estancia posterior que puede servir de almacén o de habitación (25-45 m2) y el 40% tiene escaleras y, por tanto, una planta superior, ampliando la habitabilidad de estas unidades de menores dimensiones, escasas habitaciones (1,4 de promedio) y, por tanto, menor calidad. El Tipo 2 (Ej. Pompeya RI, 7, 5 y P I, 7, 2/3) (Wallace-Hadrill, 1994, 80-81) está constituido por estructuras de mayores dimensiones (50-170 m2, 108 de promedio) que en muchos casos incorporan un área central de circulación que, en los ejemplos de menores dimensiones, sólo se abren a un único espacio posterior (Tipo 2a). En las estructuras de mayores dimensiones estos espacios se abren dando lugar a atrios con impluvia (26 % de los casos), que a su vez dan acceso a diversas habitaciones (4,7 de promedio). Suelen presentar una planta superior dada la frecuente aparición de escaleras. De esta forma el estudio de Wallace-Hadrill (1994, 77, Fig. 4.8) señala que las casas con menos de 100 m2 suponen el 38,1 %, destacando las proporciones de las viviendas de menos de 50 m2; de 100 a 200 m2 tenemos un 20-25%, y de 200 a 300 m2 un 12-15% aproximadamente. El predominio de las casas de pequeño y mediano tamaño es claro, quedando en el 61,4% las menores de 200 m2, mientras que sólo una cuarta parte de las viviendas son de grandes dimensiones, con superficies superiores a los 300 m2 (300-3000 m2). Estas cifras podrían multiplicarse si consideráramos las Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma 131 Fig. 1. 1-1. Variedad tipológica de casas pompeyanas (AA.VV., 1990, en Soler Huertas, 2001, 67); 1-2. Pompeya Regio VI, 2, 29 (A) y VIII, 4, 37 (B) (De Albentis, 1990, 167, Fig. 29, a partir de Overbeck y Mau, 1884). Fig. 2. Casas tipo Hoffmann (ss. iii-ii a.C.) (1979, 97-118). 132 Jaime Molina Vidal Fig. 3. Distribución de casas en Pompeya y Herculano A) nº total, B) comparación de muestras (Wallace-Hadrill, 1994, Figs. 4.7 y 4.8). multitud de plantas superiores, que no se han conservado, y que en términos generales eran habitadas por grupos populares de condición libre, ya que los esclavos vivirían predominantemente dentro de las casas de sus señores (Marzano, 2007, 145). Estos datos, aunque aproximados, nos están poniendo ante el evidente predominio de estructuras humildes, o al menos no suntuosas, contrariamente a la imagen generalmente proyectada en ciudades con elevados niveles de conservación de la trama urbana y sus alzados, como Pompeya y Herculano, sobre todo, y en menor medida Ostia. De entre todas el modelo más simple es la taberna con habitaciones adyacentes o retrotienda, como podemos observar en el edificio de la «Fontana con lucerna» (IV, VII, 1-3) de Ostia, en el que observamos este esquema en la planta baja con apartamentos de alquiler en los pisos superiores (Pavolini, 1989, 179-180). Este tipo de estructuras con funciones comerciales y habitativas presenta numerosos paralelos en la propia Ostia (I, VIII, 6; III,III,1; III,VI,2-3; IV,VI,1), o en Pompeya y Herculano. Aunque de mayores dimensiones, la forma asimétrica con pasillo lateral y disposición lineal de los espacios también es la característica básica de la casa de Graticcio de Herculano (Fig. 4) (RIII 13-15) pero en este caso se plantea una ocupación múltiple por parte de varias familias (aparecen dos lares) (Wallace-Hadrill, 1994, 110-113, Fig. 5.15; Maiuri, 1958, 417): una primera vivienda accesible desde la calle (13) y escaleras al piso superior; otro en la planta accesible por un pasillo en codo (14) hasta la vivienda al fondo, y una tercera en una taberna (15 y 10) con retrotienda y acceso a estancias en la planta superior (De Albentis, 1990, 203-205). La intrincadísima planta de esta casa ilustra perfectamente la complejidad, oscuridad y estrechez de estas viviendas no aristocráticas, en un edificio que toma el nombre del tipo de obra empleada opus craticium, una barata técnica constructiva de baja calidad compuesta por estructuras de madera rellenas de conglomerados de tierra con abundantes argamasas de cal (Vitruvio II, 8, 20). Si nos detenemos en la ciudad de Ostia, la sucesión de apartamentos (cenaculae), insulae, o estructuras habitativas humildes son variadísimas y muy abundantes. Llaman la atención los edificios de «pisos» y los llamados «apartamentos con medianum» (Fig. 5) caracterizados por la sustitución del atrio, con carácter representativo y posición axial, por una especie de comedor/distribuidor (medianum) formado en uno de sus lados por una pared (medianera, del patio central o la fachada) y por sus otros tres lados organizando las estancias, configurando un sentido de circulación asimétrico (Hermansen, 1982, 18-24). Datadas entre los siglos ii y iv d.C., se trata de viviendas de dimensiones Fig. 4. Planta isométrica de la casa de «Graticcio» de Herculano (Wallace-Hadrill, 1994, 110-113, Fig. 5.1, a partir de Maiuri, 1958, 417). Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma 133 Fig. 5. Los ocho tipos de apartamentos de Ostia (T1: RIII,xiii,2: T2: RV,iii,3; RV,iii,4; RII,iii,3; T5 RIII, ix,21; T6: RIV,iv,6; T7: RIII,ix,3; T8: V,ix,2) (Hermansen, 1982, 25-42). modestas (100-120 m2 de media), con un número limitado de habitaciones (3-6) y parcialmente iluminadas por ventanas exteriores. Se han documentado más de cuarenta apartamentos de este tipo en Ostia, agrupados por G. Hermansen (1982, 25-43) en 8 tipos. Destaca el tipo 1 o casette-tipo, por constituir el modelo básico de casa, el medianum (nº1) a modo de distribuidor, un número reducido de habitaciones no interconectadas (2 cubicula –nº 3 y 4– y una habitación grande –nº 2), y con exedra en uno de sus lados (nº 5). El número de habitaciones puede ser mayor y con estructura más compleja (apartamentos nº 2, 4, 6, 7), o menor e igualmente simple (apto. nº 3, 5, 8), pero la estructura asimétrica y la presencia del medianum como elemento distribuidor está presente en todos los modelos. Como ya hemos señalado, la insula es la manzana de casas, pero como era frecuente que algunos bloques de apartamentos ocuparan toda su superficie, este término se identifica en muchas ocasiones con bloques de apartamentos, de alquiler o propiedad. Destaca la conocida insula o casa de Diana (I,III,3-4) (Fig. 6) que presenta, por un lado, planta baja con tabernae y habitaciones o retrotiendas, que combina usos comerciales y habitativos en el exterior, y en el interior estructuras estrictamente habitativas, interpretadas como una domus o como tres apartamentos de pequeñas dimensiones. En las plantas superiores encontramos las extensiones de las tabernae y dos apartamentos de pequeñas dimensiones y pocas habitaciones, aunque iluminadas desde la calle o los patios interiores. En todos los casos se trata de estructuras simples, asimétricas y regidas por la utilidad. Hemos de reseñar, por tratarse de un caso paradigmático, el barrio popular de Thamugadi (Timgad, Argelia) (Romanelli, 1970) que en un entramado urbano hipodámico, heredero del precedente establecimiento militar, hallamos un conjunto de casas perfectamente cuadradas sin tablino, ni estructura axial, ni elementos de representación asumibles por la oligarquía, sirviéndonos de modelo para los barrios populares de ciudades sin la presión urbanística de ciudades como Ostia o Roma. Es obvio que en estos casos la estructura simple de estas áreas habitacionales no responden a parámetros culturales sino a cuestiones sociales, que harían tan Jaime Molina Vidal 134 Fig. 6. Insula de Diana de Ostia (I, III, 3-4)(Pelletier, 1982, 150, Figs. 131, 132 y 134). inútiles como inasequibles elementos de representación, sólo necesarios en ámbitos aristocráticos como las salas de recepción y paseo (atrios, peristilos), decoraciones suntuarias o división de áreas públicas y privadas de la casa. El problema que se plantea es que proporcionalmente éstos son los tipos de viviendas más comunes, aunque su escasa monumentalidad y el alejamiento de los patrones constructivos vitruvianos las posterguen a un segundo plano en la tradición académica. Necesariamente las oligarquías que habitaban las grandes viviendas en las que se repiten los atrios y peristilos son una minoría, por lo que cuando en ámbitos provinciales encontramos estructuras tan poco canónicas como éstas no sólo hemos de plantear interpretaciones culturales sino que hemos de ponerlas en relación con el bajo nivel social de sus propietarios: ausencia de necesidades de representación, mayor adaptación a funciones básicas, menores dimensiones, peores materiales de construcción o escasos aparatos decorativos. 4. Espacios serviles y viviendas humildes en el ámbito agrario: villas, granjas y villulae La villa rustica es una estructura predominantemente productiva pero que al albergar espacios domésticos ha servido también de referente para la organización de las viviendas. Obviamente el modelo que nos ha llegado de villa responde a estructuras de carácter oligárquico: suntuosas, monumentales, con áreas dedicadas al otium, y ricamente ornamentadas. Este tipo de estructuras no sólo presenta una separación entre la parte productiva (rustica, fructuaria) y habitacional (urbana), sobre todo a partir de época altoimperial, sino que incluso la parte reservada como vivienda del dominus presenta una división de funciones: representación (en torno al atrium y tablinum) y privada (cubicula, triclinia, oeci, etc.), además de las termas y otras áreas de ocio. Tanto las fuentes escritas (Catón, Varrón, Columella, Plinio el Joven,…), como la predominante tradición filológico-artística de la arqueología romántica, presente incluso en amplios sectores de la investigación actual, han ayudado a consolidar un paisaje agrario ocupado por grandes y lujosas villae. Este paisaje ha sido caracterizado por la investigación de una forma confusa, mezclando villas de tipo suburbano, esclavistas, de colonato, villas estrictamente de recreo o villas imperiales, explotaciones mercantiles y grandes latifundios. En realidad, la villa rustica es la estructura productiva tardorrepublicana característica. Se trata de grandes explotaciones esclavista de medianas dimensiones (300-350 iugera), no latifundios, que partiendo de una mínima producción para el autoconsumo, dedica la mayor parte de sus tierras a cultivos exportables (Catón, 3, 1-2) combinando viñedos, de forma preferente, con cereales y olivo. Estas explotaciones cultivadas de forma permanente por esclavos y dirigidos por un uilicus, contarían con el apoyo temporero de jornaleros (Marzano, 2007, 145), que en reducidas cantidades se mantuvieron en sus tierras, completando sus ingresos con estos servicios. La vocación mercantil de estas unidades de producción, por tanto, se plasma no sólo en su ubicación, cerca de importantes nudos de comunicación (ríos, vías, mar), sino también en los establecimientos industriales dependientes de las villas (prensas para vino o aceite, grandes almacenes, talleres externos para la producción de ánforas o tejas, etc.) (Molina Vidal, 1997, 183). Como concepto de referencia la villa rústica ha sufrido una evolución desde una perspectiva puramente literaria y claramente romántica, como modelo de hábitat suntuoso y ocioso de la oligarquía y los emperadores, hasta la más reciente concepción de núcleo Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma 135 Fig. 7. Espacios habitacionales subalternos, posiblemente para esclavos, en la domus de M. Emilio Scauro (Palatino, Roma) (Basso, 2003, 448, Fig. 158, de Carandini y Papi, 2006). productivo que combinaba funciones productivas y de esparcimiento nobiliario. Desde el punto de vista de la cultura material fue la publicación en 1985 de la Villa de Settefinestre (Carandini, 1985) la que marcó un hito cambiando de forma paradigmática la visión del mundo rural romano y de las villas. Carandini (1988) dibujaba un mundo rural de villas con un marcado carácter esclavista y mercantil, estructuras concentradas de grandes dimensiones y con una nítida separación de espacios de hábitat y producción, que han servido de modelo de referencia en las décadas sucesivas. No es éste el marco para desarrollar la necesidad de cuestionar el valor hegemónico y paradigmático de este modelo (Molina, 2008), pero sí al menos para destacar la gran variedad de estructuras rurales que se encuentran, sobre todo si nos alejamos de los modelos oligárquicos. En el escalón más bajo de las estructuras habitacionales romanas deberíamos encontrar las dedicadas a los esclavos, mal denominados de forma genérica como ergastula, un término que Columela (I, 6,3) en sentido estricto define como celdas de castigo para esclavos, y no exactamente a sus viviendas. Nuestro interés por este tipo de estancias radicaría en que se trataría de los alojamientos de menor nivel, más sencillos y que marcarían el nivel social más bajo, pero su identificación resulta difícil y conflictiva, pues se trata de unas estructuras muy mal conocidas y con modelos materiales de referencia muy dudosos. Más allá de algunos ejemplos poco dudosos, pero poco generalizables por tratarse de una villa imperial, como el sector de alojamiento servil de la Villa Adriana, la adscripción de estos espacios en ámbitos urbanos o rústicos genera amplios debates. En contexto urbano cabe destacar la posible área de residencia servil (Carandini, 1988; Basso, 2003, 448-450) hallada en los sótanos de la domus de M. Emilio Scauro (Palatino, Roma) (Fig. 7), discutido como tal e interpretado por algunos autores como un posible lupanar o un departamento de servicios externos o termales (Luigi, 1947; Tomei, 1995). El conjunto se articula en función de las sólidas cimentaciones del edificio formando bloques aislados de seis o siete cellae a las que se accede por una red de angostos y ordenados pasillos. Las estancias de reducidas dimensiones sólo permitirían albergar a uno o como máximo dos individuos, y presenta un estrecho lecho de obra. A esta parte semienterrada del edificio se accede por una entrada independiente y mantiene elevados niveles de aislamiento respecto a la planta noble que se le superpone. Tampoco los ejemplos de ergastula que se suelen utilizar como referencia para las grandes villas esclavistas itálicas son modelos incuestionables. Las áreas señaladas como de alojamiento esclavista en la propia villa de Settefinestre (Carandini, 1988) presentan diáfanos espacios de comunicación directa con áreas de uso común de la parte urbana. De igual forma hay elementos para poner en duda los espacios serviles de la conocida Villa dei Volusii, en Lucus Feroniae cerca de Roma, que presentan algunas estancias excesiva y ricamente ornamentadas para tratarse de un departamento esclavista. Podríamos acumular más ejemplos dudosos de ergástula (Marzano, 2007, 147-148) pero creemos que sería más útil la característica básica atribuida por las fuentes escritas a estos espacios habitativos serviles: su ubicación semienterrada, en sótanos, en los denominados criptopórticos. Esta característica la cumplen algunos conjuntos como el de la domus de M. Emilio Scauro, y no otros como la villa de Settefinestre, por lo que, en el estado actual de conocimiento arqueológico, creemos que se hace difícil establecer modelos o tipologías claras sobre este tipo de alojamiento y espacios de habitación servil (Marzano, 2007, 145). En el ámbito rural no sólo había grandes villas, esclavistas o no, sino que sobre todo a partir de los 136 Jaime Molina Vidal Fig. 8. Tipos de villa asimétricas del noroeste de Europa según D. Perring (2002, Figs. 11, 13, 16 y 17). estudios de territorio se está documentando una amplia gama de explotaciones compuesta por granjas, villulae, vici, pagi, e incluso diversos tipos de villae. La mayor parte de estas estructuras presentan espacios habitativos funcionales, sin estancias de representación, por lo que frecuentemente carecen de atrium, alae y tablinum, dado su carácter aristocrático. Nuevamente cabría llamar la atención sobre el carácter predominante de este tipo de estructuras en el ámbito agrario, como hemos destacado anteriormente para el urbano. Sin embargo, su escasa monumentalidad ha generado una tradicional indiferencia entre la «arqueología filológico-romántica» y la menor calidad de sus materiales constructivos ha dificultado la localización de sus restos. No obstante no se pueden obviar elementos de tradición o parámetros culturales a la hora de configurar los espacios habitativos de las villas en ámbitos no estrictamente itálicos, ya que son especialmente abundantes los ejemplos de villas de planta no simétrica ni axial en ámbitos provinciales. En el estudio de J.T. Smith (1997) sobre la estructura social de las villas, basado en casos esencialmente del noroeste europeo, destacan dos tipos esenciales: «hall houses» y «row-type houses». Entre las estructuras lineales y menos simétricas destacan las de menor tamaño (Smith, 1997, 102-105) muchas con tan sólo dos o tres estancias, y en otras ocasiones incluso de una sola cella, que en su conjunto harían referencia a granjas o pequeños establecimientos campesinos, absolutamente alejados del concepto canónico de villa mercantil. Llama la atención las semejanzas formales de algunas de estas estructuras con otras de la misma Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma época en regiones muy alejadas como se ve en Lusitania en el territorium de Ossonoba (Teichner, 2013, 143-144) y Emerita Augusta (Sánchez Barrero, 2013, 297) o en otros ejemplos de los territorios galos de Lorraine (Georges-Leroy et al., 2013). Del mismo modo cabe destacar el estudio realizado para Britania por D. Perring (2002) en el que se evidencia una gran variedad de tipos y formas de estructuras rurales. Más allá de la perduración de formas claramente indígenas relacionadas con la Edad del Hierro, como las casas de planta circular, hasta los siglos ii-iv d.C., cabe destacar la variedad de casas denominadas romano-británicas. Se constata un importante grupo de casas/granjas adscribibles a los tipos «strip buildings» y «row-type town houses» que destacan por la disposición lineal y alargado de sus espacios, sin habitaciones centrales distribuidoras (tipo atrio) y por la organización funcional de sus espacios, lo que por dimensiones, estructura, forma y asimetría las aleja de los modelos de villa canónicos (Fig. 8). Vemos una gran variedad de estructuras predominantemente de planta alargada y con un limitado número de habitaciones que van de sólo tres a un número máximo de seis o siete, como ocurría con viviendas de semejante tamaño en Ostia (apartamento con «medianum») y otras casas e insulae anteriormente reseñadas de ámbito urbano. Nos encontramos ante un nuevo caso de estructuras habitativas inspiradas por la funcionalidad más que por la proyección o la representación social de sus propietarios. Podría parecer que este tipo de estructuras son una excepción de áreas periféricas del imperio, pero las investigaciones sobre el poblamiento rural romano de la última década ponen de manifiesto la abundancia, si no el predominio de este tipo de asentamientos campesinos, granjas o villulae. Para la provincia Tarraconense tenemos recientes datos sobre el predominio de los establecimientos rurales frente a las villas en plena época romana como se observa en los territorios de Gerunda y Emporiae (Plana y De Prado, 2013, 57); el Ager Tarraconensis (Prevosti, López y Fiz, 2013, 105-106), el territorio de Dianium (Grau y Molina, 2013, 63), o los de Ilici, Lucentum y Allon (Frías, 2010). Para la Galia transalpina son muy numerosos los casos en los que predominan estos asentamientos rurales de pequeño tamaño como se observa en los territorios de la Aquitania septentrional (Gandini, Dumais y Laüt, 2013, 77-78) y meridional (Colleoni et al., 2013, 221); en la Narbonense, entre Nimes y Lattes (Bermond et al., 2013, 93-95); la Narbonense oriental y los Alpes marítimos (Bertoncello y Lautier, 2013, 206-208), o en el norte de Galia (La Picardie y La Flandre septentrional) (Bayard y De Clercq, 2013, 168-169). Por no mencionar los crecientes ejemplos documentados en territorios propiamente itálicos como el ager Cosanus y otros territorios de Etruria (Carandini, Cambi y Celuzza, 2002); valle del Potenza (Percossi, Pignocchi y Vermeulen, 2006) o el valle del Tiber (ampliamente atestiguado en las innumerables publicaciones derivadas del Tiber Valley Project de la British School at Rome’s). 137 5. Conclusión: funcionalidad frente a representación A lo largo de este trabajo hemos tratado de documentar la enorme variedad tipológica de espacios residenciales que se dan en la antigua Roma, tanto en ámbito rural como urbano, contrariamente a la imagen consolidada de vivienda aristocrática convertida en paradigma de referencia por la investigación. Superados el esquema axial y simétrico, la búsqueda de la perspectiva o la articulación de espacios a partir del núcleo atrium-alae-tablinum, como único modelo de organización de los espacios domésticos, hemos tratado además de ajustarlo a su contexto social: las oligarquías romanas. ¿Quién va a construirse una casa con tablinum y alae si éstas son las dependencias donde se ubican las esencias familiares (registros, documentos, archivos, recuerdos) y en la que se realiza el principal acto de representación social del pater familias? Necesariamente sólo las clases oligárquicas, o las que aspiran a serlo, van a precisar de ese tipo de espacios, y sin necesidad de estadísticas podemos afirmar que eran una minoría, dada la propia naturaleza de la sociedad romana con clases medias reducidas. La gran mayoría de la población no va a necesitar distinguir ámbitos públicos o privados en sus viviendas, puesto que no tienen vida pública, ni pretenden tenerla. Al mismo tiempo esta imagen no puede desligarse del problema historiográfico que han arrastrado las investigaciones históricas al proyectar de forma reiterada modelos oligárquicos del presente hacia el pasado, el imperio Romano en este caso, generando imágenes sesgadas de una sociedad que parecía exageradamente opulenta y ociosa. Si como viene haciéndose en las últimas décadas, preferentemente desde el ámbito de la arqueología, nos desprendemos de una perspectiva «presentista» y oligárquica podremos aproximarnos a temas relacionados con la sociedad romana y, en este caso, la articulación de sus espacios domésticos de una forma más natural. Hemos querido acompañar estas afirmaciones con datos estadísticos (Wallace-Hadrill, 1994), para los casos de Pompeya y Herculano, para poder constatar de una forma fehaciente que los modelos aristocráticos de vivienda son minoritarios. Conscientes de que los datos de algunas fuentes como los Regionarios pueden ser dudosos o ambiguos no podemos obviar la imagen que proyectan de una Roma edificada en altura y fuertemente empobrecida en gran parte de su trama urbana y sus construcciones. Situación e imagen que de forma paralela las evidencias materiales se están encargando de confirmar. Finalmente quisiéramos destacar un elemento que pretende animar el debate sobre la interpretación de los espacios domésticos y de producción romanos que no se ajustan al modelo de domus o villa predominantes: el componente social y económico en los mecanismos que configuran los espacios domésticos y de ocupación del territorio. Es decir, queremos hacer hincapié 138 Jaime Molina Vidal en que a la hora de interpretar los restos arqueológicos de una granja o pequeño asentamiento campesino, que no responden al modelo villa, no podemos utilizar tan sólo argumentos de tipo cultural para explicar la configuración de sus espacios. También habremos de valorar necesariamente la funcionalidad social y económica de dichas estructuras, junto a la consideración de otro tipo de parámetros relevantes entre los que, por supuesto, encontramos los culturales. Podemos concluir como empezamos, destacando la necesidad de relativizar el valor de la representación pública en grupos sociales subalternos, dependientes o que, en general, rondaban los niveles de la subsistencia. En estos casos tan populares la casa se convierte en un verdadero hábitat privado de características básicas en la que el canon vitrubiano queda adulterado y la venustas o la firmitas quedan anuladas por la utilitas. Bibliografía AA.VV., 1990: Pompei. Pitture e mosaici I-II, Regio I, Roma. Basso, P., 2003: «Gli alloggi servile», Basso, P., Ghedini, F., (eds.), Subterraneae domus. Ambientiresidenziali e di servizio nell’edilizia private romana,, 443-459, Caselle di Sommacampagna. Bayard, D., De Clercq, W., 2013: «Organisation du peuplementet habitatsen Gaule du Nord, confrontation de deux exemples régionaux. La Picardie et la Flandre septentrionale», Fiches, J. L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, PULM, 161-180, Montpellier. Bermond, I., Buffat, J., Fiches, P., Garmy, P., Pellecuer, Chr., Pomarèdes, H., Raynaud, Cl., 2013: «Nîmes en Narbonnaise, essai sur la géographie des territorires à l’échelle de la cité», Fiches, J. L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coord.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, Pulm, 83-98, Montpellier. Berry, J., 1997: «Household artefacts: re-interpreting roman domestic space», Laurence, R., Wallace-Hadrill, A., (eds.), Domestic space in the roman world: Pompeii and Beyond, Suppl. JRA, 22, 155-195. Bertoncello, Fr., Lautier, L., 2013: «Formes et organisation de l’habitat en Narbonnaise orientale et dans les Alpes Maritimes (cités de Fréjus, Antibes, Vence et Briançonnet», », Fiches, J. L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coord.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, PULM, 195-212, Montpellier. Binford, L., 1981: «Behavioral archaeology and the «Pompeii Premise»», JAR, 37 (3), 195-208. Carandini, A., 1985: Settefinestre una villa schiavistica nell’Etruria romana, Módena. Carandini, A., 1988: Schiavi in Italia. Gli instrumenti pensanti dei Romani fra tarda Repubblica e medio Impero, Roma. Carandini, A., Ricci, A., (ed.), 1985: Settefinestre: Una Villa schiavistica nell’Etruria romana, Modena. Carandini, A., Cambi, F., Celuzza, M., 2002: Paesaggi d’Etruria: Valle dell’Albegna, Valle d’Oro, Valle del Chiarone, Valle del Tafone: progetto di ricerca italo-britannico seguito allo scavo di Settefinestre, Roma. Carandini, A., Papi, E, 2006: Palatium e Sacra via II. L’età tardo-repubblicana e la prima età imperiale (fine del III secolo a.C. – 64 d.C.), Bollettino di Archeologia, 59*60, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma. Carcopino, J., 1993 (1939): La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio, Madrid. Castagnoli, F., Cecchelli, C., Zocca, M., 1958: Topografia e urbanistica di Roma, Bologna. Coarelli, F., 1995: Roma. Guide Archeologiche Laterza, Roma-Bari. Colleoni, F., Petit-Aupert, C., Sillières, P., 2013: «Paysages ruraux et formes de miseen valeur des campagnes en Aquitaine méridionale (cités d’Auch, d’Eauze et de Lectoure) », Fiches, J. L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, PULM, 213-222, Montpellier. De Albentis, E., 1990: La casa dei romani, Milano. Fernández Vega, P. A., 2003: La casa romana, Madrid. Frías Castillejo, C., 2010: El poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la ciudad romana de la Vila Joiosa (siglos II a.c.-VII d.c.). Bases para su estudio, Alicante. Gandini, C., Dumais, Fr., Laüt, L., 2013: «Paysages économiques du territoire des Bituriges Cubes: approche comparée de trois modes d’occupation du sol», Fiches, J. L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, Pulm, 67-82, Montpellier. Georges-Leroy, M., Laffite, J., D., Feller, M., 2013: «Des paysages ruraux antiques contrastés dans les cités des Leuques et des Médiomatriques: effet de source ou répartition différentielle des établissements dans l’espace rural?», Fiches, J. L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, Pulm, 181-194, Montpellier. Grahame, M., 1999: «Reading the roman house: the social interpretation of spatial order», Proceedings of III Trac Conference, 48-74, Cruitnhe Press, Glasgow. Grahame, M., 2000: Reading Space: Social Interaction and Identity in the Houses of Roman Pompeii, BAR, International Series, 886, Archaeopress, Oxford. Grau Mira, I., Molina Vidal, J., 2013: «Diversité territoriale et modes d’explotation des paysages ruraux du sud de la Tarraconaise (II siècle av. J.-C.– II siècle apr. J.-C.», Fiches, J. L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, PULM, 59-66, Montpellier. Gulino, R.M., 1987: Implications of the spatical arrangement of tabernae at Pompeii, Region One, UMI, Ann Arbor. Hermansen, G., 1982: Ostia: Aspects of Roman City Life, Edmonton, Alberta. Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma Hoffmann, A. H., 1979: «L’Architettura», Zevi, F., (ed.), Racolta di studi per il decimonono centenario dell’eruzione vesuviana, Pompei, 79, 97-118, Napoli. Kaiser, A., 2001: The Urban Dialogue: An analysis of the use of space in theRoman city of Empúries, Spain, BAR, International Series, 901, Archaeopress, Oxford. Laurence, R., 1994: Roman Pompeii: space and society, Routledge, London. Luigi, G., 1947: «Caupona sive lupanar», Monumenti minori del Foro romano, 139-150, Roma. Maiuri, A., 1958: Ercolano. i nuovi scavi (1927-1958), I, Roma. Marinucci, A., Falzone, S., 2001: «La Maison de Diane (I iii 3-4),», Descoeudres, J. P., (ed.), Ostia: Port et porte de la Rome Antique, 230-44, Geneva. Marzano, A., 2007: Roman Villas in Central Italy: a social and economic history, Leiden – Boston. Molina Vidal, J., 1997: La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior (ss.II a.C.-II d.C.), Alicante. Molina Vidal, J., 2008: «La villa romana: de las fuentes escritas a la creación del concepto histórico», Revilla Calvo, V., González Pérez, J. R., Prevosti Monclús, M., (eds.), Actes del Simposi: Les vil·les romanes a la Tarraconense, Vol. I, 37-48, Barcelona. Overbeck, J., Mau, A., 1884: Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken, Leipzig. Pavolini, C., 1989: Ostia. Guide Archeologiche Laterza, Roma-Bari. Pelletier, A., 1982: L’urbanisme romain sous l’Empire, Paris. Percossi, E., Pignocchi, G., Vermeulen, F., (eds.), 2006: i siti archeologici della Vallata del Potenza, Ancona. Perring, D., 2002: The roman house in Britain, LondonNew York. Pesando, F., 1987: Oikos e ktesis. La casa greca in età classica, Perugia. Plana Mallart, R., De Prado Cordero, G., 2013: «Les modalités du peuplement d’époque romaine dans la partie central de l’Empordà: de l’oppidum d’Ullastret aux 139 civitates d’Emporiae et de Gerunda», Fiches, J-L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, Pulm, 49-58, Montpellier. Prevosti, M., López, J., Fiz, I., 2013: «Paysage rural et formes de l’habitat dans l’ager Tarraconensis», Fiches, J-L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, Pulm, 99-108, Montpellier. Romanelli, P., 1970: Topografia e archeologia dell’Africa romana, Enc. Classica X, VII, Torino. Ruiz Valderas, E., (coord.), 2001: La casa romana en Carthago Nova, Murcia. Sánchez Barrero, P. D., 2013: «El paisaje agrario romano en las proximidades de Augusta Emerita», Fiches, J-L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, Pulm, 293-302, Montpellier. Smith, J.T., 1997: Roman villas. A study in social structure, London-New York. Soler Huertas, B., 2001: «La arquitectura doméstica en Carthago Nova. El modelo tipológico de una domus urbana», Ruiz Valderas, E., (coord.), La casa romana en Carthago Nova, Murcia, 55-82. Teichner, F., 2013: «El territorium de Ossonoba (Lusitania): economía agrícola y economía «marítima»», Fiches, J-L., Plana Mallart, R., Revilla Calvo, V., (coords.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, Pulm, 137-148, Montpellier. Tomei, M.A., 1995: «Domus oppure lupanar? i materiali dello scavo Boni della «casa repubblicana» a ovest dell’arco di Tito», MEFRA, CVII, 549-619. Wallace-Hadrill, A, 1994: Houses and society in Pompeii and Herculaneum, Princeton, New Jersey. Watts, C. M., 1987: A pattern language for houses at Pompeii, Herculaneum and Ostia, UMI– Ann Arbor. Zaccaria Ruggiu, A.P., 1995: Spazio privato e spazio pubblico nella città romana, Coll. École Française de Rome, 210, Roma. summarY In this paper I present the large typological variety of residential spaces that occur in ancient Rome, both in rural and urban environments. This complexity contradicts the consolidated image of the aristocratic house converted into a paradigm for research. The frequent articulation of spaces from the atrium-alae-tablinum nucleus, as a unique model of organization of domestic spaces, must be adjusted to their social context: Roman oligarchies. Who is going to build a House with tablinum and alae if these are dependencies where are located the family essences (records, documents, files, memories) and in which families is the main act of social representation of pater? Necessarily only oligarchic classes will require that kind of spaces, and without statistics, we can say that they were a minority, given the nature of unequal Roman society. The vast majority of the population was common people without the social needs related to public life. At the same time, this image is linked to the historiographical tendency to project oligarchic models from the present to the past. The Roman Empire in this case, is presented as a society that seemed overly opulent and idle. The recent research, mainly from the archaeological perspective, approach issues relating to Roman society and the articulation of their domestic spaces in a more equilibrated way. The problem is that most of the population did not live in the housing model commonly projected by historiographic production, but in popular housing that written sources associated with terms like home, 140 Jaime Molina Vidal tuguria, insulae, cenaculae or villulae. After characterize these living spaces from written sources, we will contrast them with various examples provided by archaeology. The house of Graticcio in Herculano or houses type Hoffmann of modest dimensions provides some examples. This type does not have lobby and opens in a quadrangular space presumably associable to the so-called atrium testudinatum, that would not be proper of an atrium, but a room of versatile functions, given that articulates not rooms to its around. They do not present tablinum or alae, displacing the living areas to an upper floor. I present the detailed case of Ostia characterized by the abundance of buildings and dwellings of modest dimensions and apartments (cenaculae), insulae, or humble living structures. I draw attention to the “story” buildings and called “apartments with separating” characterized by the replacement of the atrium by a distributor space (medianum) which configures an asymmetric flow direction (Hermansen 1982: 1824). This type of houses has modest size (100-120 m2 on average), with a limited number of rooms (3-6) and partially lit by exterior windows. At the same time I accompany these statements with statistical data from Pompeii and Herculaneum which establish in a reliable manner that aristocratic housing models are minority. We can not ignore the projected image of Rome built in height and heavily depleted much of its urban layout and buildings. Situation and image which the archaeological record confirms. The nest part is devoted to the servile spaces and humble homes in the agricultural field: villas, farms and villulae. This section begins by highlighting the predominantly productive character of the villa rustica, a structure that also houses domestic spaces that have been used to articulate the oligarchic model of agricultural holding: sumptuous ornamentation, monumental, with rich areas dedicated to the otium. This type of structures presents a separation between the productive (rustic, usufruct) and residential (urban) parts from the Early Empire. Even the part as the dominus housing presents a division of functions: representation (around the atrium and tablinum), private (cubicula, triclinia, oeci, etc.) as well as hot springs and other areas of entertainment. Both written sources (Cato, Varro, Columella, Plinio the younger,...), as the predominantly artistic tradition of romantic archaeology, present even in large sections of the current research, have contributed to consolidate an agricultural landscape occupied by large and luxurious villae. However, this rural landscape has been characterized in a way confusing, mixing different types of villas: suburban, slave, colonial, villas strictly recreational or imperial villas, commercial farms and large estates. On the opposite side of the Roman rural housing structures are those devoted to the slaves, incorrectly referred to generically as ergastula, a term that Columella (I, 6. 3) strictly defined as punishment cells for slaves, and not exactly to their homes. This type of rooms would be simpler accommodation and that they would mark the lowest social level. But their identification is difficult and conflictual, as they are very poorly known structures and with very dubious archaeological models. In urban context, I include the possible area of servile residence found in the basement of the domus of M. Emilio Scauro (Palatino, Rome). This area has been discussed and interpreted by some authors as a possible lupanar or a department of thermal or external services. The ergastula examples that are often used as a reference for the large slave italics villas are not unquestionable models. The designated areas as of slaveholding accommodation in the villa of Settefinestre present open spaces with direct communication with common areas. Similarly, there are elements to put in doubt the servile spaces of the well known Villa dei Volusii at Lucus Feroniae near Rome, presenting some excessive and rich ornamented rooms to house a slave group. The rural landscape not only had large villas, but it is documented a wide range of agricultural complex consisting of farms, villulae, vici, pagi, and even different types of villae. Most of these structures are functional and residencial spaces, without representation rooms, so often lack alae, atrium and tablinum. Again I call attention to the predominantly character of this type of structures in the rural areas, as we have previously featured for the urban environment. However, the modest monumental character of these residences has generated a traditional indifference to some artistic-archaeological schools and the lower quality of the building materials has made it difficult discovers these farms. However, abundant examples of villas without symmetrical and axial plant in provincial areas provide the model of different residences in rural areas. For example, the study for Britain by D. Perring presents evidence of a wide variety of types and forms of rural structures which differs from the canonical models of villa. Finally, I would like encourage the debate on the interpretation of the Roman domestic and production spaces which do not conform to the predominant domus or villa model. In my opinion, the social and economic component is the mechanisms that shape the domestic spaces and settlement patterns. When interpreting the archaeological remains of a farm or small peasant settlement, that do not respond to our villa, not can use only cultural arguments to explain the configuration of their spaces. We also must necessarily assess the social and economic functionality of these structures, along with the consideration of other relevant parameters among which, of course, we find the cultural. Therefore, It is important to equilibrate the excess value of public representation on the subordinate, dependent social groups living in the subsistence levels. In this popular type of houses, the venustas or firmitas (in Vitruvian terms) was invalided by the utilitas.
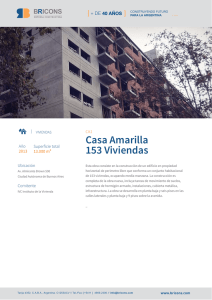
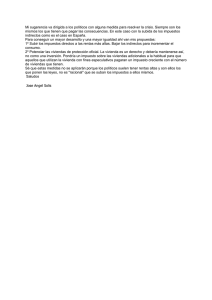
![Alegato final, Juicio popular a Macri (10 10 2013).pdf [69,09 kB]](http://s2.studylib.es/store/data/002552960_1-7dee895033128a56a7059af49a5f151d-300x300.png)
