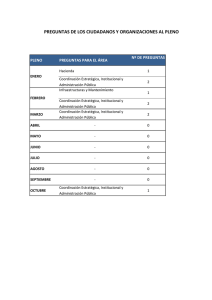AUDITORIA EN EMPRESAS AGROPECUARIAS
Anuncio
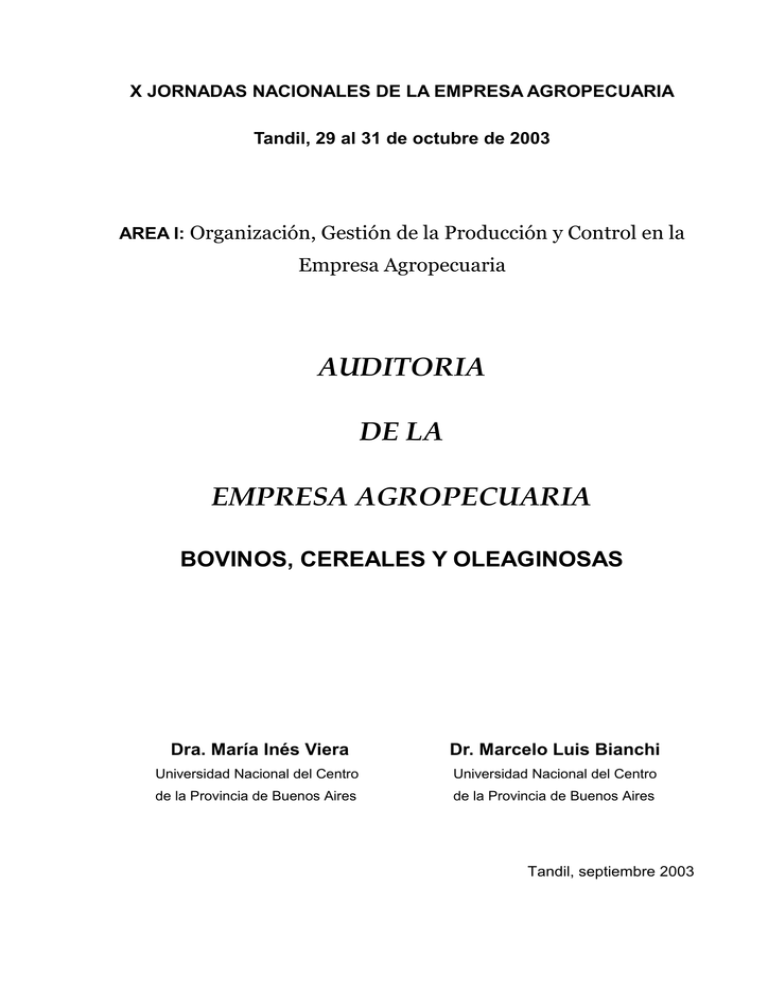
X JORNADAS NACIONALES DE LA EMPRESA AGROPECUARIA Tandil, 29 al 31 de octubre de 2003 AREA I: Organización, Gestión de la Producción y Control en la Empresa Agropecuaria AUDITORIA DE LA EMPRESA AGROPECUARIA BOVINOS, CEREALES Y OLEAGINOSAS Dra. María Inés Viera Dr. Marcelo Luis Bianchi Universidad Nacional del Centro Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires de la Provincia de Buenos Aires Tandil, septiembre 2003 RESUMEN El objetivo del presente trabajo es brindar a los profesionales que desarrollan auditorias de empresas agropecuarias algunas herramientas prácticas para facilitar su tarea. En otras palabras, no se tiene por objeto realizar un tratado de auditoría, muy por el contrario se busca proponer algunas pautas para acercar a los profesionales a la realidad económica de estos tipos de entes. Podemos citar la definición de “actividad agropecuaria” del Informe Nº 19 del Área de Contabilidad del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT): “Consiste en producir bienes económicos a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y la naturaleza, para favorecer la reproducción, el mejoramiento y/o el crecimiento de plantas y animales.”, y se agrega: “ La característica distintiva de esta actividad es la obtención de productos en los que interviene el crecimiento vegetativo. Esto las diferencia notoriamente de otras actividades productivas.” Del proceso de realización de la auditoría los puntos analizados en el presente trabajo son el 2.1 y el 2.5 de la Resolución Técnica 7, que textualmente dice: ”2.1. Obtener un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones y sistemas, las normas legales que le son aplicables, las condiciones económicas propias y las del ramo de sus actividades.” “2.5. Reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría: ...“ Realizamos en el presente una reseña de las actividades desarrolladas en explotaciones ganaderas y agrícolas de la zona para introducirnos en el “conocimiento apropiado del ente”. En cuanto a la obtención de “elementos de juicio válidos y suficientes” se describen posibles tareas a desarrollar por un auditor. Las tareas mencionadas son adaptaciones prácticas y específicas de los procedimientos globales y genéricos establecidos por la citada Resolución Técnica. Dentro de estas características propias podemos mencionar algunas debilidades observadas en este tipo de entes referidas al control interno, tema que es tratado especialmente. Asimismo, se analizan también las principales implicancias en los rubros de un Estado de situación patrimonial. AUDITORIA EN EMPRESAS AGROPECUARIAS 1. INTRODUCCIÓN Las empresas agropecuarias tienen características propias que la diferencian de cualquier otra actividad económica. Estas características distintivas son la causa por la que la doctrina está estudiando la emisión de una norma específica para la preparación y exposición de sus estados contables. Ya existe el Informe Nº 19 del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) que trata el tema. Los antecedentes del Informe N° 19 son muy extensos y demuestran la preocupación por parte de los profesionales de Ciencias Económicas en tratar los aspectos contables de estos entes, creemos que estos estudios deben ser complementados con el tratamiento desde el punto de vista de la auditoría. Asimismo, en materia de normas internacionales, la NIC 41 “Agricultura” también trata el tema en cuestión y fue aprobada en diciembre de 2000, con vigencia para los estados financieros que cubran períodos contables cuyo comienzo sea a partir de enero del 2003. El objetivo del presente trabajo es brindar a los profesionales que desarrollan auditorias de empresas agropecuarias algunas herramientas prácticas para facilitar su tarea. En otras palabras, no se tiene por objeto realizar un tratado de auditoría, muy por el contrario se busca proponer algunas pautas para acercar a los profesionales a la realidad económica de estos tipos de entes. Es claro que la mayoría de los procedimientos de auditoria tradicionales son adaptables también en la empresa agropecuaria. El problema se plantea cuando los procedimientos citados por la doctrina como “típicos” no son aplicables en sentido estricto. Cuando esto sucede, el auditor debe desarrollar su tarea mediante los denominados procedimientos “alternativos” ¿Cuáles son los procedimientos alternativos a aplicar?. En busca de una respuesta desarrollaremos el presente trabajo. 2. EMPRESA AGROPECUARIA Es necesario ubicar al sector dentro del esquema que plantea la Ciencia Económica, en el largo proceso que se inicia con la obtención de los bienes que van a satisfacer las necesidades del hombre, su adecuación para tal fin, y que finaliza con su utilización o consumo. Las dos primeras etapas señaladas en este proceso se engloban en el concepto de producción, pero tienen características netamente definidas por numerosos aspectos, que derivan todos de una distinción fundamental. En la primera, es la naturaleza la que lo realiza, y el hombre obtiene de ella, mediante la extracción, los bienes, que solo en una medida inmaterial son aptos para satisfacer en forma directa, sus necesidades. Para ello requieren una adecuación o transformación, que se torna mas compleja a medida que se desarrolla la humanidad. Este proceso, que constituye la segunda etapa, es realizado por máquinas, que el hombre ha producido y utiliza a tal efecto. Debido a estas características, a los bienes de la primera etapa se los conoce como primarios, pues sirven de base o materia prima para la otra etapa, que se denomina industrial, su producción es en consecuencia bienes industriales. Las actividades dedicadas a la producción de bienes primarios pueden clasificarse en tres grandes grupos: producción agropecuaria, producción pesquera y explotación minera. La producción agropecuaria racional transforma la potencialidad de la naturaleza en producción real, logrando, con la aplicación de técnicas adecuadas, la máxima cantidad de bienes, sin agotar ni degradar esa potencialidad productiva, y muchas veces aumentándola. La empresa agropecuaria es la dedicada a la producción de bienes agrícolas y ganaderos con el objeto de su comercialización. En este esquema podemos citar la definición de “actividad agropecuaria” del Informe Nº 19 del Área de Contabilidad del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT): “Consiste en producir bienes económicos a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y la naturaleza, para favorecer la reproducción, el mejoramiento y/o el crecimiento de plantas y animales.”, y se agrega: “ La característica distintiva de esta actividad es la obtención de productos en los que interviene el crecimiento vegetativo. Esto las diferencia notoriamente de otras actividades productivas.” Como podemos observar la definición establecida por el Informe 19 además de coincidir con la analizada anteriormente, profundiza la caracterización y explica que el crecimiento vegetativo, la capacidad de las plantas y animales de autogenerarse y reproducirse, es la principal diferencia que existe entre estas actividades y el resto de las actividades económicas. Es debido a este crecimiento vegetativo, distintivo de las empresas agropecuarias, que las mismas son analizadas por la profesión en forma específica. Se trata de establecer la mejor exposición de la información contable de las actividades desarrolladas por estas empresas. Opinamos que es también necesario adaptar conceptos vigentes de auditoria contable a la especificidad del proceso de producción agropecuario. La Norma Internacional de Contabilidad número 41 (NIC 41) utiliza algunas expresiones terminológicas que difieren del significado conceptual. Por ejemplo, el título de la NIC es Agricultura, y dice que “…la actividad agrícola cubre una gama de actividades diversas, por ejemplo engorde de ganado”. El concepto que da la Real Academia Española de Agricultura es “labranza o cultivo de la tierra”. Es decir que la NIC no efectúa una distinción clara entre actividades agrícolas y ganaderas. En el presente trabajo, nos dedicaremos a analizar las explotaciones de bovinos y daremos pautas para analizar en explotaciones agrícolas, siendo las mismas solo un ejemplo de como es necesario adecuar los conocimientos básicos de auditoria a una realidad diferente. 3. LA AUDITORÍA COMO PROCESO El proceso de formación de juicio descripto por Mautz es el siguiente: “1. Identificación de las afirmaciones a ser examinadas 2. Evaluación de la relativa importancia de las afirmaciones 3. Reunión de la información necesaria o de la evidencia respecto a las afirmaciones, con el fin de capacitarse para emitir una opinión informada. 4. Evaluación de la evidencia como válida o no válida, pertinente o no pertinente, suficiente o insuficiente. 5. Formulación de un juicio respecto a la razonabilidad de las afirmaciones en cuestión.” La Resolución técnica Nº 7 “Normas de Auditoría” toma como base este método, estableciendo 5 pasos: 1. Conocimiento apropiado del ente 2. Identificación del objeto del examen y de las afirmaciones a ser examinadas 3. Planificación del trabajo de auditoría 4. Obtención de elementos de juicio válidos y suficientes 5. Emisión del informe Al realizar un análisis de los pasos establecidos, consideramos que necesitan un análisis especial los puntos 1. y 4. de la mencionada resolución. Textualmente dicen: ”2.1. Obtener un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones y sistemas, las normas legales que le son aplicables, las condiciones económicas propias y las del ramo de sus actividades. “2.5. Reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría: .... “ Realizaremos una breve reseña de las actividades desarrolladas en explotaciones ganaderas para introducirnos en el “conocimiento apropiado del ente”. En cuanto a la obtención de “elementos de juicio válidos y suficientes” se describen posibles tareas a desarrollar por un auditor. Las tareas mencionadas son adaptaciones prácticas y específicas de los procedimientos globales y genéricos establecidos por la citada Resolución Técnica. 4. AUDITORIA EN EMPRESAS AGROPECUARIAS 4.1. Conocimiento apropiado del ente En lo referido a este punto en particular, la Resolución Técnica 7 expone el siguiente concepto: “Obtener un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones y sistemas, las normas legales que le son aplicables, las condiciones económicas propias y las del ramo de sus actividades” Como sabemos, la base de una buena auditoría está en explorar y explotar este punto, no sólo para tener un acabado manejo de las fuentes de información, sino, y sobre todo, para ver de qué manera puede llegar a impactar en los Estados Contables del ente auditado determinados acontecimientos internos o externos. 4.1.1. Conocimiento del ente en sí mismo Las características más salientes que tenemos que tener en cuenta son variadas. La organización jurídica de las explotaciones agropecuarias determina que menos del 5 % son Sociedades regularmente constituidas, siendo el resto mayoritariamente de personas físicas. Refiriéndonos a las características propias de la actividad, distinguimos en las explotaciones de ganado bovino algunas particularidades con respecto al estándar de los entes. La ganadería bovina es la rama de la actividad agropecuaria dedicada a la producción de hacienda vacuna. El objetivo final de esta producción es la colocación en el mercado de productos que son adquiridos para su faena. Ya en esta etapa cubren diversas necesidades de consumo, para las cuales se requieren distintos tipos de hacienda, por diferentes categorías (terneros, novillitos, novillos, vacas consumo, vacas conserva, toros, etc.). La ganadería bovina comprende entonces un largo proceso, que se inicia con la selección de tipos raciales, se concreta con el nacimiento del vacuno, continua con su crianza y engorde, y termina con su colocación en los mercados. En este proceso hay varias etapas a cumplir, que constituyen diversas actividades especificas dentro de la actividad general de la ganadería bovina. Esas actividades especificas tienen diferentes objetivos de producción física. las actividades a considerar, entonces son: cría, invernada y cabaña. La cría bovina es la rama de la ganadería cuyo objetivo es la producción de terneros. La actividad de invernada es el engorde de animales con el objeto de venderlos en condiciones de ser faenados para satisfacer las demandas del consumo interno y las exportaciones. La cabaña es la rama cuya actividad es la producción de animales de raza, con el objeto de su comercialización como reproductores. Si hablamos de explotaciones dedicadas a la agricultura, en el trabajo se tratarán aspectos de las producciones cuya actividad es la obtención de granos. Tomando algunos aspectos de “La empresa agropecuaria” de Maino y Martínez, y adaptándolo a nuestros tiempos, podemos recordar que las actividades se pueden clasificar conforme a las siguientes pautas: A- Por la época de producción, su estacionalidad: A. 1- Granos de cosecha fina: se consideran en este grupo a todos aquellos que se producen con cultivos que se siembran en otoño - invierno, cumplen su ciclo de desarrollo en invierno - primavera y se cosechan en primavera - verano. A. 2- Granos de cosecha gruesa: son todos aquellos que deben ser sembrados por sus requerimientos a fines de invierno o en primavera, cumplen su ciclo durante la primavera y el verano y son cosechados a fines del verano o en otoño. B- Por las características de los granos, es decir por las posibilidades de su utilización. B. 1 - Cereales: es el conjunto de granos farináceos, se utilizan principalmente como materia prima en la producción de harinas. B. 2 - Oleaginosos: aquellos que se utilizan como materia prima para producir principalmente aceites para consumo humano o utilización industrial. Tomamos como base la clasificación de la época del año en que se desarrolla el cultivo y la relacionamos con la fecha de cierre de ejercicio anual de la empresa agropecuaria. Realizado este primer análisis podemos llegar a determinar en que etapa del proceso productivo se encuentran los cultivos de la empresa. En lo referente al proceso de la información y salidas del sistema contable, una particularidad que tienen estos entes es que generalmente es el mismo auditor quien tiene a su cargo los registros contables. Este hecho, como está tratado en el Informe 12 del Área Auditoría del CECyT, podría llevar a generar un problema de riesgo de auditoría si no se logra el contraste necesario entre registración y control. 4.1.2. Información sobre el ambiente En lo relativo a la información sobre el ambiente, se debe tener en cuenta especialmente por aspectos tales como el tipo de bien que comercializa el ente, los insumos necesarios, el clima, el ambiente legal. Al producir y vender hacienda vacuna, y ser considerada esta un bien de cambio fungible, con mercado transparente y que puede ser comercializado sin esfuerzo significativo, determina que el valor de las existencias finales está dado por la plaza donde acostumbra a operar la empresa, surgiendo otra característica particular: el ente no es formador de precios en los casos de invernada y cría, ya que el valor de los bienes lo determina el mercado. Asimismo, el valor de muchos insumos necesarios para la producción no está ligado necesariamente al valor de la hacienda, sino que al ser importados algunos, siguen la fluctuación de la moneda de origen con respecto al peso, o en el caso de la alimentación de hacienda, siguen la variación del valor de la hectárea de sementera o pastura. En el caso de producciones agrícolas, los temas a considerar tienen una importancia de peso, debido a lo corto del proceso productivo. Aspectos del clima, como por ejemplo la época en que se producen las lluvias con respecto a la siembra o cosecha, pueden determinar rendimientos distintos con respecto a resultados de la misma explotación en períodos anteriores, o hasta considerar con inversiones similares resultados muy disímiles. Asimismo, al tener los granos un mercado “transparente” no solo en la economía doméstica sino en el exterior, los precios de los mismos a la fecha de cosecha se conocen prácticamente desde el momento de la siembra. Traemos a colación aquí conceptos de mercados de futuros que es conveniente tener presente, ya que como la mayor incertidumbre se presenta en los productos agrícolas debido a las inclemencias del tiempo, estos fueron los primeros en generar contratos de futuros sobre productos. En lo referente al ambiente legal, resulta insoslayable el análisis de la legislación impositiva, laboral y previsional, además de disposiciones de organismos públicos y de control. El tratamiento dado por diferentes tributos al sector, caso por ejemplo las exenciones (o no) en el impuesto a la ganancia mínima presunta, en el impuesto sobre los ingresos brutos, en las tasas municipales, en los impuestos y tasas territoriales (exención o no por zona declarada de desastre, por ejemplo), la situación frente al impuesto al valor agregado (donde generalmente el débito fiscal es a una tasa inferior a la general), debe ser tenido muy en cuenta, ya que difieren sustantivamente de otros tipos de entes. En las actividades agrícolas, es muy común la utilización de operaciones de canje para efectuar financiación de insumos con pago a cosecha, con un tratamiento impositivo a veces diferencial. También difiere significativamente la legislación laboral, donde los trabajadores del sector agrario están fuera del ámbito de aplicación de la Ley de contrato de trabajo. Asimismo, debido al control que debe efectuar el Estado sobre la sanidad animal, existe determinada normativa que debe ser cumplida por estos entes, tales como vacunaciones contra diferentes enfermedades animales, y deben ser informados a algunos organismos. En los últimos tiempos, con la generalización de la “contabilidad y auditoría ambiental” se debe analizar si las prácticas efectuadas por el ente afectan al medio ambiente, y de ser así, en qué medida debería reflejarse esto en los estados contables de publicación con la contabilización de una contingencia negativa. Lo mismo sucede con las actuales prácticas acerca de trazabilidad de muchos productos, con su “certificado de origen”, con los insumos utilizados para producir la hacienda, lo que podría redundar en que el ente no pudiera recuperar sus bienes de cambio debido a que el mercado no acepta sus productos por determinadas barreras sanitarias. También podría llegar a presentarse relacionado con estos temas la posibilidad de reconocer alguna pérdida debido al manejo inadecuado de la tierra, en especial por agotamiento o degradación de su capacidad productiva. 4.2. Control interno y áreas de riesgo Dentro de estas características propias podemos mencionar algunas debilidades observadas en este tipo de entes referidas al control interno, pero definamos previamente que entendemos por “Control Interno”. En su acepción más amplia un sistema de control interno incluye todos los planes y procedimientos usados por la administración para el logro de sus objetivos. Concretando más este concepto en relación al ámbito de interés del profesional independiente, el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Americano de Contadores en su estudio Integral Control, definió el control interno en estos términos: “El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la obtención de información financiera (o contable) correcta y segura, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a las políticas prescriptas por la dirección”. De esta definición pueden extraerse, a pesar de su amplitud, los objetivos básicos del control interno: a) Obtención de información contable razonablemente adecuada; b) Protección de los activos de un negocio; c) Promoción de la eficiencia de operación. Los dos primeros objetivos enunciados son de especial interés en relación a la actuación del auditor externo que, fundamentalmente, realiza el examen del control interno para dimensionar naturaleza, alcance y oportunidad en la aplicación de los procedimientos de auditoría que le permitirán satisfacerse de la verosimilitud de las cifras de los estados contables sobre los que emitirá una opinión independiente. Con respecto al tercer objetivo, si bien el auditor puede ser contratado o interesarle el estudio de la eficiencia administrativa en su relación con la faz contable, generalmente forma parte de especialidades distintas de la auditoría patrimonial y contable. En “Los nuevos conceptos del control interno” (INFORME COSO- Committee Of Sponsoring Organizations-) se define el control interno de la siguiente forma: El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones fiabilidad de la información financiera cumplimiento de las leyes y normas aplicables. La anterior definición refleja ciertos conceptos fundamentales: El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la consecución de un fin, no un fin en sí mismo. El control interno lo llevan a cabo las personas. No se trata solamente de manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. El control interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la dirección y al consejo de administración de la entidad. El control interno está pensando para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se solapan. Como podemos observar ambas definiciones nos marcan conceptos comunes, nos indican que el control interno es del ente y que lo determina la dirección; que tiene mas de un objetivo es decir que abarca no solo la registración de la información financiera sino que también debe incluir las políticas de la empresa, la eficiencia y la seguridad de los activos; Incluye a las personas como factor fundamental. También podemos identificar en ambas definiciones el concepto de razonabilidad y no el de exactitud, ya que el control interno no puede asegurar la exactitud. Por último queremos rescatar los cinco componentes del control interno enunciados en el Informe Coso. Estos componentes se derivan del estilo de la dirección del negocio y están integrados en el proceso de gestión. Los componentes son: Ambiente de control: El núcleo de un negocio es su personal ( sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que trabaja. Los empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que descansa todo. Es el conjunto de medios, operadores y reglas previamente definidos. Evaluación de los riesgos: La entidad debe conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta. Ha de fijar objetivos, integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas, etc., para que la organización funcione de forma coordinada. Igualmente, debe establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. Actividades de control: Deben establecerse y ejecutarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo de forma eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la entidad. Información y comunicación: Las mencionadas actividades están rodeadas de sistemas de información y comunicación. Estos permiten que el personal de la entidad capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. Supervisión: Todo el proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime oportuno. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo con las circunstancias. 4.2.1. Control interno en la empresa agropecuaria Los sistemas de control interno no son, ni deben ser, iguales en todos los casos. Las entidades y sus necesidades de control interno varían mucho dependiendo del sector en el que operen, su tamaño, su cultura o su filosofía de gestión. Así pues, aunque todas las entidades necesitan cada uno de los componentes para lograr mantener el control sobre sus actividades, el sistema de control interno de una entidad suele asemejarse muy poco al de otra. Es a partir de estas definiciones que analizamos a las empresas agropecuarias y podemos observar que en gran parte de estos entes se vulneran algunos de los principios de Control Interno tradicionales, respecto a la protección de activos, la obtención de información confiable y eficiente, la promoción a la eficiencia operativa y la adhesión a las políticas de la gerencia. Desde el enfoque del informe COSO y sus cinco componentes podemos analizarlos: Ambiente de control: en general las empresas agropecuarias no poseen los medios y las reglas previamente definidas, no poseen reglamentos ni manuales de procedimientos, el grado de formalización de los procedimientos y los formularios es escaso o nulo. Si bien no se puede “juzgar” los valores éticos y el compromiso del personal con la organización la competencia de los mismos respecto a las actividades administrativas en general no son las optimas o son escasas. Evaluación de riesgos: La evaluación de los riesgos que se realiza en las empresas agropecuarias es de manera intuitiva, no sistematizada, por tal motivo la identificación, probabilidad de ocurrencia y la forma en que se pueden neutralizar no permiten ser estimada. Un ejemplo de esto serían los activos no protegidos contra siniestros. Actividades de control: Dentro de este punto se pueden mencionar como ejemplos los análisis efectuados por la dirección, el seguimiento y revisión de los responsables de funciones y actividades, comprobaciones de exactitud, controles físicos, dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos físicos, la segregación de funciones y poseer estándares de rendimiento. Es factible que algunas de estas actividades de control se realicen en las empresas agropecuarias pero las mismas no se encuentran sistematizadas ni reflejadas en formularios que permitan ser utilizadas como base para el análisis de los auditores externos. Información y comunicación: Es el elemento vital de toda organización ya que permite tomar las decisiones en manera oportuna y corregir las desviaciones, pero en este tipo de entes es prácticamente nula la existencia de formularios o sistemas de comunicación, la información no es formal y por ende no puede ser controlada a posteriori ni evaluada su nivel de certeza. Esto produce que también se pierdan antecedentes para nuevas decisiones e información de base para el análisis. La captura, proceso y transmisión de la información es débil o ineficiente. Supervisión : La supervisión por parte de la dirección existe pero su nivel de eficiencia y eficacia se ven limitados por las debilidades marcadas anteriormente, originando ella también una supervisión no controlable a posteriori, no medible ni evaluable ya que los controles no se encuentran debidamente documentados. A modo de síntesis se pueden mencionar algunas situaciones recurrentes en las empresas agropecuarias que muestran el bajo nivel de control interno en que ellas operan: Activos sin seguros contra siniestros (hacienda) o escasamente protegido (granizo en sementeras) Servicios de vigilancia nulos Escaso personal administrativo Escasa (o nula) segregación de funciones y responsabilidades Escasa utilización de comprobantes de respaldo (en la mayoría de los casos, sólo los exigidos por la ley (llámese AFIP – DGI) en el mejor de los casos). Emisión de cheques con una sola firma Registros contables llevados por el Auditor: – este punto se puede relacionar con Informe 12 del Área Auditoría del CECyT - Archivos de documentación escaso y/o en poder del “Contador” (auditor) Activos sin restricción de acceso Escaso control de supervisión de la tarea No siempre el ente posee un plan de cuentas contable adaptado a su actividad Fuente de información diversa, casi toda de terceros, muy poca autogenerada: en muchos casos, hasta la facturación de las operaciones propias se hacen a través de un consignatario. Escasa utilización de estadísticas que surgen de la contabilidad, utilizando fuentes extracontables para ello, ya que no se confía en la información contable y/o no se adapta a las necesidades de los usuarios internos Escasos formularios y sin prenumeración cuando existen Escasa estructura de personal Escasos o inexistentes Manuales de funciones y procedimientos Desconocimiento o inexistencia por parte del personal del organigrama, manual de funciones, manual de procedimientos y manual de autorizaciones. Sin dudas, cuando uno analiza los puntos arriba mencionados, observa que es mucha la carencia de control interno que tienen estos entes. La Resolución Técnica 7 “Normas de Auditoría” establece que para reunir elementos de juicio validos y suficientes que permitan respaldar el informe del auditor debe aplicar procedimientos, entre los que se encuentra : “Evaluación de las actividades de control de los sistemas que son pertinentes a su revisión … Esta evaluación es conveniente que se desarrolle en la primera etapa porque sirve de base para perfeccionar la planificación en cuanto a la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría a aplicar”. La citada norma adopta el criterio de evaluación de las actividades de control de los sistemas y determina en qué forma el auditor debe evaluar a los sistemas para determinar la naturaleza alcance y oportunidad de su tarea. Conceptualmente, esta posición no implica oponerse a los conceptos de control interno analizados anteriormente. Como se desprende de la RT 7 el control interno es uno de los pilares sobre el que se apoya el auditor para realizar su tarea. Cuando en un ente a auditar, posee algunas debilidades similares a las descriptas, el auditor debería al menos cuestionarse en cuáles aspectos es que se va a apoyar para desarrollar su tarea, y si al menos el escaso control que tiene permite satisfacerse mediante pruebas de auditoria sustantivas y con los resultados de estas últimas cubrir las deficiencias de las pruebas de cumplimiento de controles ya que si las actividades de control de los sistemas deben ser evaluadas por el auditor, no deben ser dejados de lado los resultados. En este sentido, la opinión de la doctrina es que no necesariamente un control ineficiente detectado en una prueba de cumplimiento debe derivar en errores que afecten a las cifras de los estados contables. El concepto de control interno está muy ligado al concepto de riesgo, motivo por el cual, los controles ineficientes u omisiones denotan por sí “algo mal hecho o no hecho” que debe tenerse muy en cuenta en la planificación de la tarea. Si luego de aplicar procedimientos apropiados y pruebas sustantivas el auditor no logra persuadirse de la razonabilidad de las afirmaciones deberá calificar su Informe. 4.3. Obtención de elementos de juicio Como presentamos precedentemente, las Normas prevén “2.5. Reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría: ..“ La auditoría de la empresa agropecuaria debe centrar su atención en los rubros de: bienes de cambio, costos y producción del ejercicio, ya que en ellos se encuentran las diferencias con los demás entes. Estos rubros tienen características propias en estas explotaciones y es por ello que intentaremos brindar algunas herramientas prácticas para poder cumplir exitosamente con la labor como auditores externos de este tipo de entes. Las preguntas que pretendemos responder son: ¿Qué procedimientos de auditoria podemos utilizar y/o adaptar? ¿Cómo podemos determinar la razonabilidad de la información contenida en los estados contables? A continuación trataremos los diferentes rubros del Activo de un Estado contable y analizaremos algunos procedimientos específicos para los mismos. 4.3.1. Caja y bancos: Debido a los puntos débiles observados, el arqueo de fondos no debe ser dejado de lado, ya sea de fondo fijo, valores de terceros o recaudaciones a depositar. En el mismo sentido, en los pedidos de confirmación de saldos a bancos podrían surgir elementos no captados en los estados contables del ente, como por ejemplo, la práctica usual de las entidades financieras de gravar con algún derecho real o las tierras o la hacienda u otro activo del ente auditado. 4.3.2. Créditos por ventas Debido a que generalmente el auditado no factura, sino que lo efectúa a través de un tercero, el pedido de información a éstos toma una mayor dimensión. De la respuesta de los deudores surgen a menudo conceptos no contemplados en la contabilidad, tales como pagos de facturas de terceros, gastos de trabajos en ferias, pago de guías, de pesadas, fletes, etc. y la directa vinculación con los rubros relacionados como el de plantas y animales, transformándose en una prueba con objetivos duales. 4.3.3. Otros créditos Debido a que los titulares de las explotaciones generalmente no están a sueldo, y efectúan retiros, es común encontrar en estos entes contabilizados como cuentas a cobrar estos derechos de la Sociedad. Asimismo, habría que considerar si reúne los requisitos de un Activo o sería una Pérdida diferida, en el mejor de los casos. La firma de una confirmación de los titulares de los retiros no da la tranquilidad de que sea una cuenta a cobrar, pero al menos es un reconocimiento por el tercero de las extracciones efectuadas al ente. Por otra parte, la situación en el Impuesto al valor agregado, donde se pagan los insumos a una tasa sustancialmente superior a la facturación, y a su vez sobre las ventas se efectúan retenciones, es normal encontrar saldos a favor impositivos. 4.3.4. Bienes de cambio El Informe 19 del Area contabilidad menciona que “son bienes destinados a al venta en el curso habitual de la actividad del ente que hayan concluido su ciclo de producción o resulten consumidos en el proceso de producción...” En función del concepto antes mencionado, se incluyen en la empresa agropecuaria dentro de este rubro aquellos bienes que en una empresa industrial serían los “productos terminados” y los insumos (no los productos en proceso). En particular, en un ente de cría serían los novillos terminados, los reproductores de descarte, los reproductores para la venta, y según el destino, quizá algunas vaquillonas o terneros. En un ente dedicado a la explotación agrícola tanto los insumos, como los productos terminados (cereales, oleaginosas) forman parte de este rubro en la contabilidad tradicional. 4.3.5. Plantas y animales El Informe 19 del Área contabilidad menciona que “se incluirán aquellos bienes que estén en proceso de crecimiento vegetativo, ya sea a través de reproducción o crecimiento. También incluye aquellos que habiendo alcanzado su estado adulto, están generando, o están destinados a generar, a través de la reproducción, nuevos ejemplares y/o frutos…” En función al concepto antes mencionado, la tradicional apertura en Bienes de cambio y Bienes de uso según el destino de los componentes del rubro, quedaría prácticamente dejado de lado, ya que la muchas de las existencias en estos tipos de entes reúnen los requisitos del párrafo anterior, a excepción de algunos insumos y los “productos terminados”. 4.3.5.1. Procedimientos en explotaciones ganaderas (bovinas) El procedimiento típico para verificar existencia de bienes de cambio, es decir la presencia del auditor en la toma de inventario, es aplicable para este tipo de explotaciones. Existen diferentes formas de tomar un Inventario, ya sea encerrar los animales en un potrero y hacerlos pasar hacia otro, trabajar en las mangas, recorrer el campo, etc. De cualquier manera, con solo efectuar estos procedimientos no se elimina el riesgo de errores y/o fraudes en la toma de inventarios. Debido a la naturaleza del activo en cuestión, un contador solamente podría llegar a efectuar un recuento de las cabezas que le son mostradas, ya que no es común que de cada animal el auditor observe la marca. Asimismo, es importante que cuente con colaboradores especializados para poder realizar la clasificación del ganado en sus distintas categorías. No es común que en una empresa industrial o comercial, por ejemplo, el auditor recuente todas las existencias a la fecha de cierre de ejercicio, pero es habitual que en este tipo de entes efectúe esta actividad. Por este motivo, el auditor debe apoyarse en otros elementos de juicio, del ente y/o de terceros: las planillas de movimiento mensual de hacienda (del ente), los registros de vacunaciones (de terceros), por ejemplo. Para poder determinar el costo de la hacienda vendida y la producción, es recomendable que el auditor solicite al productor agropecuario las planillas de movimiento mensual y anual de hacienda, ya que son utilizadas por los establecimientos en forma paralela a las registraciones contables para llevar a cabo el control del establecimiento. Generalmente son manuales y las realiza el responsable del rodeo. Es un elemento muy útil para el auditor debido a que puede confrontar la información contable con la que el productor utiliza para la toma de decisiones y realiza su control extracontable. En estas planillas solo se trabaja con unidades físicas. Vacas Vaquillonas Vacas Preñadas Vaquillonas Preñadas Terneras Vacas descarte Novillos Novillitos Terneros Toros TOTALES Altas Bajas Diferencia Existencia Real Subtotal Muertes Nacimientos Ventas Compras Categoría Existencia al inicio Recategoriz. Existencia Teórica A continuación se propone un modelo de ellas: Basados en estas planillas, podemos comenzar con el análisis de razonabilidad de la información contable. La principal tarea a desarrollar es la validación de la información de las planillas de movimiento de hacienda. Una vez confirmadas las cantidades se realizará la valorización contable de esta información según las normas contables profesionales. Para finalizar se compara con la contabilizada por la empresa. 4.3.5.1.1.. Validación de la información de las planillas de movimiento de hacienda: Si se trata de un establecimiento de cría el papel fundamental está a cargo del “plantel permanente” y las adquisiciones de vaquillonas y vacas destinadas a la parición. También se debe considerar los toros utilizados como sementales. Para analizar la razonabilidad, podemos verificar: Que la existencia inicial coincida con la declarada al cierre en el balance anterior. Que las compras y ventas surjan de comprobantes que reúnan los requisitos de facturación y registración y en particular que coincida en cantidades, categorías y períodos con su respectiva documentación de respaldo. (facturas de ventas propias o liquidaciones de consignatarios de haciendo o casas de remate). Recordemos que en este tipo de explotaciones es muy común efectuar operaciones a través de consignatarios, motivo por el cual, la facturación de operaciones generalmente las efectúa un tercero (no el ente auditado). Que los nacimientos tengan relación con las vacas y vaquillonas en condiciones de tener terneros. Para ello sería importante determinar el índice de parición y efectuar una comparación con índices generales de algún organismo público o privado (Sociedad Rural, INTA, etc.) Que la existencia al cierre de este ejercicio coincida con el inventario físico realizado como procedimiento típico: “presencia en la toma de inventario”. Si el auditor no tiene un conocimiento apropiado del tema, debería estar acompañado por un especialista de su confianza, como ya mencionamos. Que la existencia inicial mas las compras mas los nacimientos menos las muertes y menos las ventas sean igual a la existencia final. En este cálculo no estamos identificando las categorías que es un paso posterior. Asimismo, también se podría comparar las existencias con las vacunas compradas por el ente, como también con los controles sanitarios efectuados por terceros (Ej.: información de Senasa, de veterinarios del ente) Se debe realizar la verificación de cálculos y pases de las planillas entregadas por la empresa. Es importante verificar el correcto pase numérico de la “recategorización”, pero también que la misma se realice respetando el desarrollo normal de la hacienda. No es lo mismo que el cambio de categoría sea: Categoría de baja: terneros (machos) 20 Categoría de alta: Vacas 20 Que: Categoría de baja: terneros (hembras) 20 Categoría de alta: Vaquillonas 20 Es obvio que no es razonable la primera recategorización ya que a pesar de coincidir las cantidades, y de ser una categoría superior la que recibe las altas, no lo es que los terneros, machos, pasen a la categoría de vacas. Este ejemplo parece demasiado evidente, pero debemos recordar que en las planillas las recategorizaciones se realizan todas juntas y que pueden producir errores no detectados si no se realiza este control. La recategorización antes mencionada, sumado a los nacimientos del ejercicio, da por resultado las “cantidades producidas” de hacienda en un establecimiento, al que valorizadas, esto es, multiplicado por el valor en pesos de la categoría “actual” y restado el valor en pesos de la categoría “anterior”, da por resultado la producción del ejercicio, elemento distintivo de esta actividad.. Por ello, es necesario realizar un análisis de razonabilidad de distintos indicadores. El objetivo perseguido por el auditor es verificar la producción del ejercicio indicada en las planillas, con los niveles históricos y estándares para la zona en donde desarrolla su actividad el ente. Se debe tener en cuenta las características propias de la ubicación geográfica, sistema de inseminación y el clima entre otros factores. A continuación se detallan algunos controles útiles: Realizar un análisis del índice de preñez obtenido por la empresa en el ejercicio Índice de preñez: (vacas preñadas / vacas servidas) x 100 Este índice no debería diferir en forma significativa entre un ejercicio y otro, si la empresa no ha modificado el sistema de “servicio” de la hacienda. Realizar un análisis del índice de parición: que es el porcentaje de terneros nacidos respecto a vacas servidas, o sea: Índice de parición: (Terneros nacidos vivos / vacas servidas) x 100 Marca la eficiencia del rodeo de vacas para lograr la parición; las diferencias con respecto al índice de preñez deben ser investigadas si superan los parámetros normales. Realizar un análisis del índice de destete: que es el porcentaje de terneros destetados sobre vacas servidas, o sea: Índice de destete: (Terneros destetados / vacas servidas) x 100 Marca la eficiencia en el logro del proceso de cría que termina en este momento; las diferencias con el índice de parición deben ser investigadas si superan parámetros normales. En caso de que la empresa haya optado por la utilización de inseminación artificial, la verificación por parte del auditor se simplifica ya que las dosis de semen se compran en cantidades exactas y surgen por facturas de compras. Estas cantidades se deben comparar con las cantidades de vaquillonas y vacas que figuran como preñadas, como así también con los nacimientos. Por otro lado también se puede chequear la información obtenida en el inciso anterior con los honorarios del personal que tuvo a su cargo la inseminación, generalmente un veterinario, porque en el detalle de la factura debe constar la cantidad de animales inseminados. En caso que el establecimiento utilice el sistema de “preñez garantizada” sólo deberá verificarse la documentación de respaldo. Una vez que determinamos la cantidad de pariciones teóricas y razonables del establecimiento las comparamos con las informadas en las planillas de movimiento de hacienda. Las posibilidades son: a) Que no existan variaciones significativas y podamos dar por finalizado el control de las pariciones, o b) Que si existan variaciones significativas entre lo teórico y lo informado En estos casos debemos continuar el análisis y solicitar al ente que justifique las diferencias al igual que en una auditoria “tradicional”. Es importante que se tenga en cuenta que excepcionalmente las vacas tienen pariciones múltiples por tal motivo si los nacimientos son superiores a las cantidades de hembras en condiciones de ser servidas, muy probablemente estemos en presencia de una diferencia inicial en las hembras, un error en las recategorizaciones o de hacienda de capitalización. Si por el contrario los nacimientos son menores, las causales pueden ser varias y de muy diferente índole, comenzando por la eficacia del sistema de inseminación utilizado, pasando por enfermedades y otras causales naturales. Como hemos mencionado anteriormente es necesario que el auditor externo cuente con la colaboración de un experto de su confianza. Este colaborador debe asesorar y evacuar las dudas técnicas del contador, asimismo es el indicado para indicar la razonabilidad de la información brindada por la empresa. Después de analizadas las etapas de servicio, preñez, parición y destete se debe analizar la decisión de la empresa con respecto a los terneros destetados. En el análisis de la evolución de los terneros se pueden dar dos circunstancias: a) Que la explotación se dedique exclusivamente a la cría. En ese caso el auditor debería encontrar como ingresos, las ventas de la producción de machos del ejercicio para un establecimiento de invernada. Además de la incorporación al rodeo productivo de las hembras, o b) Que el establecimiento también realice actividad de invernada, con lo cuál las ventas con que se encuentra el auditor ya no son de terneros sino que se tratará de novillos para consumo. De todas formas en ambos casos se debe continuar analizando la veracidad de las planillas extracontable de movimiento de hacienda. La variación es si las “altas“ de los terneros son producto de compras en el caso a), o de una recategorización en el caso b). Por lo general las hembras en ambos casos son recategorizadas. En la etapa de invernada, como auditores, nos dedicaremos en forma casi exclusiva a los machos, ya que las hembras como mencionamos anteriormente, generalmente, permanecen en los establecimientos de cría con el objeto de mantener el rodeo productivo ya que como es razonable las vacas cumplen sus ciclos reproductivos y se venden para ser faenadas. Otra alternativa de las terneras es que las mismas se vendan para formar y mejorar otros establecimientos de cría, mas adelante analizaremos estas etapas Los establecimientos de invernada reciben terneros, ya sea por compra o recategorización, y tienen por finalidad vender novillos. Por lo que se puede observar la lógica indicaría que la misma cantidad de animales que ingresaron como terneros debe ser la que se vende como novillos, pasando por la categoría de novillitos. Al igual que en la etapa de cría debemos basarnos en las planillas extracontables y verificar las existencias iniciales y finales, los cálculos y pases. (Ver análisis de establecimiento de cría). Es necesario verificar, también, las bajas: Por muerte “normal” de los animales, una forma de poder corroborar las mismas es mediante los cueros. La empresa puede guardar los cueros de los animales, de ser así se debería poder realizar el recuento físico (de encontrarse en existencia), en caso que el ente los venda se deben verificar las facturas de ventas. También es cierto que podemos tener bajas por enfermedad, en cuyo caso deberíamos encontrar tratamientos veterinarios. Se recomienda solicitar informes al médico veterinario, como si se tratara de abogados y enviarles una circular. Debemos aprovechar esta comunicación con los veterinarios de la explotación para solicitar también toda otra información que se crea de utilidad.( ejemplo estadísticas, planillas de vacunación, etc.) Otra de las causales por las que pueden existir bajas es el cuatrerismo, en ese caso debemos solicitar la respectiva denuncia y verificar la inclusión de la misma en las planillas. Es importante que en los establecimientos de invernada se realice un control estricto de los “kilos producidos”. Es de esa forma que los establecimientos miden su productividad. En estos establecimientos se debe controlar que no se modifiquen los kilos producidos ya que es ahí donde se pueden producir la mayor cantidad de errores. Para realizar el control de kilos: Se puede controlar de las facturas de compra los kilos de alta de los terneros, y de las facturas de venta los kilos y la cantidad de cabezas vendidos. Con respecto a los kilos de la hacienda en existencia al cierre es donde se puede complicar, para esto tenemos dos alternativas: a) La alternativa tradicional seria recurrir a pesar toda la hacienda, este procedimiento puede ser costoso y engorroso de no existir los elementos adecuados en el campo. b) La otra alternativa es nuevamente recurrir a un especialista, en este caso un rematador de hacienda, que nos va a brindar el doble servicio, primero categorizar el rodeo y segundo establecer un peso estimado del mismo. Es necesario que se comparen los kilos producidos con la cantidad de cabezas por hectárea de campo, teniendo en consideración la alimentación brindada por el ente. Se puede establecer los kilos producidos por hectárea y compararlo con otros ejercicios y con los estándares normales. Con estos elementos vamos a poder estar en condiciones de evaluar la razonabilidad de los kilos producidos e informados por la empresa. Si retomamos la evolución de las terneras a destete sabemos que el proceso de cría en una evolución normal y estabilizada es un flujo que se ve renovado por la salida anual de un porcentaje más o menos fijo. Este está constituido por las vacas que han cumplido el ciclo productivo, las preñadas, después de destetada su última parición, y a las que no se les dará servicio nuevamente, y las vacías, después del tacto. Esta salida es cubierta con la entrada a servicio de hembras que han cumplido su proceso de recría y están ya en condiciones de tomar servicio. Lo normal, como ya lo mencionamos, es que las hembras de reposición provengan de la propia producción de cría. Claramente podemos apreciar que las vaquillonas y vacas que están en condiciones de ser servidas son las que estuvimos analizando en la etapa de cría. Además de los controles anteriormente mencionados se pueden realizar controles adicionales: Verificar la cantidad de vacas vendidas por ser vacas secas (las que no fueron preñadas) y relacionarlas con los datos anteriormente obtenidos. Verificar las cantidades de cabezas totales con las planillas de vacunación del SENASA, por ejemplo. Verificar los registros municipales de marcas. Realizar el cálculo de razonabilidad de cabezas por hectárea. 4.3.5.1.2. Valorización contable y comparación con lo contabilizado por la empresa Hasta el momento hemos analizado la actividad de cría e invernada en la producción bovina, en donde la principal actividad “productiva” es la obtención de terneros al destete y la mayor cantidad de kilos por animal, respectivamente. Nos hemos dedicado a evaluar la razonabilidad de las planillas extracontables o de la información suministrada. Sabemos que como auditores externos nos interesa verificar la razonabilidad de la información contable por tal motivo el paso posterior es verificar que la información validada hasta este momento, en unidades físicas, esté correctamente volcada en la contabilidad de la empresa. Para ello solo debemos aplicar los criterios de valuación y de reconocimiento de ingresos por producción establecidos por las normas contables y profesionales. El paso posterior es la comparación con la información de los Estados Contables. Como no es objetivo de este trabajo analizar las diferentes alternativas de valuación existentes en la doctrina contable ni emitir una opinión acerca de ellas, es que simplemente nos remitimos a la norma profesional para su aplicación. Además de la hacienda, es común que la empresa efectúe sementeras y/o pasturas y las destine a alimentación de la hacienda. Si están en pie a la fecha de cierre de ejercicio, con una inspección ocular y la determinación del grado de avance, complementado en la auditoría final con los controles con datos reales de producción, se podría validar las cantidades sin mayores inconvenientes. Si se encontrara la alimentación dentro de bolsas de silos, con una estimación del volumen de la bolsa y del material húmedo y/o seco incluido y su peso específico por metro cúbico, se podría estimar una cantidad razonable de las existencias. 4.3.5.2. Procedimientos en explotaciones agrícolas A lo largo del proceso de producción, es necesario que el ente contabilice los insumos de cada sembrado y los diferentes cargos por trabajos efectuados por si o por terceros (barbechos, fertilizaciones, aplicación de herbicidas, siembra, etc.) en cuentas específicas dentro del rubro, siendo usual entonces que se tenga abierta una cuenta por cada tipo de sembrado y subcuentas tanto por los insumos (directos o indirectos) y por las labores. A lo largo del ejercicio, como en una empresa industrial, se imputará a la respectiva cuenta de productos terminados de cereales u oleaginosas las correspondientes altas en función a los partes de cosecha que es conveniente que la explotación tenga, a los valores en que esté el producto en el momento de cosecha. Asimismo, la cuenta del párrafo anterior se verá disminuida por las ventas efectuadas en función de las liquidaciones, tanto provisorias como definitivas, que efectúe. Si el ente no ha realizado las imputaciones y registraciones tomando en consideración lo mencionado anteriormente, el auditor deberá solicitar que se efectúen. Una vez logrado esta identificación estaríamos en condiciones de analizar su razonabilidad. Teniendo en cuenta la fecha de cierre de ejercicio y la actividad desarrollada por el ente, se puede encontrar con los siguientes tipos de bienes: Insumos: incluye semillas, fertilizantes, herbicidas, combustibles y lubricantes, etc. Sementeras Cereales y/u oleaginosas Con respecto a los insumos, el procedimiento a aplicar consistiría en la presencia del auditor en el recuento físico por parte del ente. Con posterioridad se deberá analizar la documentación de respaldo en la atinente a su utilización. Además, se debe solicitar el pedido de información a terceros para cumplimentar el objetivo de existencia (insumos pendiente de entrega o en custodia). En lo atinente a las sementeras, la presencia del auditor en el recuento físico por parte del ente es un procedimiento que tiene su importancia relativa. Por ello se recomienda un informe técnico de los cultivos, donde conste el grado de avance y la estimación del rinde. Este procedimiento debe ser completado en el período de hechos posteriores con los partes de cosecha y/o liquidaciones de ventas, si es que ocurre. Refiriéndonos a cereales y/u oleaginosas, el objetivo de existencia se cumplimenta con la presencia del auditor en el recuento físico por parte del ente, donde es necesario el asesoramiento técnico para poder estimar capacidad de silos, peso hectolítrico, materias extrañas, totales dañados, quebrados y/o chuzos, panza blanca, proteínas, todos ellos datos necesarios para su posterior valuación. En el caso que las existencias se encuentren en depósitos de terceros, se debe solicitar el Certificado de depósito intransferible, en formulario que cumpla con los requisitos legales, en donde conste toda la información necesaria. Asimismo, en esta última alternativa, el envío de una circular al depositante sería el procedimiento adecuado y que cumplimenta el anterior. Asimismo, es necesario establecer la razonabilidad de la producción en función del área sembrada, los insumos utilizados, el clima, los gastos de cultivos (en especial las facturas de servicios de terceros por ejemplo siembra, fumigación, cosecha, entre otros, donde se puede inferir, generalmente, la superficie trabajada). Todos estos elementos deben ser evaluados y constatados con el standard de producción de la zona. Para determinar la razonabilidad de las existencias finales debemos tener en cuenta la existencia final del ejercicio anterior a la que debemos sumar la producción determinada según el párrafo anterior y restar las ventas realizadas hasta el cierre del ejercicio. Debido a las particularidades de las empresas agropecuarias que tiene un único proceso productivo en el ejercicio, se puede comprobar con las ventas posteriores la razonabilidad de las existencias al inicio o al cierre. Como se puede observar, los procedimientos de validación de producción y existencias utilizados forman parte de las denominadas comprobaciones globales de razonabilidad. Reiteramos que el objeto de este trabajo no es analizar las diferentes alternativas de valuación existentes en la doctrina contable ni emitir una opinión acerca de ellas, por lo que nos remitimos a la norma profesional para su aplicación. 4.3.6. Bienes de uso En la contabilidad tradicional, en el caso particular de la hacienda cuyo destino es producir otra (hacienda reproductora), nos encontraríamos ante la presencia de Bienes de uso. Caben aquí todos los conceptos vertidos en los apartados anteriores (Bienes de cambio y Plantas y animales). En lo relativo a la valuación, y en particular a las amortizaciones, es razonable que el ente amortice la diferencia entre el valor de origen y el valor residual (valor que tendría el bien en el momento de ser desafectado como bien de uso). Con respecto a los inmuebles, como se mencionara anteriormente podría llegar a presentarse la posibilidad de reconocer alguna pérdida debido al manejo inadecuado de la tierra, en especial por agotamiento o degradación de su capacidad productiva. El resto de los rubros no requieren mayores análisis. 5. CONCLUSIONES Creemos haber comenzado a cumplir con el objetivo preestablecido, que es brindar a los profesionales que desarrollan auditorias de empresas agropecuarias algunas herramientas prácticas para facilitar su tarea al transitar un tema que no está lo suficientemente tratado en nuestra literatura contable. En el presente trabajo, nos dedicamos a analizar las explotaciones de bovinos y dimos pautas para analizar en explotaciones agrícolas, siendo las mismas solo un ejemplo de como es necesario adecuar los conocimientos básicos de auditoria a una realidad diferente en busca de la pregunta planteada ¿Cuáles son los procedimientos alternativos a aplicar? El concepto de control interno está muy ligado al concepto de riesgo, motivo por el cual, los controles ineficientes u omisiones denotan por sí “algo mal hecho o no hecho” que debe tenerse muy en cuenta en la planificación de la tarea. Si luego de aplicar procedimientos apropiados y pruebas sustantivas el auditor no logra persuadirse de la razonabilidad de las afirmaciones deberá calificar su Informe. Asimismo se analizaron procedimientos específicos a efectuar en los diferentes rubros del Activo de un Estado contable en este tipo de explotaciones. Como en todos los casos, y esta no es la excepción, los comentarios y sugerencias para enriquecer el presente trabajo serán bien recibidas por los autores. . Dr. María Inés Viera Dr. Marcelo Luis Bianchi BIBLIOGRAFIA Administración de Establecimientos agropecuarios – Walter Hugo Pages. Administración de Empresas Agropecuarias – E. N. Castle – M. H. Becker – F. J. Smith Informe 19 del Área Contabilidad de la Federación de Consejos profesionales de Ciencias Económicas – Centro de Estudios Científicos y Técnicos. Informe 5 del Área Auditoría de la Federación de Consejos profesionales de Ciencias Económicas – Centro de Estudios Científicos y Técnicos. Informe COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission La Empresa Agropecuaria – Maino, Gerardo y Martínez, Luis Alberto Manual de Contabilidad Agropecuaria – Andrés Emilio Lemma. Norma Internacional de Contabilidad 41 - IASC Resolución Técnica 7 de la Federación de Consejos profesionales de Ciencias Económicas – Centro de Estudios Científicos y Técnicos