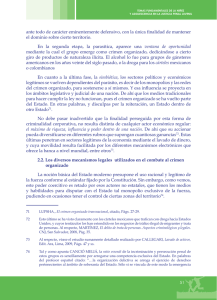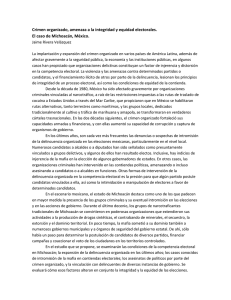El crimen organizado en el mundo: mito y realidad
Anuncio

El crimen organizado en el mundo: mito y realidad Carlos Resa Nestares* El blanqueo de capitales da cuenta de entre el dos y el cinco por ciento del Producto Interior Bruto del mundo. Es lo que rubrica el Fondo Monetario Internacional. Sólo la venta de drogas, acaso el negocio más lucrativo del crimen organizado, genera medio billón de dólares en beneficios. Compite con el petróleo por el liderazgo del comercio internacional. Así lo atestigua la agencia contra las drogas de las Naciones Unidas. Ambos guarismos brotan cada poco en periódicos y televisores. La industria mexicana de las drogas ingresa al año doscientos cincuenta mil millones de dólares, la mitad del Producto Interior Bruto mexicano. Así lo presume New York Times, “el periódico de referencia para asuntos mafiosos” y premio Pulitzer por una calumniosa cobertura del comercio de drogas en México.1 Si se terminara con la industria de las drogas, la economía mexicana “se desplomaría hasta un sesenta y tres por ciento”. El periodista Carlos Loret de Mola atribuye ese augurio a un informe no muy confidencial del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.2 Éste es el comienzo convencional de cualquier artículo sobre crimen organizado. Las cifras son increíbles. Pero no porque permitan visualizar un panorama aterrador del crimen organizado, que también. Son increíbles en su significado estricto: que no se pueden creer. Pura ficción sin ninguna base de estimación. La segunda tiene su origen último en tan sólo dos oraciones de un artículo por lo demás mal documentado y publicado en la revista de negocios Fortune: “El comercio mundial de drogas podría llegar a los quinientos mil millones de dólares. El mercado estadounidense, el más grande, produce ingresos anuales por su venta minorista de cien mil millones de dólares”.3 Un semanario rival, un año después, ya había reducido la cifra mundial a trescientos mil millones, también sin proporcionar fuente. Y de la estimación para Estados Unidos refería: “¿De dónde viene la cifra de los cien mil millones? [William] Bennett [entonces director de la Oficina Presidencial sobre Política Nacional de Control de Drogas] otorga la responsabilidad a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero la Cámara admite que tomó ese número de un informe de la Cámara de Representantes,” en el que tampoco se daba pábulo al origen de la estimación.4 * Carlos Resa Nestares es profesor asociado de economía aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Próximamente publicará Narco-mex: la economía política de las drogas en México. 1 T. Weiner, “Mexico links drug traffic with police”, New York Times, 30 de enero de 2004; K. Rosenblum, No accuser, nor crime, but you’re guilty, North of Sonora, 2001; y P. Reuter, “The decline of the American Mafia”, The Public Interest, vol. 120 (1995), págs. 89-100. 2 C. Loret de Mola, El negocio: la economía de México atrapada por el narcotráfico, Grijalbo, 2001. 3 L. Kraar, “The drug trade”, Fortune, 20 de junio de 1988, cursivas añadidas. 4 J. Cook, “The paradox of antidrug enforcement”, Forbes, 13 de noviembre de 1989; y The President's Commission on Organized Crime, America's habit: drug abuse, drug trafficking, and organized crime, U.S. Government Printing Office, 1986. 1 Cualquiera con un mínimo conocimiento de los patrones de consumo y de reproducción de precios sabe que ambas cifras son incompatibles. Para el público en general es obvio que la primera no tiene fuente ni especifica el modelo para alcanzar tal conclusión. Aún con esa tara, desde 1991, las Naciones Unidas dieron acogida, y el consiguiente marchamo de autenticidad, a este invento de los quinientos mil millones.5 Y así ha quedado por más de una década firmando el preámbulo contextualizador de cientos de sesudos artículos académicos.6 Su potencia, no por más reiterada menos insustancial, ha tenido la capacidad para resistir en la memoria colectiva pasando por encima de los profundos cambios en la demanda de drogas que se han producido desde el entorno que la vio nacer. Las mismas deficiencias, falta de metodología e incompatibilidades graves, afectan a los otros guarismos con que prensa y academia al unísono tratan de dar bretes de cientificismo a sus artículos. En 2000, según la mejor estimación disponible, los estadounidenses gastaron en drogas sesenta y un mil millones de dólares.7 Puede asumirse el irreal caso de que la industria mexicana acaparara toda la distribución minorista en Estados Unidos. Aún con ello, para que New York Times estuviese en lo cierto en su anónima estimación sobre la industria mexicana, cada consumidor mexicano de drogas habría tenido que gastarse la pasmosa cifra de trescientos treinta mil dólares anuales en su estimulación artificial.8 Las cifras mejor construidas y, lo que es más importante, con una metodología explícita disponible para la crítica, muestran un panorama numérico más modesto. Los ingresos por ventas de drogas en todo el mundo alcanzan los ciento cincuenta mil millones de dólares.9 Los ingresos, como todo contable sabe, son menores que los beneficios. El comercio internacional de drogas no supera los veinte mil millones de dólares. O, lo que es lo mismo, las drogas equivalen al 0,2 por ciento del comercio mundial legal. En México, las exportaciones netas de drogas aportan dos mil quinientos millones de dólares a la economía local.10 El 0,5 del Producto Interior Bruto o el 1,5 por ciento de las exportaciones legales. Pero la hilera de disparates numéricos no acaba en las cifras globales. En 1989 el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que la producción de marihuana en México era de cuarenta y siete mil toneladas. Al cabo de los 5 United Nations, Problems and dangers posed by organized transnational crime in the various regions of the world: background report for the World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Nápoles, 21-23 de noviembre de 1994 (E/CONF.88/2). 6 M. Castells, End of millenium, Blackwell, 2000; y United Nations Information Service, “UN Ministerial Meeting on Links Between Drug Trafficking and Other Forms of Organized Crime”, 17 de abril de 2003. 7 ABT Associates, What America’s users spends on illegal drugs, 1988-2000, Office of National Drug Control Policy, 2001. 8 Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones 2002, Consejo Nacional contra las Adicciones, 2003. 9 P. Reuter y V. Greenfield, “Measuring global drug markets: how good are the numbers and why should we care about them?” World Economics, vol. 2 (2002), págs. 159-73. 10 C. Resa, Las exportaciones mexicanas de drogas ilegales, 1961-2000, Universidad Autónoma de Madrid, 2003. 2 años y sin explicación, redujo la estimación a treinta mil toneladas. Incluyendo las expropiaciones, el consumo interno y las exportaciones a otros mercados, de ser cierta incluso la estimación más baja, el efecto sobre la sociedad estadounidense hubiese sido devastador. Se hubiese necesitado que la mitad de los estadounidenses de entre quince y treinta y cinco años, treinta y cinco millones en total, se hubiesen fumado tres cigarrillos de marihuana diarios durante todos los días del año.11 Y el maquillaje contable no es potestad exclusiva de los intérpretes de la zona oscura. Puede asumirse, inflando la realidad, que la producción mexicana de marihuana acapara todo el mercado local y, además, el estadounidense. Puede creerse, como hace la Secretaría de la Defensa Nacional, que la producción de una hectárea de esta hierba es una tonelada.12 Tomando ambos datos como ciertos, los organismos mexicanos de seguridad cumplen con excelencia el trabajo encomendado. Hasta el punto de que es difícil explicar, en términos racionalidad económica, por qué se sigue cultivando y transportando marihuana. El ochenta y dos por ciento del cannabis que se planta lo erradica el sector público mexicano antes de llegar a ser cosechado. Además, el gobierno mexicano expropia el cuarenta por ciento de lo recolectado antes de que llegue al consumidor final en México o en Estados Unidos. Las cifras míticas no bailan solas en esta danza de la exageración hasta conformar una perspectiva del crimen organizado más legendaria que real. Ya en los años sesenta se advertía de esta tendencia implacable: “Estados Unidos tiene un nuevo folclore. Este folclore ha crecido entre nosotros. Tras la guerra y el sexo, [el crimen organizado] es con toda probabilidad la fuente principal de material para programas de televisión, libros, ya sean de ficción o de ensayo, y reportajes periodísticos. Los nombres de Al[phonse] Capone, Frank Nitti, Tony [Joseph Anthony] Accardo, Frank Costello [Francisco Castiglia] y Lucky Luciano [Salvatorie Lucania] se han hecho tan famosos para los estadounidenses como Pocohantas o Jesse James”.13 Palabras certeras cuando lo peor para mediatizar la visión publica del crimen organizado aún estaba por llegar. Primero, el desfile de supuestos y reales criminales al dictado del senador Estes Kefauver en la Comisión sobre el Crimen Inter-Estatal. El evento fue televisado a todo el país y despertó más interés que cualquier otro evento político en la historia: las comparecencias fueron seguidas, a modo de reality show, por treinta millones de personas.14 Después, la 11 Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, U.S. Government Printing Office, 1990; y P. Reuter, “The mismeasurement of illegal drug markets”, en Exploring the underground economy: studies of illegal and unreported activity, editado por S. Pozo, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 1996. 12 Secretaría de la Defensa Nacional, Nota de prensa “En el 2002, la Secretaría de la Defensa Nacional destruyó más de 470 mil plantíos ilícitos”, 30 de diciembre de 2002; y Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, U.S. Government Printing Office, 2004. 13 E. Johnson Jr., “Organized crime: challenge to the American legal system”, Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, vol. 53 (1962), págs. 399-425. 14 United States Senate, Hearings before the Special Committee to Investigate Organized Crime in Interstate Commerce, U.S. Government Printing Office, 1951; L. Bernstein, The great- 3 Comisión Presidencial sobre el Crimen Organizado y la enardecida actividad propagandística de Robert Kennedy al frente de la fiscalía general del estado.15 Todas las revelaciones que deslumbraron al público en esos momentos las produjo un único testigo, un miembro menor de la Mafia neoyorquina. La fiabilidad de sus palabras, nunca comprobadas por algo superior al rumor, era tal que en la tesis de uno de sus entrevistadores, “sólo dirá lo que crea que quieres oír”.16 El informante se retractó después de parte de su testimonio, pero la rectificación no apareció en televisión. Quien firmó la parte doctrinal de las conclusiones de la Comisión Presidencial escribiría después que “el conocimiento de la estructura del crimen organizado [que puede extraerse de la Comisión] es comparable al conocimiento de la Standard Oil que pueda extraerse de las entrevistas con los dependientes de las gasolineras”.17 Con base en la inconsistente información, Mario Puzo añadió mayores dosis de ficción al fenómeno para crear El Padrino, la novela más vendida del mundo si se excluyen los textos sagrados. En estrecha cooperación con sus multitudinarias secuelas cinematográficas, su análisis ha influido más en la perspectiva popular y académica del crimen organizado que cualquier texto analítico. La vida mexicana tiene más que su justa proporción de este folclore. El crimen organizado moderno engarza con una arraigada tradición. Entre las primeras estrellas del mundo criminal mexicano sobresalen Chucho El Roto, Heraclio Bernal, El Tigre de Santa Julia o Los Rurales, por citar sólo unos pocos.18 Paradojas de la vida, el atuendo charro de las Fuerzas Rurales de la Federación, cuerpo por demás corrupto y brutal, ha permanecido como el estereotipo del mexicano en el exterior cual si fueran unos Rangers de Texas o la Real Policía Montada de Canadá.19 La renovación de la iconografía delictiva de finales del siglo XX ha creado el Señor de la Cocaína o el Señor de los Cielos. Curioso apelativo éste que no le hace justicia. El difunto Amado Carrillo Fuentes no fue el primero en utilizar aviones de gran tonelaje para el transporte de drogas, ni siquiera en México. Los únicos dos grandes aeroplanos que utilizó para estos menesteres no eran suyos. Eran propiedad del colombiano Gilberto José Rodríguez Orejuela. En su estela surgieron el Señor de los Tráilers, el Señor de las Campanas e incluso el Señor de las Tinieblas. El Min y el Mon, como si fuesen el yin y el yan est menace: organised crime in Cold War America, University of Massachusetts Press, 2002; M. Woodiwiss, “Organized crime, USA: changing perceptions from prohibition to the present day”, British Association for American Studies, vol. 19 (1990), págs. 5-37. 15 The President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force Report: Organized Crime, Government Printing Office, 1967; P. Maas, The Valachi Papers, G.P. Putnam, 1968; y V.S. Navasky, Kennedy Justice, Atheneum, 1971. 16 J.L. Albini, “Donald Cressey’s contributions to the study of organized crime”, en Understanding organized crime in global perspective, editado por P.J. Ryan y G.E. Bush, Sage, 1997. 17 D.R. Cressey, “Methodological problems in the study of organized crime as a social problem”, The Annals of The American Academy of Political and Social Science, vol. 374 (1967), págs. 101-12. 18 R. Pérez Montfort, A. del Castillo y P. Piccato, Hábitos, normas y escándalo: prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío, Plaza y Valdés, 1997. 19 J.W. Kitchen, “Some considerations on the Rurales of Porfirian Mexico”, Journal of InterAmerican Studies, vol. 9 (1967), págs. 441-55; y P.J. Vanderwood, Desorden y progreso: bandidos, policías y desarrollo mexicano, Siglo XXI, 1986. 4 de la cosmogonía de los han. Hay espacio para la vena proletaria, con El Hombre del Overol, o feminista, por parte de la Reina del Pacífico. Les acompañan, como actores de reparto y por orden alfabético, Barbie, Barney, Batman, Cabeza de Perro, Caracortada, Casablanca, Chacal, Che, Chuck Norris, Chuky, Dandy, Dumbo, El Corcel Sinaloense, Franki, Freddy, Hitler, King Kong, Maradona, Obra Maestra, Pecho de Oro, Pinocho, Popeye, Rambo, Tarzán, Tiburón, Tribilín y Winnie Pooh. Todos nombres prestados de la aguda alegoría periodística del crimen organizado. Pero no sólo la nomenclatura del crimen organizado cae en lo fatuo. La reconstrucción histórica de la industria de las drogas y su análisis económico se despeña en la fantasía más lacerante. Frente a la creencia expresada por un secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui; un procurador general de la República, Sergio García Ramírez; un jefe de la Interpol en México, Juan Miguel Ponce Edmonson; y varias docenas de publicaciones académicas, el gobierno estadounidense no introdujo la producción de opio en Sinaloa para cumplir con las necesidades sanitarias de la Segunda Guerra Mundial.20 La Mafia estadounidense ha tenido un papel marginalísimo en la industria mexicana de las drogas. Tampoco existen ámbitos monopólicos de actividad llamados plazas que sean causa de regueros de violencia.21 En la exportación de drogas, si acaso, se monopolizan clientes, no territorios. Podría parecer que esta visión folclórica del crimen organizado no tendría por qué afectar a la perspectiva más sosegada y realista que tiene la academia. Pero lo cierto es que sí. El análisis académico del crimen organizado es el que más recurre al periodismo en sus citas de entre todas las subcategorías de las ciencias sociales.22 Sobrepasa incluso a los estudios de ciencias de la comunicación. El libro clásico de la disciplina comparte fuente, en singular, con El Padrino.23 El responsable de insertar en un texto de Naciones Unidas la asombrosa cifra de los quinientos mil millones fue un investigador universitario. Es uno de los académicos más reputados del tema, Phil Williams. La Real Academia Española ha decidido incluir una segunda acepción del vocablo cártel. Frente a toda la evidencia disponible, hace equivalente una asociación de productores que se reparten en el mercado, la definición histórica, con una empresa de venta de drogas. Tal equiparación sólo tuvo una vez sentido y fue cuando la cocaína era legal en Europa a principios del siglo XX. Pero si al crimen organizado se le quita el oropel, lo que queda es un fenómeno mortificante. Bastante menos conspirativo de todo lo que puebla el imaginario colectivo y, por extensión acrítica, la academia. Bastante más local que como lo presenta la teoría del crimen organizado transnacional. Y, sobre todo, hetero- 20 L.A. Astorga, Drogas sin fronteras: los expedientes de una guerra permanente, Grijalbo, 2003. 21 C. Resa, El comercio de drogas y los conceptos míticos: la plaza, Universidad Autónoma de Madrid, 2003. 22 J.R. Galliher y J.A. Cain, “Citation support for the Mafia myth in criminology textbooks”, American Sociologist, vol. 9 (1974), págs. 68-74. 23 D.R. Cressey, Theft of a nation: the structure and operations of organized crime in America, Harper and Row, 1969. 5 géneo en extremos tales que cualquier etiqueta unívoca fracasa en obstáculos insalvables para aprehenderlo. Tan difícil es utilizar un solo término para fenómenos tan disparejos como los que agrupa el crimen organizado que las tipologías recurren a criterios volubles para la definición. Se utilizan normas territoriales, como el cártel de Medellín, o nacionales, como la Mafia siciliana. Éstas comparten lista con grupos definidos por su especialización de producto, como los distribuidores de cocaína, o por su origen geográfico, como las bandas de presos del porte de Aryan Brotherhood o Mexican Mafia. El medio de transporte también sirve como identificación. Ahí están las bandas de motociclistas. 24 Tan difícil es interpretarlas en un solo concepto que por crimen organizado se entienden por igual a empresas intensivas en factor trabajo, como la Yakuza, como a otras intensivas en capital. Esta última es la característica de ese conjunto de transportistas y financieros a los que se denomina de manera global como mafias de la migración. El crimen organizado incluye empresas especializadas en un solo producto, como la Mafia siciliana, y otras con una producción más diversificada, como las Tríadas. Algunas de las actividades que se asocian con el crimen organizado producen valor añadido, como la venta de drogas o la prostitución. Otras, como el robo o el fraude, redistribuyen la riqueza existente.25 Se agrupa bajo la misma etiqueta a mercados con altos costes de entrada y una tendencia natural al monopolio, como la venta de protección privada, y otros con bajos costes de entrada y múltiples actores independientes, como la producción y distribución de drogas. Con estas características, lo más que podría decirse del crimen organizado es que no es una industria. Es una categoría transversal que sólo merece un tratamiento desagregado. Colombia ha dado al mundo la nómina más popular de criminales organizados modernos, en su vertiente de exportadores de drogas. Y, a diferencia de México, ha generado un listado de excelentes investigadores académicos sobre un fenómeno multiforme, con jerarquías versátiles y nunca unívoco. Pero la importancia económica de la industria de las drogas en Colombia es más bien modesta. Su contribución al crecimiento económico, en las mejores estimaciones disponibles, no llega al tres por ciento de su Producto Interior Bruto. Y cayendo.26 Otros criterios estadísticos de injerencia en la vida cotidiana tampoco ofrecen grandes responsabilidades. En la última década del siglo XX uno de cada ciento cincuenta colombianos pereció de manera violenta. La contribución directa del comercio de drogas a esta masacre dilatada fue bastante humilde. Incluyendo la financiación de las partes en el conflicto civil, no superó el veinte por ciento del total de homicidios. Su cooperación fue más indirecta. Pero no por ello menos crucial a la hora de explicar el deterioro del 24 J.F. Quinn, “Angels, Bandidos, Outlaws, and Pagans: the evolution of organized crime among the big four 1% motorcycle clubs”, Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal, vol. 22 (2001), págs. 379–399. 25 R.T. Naylor, “Mafias, myths, and markets: on the theory and practice of enterprise crime”, Transnational Organized Crime, vol. 3 (1997), págs. 1-45. 26 R. Rocha, La economía colombiana tras veinticinco años de narcotráfico, Siglo del Hombre, 2000; R. Steiner, “Colombia’s income from the drug trade”, World Development, vol. 26 (1998), págs. 1013-31. 6 clima social en Colombia. La industria de las drogas saturó el sistema público de resolución de conflictos, lo encareció y puso en evidencia su baja calidad ante los ojos de la población. Mientras se desplomaba la oferta pública de justicia, la demanda del servicio no paraba de crecer. La industria de las drogas no era ajena tampoco a la rampante demanda. Suministró tecnología y capital humano a otras formas delictivas mucho más insidiosas y más intensivas en mano de obra.27 Como saben bien los distribuidores de drogas, cualquier demanda genera su propia oferta. La exhortación para un servicio eficaz de resolución de conflictos era atronadora y aparecieron varios actores no públicos solícitos a suministrarla a cambio de un precio. De nuevo la industria de las drogas no fue ajena a esta evolución. La iniciativa paisa, a la que con desconocimiento se atribuye el antinatural florecimiento de la exportación de drogas en Colombia, estuvo en primera línea. Primero organizando en exclusividad el movimiento Muerte a los Secuestradores. Trataba así de garantizar seguridad a un grupo de miembros de la industria de drogas y, como derivada, al público en general. Era la respuesta a la manifiesta inoperancia del sector público para cumplir con su cometido legal: impedir las actividades delictivas a los grupos insurgentes de izquierda. Después vino la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, un paraguas financiado y dirigido por el veterano exportador de drogas Carlos Castaño. En él se agruparon iniciativas muy diversas de seguridad privada nacidas al socaire de la creciente violencia y la inactividad pública. Por tanto, el crimen organizado en Colombia profundizó la deslegimización del sector público y la privatización de la violencia, pero no creó ni la una ni la otra.28 Pero en cuestiones de crimen organizado mundial la cuna, a todos los niveles, es Sicilia. Mientras en Colombia el impulso fue exógeno, en Sicilia su aparición fue autónoma. Los factores que dieron origen a la Mafia aún son discutidos. No pocos acólitos de la lucha de clases gustan de interpretar su aparición como instrumento violento de los terratenientes. La Mafia era su guardia pretoriana, encargada del control social tras la caída del feudalismo. A partir de estos orígenes sumisos, la Mafia fue adquiriendo mayores grados de autonomía. El resultado fue su omnipresencia en la vida social y económica del sur de Italia y más allá.29 Desde su nicho territorial, la Mafia integró horizontalmente múltiples ramas de actividad. Es una competidora con ventaja. Está liberada de los cos27 A. Gaviria, “Increasing returns and the evolution of violent crime: the case of Colombia”, Journal of Development Economics, vol. 61 (2000), págs. 1-25. 28 F.E. Thoumi, Economía política y narcotráfico, Tercer Mundo, 1994; F.E. Thoumi, “Illegal drugs in Colombia: from illegal economic boom to social crisis”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 582 (2002), págs. 102-16; F. Gaitán y S. Montenegro, "Un análisis crítico de estudios sobre la violencia en Colombia", ensayo presentado a la Conferencia Internacional "Crimen y violencia: causas y políticas de prevención", Bogotá, 2000; y M. Rubio, “Violence, organized crime, and the criminal justice system in Colombia”, Journal of Economic Issues, vol. 32 (1998), págs. 605-10. 29 P. Arlacchi, Mafia, peasants and great estates: society in traditional Calabria, Cambridge University Press, 1983; A. Blok, The Mafia of a Sicilian village, 1860-1960: a study of violent peasant entrepreneurs, Waveland, 1988; R. Catanzaro, Il delitto come impresa: storia sociale della mafia, Liviana, 1988; y H. Hess, Mafia and mafiosi: origin, power and myth, C. Hurst, 1998. 7 tes sociales, fiscales y financieros asociados a la regulación pública.30 Sin embargo, con las mismas premisas de instrumento de las clases dirigentes, puede llegarse a conclusiones opuestas. Demostrando la versatilidad de las ciencias sociales, no pocos académicos han negado la propia existencia de la Mafia. Ésta no sería sino un espantajo alentado por las elites políticas y utilizada de manera instrumental para reprimir una conciencia de cambio social.31 Desentrañar el secreto origen de la Mafia, que algunos retrotraen hasta la antigüedad recóndita, no es un asunto trivial. Explica buena parte de su evolución posterior. Es cierto que la Mafia vio la luz con la caída del régimen feudal. Éste llegó con retraso a Sicilia en el siglo XVIII. Pero no nació para servir los intereses de los caídos en desgracia, que por razones obvias hubiesen preferido conservar sus vastos privilegios bajo el modelo anterior, cascarón incluido. El feudalismo sería unívoco en la regulación, pero era instrumental para ordenar las transacciones económicas. Al desplomarse el sistema, no se encuentra un reemplazo inmediato. Escasea entonces un bien crucial para el funcionamiento económico: la confianza interpersonal. Quienes realizan transacciones comerciales no nacidas al calor de la reciprocidad demandan garantías contra estafas y engaños. En ese momento el triunfante estado liberal italiano se ve incapaz de proporcionar esas garantías. Para cubrir ese hueco, para suministrar confianza a los agentes económicos, a todos, a compradores y vendedores por igual, aparecen unos agentes autónomos: los mafiosi. Ése es su papel y, como tales, se encargan de lubricar el sistema económico.32 Más o menos como la mayor parte de los aparatos públicos del mundo, aunque sujeto a arbitrariedades. La Mafia, en esta interpretación, es la agrupación de empresas especializadas en vender un producto en exclusiva. Son técnicos en producción de confianza. Multiplican y venden este activo en un mercado inescrutable al modo de los mercados religiosos. Ni siquiera el vendedor puede conocer a priori la calidad del producto. Si es el sector público el productor monopolista de ese bien se le llama protección pública. Pero no varía ni un ápice las cualidades del producto. Su función es actuar como tercero acordado por las partes para la resolución de conflictos acerca de la propiedad o las cláusulas de los contratos. Por la propia naturaleza del producto, tiende de manera natural al monopolio. Cuando un individuo es el más confiable, el más reputado, acumula en sus manos toda la demanda. No hay segundos puestos ni cuota de mercado. Así lo demuestra la Mafia sobre espacios reducidos. El único margen de cooperación de mafiosi 30 P. Arlacchi, Mafia business: the Mafia ethic and the spirit of capitalism, Verso, 1987; y U. Santino, “The financial mafia: the illegal accumulation of wealth and the financial-industrial complex”, Contemporary Crises, vol. 12 (1988), págs. 203-43. 31 C. Duggan, Fascism and the Mafia, Yale University Press, 1989; D.C. Smith Jr., The Mafia mystique, Basic Books, New York, 1975. 32 D. Gambetta, The Sicilian Mafia: the business of private protection, Harvard University Press, 1993; D. Gambetta, “Mafia: the price of distrust”,en Trust: making and breaking cooperative relations, editado por D. Gambetta, Blackwell, 1998; R. Sciarrone, “Mafia e imprenditori: vittime, complici, zone grigie”, en Italia illegale, editado por S. Scamuzzi, Rosemberg e Sellier, 1996; O. Bandiera, “Land reform, the market for protection and the origins of the Sicilian Mafia: theory and evidence”, Journal of Law Economics and Organization, vol. 19 (2003), págs. 218-44. 8 independientes es el mantenimiento de la imagen de marca, que es lo que les proporciona una reputación que intercambian en el mercado. La Mafia en Estados Unidos comparte, en parte, un origen italiano con sus homónimos sicilianos. Y poco más, salvo las ganas de ciertos autores por verlas como dos siameses en un entramado común amenazante para la economía y la sociedad mundial. No existe entre ambas ningún lazo organizativo y sí innumerables recelos mutuos. Sus balbuceos empresariales son opuestos. La Mafia en Estados Unidos nace para surtir la demanda de un producto que resultaba ser ilegal en ese preciso momento: el alcohol.33 A partir de ese primer nicho de mercado y con el capital humano adquirido emprendió una carrera por la diversificación: la usura, la prostitución o el juego ilegal, entre otros productos. En ese entonces la Mafia estadounidense no vende protección ninguna. Por el contrario, la adquiere en cantidades industriales entre las receptivas autoridades públicas. La ilegalidad de su producción les obligaba a ello. Las Mafias de ambos lados del Atlántico cruzarán su camino, pero en sentidos opuestos. En Sicilia, las empresas mafiosas tratan de diversificarse hacia el creciente mercado de las drogas. Pero las drogas mezclan mal con la protección. El beneficio se encuentra en la explotación de los diferenciales de precios entre territorios. Para conseguir este lucro, se producen invasiones territoriales que derivan en conflictos violentos y el debilitamiento recíproco de las empresas mafiosas. La marca registrada sufre de raquitismo severo producto de las luchas intestinas por su propiedad. Se genera, en última instancia, el caldo de cultivo para la paulatina desarticulación de los equilibrios locales que daban cobijo a la venta de protección privada. Por el contrario, en Estados Unidos, la combinación de New Deal e industrias cartelizadas hizo emerger una demanda empresarial de servicios de protección privada. La pericia anterior en el uso de la violencia proporcionó a la Mafia una base sólida para la metamorfosis. Ya fuese como el elemento auténtico, con el nombre de Cosa Nostra prestado de una confusión mil veces repetida, o bajo el disfraz de sindicalistas, comenzaron a vender servicios de protección a empresas privadas.34 Hasta el punto de que abandonaron los nichos tradicionales de servicios ilegales y se concentraron en actuar como golpeadores subcontratados, alentados por la fama pública que les proporcionaba la prensa y la literatura.35 En su diversificación estuvo su ruina final. Las líneas baratas de créditos al consumo acabaron con el mercado financiero ilegal. Los sindicatos, debilitados por acometidas de política conservadora y por la variación de la estructura económica hacia formas menos proclives a la organización del trabajo, abandonaron cualquier pretensión de centralidad en la vida industrial. La apertura 33 H.S. Nelly, The business of crime. Italians and syndicate crime in the United States, University of Chicago Press, 1981. 34 J.B. Jacobs, “The Teamsters, perceptions and reality: an investigative study of organized crime influence in the Union”, Transnational Organized Crime, vol. 7 (2001), págs. 4-107; y D. Witwer, Corruption and reform in the Teamsters Union, 1898 to 1991, Brown University, 2001. 35 J.B. Jacobs y L.P. Gouldin, “Cosa Nostra: the final chapter?” Crime and Justice, vol. 25 (1999), págs. 129-89; y P. Reuter, “The decline of the American Mafia”, Public Interest, vol. 120 (1995), págs. 89-100. 9 masiva de casinos por todo el país acrecentó la competencia legal y, por la paralela liberalización, se hicieron innecesarios los servicios de la Mafia.36 Y así, uno tras otro, los mercados tradicionales fueron cerrándose por asfixia.37 Cuando llegó la ola del consumo masivo de drogas, una ventana de oportunidad como la que le dio origen, la Mafia estadounidense no tenía resolución ni capital. Los vendedores de drogas fueron capaces de producir protección de modo interno sin necesidad de una subcontratación que brillaba más en las pantallas de cine que en la realidad. Aunque no esté ligada por razones comerciales, el caos que se agrupa bajo la etiqueta de Mafia rusa, o de su derivada plural, se asemeja a la Mafia siciliana. Nace del mismo agujero regulatorio con dos siglos de diferencia. Cuando Míjail Gorbáchov anima a los soviéticos a prosperar en la economía de mercado, olvida proporcionarles el campo de juego apropiado, los instrumentos legales para llevar a cabo esa transformación. La necesidad se hizo virtud y los pujantes nuevos empresarios optaron por comprar en el mercado lo que no encontraban en la legislación: un soporte para la propiedad privada y las transacciones comerciales. Los miembros de las represivas fuerzas de seguridad y la marginal clase delincuencial de los tiempos soviéticos, con un capital humano previo, rellenaron este vacío. Ofrecían, y continúan proporcionando, a sus clientes un rudimentario servicio de garantías personales y resolución de conflictos.38 Entre quienes solicitan sus servicios son mayoría los que proceden de la elite del Partido Comunista. Por su acceso privilegiado a la privatización de recursos públicos, se aclimataron con rapidez y facilidad al nuevo calor del mercado sin acompañarse de garantías legales plenas.39 Pero ambos son dos planos diferentes cosidos para vínculos inestables. En un lado están los más aparatosos, que venden servicios de protección a la propiedad. Y en el otro se sitúan los propietarios reales, que demandan sus oficios. A raíz de este impulso inicial se produce un proceso gradual tantas veces repetido y no exento de sobresaltos: una regularización de derechos difusos que concluye en la nacionalización de los aparatos de seguridad privada.40 Otras dos organizaciones que figuran en lo alto de las grandes empresas mundiales del crimen organizado, los Bōryokudan japoneses y las Tríadas chinas, han transitado un deterioro paulatino y semejante al de las dos Mafias de ori36 G. Atkinson, M. Nichols y T. Oleson, “The menace of competition and gambling deregulation”, Journal of Economic Issues, vol. 34 (2000), págs. 621-34. 37 J.B. Jacobs, C. Friel y R. Radick, Gotham unbound: How New York City was liberated from the grip of organized crime, New York University Press, 1999. 38 F. Varese, The Russian Mafia: private protection in a new market economy, Oxford University Press, 2001; V.V. Radaev, “The role of violence in Russian business relations”, Russian Social Science Review, vol. 41 (2000), págs. 39-66; y V. Volkov, Violent entrepreneurs: use of force in the making of Russian capitalism, Cornell University Press, 2002. 39 B. Black, R. Kraakman y A. Tarassova, Russian privatization and corporate governance: what went wrong?, Stanford Law School, 1999; J. Blasi, M. Kroumova y D. Kruse, Kremlin capitalism: privatizing the Russian economy, Cornell University Press, 1997; C. Freeland, Sale of the century: Russia’s wild ride from Communism to Capitalism, Crown, 2000; y S.L. Solnick, Stealing the state. control and collapse in soviet institutions, Harvard University Press, 1998. 40 V. Sokolov, “From guns to briefcases: the evolution of Russian organized crime”, World Policy Journal, vol. 21 (2004), págs. 68-74. 10 gen italiano. Las dos denominaciones asiáticas agrupan a pequeñas empresas sin ninguna ligazón orgánica y dedicadas a ofrecer servicios diversos. Los Bōryokudan, activos en la oferta de servicios de prostitución, drogas, juego o entretenimiento en general, han sido incapaces de renovarse al ritmo que recomendaba la occidentalización del ocio japonés. El avance social y económico de la mujer margina a unas empresas y servicios sólo para hombres. En los años noventa se les prohibió hacer publicidad, lo que las puso en una posición poco competitiva. De ese modo, han quedado como reducto de ambiente tabernario y trasnochado.41 Entre 1963 y 1996, los Bōryokudan, que operan bajo coberturas empresariales legales con sedes identificables y logotipos gigantescos sobre las puertas, perdieron dos tercios de sus miembros.42 La decadencia en ingresos se vio reforzada por una mala previsión financiera y una devaluación de sus stocks. La experiencia previa de servicios de violencia a la industria de la construcción y a propietarios de bienes inmuebles les llevó de la mano a la inversión en activos fijos. Con esta decisión los Bōryokudan quedaron atrapados en la explosión de la masiva burbuja inmobiliaria que afectó a Japón en los años noventa. Hubo que acometer reducciones de plantilla. Entre 1991 y 1996 la fuerza laboral de los Bōryokudan, los hombres violentos, más conocidos en Occidente como Yakuza, cuya tradición literal sería bueno-para-nada, cayó en un 25,7 por ciento. Para empeorar la situación, un negocio accesorio, la extorsión a los conglomerados privados, se ha complicado con la transformación del panorama industrial. La incorporación de europeos y estadounidenses a la propiedad de las empresas, junto con la mengua en la intervención pública, la crisis financiera y la llegada de una nueva elite de empresarios, ha clausurado las oportunidades de negocio en este ámbito.43 Las Tríadas, por su parte, se han enfrentado a una competencia atroz. En su madre patria, el omnipresente Partido Comunista ya tuvo hace tiempo la autoridad para fagocitar la venta de servicios ilegales y de protección privada. Mucho más cuando quienes los prestaban se asociaron de manera tradicional con las fuerzas nacionalistas. La transición económica ha abierto oportunidades a negocios ilícitos. Pero no ha aminorado el control que comunistas o subarrendados ejercen sobre los mismos.44 Junto a éstas, han aparecido un conjunto de pequeñas actividades delictivas extrañas en etapas del totalitarismo. Pero éstas tienen bajos costes de entrada y aversión a la organización, lo cual deja sin mucho espacio a la actividad de las Tríadas.45 Por el contrario, los feudos de Hong Kong y Macao y sus pujantes mercados se han cerrado tras las respecti41 M. Schilling, “Yakuza films: fading celluloid heroes”, Japan Quarterly, vol. 43 (1996), págs. 30-42. 42 B. Shigeru, “Yakuza on the defensive”, Japan Quarterly, vol. 45 (1998), págs. 79-86. 43 P. Hill, “Heisei Yakuza: burst bubble and Botaiho”, Social Science Japan Journal, vol. 6 (2003), págs. 1-18. 44 X.L. Ding, “The quasi-criminalization of a business sector in China: deconstructing the construction sector syndrome”, Crime, Law and Social Change, vol. 35 (2001), págs. 177-201; y T. Gong, “Dangerous collusion: corruption as a collective venture in contemporary China”, Communist and Post-Communist Studies, vol. 35 (2002), págs. 85-103. 45 D.C.K. Chow, “Organized crime, local protectionism, and the trade in counterfeit goods in China”, China Economic Review, vol. 14 (2003), págs. 473-84; y J. Lui, L. Zhang y S.F. Messner, Crime and social control in a changing China, Greenwood, 2001. 11 vas transferencias de soberanía.46 Y las comunidades chinas de ultramar, a medida que se asimilan a las sociedades de acogida, terminan por abandonar la demanda de servicios especializados que ofrecían las Tríadas.47 Cuando optan por quebrar la ley, como por ejemplo para traer familiares de China, prefieren hacerlo en empresas ajenas a las Tríadas.48 Incluso las más recalcitrantes colonias chinas perciben que es más económico y previsible comprar protección pública. México aporta un modelo original para dos elementos que son comunes al crimen organizado. Son la relación fluida entre protección pública y privada y su aclimatación a entornos cambiantes. En Sicilia, la venta de protección privada por parte de la Mafia era competitiva con respecto a la protección más o menos pública que suministraba el estado italiano. El sector público postrevolucionario en México se caracterizó, entre otras cosas, por ofrecer cantidades masivas de protección privada, es decir, seguridad sobre bienes y contratos sobre la base de un precio, que no sólo fue monetario. La protección pública, la indivisible, repartida equitativamente y pagada con impuestos, actuaba de manera subsidiaria. Su actuación se restringía a dirimir derechos cuando no existía conflicto con, o favorecía, la prestación de la protección privada. En equilibrios inestables, estos servicios de protección privada realizados desde el sector público se vendían a ambos lados de una legalidad voluptuosa pero frágil.49 La industria de las drogas, por tomar un ejemplo que se asocia con el crimen organizado, no pudo sustraerse de esta tendencia general en lo legal y en lo ilegal. A lo largo de la historia sólo dos empresas constituyeron lo que podría denominarse como un aparato privado e independiente de justicia. Primero fue Benjamín Arellano Félix. A falta de capital humano nacional especializado, todo acumulado o inhibido por el sector público, recurrió a comprarlo en el exterior y buena parte de sus componentes eran pandilleros de San Diego, California. Después fue Osiel Cárdenas Guillén el que dio el mismo paso. Pero optó por una solución más simple. Adquirió, como si fuese un proceso de privatización más, una empresa de seguridad que ya existía en el sector público, la de Arturo Guzmán Deceña. Este último no abandonó su condición de monopsonista. Primero su único cliente era el Ejército y después lo fue Cárdenas Guillén. Ninguna de las dos experiencias terminó bien, con lo cual se quebró de manera precipitada el proceso de colombianización, entendido éste por la producción interna de protección de la industria de drogas mexicana. 46 A.V.M. Leong, “Macau casinos and organized crime”, Journal of Money Laundering Control, vol. 7 (2004), págs. 298-307. 47 K.L. Chin, Chinatown gangs: extortion, enterprise, and ethnicity, Oxford University Press, 1996; S. Zhang y K.L. Chin, “The declining significance of Triad societies in transnational illegal activities: a structural deficiency perspective”, British Journal of Criminology, vol. 43 (2003), págs. 469-88. 48 S. Zhang y K.L. Chin, “Enter the dragon: inside Chinese human smuggling organizations”, Criminology, vol. 40 (2002), págs. 737-67. 49 F. Escalante, “Mexico’s democracia mafiosa”, en Party politics in ‘an uncommon democracy’: political parties and elections in Mexico, editado por N. Harvey y M. Serrano, Institute of Latin American Studies, 1990. 12 El hecho de que la protección privada a la industria de las drogas en México, a diferencia de Colombia, se haya prestado de manera muy mayoritaria desde el sector público no significa que haya existido una sola empresa monopólica para estos menesteres. Mucho menos que Raúl Salinas de Gortari o Manuel Bartlett Díaz, por poner dos ejemplos de los muchos acusados sin pruebas, la hayan dirigido en algún momento. Por mucho que lo diga la disparatada investigación de la hoy fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Carla del Ponte, o la visión conspiranoide de Drug Enforcement Administration. Ni hay evidencias serias ni la teoría es coherente. Más bien al contrario. Lo que podría denominarse como políticos han estado ausentes de la protección a esta industria. No pueden ofrecer a los exportadores de drogas ningún servicio que sea de su interés o están constreñidos a hacerlo por factores externos. La única excepción es la designación de los jefes de los agentes de seguridad. En un entorno en el que la inmensa mayoría de los potenciales candidatos son adeptos a la venta de protección privada, el resultado es indiferente para la industria. Ya se encargará el candidato de inclinar a su favor ese proceso de selección. En ello va su propio bienestar. El vendedor de drogas toma este proceso como exógeno y se adapta al resultado. No tiene otro remedio: una vez en el cargo, está en posición de inferioridad violenta. Pero, sobre todo, los políticos no han entrado a vender protección privada a la industria de drogas porque es poco competitiva. Pudiendo ejercer el muy íntimo y flemático acto de meter la mano a la caja presupuestaria, no existen muchos motivos para extender el rango de actividades hacia la industria de las drogas. Los beneficios son inferiores y los riesgos personales son altos en una industria que gasta fama de violenta. Frente a una fructífera acción unilateral, la protección a la industria de las drogas exige cantidades enormes de factor trabajo. Con los trabajadores hay que compartir rentas y, lo que es más peligroso, un destino común al que condena el pasado informativo conjunto. La venta de protección privada a la industria de las drogas en México la han gestionado los especialistas: quienes lidian de manera directa con la violencia pública. Y lo han hecho de una manera bastante competitiva. Aunque en una forma bastante peculiar de competencia. El principal objeto de competencia es el cargo público, que da derecho a enormes ventajas competitivas sobre su ejercicio privado, ya sea en términos de formación, de información y, sobre todo, de ejercicio publicitario de la protección. Sobre este objeto de deseo las diversas empresas han puesto la inversión inicial, los servicios políticos y la publicidad. Estas tres opciones no son mutuamente excluyentes, pero tampoco tienen por qué ir de la mano. Una vez en el cargo, además, tienen que mostrar la calidad de sus servicios para atraer clientes o para crear nuevos mercados. Para que los potenciales clientes calibren la calidad del producto, el ejercicio de la violencia es el mejor indicador. La organización de la protección privada se ha transferido, diversa en el tiempo y en el territorio, a la industria de las drogas. Produce el mismo efecto que una regulación pública eficaz. La única diferencia es el fin: ideológico para esta última y pecuniario para quienes venden protección privada. Mientras unos juzgan que los monopolios explotan a los consumidores, los otros los perciben 13 como un prejuicio para su bolsillo. Supondría atarse sin necesidad a una sola fuente de ingresos que terminaría por internalizar y malpagar al regulador, consciente de su superioridad. En estas coordenadas de mantener su independencia con respecto a los regulados, las empresas de protección han tenido la facultad de definir la composición del tejido industrial, jubilando de manera prematura a unos y permitiendo la pervivencia de otros, siempre según su conveniencia y con independencia de la situación financiera. El ejemplo más palmario de esta conformación del tejido empresarial de las drogas al gusto de las empresas de protección ha sido la nacionalización de facto de esta industria, entendiendo por ésta la mayoritaria presencia de mexicanos en todas las esferas. Dentro de un contexto por demás heterogéneo, los mayores grados de centralización en la venta de protección a la industria de las drogas en México se dan en los años ochenta. Primero en la Dirección Federal de Seguridad y después en la Policía Judicial Federal. Pero incluso esta elevada centralización tampoco implicó una actividad monopolista. Primero, ambas estructuras asociaron, a la manera de un cártel laxo que reparte cuotas de mercado sobre la base de territorios, a comandantes con amplios grados de independencia y facilidad para engañar al cuerpo común. Segundo, sobrevivieron empresas fuera del cártel a las que, por designios exógenos, no se pudo asimilar o eliminar. Este tipo de esquemas semicartelizados, al ofrecer un servicio de protección privada más completo en lo territorial y en lo funcional, favorecen la supervivencia de los empresarios de drogas. A estos últimos les permite la construcción de carreras de más largo alcance, lo cual tiene efectos benéficos sobre la acumulación de información y reputación, los dos elementos que son la base de su éxito. Como resultado, los periodos de mayor centralización se corresponden con la pervivencia de empresarios de drogas de mayor tamaño. Desde esos puntos álgidos, el mercado de la protección privada se ha deteriorado a pasos agigantados. Los despidos masivos y las transformaciones en los organismos de seguridad han acortado la estabilidad burocrática que exige la prestación del servicio. Los nuevos reclutas y los supervivientes de las purgas muestran el mismo interés en capitalizar el cargo público.50 Pero se encuentran faltos de la necesaria información sobre clientes y coartados, por mecanismos de control externo, de la utilización publicitaria de la violencia. Antes estas carencias, se han dedicado con mayor intensidad a dos formas más inmediatas de ingresos que requieren menos capital humano y menor inversión inicial: la extorsión, el secuestro y el robo. Allí se han encontrado con muchos de los despedidos. No es que desde las instancias de seguridad se haya alcanzado el grado de pureza tal que ya suministren protección pública, una circunstancia que sigue sin encontrarse. Tan sólo es que, por incompetencia de la oferta, ha dejado de prestarse protección privada. En lugar de avanzar a una forma más avanzada, la protección pública y equitativa, se ha vuelto a una etapa más primitiva de regulación: la acumulación predatoria. 50 N. Arteaga Botello y A. López Rivera, Policía y corrupción: el caso de un municipio de México, Plaza y Valdés, 1998. 14 Este tipo de mecanismos causa enormes prejuicios a la industria de las drogas. Como no existe definición de objetivos, inserta amplios grados de volatilidad en el mercado e insufla grandes dosis de desconfianza entre los participantes. Los efectos son similares a los que provoca la aplicación estricta de la prohibición: la reducción del tamaño medio de las empresas. Al no existir mediación posible de un tercero imparcial con fuerza suficiente para imponer resoluciones, que es una de las funciones de la protección, el recurso a la violencia privada se hace más atractivo y frecuente. Pero este abandono de la protección tiene un efecto externo más nocivo. Como los policías carecen de información relevante, el número de sujetos pasivos de sus actividades se ha expandido hasta alcanzar al conjunto de la población.51 Si se aplica este mismo esquema de razonamiento a los ámbitos de la legalidad podrá llegarse a la conclusión de por qué, aún cuando el partido de estado abandonó el poder, la delincuencia, incluido lo que podría considerarse como crimen organizado, se niega a disminuir por razones que no sean las propias del mercado. Por qué, en definitiva, falló la recurrente versión conspirativa de la delincuencia, ya fuese por sí sola o acompañada de la nunca demostrada relación pobreza-delincuencia.52 Pasar de vender protección privada a pública no sólo requiere de un cambio de las elites gobernantes. De hecho, ni tan siquiera era necesario. Lo mismo puede decirse de la adicción a cambiar la legislación, como si el derecho por sí sólo modificase comportamientos individuales o colectivos. Lo que sí exige ese cambio es mucha determinación para castigar los comportamientos ilegales dentro las fuerzas de seguridad. Y esto es algo en su actividad diaria no muestran ninguno de los partidos políticos con responsabilidades ejecutivas. En conjunto, observar que el crimen organizado tiene una naturaleza cambiante es una obviedad. Escribir que la relación que mantiene con el sector público no es la propia de una despiadada confrontación es una evidencia sin paliativos. Además, el crimen organizado tradicional, en promedio, está a la baja. Tan sólo resucita en la cabeza de aquellos eternos e interesados buscadores de amenazas a la seguridad nacional, bastante huérfanos desde la caída del muro de Berlín hasta el derribo de las Torres Gemelas.53 La mayor parte de los delitos más insidiosos que se suelen asimilar como propios del crimen organizado se despegan de la idea de organización, mucho más de la noción que lo hace equivalente de algún tipo de monopolio. Tienen bajos costes de entrada, son intensivos en la utilización de mano de obra no cualificada y tienen facilidad para la movilidad de los factores productivos. Pero el fruto de cualquier análisis sobre el crimen organizado depende de una elección muy personal: dónde se sitúa el límite entre crimen organizado y de51 C. Resa, Corrupción en la PGR: promesas sin seguimiento, Universidad Autónoma de Madrid, 2003. 52 C. Resa, “Delincuencia y desempleo: la historia de una relación contradictoria”, Sistema. Revista de Ciencias Sociales, vols. 140-41 (1997), págs. 265-84. 53 A. Edwards y P. Gill, “The politics of ‘transnational organized crime’: discourse, reflexivity and the narration of ‘threat’”, British Journal of Politics and International Relations, vol. 4 (2002), págs. 245-70; y R.T. Naylor, “From Cold War to Crime War: the search for a new ‘national security’ threat”, Transnational Organized Crime, vol. 1 (1995), págs. 37-56. 15 sorganizado.54 Al fin y a la postre, todos los delitos, incluso los más íntimos, presentan algún grado de organización. En los años veinte del siglo XX, cuando se acuña el nombre, lo único que daba coherencia a sus componentes era la común pobreza.55 Después tendió a agrupar actos delictivos cometidos por individuos cuyo origen étnico era diferente del mayoritario en un territorio. No se ha avanzado mucho desde entonces. Para superar esta tipología tan básica podría recurrirse a criterios cuantitativos: bien de ingresos o de número de trabajadores. La realidad lo impide. El crimen organizado, con rarísimas excepciones, no lleva contabilidad ni tampoco ofrece contratos laborales. De ésta última insuficiencia surge uno de los mayores errores en el análisis del crimen organizado: confundir la relación de proveedor-cliente con un contrato laboral permanente.56 En la práctica, los problemas para definir el umbral provocan que muchas de las legislaciones apenas dejen resquicio para la delincuencia común. Un par de hermanos que roban bicicletas, blanquean sus beneficios en una panadería y presentan demandas por difamación contra los periodistas que les acusan de lo cierto entrarían dentro del tipo delictivo del crimen organizado.57 Por oposición, esta delimitación legal no se aplica a los delincuentes de cuello blanco ni a las organizaciones criminales que sobreviven dentro del estado.58 Y ello a pesar de que cumplen con todos los criterios de todas las definiciones de crimen organizado: jerarquía, organización, división del trabajo, permanencia en el tiempo, búsqueda del beneficio privado, uso de la fuerza y protección de derechos. Internalizan la norma de la corrupción.59 Sin legislación específica y fuertes subvenciones a la explotación, estos grupos superan en escala a cualquier modelo de crimen organizado. Hasta el momento, y no existen evidencias de lo contrario, los más organizados emporios criminales cuyo objetivo último es el beneficio privado viven al cobijo de organismos públicos, aunque estén lejos de monopolizarlos.60 Arabia Saudí o Nigeria como ejemplos. Tangentopoli fue más poderosa que la Mafia sicilia54 L. Paoli, “The paradoxes of organized crime”, Crime, Law and Social Change, vol. 37 (2002), págs. 51-97. 55 D.C. Smith Jr., “Illicit enterprise: an organized crime paradigm for the nineties”, en Handbook of the organized crime in the United States, editado por R.J. Kelly, R. Schatzberg y K.L. Chin, Greenwood, 1994. 56 P.A. Adler, Wheeling and dealing: an ethnography of an upper-level drug dealing and smuggling community, Columbia University Press, 1993. 57 M. Levi, “Perspectives on ‘organized crime’: an overview”, Howard Journal of Criminal Justice, vol. 37 (1998), págs. 346-58. 58 A. Edwards y P. Gill, “Crime as enterprise? The case of ‘transnational organized crime’”, Crime, Law, and Social Change, vol. 37 (2002), págs. 203-23; W.R. Geary, “The legislative recreation of RICO: reinforcing the ‘myth’ of organized crime”, Crime, Law and Social Change, vol. 38 (200), págs. 311-56; y V. Ruggiero, Organised and corporate crime in Europe: offers that can’t be refused, Darthmouth, 1996. 59 J.S. Albanese, Organized crime in America, Anderson, 1996. 60 W.J. Chambliss, On the take. from petty crooks to presidents, Indiana University Press, 1988; W.J. Chambliss, “State-organized crime: American Society of Criminology, 1988 Presidential Address”, Criminology, vol. 27 (1989), págs. 183-208; M. Levi, Of rule and revenue, University of California Press, 1988; y H. van der Veen, The international drug complex: taxation, protection, warfare, and the nature of rule, European University Institute, 2003. 16 na, aunque igual de desestructurada.61 A tal punto que, más que alentar el estudio del crimen organizado en sus formas privadas, sería recomendable para la ciencia política y jurídica “interpretar la mayor parte de gobiernos en la historia de la humanidad como asociaciones de gángsteres. Los gobiernos preocupados por el bienestar de los gobernados y limitados por el estado de derecho en la aplicación de medidas violentas y arbitrarias son excepcionalísimos en la historia de la humanidad al punto de que quizás deberían analizarse con más realismo como una aberración muy reciente en una parte muy limitada del planeta”.62 Frente a este comportamiento generalizado, el sector privado aporta al crimen organizado mercado, competencia, fluidez y grandes dosis de flexibilidad.63 Sin embargo, la pasión popular está de parte del crimen organizado privado. “El crimen individual es sórdido, pero existe una ilimitada fascinación con la idea de grandes conspiraciones criminales que, por una parte, proporcionan muchos de los placeres de la vida y, por otra parte, representan una amenaza siniestra a la constitución del gobierno.”64 Esta demanda no cae en saco roto entre quienes continúan interpretando el fenómeno por mera analogía con la saga cinematográfica de El Padrino. Y en este apartado se incluyen a muchos de quienes, desde los organismos de seguridad pública, obtienen réditos burocráticos de alimentar una paranoia colectiva. Es una explotación bastarda del fenómeno sobre el que probablemente más se sepa y escriba y del que menos se conozca. Pero que el crimen organizado sea asunto sobre todo público, en origen y exposición, y que el estado de derecho sea una anomalía histórica no hace a este último escenario menos deseable por parte de los ciudadanos. Es el ideal liberal. Lo que es necesario para conseguirlo es deshacer el equipaje de mitos para avanzar por un camino doble. Ninguno pasa por la idea de quedarse sentado a esperar que una empresa criminal venza a las otras, imponga un monopolio de protección y se avenga de manera voluntaria a ofrecer protección pública.65 Por una parte, es urgente clausurar las demandas de bienes y servicios ilegales que pueden dar lugar a formas organizadas de delincuencia. Existen varias alternativas para este mismo fin. Sólo una, la legalización, que no puede ser infinita por la colusión de derechos que afecta, es dependiente de la normatividad legal. Hacer más punitiva la legislación para atacar el delito consigue el efecto contrario: la organización de un magma delictivo por lo general anárqui61 D. Della Porta y A. Vannucci, Corrupt exchanges: actors, resources, and mechanisms of political corruption, Aldine de Gruyter, 1999; y F. Allum, “Mafia and politics”, ensayo presentado a la Conferencia “Organised Crime and the Challenge to Democracy”, Grenoble, 2001. 62 W.J. Baumol, “Comments on Skaperdas y Syropoulos”, en The economics of organized crime, editado por G. Fiorentini y S. Peltzman, Cambridge University Press, 1995. 63 A.G. Anderson, The business of organized crime: a Cosa Nostra family, Hoover Institution Press, 1979; M.H. Haller, “Illegal enterprise: a theoretical and historical interpretation”, Criminology, vol. 28 (1990), págs. 207-35; y T.C. Schelling, “Economic analysis and organized crime”, en The crime establishment: organized crime and American society, compilado por J.E. Conklin, Prentice-Hall, 1973. 64 P. Reuter, Disorganized crime: the economics of the visible hand, Massachusetts Institute of Technology Press, 1983. 65 C. Tilly, “War making and state making as organized crime”, en Bringing the state back in, editado por P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol, Cambridge University Press, 1985. 17 co. El resto de posibilidades pasaría por la adecuación de los comportamientos personales a la regulación y mayores dosis de liberalismo social. Por otra, es requisito indispensable aumentar el grado de control efectivo sobre las actividades del sector público. Esta iniciativa no implica per se un aumento presupuestario costeado con impuestos que también conduce a un crecimiento de la organización del delito. Como materia ciudadana, y en sustitución de la fascinación por el crimen organizado y la credulidad a la manipulación que se vierte desde las agencias de seguridad y los medios de comunicación, apoyar activa y decididamente todos los eventos que caminen hacia el estado de derecho. Con tan simple actividad se estará transitando al unísono hacia la cancelación de todas las formas de crimen organizado: las públicas y las privadas. 18