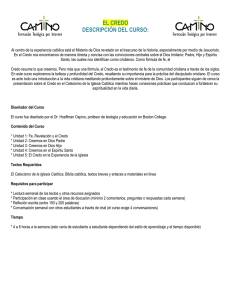05 Subio a los cielos - Alianza en Jesús por María
Anuncio

«Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios» ¿Cómo entender hoy esta afirmación de la fe? Josep VIVES* (en Revista Sal Terrae, junio 1998) ¿Entender para creer? Ante la pregunta de la redacción de Sal Terrae que figura como título de este artículo, lo primero que se me ocurre decir es que aquí, más que entender, hay que procurar ver, intuir o, simplemente, creer lo que se dice. De entrada, no quisiera inducir al lector a alistarse con los que piensan que lo importante es entender, y que un ser humano responsable no puede aceptar más que lo que él entiende. Recordemos que el apóstol Tomás, según el Evangelio, tuvo que avergonzarse de haber afirmado que no podía aceptar más que lo que pudiera comprobar. Ponerse en esta actitud de no aceptar más que lo que uno entiende es constituirse uno mismo en criterio y medida de lo que puede existir. ¿Quién me autoriza a decir que sólo existe, o sólo es verdad, lo que yo puedo entender y comprobar? Precisamente la actitud del que cree es la del que se da cuenta de que, como dice un personaje de Shakespeare, «hay muchas más cosas en la tierra y en el cielo de las que vos podríais comprender». Creer es esencialmente aceptar lo que no alcanzamos a entender o a comprobar, lo que nos rebasa y, no obstante, intuimos como válido, a manera de clave de sentido o plenitud necesaria de lo que alcanzamos a conocer. Creer es la aceptación humilde y amorosa del Misterio último que hallamos siempre detrás de cualquier realidad inmediatamente conocida y comprobada. «No es que el Misterio supere nuestra inteligencia: es que la ilumina... El Misterio es aquello que no procede de nosotros y que no podemos abarcar; y, sin embargo, es aquello que nos hace vivir. No es una barrera que se impone al impulso de nuestro intelecto fijándole un límite, sino una atmósfera vivificante... Su oscuridad no es la de la noche que ciega y no deja ver, sino la que proviene de la limitación de nuestra capacidad de ver. Una limitación que va reduciéndose a medida que vamos penetrando en la Luz»1 Según esto, creer no es nunca entender; pero sí es acoger aquello sin lo cual realmente no se entendería nada. Lo que se cree, se cree como algo necesario para comprender plenamente aquello que se conoce; pero propiamente nunca será posible reducir simplemente el objeto de fe a un objeto de conocimiento. Fe y conocimiento se necesitan mutuamente, se complementan, pero nunca se identifican sin más. En este sentido decía bien el gran san Agustín que es necesario «creer para entender, y entender para creer». ¿Creer o entender el Credo? Esto, que habría que aplicar a todo el Credo ─y, en formas diversas, a cada una de sus proposiciones─ vale par@cularmente para la afirmación que se me ha propuesto comentar. Propiamente, el Credo no es algo que podamos pretender «entender» en el sentido en que entendemos los objetos de nuestro razonamiento o experiencia ordinarios. El Credo, como indica su mismo nombre, es primariamente objeto de fe. En él formulamos sintéticamente lo que, según la tradición bíblica que culmina en Jesucristo, nos ha sido «revelado» acerca del sentido último de nuestras vidas y de toda realidad. Hablar de «revelación» no implica que con ello el misterio esencial desaparezca o se nos haga intelectualmente manipulable. El Misterio último, que no es otro que el Amor totalmente gratuito e incondicionado ─y, por tanto, inexplicable─ de Dios, manifestado definitivamente en Jesucristo, es algo que rebasará siempre nuestra inteligencia. Pero podemos ─y aun debemos─ intentar descubrir (hasta donde podamos, y en un proceso abierto a una siempre mayor y mejor comprensión) qué sentido puede tener para nosotros acoger lo que en el Credo afirmamos, cómo ilumina nuestra existencia y la comprensión que podemos tener de nosotros mismos y de toda la realidad en la que vivimos. Sólo bajo estos previos podemos pretender «entender» el Credo y sus diversas proposiciones. «Subió a los cielos» Como iba diciendo, seguramente se trata aquí mas de ver, de intuir, que propiamente de entender. Sucede a menudo en los textos del cristianismo: mientras que nosotros tendemos a esperar una «revelación» de las sublimes verdades de nuestra fe en conceptos lo más adecuados posible, nos encontramos con que se nos da sólo una imagen, más apta para sugerir que para dar una explicación intelectualmente rigurosa de aquellas verdades. El mismo Jesús actuó así cuando no pretendió nunca explicar con conceptos lo que era el Reino de Dios que él venía a inaugurar, sino que sugirió con imágenes y parábolas a qué podía asemejarse. Es que en realidad no hay conceptos humanos que puedan expresar adecuadamente las cosas de Dios, pero sí podemos atisbar algo de ellas a través de imágenes que nos sugieren algo al respecto. Este artículo del Credo es sólo una imagen; pero una imagen de una enorme capacidad de sugerencia. Cuando decimos que Jesús «subió a los cielos», no se nos quiere decir que los cielos sean un lugar físico que estaría en algún lugar más alto que nuestra tierra, seguramente por encima del firmamento o de los espacios siderales... Casi todas las religiones han imaginado un «más arriba» como morada de lo divino y de los que han merecido participar de su bienaventuranza. Es una forma de intentar expresar lo que en la teología sabia (?) se llama la «trascendencia» de lo divino, su «superioridad» con respecto a todo lo que es de este mundo. Dios no es algo de aquí abajo, aunque pueda manifestarse y hacerse presente aquí de muchas maneras. Dios es esencialmente de «más arriba», de «más allá»: en algunas tradiciones religiosas, los dioses habitan en las cimas inaccesibles de los montes ─por ejemplo, el Olimpo de los griegos─ o en «paraísos» lejanos, más allá de las montañas o las selvas que el hombre no puede atravesar. El «más allá» absoluto se ha concebido habitualmente, en los ámbitos indoeuropeos y semíticos, como «el cielo» o «los cielos» ─con un enfá@co plural intensivo─ por «encima» del firmamento visible. «Subió» porque había «bajado» En el caso de nuestro Credo, sin embargo, la metáfora quiere sugerir mucho más. Referida a Jesús, se dice que éste «subió» a los cielos porque antes se ha dicho que «por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo». Jesús «sube» porque había «bajado». La metáfora expresa así la consumación del proceso salvador que se había comenzado con la encarnación. El Hijo de Dios, que siendo divino tenía en el cielo su lugar (metafórico) propio, «bajó» a morar entre nosotros, en nuestra tierra, asumiendo la humanidad de Jesús, hijo, según se creía, del carpintero de Nazaret y en todo igual a nosotros. Lo que con esto se quiere decir responde exactamente a la conocida formulación del misterio cristológico que escribió san Pablo en la carta a los Filipenses: «Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a permanecer en su identidad divina, sino que, despojándose de lo que realmente era, tomó condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y comportándose como un ser humano. Se anonadó a sí mismo al punto de hacerse sujeto hasta a la muerte, y una muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre...» (Flp 2, 6-9). En este texto, cada palabra está cargada de un profundo sentido teológico. Pero dice sustancialmente lo mismo que en el Credo se dice de una manera más sintética: «Jesucristo... bajó del cielo... fue crucificado... resucitó... subió a los cielos...» El texto de Pablo puede parecer teológicamente más rico; pero el del Credo, que presenta el misterio de la encarnación salvadora como de una manera visual, resulta mucho más fácil de aprehender. En esto de «bajar» y «subir» hay realmente mucha teología. Decir que el Hijo de Dios «baja» a la tierra implica, como indica Pablo, que Dios no se manifiesta como poder dominador, sino como amor solidario con los hombres: se hace verdaderamente humano, vulnerable como los humanos, disponible, «obediente», es decir, sujeto a la condición humana, sin privilegios, como los que le sugirió el tentador. Por eso los poderosos de este mundo ─las autoridades religiosas y civiles─, que no querían un Dios sin poder ─que ellos administraban con harto provecho propio─, quisieron eliminarlo: «fue crucificado, muerto y sepultado». Cierto teólogo lo formuló así: «en la encarnación, Dios decide perder poder para ganar comunión». Y el que se queda sin poder se queda en este mundo a merced de cualquier prepotente. Esto es lo que le pasó a Jesús, «obediente», sujeto a la vulnerabilidad humana. Esto es realmente lo que significa «bajó del cielo». Por contra, cuando se dice «subió a los cielos», se quiere decir que, a pesar de todo, los malvados no sólo no pudieron eliminarlo definitivamente, sino que con su muerte por los hombres se manifiesta el máximo poder y la máxima grandeza del amor de Dios, y por eso, continuando con el texto de Pablo, «Dios le exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre». «Y está sentado a derecha de Dios Padre» El viejo Catecismo nos decía que «Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar». Por tanto, en buen razonamiento, parece que no debería haber «derecha» ni «izquierda» de Dios. Pero tampoco aquí se trata de razonar, sino de ver e intuir. Los hombres y mujeres de las culturas antiguas sabían muy bien que cuando, en los festejos públicos, un rey o emperador hacía sentar a alguien a su derecha en el trono, era para mostrar que compartía con él su dignidad y le otorgaba todo su poder. Hasta el salmista lo entendía así, en un texto que repetirán a gusto los evangelios y cuyos ecos resuenan en todo el Nuevo Testamento y alcanzan hasta muestras palabras del Credo: «Dijo Yahvé a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras pongo a tus enemigos como estrado de tus pies» (Sal 109, 1; Mc 12, 36; Lc 20, 42). Confesar que Jesús, después del terrible trance de su pasión y muerte, ha pasado a estar sentado a la derecha de Dios es confesar a la vez que Jesús es aquel en quien se cumple la promesa hecha en otro tiempo a David, y que Jesús es «divino», igual a Dios y participante de la dignidad y el poder de Dios. Así lo entendieron los acusadores de Jesús en el amañado juicio a que le sometieron para condenarle a muerte. Cuando le preguntan: «Dinos de una vez si tu eres el Cristo», Jesús responde: «'Si os lo digo no me creeréis... De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios'. Dijeron todos: 'Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?' Él les dijo: 'Vosotros lo decís: yo soy'. Dijeron ellos: '¿Qué necesidad tenemos ya de testigos, pues nosotros lo hemos oído de su boca?'» (Lc 22, 66-71). Los sacerdotes acusadores lo tenían claro: al proclamar que estaría sentado a la derecha de Dios, Jesús se hacía igual a Dios. Según el evangelista Mateo, Jesús habría dicho en esta ocasión: «Os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poder [de Dios] y venir sobre las nubes del cielo» (Mt 26, 64). Pedro, en su primer discurso a la multitud después de la experiencia de Pentecostés, se refiere al salmo 109, arriba citado, para explicar quién fue Jesús y qué significa el nuevo don del Espíritu: «A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y, exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís... Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado» (Hch 2, 3236). Estar a la derecha de Dios es la visualización de la gloria de Jesús en su resurrección y del poder salvífico que se manifiesta en la efusión del Espíritu Santo. Por eso no es de extrañar que los primeros cristianos vieran en esta fórmula la mejor manera de confesar sintéticamente su fe en Jesús resucitado y su confianza en su poder salvífico. Ésta es la imagen que Esteban, el primer mártir, ve ante sus ojos cuando estaba siendo apedreado a muerte: «Lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la derecha de Dios» (Hch 7, 55-56). Jesús, igual a Dios La más profunda explicación teológica de la fórmula sentado a la derecha de Dios se halla, de nuevo, en el texto ya citado de san Pablo a los Filipenses. Allí, después de haber explicado cómo el Hijo, que era de condición divina, se abajó hasta hacerse sin poder, como cualquiera de nosotros, y hasta morir en cruz, el Apóstol añade: «Por eso Dios lo exaltó... para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre» (Flp 2, 9-11). Confesar que Jesús está sentado a la derecha de Dios es confesar que Jesús, que apareció en su pueblo como un hombre cualquiera y que fue aparentemente abandonado de Dios en la pasión, finalmente ha sido plenamente glorificado por el Padre y constituido Señor, para gloria de Dios Padre. Confesar que Jesús está a la derecha de Dios es confesar plástica y visualmente, de una manera que no requiere razonamientos ni explicaciones, que Jesús es el Señor que comparte plenamente el poder de Dios. Por eso en los escritos paulinos se repite a gusto esta fórmula: «Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios» (Col 3, 1). «Él [Jesús], habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la derecha de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies» (Hb 10, 12). Jesús, consustancial con Dios Las palabras del Credo que comentamos nos invitan, pues, a lo que podríamos llamar una confesión intuitiva y visual de la divinidad de Jesús y de su poder salvador, según una fórmula que fue cara a los primeros creyentes desde los mismos comienzos del cristianismo. Cuando, más adelante, se comenzó a discutir sobre la verdadera realidad de Jesús por parte de gentes en las que la capacidad de razonamiento y de especulación había ahogado la simple capacidad de intuición, la fórmula del Credo ya no parecía satisfacer. Todos sabemos cómo Arrio y sus secuaces provocaron una terrible crisis en la fe de la Iglesia discutiendo acerca de la divinidad de Jesús. Empecinados en que Dios sólo puede haber uno, negaban la plena divinidad de Jesús, a quien concebían como la más excelsa de las criaturas posibles, pero por debajo de Dios. Un concilio convocado en Nicea el año 325 creyó resolver la cuestión declarando solemnemente que Jesús, el Hijo, era consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia o naturaleza que el Padre, Dios como el Padre. La fórmula no acabó de convencer a muchos, porque no se hallaba literalmente en la Escritura, porque admitía interpretaciones diversas y porque distaba mucho de ser inmediatamente clara para todos. Pero así ha quedado en nuestro Credo, para tormento de catequistas cuando han de explicar, especialmente a niños, qué significa eso de consustancial. La Biblia y las primeras comunidades lo expresaban sin tantas sutilezas, pero mucho más claro. Porque esto es precisamente lo que quiere decir afirmar que Jesús está sentado a la derecha del Padre: que está en el mismo nivel del Padre, (y no «por debajo» de él, como pretendían los arrianos), compartiendo trono con él, con su mismo poder y dignidad, aunque realmente distinto de él. Porque una misma es la gloria y el poder y la fuerza y la salvación del Padre, y del Hijo y del Espíritu de ambos, un solo Dios en tres personas, revelado como tal para salvación de la humanidad. El motivo más radical de nuestra esperanza La profesión de que Jesús, que tuvo que sufrir y morir injustamente, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios es para nosotros el más radical motivo de esperanza. Profesando esta glorificación de Jesús, profesamos que ni el dolor ni la injusticia ni la muerte son la última palabra sobre el destino de la humanidad. Jesús, nuestro hermano, ha logrado atravesar esta oscura barrera de la finitud y de la maldad y nos ha abierto el camino a nosotros. Jesús, habiendo triunfado del mal, es garantía de nuestro triunfo; y a la vez, estando sentado a la derecha de Dios, es nuestro protector con el poder mismo de Dios. Así se expresa de una manera particular en la Carta a los Hebreos. Este escrito va dirigido probablemente a una comunidad que había tenido que exiliarse y que se hallaba angustiada y decaída, añorando la seguridad y la solemnidad del culto de los tiempos antiguos. El autor les consuela y les da ánimos con varios argumentos; pero el primero y principal, que se repite a lo largo de la carta, es que tenemos a la derecha del Padre a Jesús, que es nuestro auténtico Sumo Sacerdote y que intercede siempre por nosotros. Con este protector, nada podemos temer. Así, ya desde el comienzo de la carta se anuncia que Dios «...en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha instituido heredero de todo, puesto que era por él por quien había hecho todas las cosas; el cual, siendo el resplandor de su gloria e imagen de su propio ser, así como el que con su mano poderosa lo sostiene todo, una vez que hubo consumado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, por encima de los mismos ángeles...» (Hb 1, 2-4). Luego, el autor seguirá animando a la comunidad recordándole que la Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos..., y que, aunque nos veamos privados de los consuelos del antiguo culto, «...teniendo tal Sumo Sacerdote que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente a este trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para recibir auxilio en el tiempo oportuno» (Hb 4, 12-15; cf. 10, 12; Col 3, 1)). Jesús, sentado a la diestra de Dios, es nuestro mayor motivo de esperanza: por una parte, él se ha hecho solidario con todos nosotros y ha experimentado nuestra misma debilidad, hasta la muerte ─probado en todo igual que nosotros─; por otra, @ene ahora el poder de Dios, estando como está a su derecha, como en un trono de gracia. Ciertamente nuestra debilidad es mucha, y a menudo nos invadiría la angustia o el temor: ante Dios, porque sabemos que no le somos fieles; y ante los hombres y las vicisitudes de nuestra existencia, porque sabemos que no están bajo nuestro control. Pero levantamos los ojos a los cielos y vemos allí a un protector que quiere y puede salvarnos de todo mal. Nuestra seguridad está en que Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. NOTAS * Jesuita, Profesor en la Facultad de Teología de Cataluña. Barcelona. 1. Y. de MONTCHEUIL, Problèmes de vie spirituelle, 186.