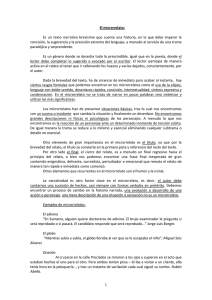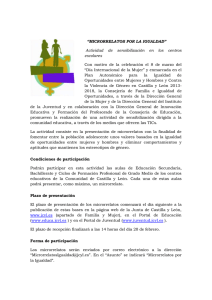Piezas breves sueltas para armar una comunicación sobre el
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 2014 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) Piezas breves sueltas para armar una comunicación sobre el microrrelato Hipólito G. Navarro A la memoria de Johnny Hart (1931-2007) 1. Una poética de andar por casa. Lo he confesado en varias ocasiones: me considero un autor completamente negado para pensar poéticas. Se me hace en verdad cuesta arriba argumentar algo medianamente serio y original sobre qué cosa sea para mí escribir relatos y microrrelatos. Me limito a escribirlos con mayor o menor fortuna, y nada más. “Soy un cuentista, esto es, alguien que vive del cuento, y no de las poéticas del cuento”, he dejado escrito en más de un papel, saliendo al paso con tan bonita socarronería del apurado trance que me supone siempre el encargo de redactar una poética propia. Aun así, en varias ocasiones, aguijoneado por la urgencia de responder a algún que otro cuestionario, he alcanzado a hilvanar dos o tres ideas con respecto a lo que pienso sobre mi querencia por escribir microrrelatos. Lo que sigue, lamentablemente, resultará ser más una ampliación que un resumen: Desde niño me han fascinado enormemente la música y la literatura –por ese orden–, pero también los chistes y sus mecanismos, especialmente esos cuyo efecto demoledor está basado en un juego sutil de asociaciones verbales y de ideas. Me gusta imaginar que el desmedido afán por emborronar papeles que me asedia ha estado llevándome desde siempre, sin yo saberlo, a la escritura de microrrelatos, que es el género donde mejor consigo aunar todas esas pasiones: el juego, la música, la palabra. Aunque quizá el asunto sea en realidad bastante más prosaico y lo que me incite a la práctica del género sea la necesidad de no inflar las delgadas ideas que me visitan, cada día más delgadas en verdad. ¿O será que cada hora que pasa me disgusta más ver contado con cien palabras lo que con cincuenta hubiera tenido más que suficiente?; quién sabe. Escribí hace años un cuento de una página en el que un niño esquimal, dentro de su iglú en medio de la planicie infinita del Polo Sur, tras muchas horas de contemplación del fuego que lo calienta, termina preguntándose... qué es un rincón. Lo titulé “La inspiración”, y todo él pretendía ser –de manera muy velada, eso sí–, una poética Me parece que el microrrelato es algo de eso. No el rincón del iglú, aunque también, sino la grandísima elipsis donde cabe la vasta y secreta cavilación de toda la especie esquimal hasta alcanzar el fogonazo de esa pregunta. Debería tener apañada una poética para estos casos, ya lo estoy viendo. Una que comenzara preguntando, por ejemplo: ¿existe algo más feo, más patético, que alguien se dedique a explicar el chiste que acaba de contar? Una que concluyera más o menos afirmando: por supuesto que sí, todavía resulta de más pésimo gusto cometer una poética sobre el microrrelato que se desborde más allá de siete palabras y una coma, esa medida mágica con la que construye su universo entero el dinosaurio de don Augusto. Por la boca muere el pez, pues. 2. Dos prevenciones bastante serias (con sus citas ilustrativas). a) De igual manera que un piloto de avión planeador, antes de volar, debe saber perfectamente cómo suspender su nave en el aire a la vez que conocer la forma mejor de aterrizarla luego, de dejarla quietecita de nuevo sobre el suelo, o tal vez incluso ejercitarse en lo segundo mucho antes que arriesgar con lo primero, así quizá antes de soltarse a escribir microrrelatos habría que aprender a parar de escribir microrrelatos. O instruirse en las dos disciplinas simultáneamente, como el piloto. Esto es un consejo, y no una simpática paradoja, como a primera vista parece. Resulta relativamente fácil el comienzo, alumbrar media docena de textos más o menos brillantes y más o menos poderosos (liberar un cable, tirar de la palanca hacia uno); lo complicado es saber parar después (poner los pies en el suelo), cuando uno se percata de que sigue escribiendo microrrelatos por pura inercia, como quien hace calceta, dueño de unas cuantas fórmulas y estrategias (de las corrientes del aire), y se repite y repite, abusando de ellas hasta la nausea. Es pertinente recordar aquí y ahora el famoso encuentro entre Ramón Gómez de la Serna y Josep Pla un día de lluvia a las puertas del hotel Palace de Madrid. Lo contaba no hace mucho con una gracia tremenda Manuel Vicent: En cierta ocasión Josep Pla se encontró con Ramón Gómez de la Serna en la puerta del hotel Palace. Llovía ese día en Madrid y Pla, como es natural, llevaba un paraguas. Después del saludo habitual, Ramón no pudo reprimir una greguería. “Abrir un paraguas, querido amigo, es como disparar contra la lluvia”, dijo, y Josep Pla quedó admirado. Tal vez esa metáfora ingeniosa podía ser la esencia de la literatura. A continuación, sin darle tiempo a reponerse, Ramón exclamó: “El paraguas puesto a secar abierto parece una tortuga de luto”. Pla comenzó a torcer el morro ante semejante ingenio, pero Ramón insistió y antes de llegar a la rotonda del hotel añadió: “La lluvia cree que el paraguas es su máquina de escribir”. Ante la sensación de que Ramón podía seguir con veinte greguerías más sobre el paraguas, Pla se plantó: “Ah, no, eso no es literatura, eso es virtuosismo, no me interesa”, y se dio media vuelta… b) Una vez puestos a cometer microrrelatos, habrá que procurar que resulten perfectamente acabados en su brevedad, que no queden flojos, blandengues, como abordados tímida o atolondradamente. Que entre su principio más o menos abrupto y su ansiado rápido final no exista posibilidad de meter tijera. Hay que arrinconar el temor de que algunos lectores tontorrones puedan suponer que ese texto está incompleto, que el autor lo dio a la luz sin terminarlo del todo. Tampoco a nosotros nos interesan esos lectores. Releeremos en los momentos de debilidad ese papelito pinchado en el corcho junto a la mesa, nuestro consejero particular. Se trata del impagable aforismo 127 del segundo libro del paradójicamente voluminoso Humano, demasiado humano de Federico Nietzsche, que reza así: Algo dicho brevemente quizá sea el fruto de algo largamente meditado; pero el lector que es novato en ese terreno, y que no ha reflexionado sobre ello en modo alguno, ve algo embrionario en lo que se dice brevemente, y censura la destreza del autor que se atreve a presentarle un manjar que él cree insuficientemente cocinado. Sujeto en ese panel con una chincheta de color entre las fotografías tutelares de Monterroso y Kafka, el papel amarillea, y se torna quebradizo. Bien está, pues, darle nueva vida en estas notas, que se multiplique como en otras muchas ocasiones, ahora a los ojos de la gente más interesada en la brevedad. 3. Peligro del éxito (y una consideración de gusto personal). El microrrelato se ha puesto de moda. Ahora es cuando el género se la juega de verdad. El temor mayor es que la sobreabundancia provoque más de un empacho. Lo provocará, sin duda. Ya lo provoca. Me gusta mucho leer antologías de microrrelatos, volúmenes bien nutridos de piezas y de autores muy distintos entre sí. Pero no termina de gustarme del todo leer libros de microrrelatos de un solo autor. En este caso, prefiero los libros que alternan piezas cortas, cortísimas y también largas. Me parece que es en libros misceláneos en cuanto a la extensión donde los microrrelatos brillan con más intensidad. “El dinosaurio” de Monterroso, ese microrrelato inaugural (así antes se hubiesen escrito y publicado algunos cientos que ahora releemos y estudiamos como precursores), es más inaugural todavía, y tan poderoso, me parece, por haberlo incluido su autor precisamente entre dos relatos de extensión normal en su primer libro, Obras completas y otros cuentos. Es curioso que muy pocos reparen todavía en esa lección: que esa pieza minúscula la sitúe su autor precisamente entre los dos cuentos más largos del libro, entre “Diógenes también”, de 16 páginas, y “Leopoldo (sus trabajos)”, de 24, el más extenso quizá de toda su producción cuentística. Hay en ese volumen otros microrrelatos, un poco olvidados quizá, pero “El dinosaurio” aparece emparedado ahí, gigantesco, como un faro, en medio de dos cuentos repletos de palabras, casi infinitos comparados con él, y esa es otra de sus grandezas añadidas. De haber aparecido insertado en un volumen con otros cientos de microrrelatos de una sola línea, bien diferente sería hoy su reconocimiento y su apreciación. 4. Abocado al ejemplo, a la experiencia personal. a) No tengo muy claro cuándo tomé conciencia de la existencia del microrrelato como un género separado, aparte, como una forma diferente de abordar la escritura de cuentos. El contacto debió surgir desde el comienzo mismo de mi propia existencia como lector, pero no así la conciencia: piezas muy cortas nutrían los primeros libros de lectura, donde todavía los dibujos ocupaban la mayor superficie de la página. Poemas, cuentecillos, fragmentos de textos mayores con alguna autonomía propia; todos los libros de texto de la enseñanza primaria y secundaria regalaban cantidad de piezas así, especialmente los de lengua y filosofía, y las presentaban convenientemente enmarcadas y hasta resaltadas sobre tramas y bases de color, separándolas del texto principal, dándoles un carácter de cosa singular, especial. Pues ni así me percaté entonces del guiño descarado al nuevo género por venir. No es hasta muy avanzada mi aventura de lector cuando comienzo a interpretar al microrrelato como se lo considera de unos años a esta parte. Había leído con pasión cuentos (o textos, mejor) brevísimos de Franz Kafka y de Julio Cortázar, y con ellos ya tendría que haberme sonado alguna alarma, pero los ojos no se me abren definitivamente hasta el encontronazo con “El dinosaurio” de Monterroso, y sobre todo con dos antologías providenciales: una publicada por Anagrama en la primavera de 1989, Ficción súbita. Relatos ultracortos norteamericanos, y otra a finales de 1990 por Fugaz, la inaugural antología de Antonio Fernández Ferrer La mano de la hormiga. Los cuentos más breves del mundo y de las literaturas hispánicas, cuatrocientas setenta páginas con otros tantos microrrelatos, uno por página, la medida genial. Son estas dos compilaciones las que me hacen volver la vista atrás con otra mirada, y verlo todo mucho más claro. Me sirve para ponerle nombre incluso a una actividad forzada mía que estaba a punto de llegar: la escritura de solo cuentecillos muy breves porque el nacimiento de mi hijo no me iba a permitir escribirlos más largos. Con ellas y con el cuento de Monterroso tomo pues conciencia definitiva de la existencia del género, se me hace de un golpe la luz. Y qué luz. b) Pero antes de todo eso, cuando ninguna presencia definida ni teoría alguna previa empañaban mi cabeza, debieron de darse una serie de carambolas lectoras que no tenían más remedio que desembocar ahí. Si no hubiese existido primero en mí esa nebulosa, ese oculto interés, no lo habría encontrado todo tan fácilmente, no me hubiera fijado con fascinación en ello. Hay un caldo de cultivo previo, secreto, que lo provoca todo. En el comienzo se presenta un encandilamiento adolescente fuerte por los tebeos, por los libros de dibujos. No es el cómic propiamente lo que me atrae. De hecho, no existe el cómic como tal en esos años primeros míos de contemplador de viñetas, sino compilaciones de chistes sueltos, colecciones de humoristas gráficos de la prensa escrita. Existe entonces una bendita editorial en San Sebastián, Buru Lan ediciones, que publica con esmero esos pequeños volúmenes, los cómics de mi infancia. En ellos me doy de bruces con las tiras humorísticas de Johnny Hart, los recopilatorios de su trabajo maravilloso con El prehistórico B.C., que hace pocos años han tenido el gusto de recuperar en parte otros vascos, los de la firma Astiberri. A uno de los personajes de esas tiras, el Peter original, en la traducción al castellano lo habían bautizado como Hipólito. “Hipólito, un genio muy personal. Tal vez constituya el primer fallo filosófico del mundo.” Así lo presentaba el autor. ¡Como para no comprar aquellos libritos y devorarlos con placer! De los cuatro números que conservo se me queda grabada muy honda una tira, un argumento: dos personajes sentados en una montaña contemplan el sol por encima de sus cabezas. A la pregunta de uno de ellos de por qué el sol subirá tan alto antes de caer, el otro responde que para poder recoger toda la luz que hay en el día. Es un esbozo de microrrelato que va a permanecer en mi cabeza durante casi treinta años. Algunos días, mucho tiempo después, visito a mi amigo el pintor Benito Moreno, y me arrobo contemplando su manera de trabajar con los pinceles sobre los lienzos. El estudio es un espacio enorme con ventanales que dan a dos calles, orientado de este a oeste. El sol penetra poderoso por la mañana, Benito trabaja en las pinturas que necesitan de esa luz hasta el mediodía, el astro trepa por la pared y se posa sobre el edificio un rato largo, y luego baja del otro lado, para enseñar una luz distinta y ofrecer al pintor otras posibilidades para contemplar su propia pintura. Esa trayectoria de la claridad, que es lo importante según Benito, lo que debería llamarme verdaderamente la atención, queda eclipsada por otro asunto de menor interés, pero que para mí, perdido siempre en lo accesorio, tiene mucha más enjundia. Se trata de la presencia de una parada de taxis bajo el estudio. Allí abajo veo a los taxistas como hormiguitas limpiando con frenesí las carrocerías inmaculadas de sus vehículos. No es seguro, pero quizá padezcan un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza y los plumeros. Imagino entonces la maldad que supondría transportar en el asiento de atrás de uno de esos taxis la última obra muy hojaldrada de óleo y trementina de Benito, colocarla sin secar sobre la tapicería del taxi más limpio. Por probar, lo hago en un microrrelato, sin decirle nada a mi amigo. El taxista lo descubre. La tapicería, que es de tipo cebra, ha quedado hecha una pena, con el cuadro invertido todo borroneado impreso sobre ella. Saca al pintor a empellones y le rompe el labio de un puñetazo, sin más miramientos. Todo eso, por supuesto, sin que mi amigo tenga que despeinarse, contado en bonito, con estilo muy literario, y en corto. Le pongo por título “Los tigres albinos” y se lo dedico a Benito junto a otra pieza en un simpático cuadernillo de microrrelatos titulado sin mucho gasto imaginativo como Relatos mínimos. c) Esos dos microrrelatos que me inspira mi amigo, junto con los demás de ese cuadernillo y otros nuevos, pretendo meterlos con calzador en un libro que tendrá algunas piezas bien largas, cuentos de extensión normal vale decir. El problema de estructurar ese libro no me deja dormir. Me quita el sueño, en realidad; el que no me deja dormir es mi churumbel, mi pequeño heredero. La estructura de un libro de cuentos que agrupa piezas de extensión media con microrrelatos es muy importante; ya lo hemos visto con el lugar que ocupa en el suyo el dinosaurio de Monterroso. Lo único que tengo claro es que ese libro lo quiero titular como el cuento de la pintura y el taxi, Los tigres albinos, y que para darle cuerpo tendrá que contener no menos de treinta relatos. La preparación de ese volumen me ocupa durante meses, más que ninguno otro de los míos publicados entonces, hasta que doy con la solución casi milagrosa del libro menguante, un formato que ha devenido exitoso, imitado luego de la misma manera o de la contraria, creciente, decreciente, decreciente y creciente otra vez, en colecciones individuales y en antologías varias. Su título final fue, es, Los tigres albinos. Un libro menguante. Lo publicó Pre-Textos en el año 2000, cuatro años después de aquel cuadernillo del 96 concebido ya con la conciencia plena de estar escribiendo microrrelatos. El volumen está dividido en dos partes bien diferentes: una primera que agrupa los cuentos más largos bajo el epígrafe “Inconvenientes de la talla L”, y la segunda que presta título al libro entero y que es la propiamente menguante, donde cada nuevo microrrelato es más pequeño que el que le precede, hasta terminar con uno de solo siete palabras y ninguna coma, “El dinosaurio”, homenaje a quien ya sabemos. El relato de apertura del volumen, “Inconvenientes de la talla L”, cuenta la historia de un torpe electricista prendado de la hija de los dueños de un enorme chalet de las afueras donde realiza un trabajo. Vestido con un mono tres tallas mayor de la que le corresponde, como un payaso, no logra enamorar a la chica, ni concluir el trabajo, que deberá terminar su jefe. Todo en ese lugar le viene grande al protagonista, hasta la ropa que viste. El cuento entero quiere ser una clave sobre lo que viene después, un juego sobre el tamaño más conveniente que deben tener los cuentos que uno escribe, y de camino también la mejor dimensión de los cuentos que uno se monta en su propia vida. d) Pero ese cuento del taxista y el pintor de “Los tigres albinos” no se queda tranquilo en su página y me sigue persiguiendo todo el rato. En algún momento de enfebrecida inspiración intuyo que ese microrrelato, como si fuese una semilla, oculta dentro de sí un mundo enorme y complejo, una novela entera, así que me pongo con ella de firme, la abono y la riego, y la escribo en unos meses. Bautizo a la criatura con el nombre de Las medusas de Niza. No tardo mucho en reparar que en medio de su follaje he metido (casi sin darme cuenta, porque en realidad siempre ha estado dando vueltas en mi cabeza y en más de una circunstancia ha asomado su cabecita y hasta se ha atrevido a salir al exterior), ese chiste metafísico que Johnny Hart había puesto en boca de uno de sus filósofos cavernícolas, el del sol que sube antes de caer para recoger toda la luz que derrama primero. Uno de los personajes de mi novela, durante un paseo matinal por el campo, como yo mismo hice con más de un amigo en alguna ocasión, le cuenta a otro esa gracia, adobada convenientemente de palabras, con el siguiente resultado: En el campo amanece siempre mucho más temprano. Eso lo saben bien los mirlos. Pero tiene que pasar un buen rato desde que surge la primera luz hasta que aparece definitivamente el sol. Manda siempre el astro en avanzadilla una difusa claridad para que vaya explorando el terreno palmo a palmo, para que le informe antes de posibles sobresaltos o altercados. Luego, cuando ya tiene constancia de que todo está en orden, tal como quedó en la tarde previa, se atreve por fin a salir. Su buen trabajo le cuesta después recoger toda la claridad que derramó primero. Por eso se ve obligado a subir tan alto antes de caer, para que le dé tiempo a absorber toda esa luz y no dejar ninguna descarriada cuando se vuelva a hundir por el oeste. Luego en el campo, paradójicamente, se hace de noche también muy pronto. Los mirlos apagan sus picos naranjas y se confunden con el paisaje. Son, como se puede apreciar, cinco párrafos escuetos, que ocupan la mitad de una página de una novela que contiene doscientas treinta y pico; es decir, que apenas alcanza el comentario un cero coma dos de una novela en la que suceden no pocas peripecias y comentarios de ese y otros tenores. e) Se podría suponer que con ese inconsciente homenaje a los tebeos de mi infancia quedaba saldada una enormísima deuda de inspiración, ¿verdad? Pues no. Nada más alejado de lo que después vendría. Algunos autores, además de pelear a solas con las palabras en lo más profundo de la madrugada, encerrados en un cuarto robándole horas al descanso, tenemos la costumbre de salir de vez en cuando al mundo exterior, para tomar el aire, pero también y especialmente para darnos a conocer e ir de bolos. Como los antiguos turroneros y saltimbanquis de feria, recorremos entonces ciudades, aldeas y pueblos, sedes de institutos – Cervantes y de enseñanzas medias– y universidades, salones de actos de casas de cultura y clubes de lectura varios, para charlar animada o desanimadamente de las cosas de la literatura, y leer de camino obra propia o de algunos autores que nos cautivan, que ya estén muertos. En tres salidas prácticamente consecutivas tras la publicación de Las medusas de Niza, en los bolos llamados de promoción, me ocurrió tres veces lo mismo. En un club de lectura de Punta Umbría, a una chica que no le había gustado nada mi novela, le había encantado sin embargo un párrafo, y lo había copiado en su diario, un cuaderno atado con cintas. Allí los llevaba, esos mismos párrafos que copié más arriba, para darme el primer sobresalto. Igual me sucedería una semana más tarde con el único anciano varón de un club de la tercera edad en Badolatosa, una aldea perdida en la linde entre Sevilla y Córdoba, y luego con una atractiva, interesantísima profesora de la Universidad de Valladolid. Para caerse de espaldas. Resultaba entonces que el cero coma dos por ciento de mi novela había tocado las entretelas más sensibles de todos ellos. No he contado que los personajes que intervienen en la escena son una mujer y un hombre que ven amanecer en el campo después de una noche ciertamente especial. Quizá en algo influya la atmósfera que envuelve al parlamento, pero a mí me sorprende que tres lectores tan diferentes señalen justamente las mismas palabras, esos cinco párrafos, ni una línea menos ni una línea más. Da un poco de susto. A mí por lo menos. Así que me tocaba entonces lidiar otra vez con la misma idea, contemplar aterrado ese párrafo que parecía latir con vida propia, que pedía a gritos un nacimiento nuevo, que lo sacara de esa cárcel novelesca para convertirlo en lo que llevaba demandando desde treinta años atrás: que lo transformara de una puñetera vez en un buen microrrelato, como antes había convertido en piezas literarias chistes tan arrebatadores como el del rincón del iglú o el de La Marsellesa. Ahí es nada. Buscar ahora la manera de darle entidad independiente al bicho, sacarlo de su encierro de mera estampa bucólica, de texto descriptivo, sin tensión narrativa alguna. Darle movimiento, acción, unas nuevas ganas de morder a los lectores. Menuda faena. Qué ansiedad, además, tener que realizar un trabajo más propio de cirujanos o creadores de universos, la extracción de una costilla del cuerpo de la novela para crear con ella un nuevo ser, con todo lo que había llegado a discutir con mi amigo Fernando Valls al respecto, empeñado él en convencerme de que los microrrelatos no deben nacer jamás de textos mayores previos, por mucho que Raúl Brasca y Luis Chitarroni se empeñen en lo mismo que yo y hasta se hayan atrevido a compilar ese volumen, la Antología del cuento breve y oculto, con piezas arrancadas incluso de cuerpazos como los de Lezama Lima y su Paradiso. Menuda encrucijada. ¿Qué hacer, demonios, qué hacer? Cortarme las venas. No, eso no, que la sangre es muy escandalosa si no eres un vampiro. 4.bis. La importancia del título y del final. He comentado muchas veces, en plan broma, que a mí en realidad los cuentos no me gustan, que lo que me gusta de verdad son los títulos, lo que ocurre es que me veo en la obligación de escribir cuentos porque mis editores me niegan de momento la posibilidad de publicar libros de títulos solamente. Para colarles a mis editores montones de títulos sin que se den cuenta, escribo cuentos cada vez más pequeños: así caben más en un volumen. Si además a esos cuentos les pongo título y subtítulo y además logro romper alguno de ellos en veinte pedazos, cada uno con su título correspondiente –como hice con “A buen entendedor (dieciocho cuentos muy pequeños redactados ipsofácticamente)”–, puedo entonces colocar al editor veinte títulos en una sola pieza sin que apenas se huela la trampa. Me gustan tanto los títulos, quiero señalar tanto ese interés por ellos, que en muchísimas ocasiones esos títulos son la clave entera del cuento, y muchas veces su final. Me encanta escribir cuentos en los que el final es el título. ¿No es bonito eso, terminar un cuento y en lugar de ponerle el punto final ponerle el título final? a) ¡Ahí está la solución que tanto he buscado! El personaje que le falta a mi cuento debe aparecer en el título mismo. No podría presentarse más súbitamente. La voz que todo lo narra será entonces la suya. El autor desaparece. Es el personaje quien observa esa escena, el que la analiza, el que la desmenuza. Bastará el regalo de una vuelta de tuerca final para que la estampa entera se ponga en movimiento. b) Ahora sí, al fin, este es mi cuento, el microrrelato que perseguí durante casi treinta años y siempre se me escapaba. Del chiste del sol prehistórico de Johnny Hart que me fascinó en la infancia ha pasado a convertirse en mi cuentito adulto del vampiro. Todos estamos hoy contentos con su lenta metamorfosis, creo: los mirlos de picos color naranja, el niño que yo era entonces, el hombre que ahora soy, el sol mismo que asciende y baja, el vampiro, el Johnny Hart bonachón que con toda seguridad nos mira a todos sonriente desde muy arriba en el cielo. Meditación del vampiro En el campo amanece siempre mucho más temprano. Eso lo saben bien los mirlos. Pero tiene que pasar un buen rato desde que surge la primera luz hasta que aparece definitivamente el sol. Manda siempre el astro en avanzadilla una difusa claridad para que vaya explorando el terreno palmo a palmo, para que le informe antes de posibles sobresaltos o altercados. Luego, cuando ya tiene constancia de que todo está en orden, tal como quedó en la tarde previa, se atreve por fin a salir. Su buen trabajo le cuesta después recoger toda la claridad que derramó primero. Por eso se ve obligado a subir tan alto antes de caer, para que le dé tiempo a absorber toda esa luz y no dejar ninguna descarriada cuando se vuelva a hundir por el oeste. Luego en el campo, paradójicamente, se hace de noche también muy pronto. Los mirlos apagan sus picos naranjas y se confunden con el paisaje. Y agradecido yo, me descuelgo y salgo. Sevilla, septiembre, 2014.