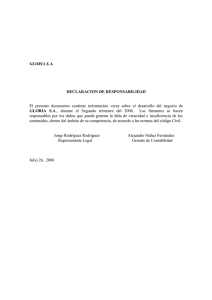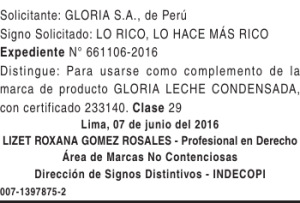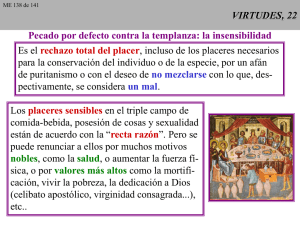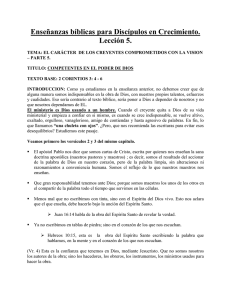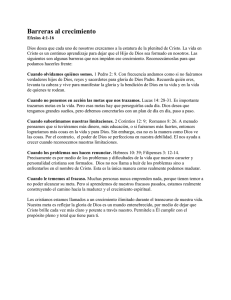la vida virtuosa - Daily Biblical Sermons
Anuncio

LA VIDA VIRTUOSA P. Steven Scherrer Humocaro, Venezuela 2004 ÍNDICE GENERAL CAP. I.- La vida virtuosa está muerta al mundo 3 CAP. II.- La vida virtuosa está muerta y resucitada con Cristo 8 CAP. III.- La vida virtuosa es caminar en la luz 10 CAP. IV.- La vida virtuosa es vivir siempre con Dios 15 CAP. V.- Los tipos y los nombres de las virtudes 18 CAP. VI.- La vida virtuosa es justificada por la fe 20 CAP. VII.- La vida virtuosa espera la venida del Señor 22 CAP. VIII.- La vida virtuosa es iluminada por el amor de Dios 26 2 CAPÍTULO I LA VIDA VIRTUOSA ESTÁ MUERTA AL MUNDO ¿Qué es una vida virtuosa? Es una vida que deja el mundo y vive sólo por y para Cristo en todo. Cuanto más podamos hacer esto, tanto mejor, porque un santo es uno que vive virtuosamente en un grado heroico; es uno que vive una vida heroicamente virtuosa. Cuanto más podamos dejar al mundo de una manera heroica, viviendo desde ahora en adelante sólo por Cristo, tanto más cerca estaremos de la meta de nuestra vida, que es ser santos. La sabiduría del mundo es locura para Dios; y la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Debemos dejar la sabiduría del mundo y vivir la sabiduría de Dios si queremos ser santos y virtuosos. Cristo venció al mundo por su cruz y resurrección. En Cristo el mundo está vencido. Él es el germen de su transformación y divinización. El mundo debe arrepentirse y morir a su pecado con la muerte de Cristo, y resucitar iluminado y renovado en su resurrección. El cristiano vence al mundo por su fe y al llevar la cruz de Cristo en el mundo. Él debe dejar una vida mundana y todo lo de este mundo para vivir sólo para Dios. Cuanto más puede hacer esto, tanto más será el germen de la salvación y transformación del mundo en el reino de Dios, que aparecerá en el último día. Él debe dejar al mundo, para evangelizarlo con su ejemplo y palabras. Haciendo así, trabaja en el mundo por la transformación del mundo en Cristo. Todos somos llamados a esta vida de perfección en Cristo. Todos somos llamados a la santidad. El camino es el mismo para todos, él del desprendimiento del mundo para ser transformados en Cristo y divinizados por morir y resucitar con él en su misterio pascual. Cada persona debe descubrir su propia manera para hacer esto. Son, sobre todo, los monjes que son llamados a vivir esta vida cristiana a su plenitud, como dice San Basilio Magno. El cristiano no está edificando un reino seglar en este mundo. Más bien, Cristo vino para vencer al mundo con su cruz y resurrección, y a hacer todas las cosas nuevas. Veremos los resultados de esta transformación sólo en la parusía del Señor en el último día. Mientras que esperamos esto, somos como levadura escondida en el mundo, trabajando por su transformación en Cristo. El trabajo de un cristiano en el mundo es una cooperación sencilla con la obra creadora, y nosotros no somos nada más que sus servidores inútiles, ejercitándonos en la disciplina de este trabajo cotidiano, que es un ascesis espiritual para nosotros mismos, mientras que contribuye también servicios útiles y necesarios para todos. 3 Así dejamos una vida mundana y los placeres del mundo, para ser un mejor germen para la transformación y divinización del mundo en Cristo. Cuanto más lo dejamos para ser nosotros mismos renovados en Cristo, tanto más lo renovamos y transformamos en su reino, que es su verdadero fin. Jesús dijo: “el que ama su vida la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Jn 12: 25). ¿Qué quiere decir aborrecer nuestra vida en este mundo por causa de Cristo? Quiere decir, vivir sólo para él, dejando todo lo demás, renunciando a todos los placeres que ofrece este mundo. Esto quiere decir, vivir muy austeramente, con gran sencillez y ascetismo, usando de lo mínimo necesario para sostener la vida sin añadir otras cosas, adornos, ornamentos, y delicadezas innecesarias. Esto quiere decir: renunciar a todas las cosas de este mundo que existen sólo para dar placer. El que vive así en todos los aspectos de su vida hallará gran gozo en Dios. Esto es el aborrecer nuestra vida en este mundo para guardarla para la vida eterna. Al contrario, “el que ama su vida, la perderá”. Este es el que busca todas las cosas de abajo, no sólo las de arriba. Este es el que busca su placer y satisfacción no sólo en Dios, sino también en los placeres mundanos, en los placeres, deleites, adornos, ornamentos, y delicadezas de este mundo. Jesús dijo: “Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierde su vida por causa de mi y del evangelio, la salvará” (Mc 8:35). Una persona virtuosa no trata de salvar su vida de un modo mundano, sino quiere perderla por Cristo para salvarla. La búsqueda de sí mismo es el salvar la vida de una manera mundana. Una persona así perderá su vida, tratando de salvarla fuera de Cristo, no siguiendo la voluntad de Dios, sino su voluntad propia. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo es el que toma su cruz y sigue a Cristo. La cruz es el camino de la vida. La cruz es el camino estrecho y angosto que lleva a la vida, es el camino de la renuncia a todo lo de este mundo por amor de Dios, el único amor y gozo de nuestra vida. Dios es un Dios celoso. El quiere todo nuestro amor sólo para si mismo. Él no quiere que dividamos nuestro corazón entre el amor de él y el amor de sus criaturas. Él quiere todo nuestro amor sólo para sí mismo, sin división de corazón. Él quiere ver en nosotros un corazón indiviso, completamente enamorado sólo de él y completamente fiel sólo a él. Él no quiere competir en nuestra atención. Él no quiere que tengamos una vida personal y privada independientemente de él. Él quiere ser todo para nosotros. Esta es su voluntad perfecta para con nosotros. Cuanto más podemos vivir así, tanto más virtuosos seremos, y tanto más felices seremos, hasta el punto de vivir en su resplandor y luz brillante. Este resplandor es el resultado de un proceso de purificación de los cinco sentidos y de las tres facultades del alma (entendimiento, memoria y voluntad), de los placeres de este mundo para que seamos completamente limpios y puros para Dios. Así, calentándonos en el resplandor de su luz radiante, seremos como hombres que arman sus tiendas en las cimas de luz y permanecen ahí, regocijándose en el resplandor divino, alegrándose en su luz radiante, llenos del Espíritu Santo corriendo en sus entrañas como ríos de agua viva regocijándoles en el Señor. Esta es la voluntad perfecta de Dios para con nosotros, nuestra iluminación. Jesús vino para esto, para que andemos en su luz. Pero el camino para llegar ahí es difícil, por lo menos al principio. Después es un camino de gozo. Por eso Jesús nos dijo: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mt 7:13-14). Jesús dice que son pocos los que hallan este camino luminoso de la vida, no porque él no quiere que todos entren por él, sino porque son pocos los que están 4 dispuestos a sacrificar toda la felicidad de este mundo para hallarlo. Pocos son los que viven una vida verdaderamente virtuosa; y más pocos aún son los que están listos para vivir una vida de virtud en un grado heroico. Por eso son pocos los que son santos. Los verdaderos santos son pocos. Pero Dios quisiera que todos fuéramos santos. Es nuestro rechazo lo que nos impide serlo. Es nuestro apego a las pasiones y placeres de este mundo que nos impide ser santos, que nos ciegan a esta luz radiante. Por eso los que quieren ser santos y heroicamente virtuosos tienen que luchar contra sus pasiones y deseos mundanos hasta el punto, después de mucho ascetismo, de que las pasiones cesan de molestarlos; hasta el punto de que las pasiones mueren. Entonces, somos verdaderamente libres, libres para Dios, hijos de Dios, hijos de la luz, viviendo y caminado en su esplendor. Por su parte, Dios también nos ayuda a llegar a ser libres de las pasiones y de todo placer y cosa de este mundo que no es de él, y lo hace enviándonos cruces: persecuciones, enfermedades, etc., que nos desatan de este mundo y nos hacen perder el interés en él. Y cuando él ve que, de verdad, hemos escogido el camino estrecho de la vida, que pocos hallan, él nos enviará mucha amargura si otra vez caemos en alguna indulgencia mundana, hasta el punto de que sentimos una repugnancia para todo esto, y completamente dispuestos y felices de vivir sólo para él en todo aspecto y en todo campo de nuestra vida. Viviendo así, contribuiremos más al bienestar y a la salvación del mundo que toda otra manera de vivir, porque al vivir así, somos luces en la oscuridad, lumbreras en el mundo, mostrando el camino de la vida a los que se han desviado, y están perdidos. DEBEMOS SERVIR SÓLO A UN SEÑOR Jesús nos enseñó que debemos tener sólo a un Señor, a un solo maestro de nuestra vida; no dos señores, no a Dios por una parte y al mundo y sus placeres, que alimentan las pasiones, por otra parte. Debemos vivir sólo para él, y dejar lo demás, como los discípulos dejaron sus redes y barcas y todo lo que tenían en este mundo para seguir a Jesús con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Jesús dijo: “Ninguno puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mt 6:24). No podemos servir a Dios y a los placeres de este mundo. Tenemos que decidir entre los dos, a quién seguiremos, y entonces dejar al otro. Sólo así conoceremos esta luz radiante de los que arman sus tiendas en las cimas de luz, en las cumbres de las montañas y permanecen ahí, como Dios quiere para con nosotros, para los que, en verdad, han escogido el camino estrecho y angosto de la vida, que pocos hallan. La mayoría siempre quiere servir a dos señores, y por eso nunca llegan a estas cimas de luz, a la perfección de la vida virtuosa. El camino de la virtud es el camino del hombre que halló un tesoro escondido en un campo, y fue con gozo, y vendió todo lo que tenía, para poder comprar el campo y obtener este tesoro (Mt 13:44); lo que vendió son los placeres de este mundo que extinguen la luz radiante dentro de nosotros, de la cual Dios quiere que disfrutemos. Pero vendiéndolo todo así, dejando este mundo y sus atracciones para vivir sólo por Dios, podemos comprar el campo y obtener el tesoro, que es 5 el reino de Dios dentro de nosotros. Cristo es el tesoro. Pero sólo los que han renunciado a todo lo de este mundo pueden conocerlo y experimentar su amor como él mismo quiere que le amemos y le experimentemos. Él es la perla preciosa. Tenemos que renunciar a todo para conseguirla: “el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró” (Mt 13:45-46). Jesús no quiere que tengamos tesoros en la tierra, sino sólo en el cielo. Él debe ser nuestro único tesoro. Él nos dijo: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón” (Mt 6:19-21). Cristo, que está sentado a la diestra del padre en el cielo en su gloria y su luz radiante, debe ser nuestro único tesoro. Para ser un verdadero discípulo y vivir sólo por él y para él debemos renunciar a todo lo demás. De otro modo no podemos ser verdaderos discípulos en el sentido máximo. Tenemos que descubrir cómo vivir así, porque, como dijo Jesús: “así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14:33). Hay varios modos para hacer esto, pero el reto de una vida verdaderamente virtuosa es descubrir en nuestra vida cómo Dios está pidiéndonos a hacer esto y entonces hacerlo tan radicalmente posible, hasta el punto de llegar a un nivel heroico en la virtud. CRUCIFICADOS AL MUNDO Debemos, como Pablo, vivir sólo por Cristo, considerando todas las cosas de este mundo que hemos renunciado por él como nada más que pérdida y basura en comparación con la gran riqueza que hemos encontrado en él. Pablo dice: “Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” (Fil 3:7-8). Esta es una vida feliz, virtuosa, y llena de luz. Es así porque hemos vaciado nuestro corazón de todo otro amor, excepto Cristo; y él puede reinar ahora soberano dentro de nuestro corazón. Habiendo descubierto tanta luz y tanta belleza en Cristo, ¿Cómo es posible que uno quiera perder todo esto al volver atrás al mundo y a sus placeres, de donde vino? Esta es una vida muerta al mundo, pero viva para Dios. “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rom 6:11). Debemos estar muertos al pecado si queremos ser virtuosos; y también muertos a las pasiones y deseos corporales y carnales, muertos a todo lo que es vinculado con el pecado, con la voluntad propia, y con los placeres mundanos. En resumen, podemos decir que debemos estar muertos al mundo si queremos ver y vivir en el resplandor de Dios. Tenemos que ser crucificados a los placeres del mundo y del cuerpo como dice San Pablo: “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Gal 5:24). Sólo así podemos crecer en las virtudes. Sólo así puede el poder de Cristo en nosotros transformar nuestros vicios y deseos en virtudes. Pablo fue crucificado al mundo y sus deseos, y vivió sólo por Cristo, sólo por los deleites de arriba, no para los de abajo. Dijo: “pero lejos esté de mi 6 gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quién el mundo me es crucificado a mi, y yo al mundo” (Gal 6:14). Muertos al mundo y viviendo una vida de dulce ascetismo, debemos buscar todo nuestro gozo sólo en Dios, y así, y sólo así, viviremos en su resplandor y gloria ahora en esta vida, y después eternamente. De verdad, “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en la cosas de arriba, no en las de esta tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3:1-3). En pocas palabras, podemos decir con San Juan: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn 2:15). Santiago dice la misma cosa: “¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (St 4:4). Jesús dijo sobre sus apóstoles: “Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo” (Jn 17:14). Jesús es de arriba no de abajo, y él vino al mundo para que nosotros, por fe en él, naciéramos de arriba para ser como él. Dijo: “Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy este mundo” (Jn 8:23). Pero Jesús quiere que nosotros nazcamos de arriba para ser como él, no más de este mundo. Dijo: “En verdad, en verdad, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios” (Jn 3:3). 7 CAPÍTULO II LA VIDA VIRTUOSA ESTÁ MUERTA Y RESUCITADA CON CRISTO Dios Padre tiene un plan para salvarnos. Vio que, como resultado del pecado de Adán y de nosotros mismos, estábamos lejos de él y perdidos en el pecado y en el mundo, cautivos de nuestras pasiones desordenadas y deseos carnales y corporales. Vio que habíamos perdido nuestra virtud original. Por eso tiene un plan para salvarnos del pecado y de nuestra esclavitud de las tinieblas, y llamarnos a su luz admirable. Él envió a su Unigénito Hijo, el Unigénito de Dios, hecho hombre, al mundo para ofrecerse en amor al Padre como sacrificio propiciatorio y expiatorio “para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” (Rom 3:25-26). Cristo pagó el precio por todos los pecados del mundo. Así, en su muerte, es nuestra muerte al pecado, a nuestro pasado; y en su resurrección, es nuestra resurrección a una nueva vida, una vida iluminada, transformada, y divinizada, una vida virtuosa, aun hasta un grado heroico. Es claro que su muerte en cruz fue un sacrificio que nos salvó. Toda la carta a los Hebreos nos enseña esto claramente. Dice: “Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” (Heb 10:10). Y “Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” (Heb 10:12-14). Es el amor del Padre que inició esto al enviar a su Hijo. “… él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4:10). “Él… no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros…” (Rom 8:32). Cristo es el fin del pecado para nosotros, si tenemos fe en él; y es el comienzo de una vida virtuosa, iluminada por el esplendor de su resurrección. El poder de su muerte destruye el pecado en nosotros, y su resurrección nos ilumina. Jesucristo “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom 4:25). Morimos en su muerte al pasado, y resucitamos en su resurrección a una vida nueva. La cruz de Cristo traspasó los cielos e hizo que derramase toda esta dulzura sobre nosotros. En él es nuestra iluminación. Sin embargo, para actualizar esta salvación en nosotros, necesitamos mucha purificación. Tenemos que ser purificados en nuestros cinco sentidos y en las tres facultades de nuestra alma de los placeres del mundo, hasta que las pasiones cesan y mueren en nosotros. Esta purificación 8 es un tiempo de oscuridad, pero una vez terminada, podemos caminar en la luz y vivir una vida virtuosa e iluminada. 9 CAPÍTULO III LA VIDA VIRTUOSA ES CAMINAR EN LA LUZ La voluntad de Dios para con nosotros es que caminemos en la luz, librados de la esclavitud de las pasiones desordenadas. El poder para hacer esto es Cristo, su muerte y resurrección. Y el camino es el camino estrecho y angosto de la vida y de la renuncia a los placeres de este mundo. Es un camino que pocos escogen porque parece demasiado difícil; pero su dificultad es solamente en el principio. Después de esto, es fácil y dulce. Es el camino de la luz que nos conduce hasta las alturas, hasta las cimas de la luz donde podemos armar nuestra tienda y permanecer casi siempre en su luz admirable, calentándonos en el esplendor de Dios. De verdad, esta es la voluntad de Dios para con nosotros. El mismo Jesús nos enseñó así. Él dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. La palabra clave aquí es “el que me sigue”, es decir, el que hace mi voluntad. Aquél es el que “no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Una vez purificados, mediante el ascetismo, de nuestras pasiones, andamos en el esplendor de Dios cuando seguimos a Cristo. Si nos desviamos, perderemos esta luz hasta que nos arrepentimos y enmendamos nuestros errores, imperfecciones, y pecados. Pero una cosa es clara, y esto es que Dios no quiere que permanezcamos en las tinieblas, sino que andemos en su luz radiante, calentándonos con gozo y júbilo de espíritu en su resplandor. Jesús dijo: “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mi no permanezca en tinieblas" (Jn 12:46). San Pedro enseña la misma doctrina, diciendo: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pd 2:9). Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas, a su luz admirable. Esta es la alegre nueva del evangelio de Jesucristo, que somos llamados a ser hijos de la luz, regocijándonos en el resplandor de Dios. San Pablo nos dice: “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas” (1 Ts 5:4-5). Esta vida virtuosa, purificada, y librada al fin de las pasiones por medio de un dulce ascetismo, y por la renuncia a los placeres de este mundo es la vida más feliz de todas. Es una vida iluminada y esclarecida, una vida de verdadero júbilo de espíritu, una vida transformada, libre del mundo y de sus deseos falsos y engañadores, una vida transfigurada en la luz. Una vida purificada, despojada y desprendida es, de verdad, una vida sumamente feliz y bendecida. Es una 10 vida con Dios, una vida de gloria, la gloria de la cruz. La cruz viene a ser el gran deleite de nuestra vida, viviendo sólo para Dios, lejos del mundo y crucificados a todos sus placeres que sólo extinguen este verdadero gozo del espíritu. Nuestra gloria es en la cruz, porque “lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quién el mundo me es crucificado a mi, y yo al mundo” (Gal 6:14). Teniendo una vida iluminada así por la presencia en nosotros de Cristo resucitado, ¿Cómo sería posible querer dejar y perder toda esta riqueza al volver a donde estábamos antes, antes de creer con una fe verdaderamente integral? Por eso dejemos al mundo, llevando la cruz, con la alegría de nuestro espíritu como los Israelitas dejaron la esclavitud de Egipto. Muertos con Cristo al pecado y al pasado, vivamos ahora en el poder de su resurrección en la luz, en su luz, en el resplandor de su resurrección, haciendo su voluntad. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra nueva vida, una vida iluminada, pura, santa, mortificada, que busca su felicidad sólo en Dios, no más en las cosas de abajo, no más en las cosas de la tierra. Es una vida vivida con nuestro corazón en el cielo con Cristo, donde él está sentado a la derecha del padre en gloria. Cuanto más tenemos nuestro corazón el cielo con Cristo resucitado y glorificado, tanto menos queremos mezclarnos en los placeres de este mundo, para no perder esta luz admirable, y para permanecer en este resplandor radiante. Y también cuanto más nos hemos separado de este mundo y de sus placeres mundanos y engañosos, con tanto más claridad resplandecerá la luz de Cristo en nuestros corazones. Así una vida austera y separada del mundo por amor de Cristo es una vida espléndida y alumbrada. ¿Qué es esta luz admirable que tenemos en Cristo excepto la vida divina, la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros, transformando y divinizándonos? La gloria en que Cristo vive con su Padre, él nos dio a nosotros para que la contemplemos, y para que nos llenemos del mismo amor esplendoroso en que él mismo vive siempre en el seno de su Padre. Por esto vino a la tierra, por esto murió en la cruz, para traspasar los cielos con la viga vertical de su cruz y hacer derramar sobre nosotros toda esta dulzura en que vivimos ahora. En la última cena, orando a su Padre, Jesús dijo: “La gloria que me diste, yo les he dado” (Jn 17:22). Él vino para darnos la misma gloria que el Padre le dio a él, la gloria en que él vive eternamente en luz radiante en el seno del Padre en amor inefable. La contemplación de esta gloria, que comienza ahora para los que creen en el Hijo con una fe integral, se cumplirá en la plenitud del reino del Padre. Esta es la esencia de la felicidad perfecta, a la cual todos nosotros hemos sido llamados cuando Cristo nos llamó a creer en él y seguirle. Por eso, Jesús continúa rezando: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo” (Jn 17:24). Aquí Jesús está rezando para que la plenitud de esta gloria sea contemplada en el cielo, una contemplación que él quiere que empecemos desde ahora. Esta es la nueva vida que él se encarnó para traernos, una vida de gloria, que comienza ahora para los que creen y entregan su vida totalmente a él. Es una vida de luz esplendorosa, es la luz admirable, a la cual él nos lleva, “para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pd 2:9). Pero tenemos antes que pasar por medio de un proceso de purificación para llegar a disfrutar de este esplendor y luz. Pero una vez purificados en nuestros cinco sentidos y en nuestro entendimiento, voluntad y memoria de los vicios y placeres de este mundo y del cuerpo y alma, podemos, al fin, vivir en esta luz y gloria, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Esta es la meta de nuestra transformación en Cristo, el vivir en su luz radiante. Y esto es porque hemos sido 11 resucitados en Cristo, muertos ya con él en su muerte a la vida pasada, a la vida vieja, a la vida puramente natural y de este mundo. Muertos en su muerte a la vida mundana y pecaminosa, somos ya ahora en este mundo resucitados con él y colocados en los lugares celestiales, “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3:3). La muerte a esta vida mundana es nuestro pasaje a la vida nueva y sobrenatural, la vida de Dios, la vida eterna por la que Cristo murió y resucitó para darnos. “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col 3: 1-2). El vivir una vida virtuosa quiere decir actualizar nuestro bautismo por una fe viva e integral que se manifiesta en obras. El vivir una vida virtuosa es tener la vida de Dios, la vida divina, la vida eterna, en nosotros y vivir en este nivel, y no más en el nivel de este mundo. Hemos muerto con Cristo a la vida de este mundo y resucitado con él a una vida nueva en Dios, a una vida divina, eterna, e iluminada; y cuando ya hemos sido purificados de las pasiones es una vida verdaderamente esplendorosa, una vida de esplendor y luz, en que contemplamos la gloria de Dios, que Jesucristo se encarnó, murió, y resucitó para darnos. Esta vida nueva e iluminada comienza ahora cuando empezamos a creer de verdad, como afirmó Jesús, diciendo: “En verdad. En verdad os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida” (Jn 5:24). La vida eterna, la vida con Dios, es la vida divina, la vida sobrenatural, que comienza ahora en este mundo y continúa para siempre. Nos hace inmortales, y cuando morimos pasamos por encima de la muerte física hacia la inmortalidad con Dios. Morimos y resucitamos espiritualmente ahora para vivir una vida santa en Dios, primicias de la vida de la resurrección en la parusía de Cristo. Así actualizamos nuestro bautismo con fe viva, para vivir una vida nueva y divinizada, una vida en la luz, siendo nosotros mismos transfigurados en luz. Esto es “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Rom 6:4). Una vida virtuosa es esta vida nueva que tenemos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta vida nueva es el don de Jesucristo en su resurrección, y él vino para que tuviéramos esta vida nueva en él. Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn 10:10). Esta es la razón de su venida: que tengamos vida en abundancia en él, y así estemos ya ahora de antemano resucitados y aun ascendidos en el cielo, aun mientras estamos todavía aquí abajo en esta tierra, como afirma San Pablo, diciendo: “Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo –por gracia sois salvos– y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Ef 2:5-6). ¿Cuáles son estos lugares celestiales?, sino las cumbres resplandecientes y las cimas de luz en que él nos invita, aun ahora, a armar nuestra tienda y permanecer con él calentándonos en su resplandor, llenos de asombro y maravilla ante su belleza y bondad para con nosotros. Esta es la meta, el fin de la jornada de una vida virtuosa; es decir, el vivir en su luz admirable. Si le obedecemos perfectamente, dejando el mundo con sus placeres, viviendo sólo para él, entonces una vez purificados de nuestras pasiones por el ascetismo, el ayuno, y la renuncia del mundo, viviremos en su luz admirable. Esto es lo que Jesús nos promete: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8:12). Su voluntad para con nosotros es que vivamos en la luz, no en las tinieblas. Pero los que todavía no están purificados de sus pasiones, 12 todavía no pueden experimentar esto. Necesitan más purificación. Esta purificación de las pasiones por la mortificación y el ascetismo es el crecer en una vida virtuosa hasta que no permanezcamos más en las tinieblas, sino que tengamos la luz brillante de la vida, y vivamos en las cimas de luz, contemplando la gloria que Cristo nos dio. Cristo dijo: “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas” (Jn 12:46). De verdad, Cristo resplandeció en nuestros corazones, y él quiere que vivamos en este resplandor. Pablo dice: “Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor 4:6). Pero los que todavía viven esclavizados a sus pasiones y deseos en los placeres de este mundo no ven esta luz, o la ven muy raramente, porque, como dice Pablo, “El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Cor 4:4). Pero si tenemos fe, si vivimos una vida sobrenatural, si hemos dejado el mundo y hemos sido purificados de sus placeres, entonces, de veras, Dios “nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo” (Col 1:13). Esta es la voluntad de Dios para con nosotros, el “que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz” (Col 1:12). Tenemos una herencia en la luz. Esta es nuestra vocación como cristianos, una vida iluminada, una vida en la luz, “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz” (Ef 5:8). Las tinieblas deben ser en gran parte algo del pasado para un cristiano purificado. San Juan nos dice: “Éste es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Jn 1:57). Él quiere, por medio de nuestra purificación, que caminemos en la luz, no en las tinieblas de la vida vieja, la vida mundana, la vida pecaminosa, la vida todavía no purificada y todavía esclavizada a las pasiones, deseos, y placeres de este mundo. Al vivir así en la luz de Cristo, veremos en nosotros el cumplimiento de la bella profecía de Isaías: “Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás… El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque el Señor te será por luz perpetua…” (Is 60:16,19-20). Esta profecía habla sobre un estado constante de luz: “No se pondrá jamás tu sol” (Is 60:20). Y ¿qué es nuestro sol, sino el Señor, Cristo resucitado y glorioso, bañado de luz, manando resplandor?: “el Señor te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria” (Is 60:19). El Señor nos servirá en lugar del sol por luz que nos ilumina de verdad, como dice Isaías: “El sol nunca más te servirá de luz para el día; sino que el Señor te será por luz perpetua” (Is 60:19). Así es la vida de un cristiano purificado, por el ascetismo, de este mundo. Es iluminado. Un cristiano purificado, viviendo una vida virtuosa es, él mismo, el cumplimiento de la profecía de Isaías: “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” (Is 60:1-3). Una persona perfeccionada en las virtudes, purificada de sus pasiones y deseos mundanos, y que vive una vida mortificada y sacrificante, escondida en Dios, es una persona llena del amor 13 divino. Su vida resplandece. Su luz ha venido. La gloria del Señor irradia encima de él. El Señor ha amanecido sobre él, y su gloria centella de él. Además, muchos vendrán a él para calentarse en su luz. Él enseñará el camino de la virtud a muchos. Al vivir así, seremos lumbreras en el mundo para otras personas que están tratando de encontrar el verdadero camino de la luz. Por eso, “seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil 2:15). Resplandeceremos en el mundo porque Cristo nos da del mismo fuego de amor divino en que él mismo vive en el esplendor inefable del Padre desde toda la eternidad. Él nos dijo: “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor” (Jn 15:9). Cristo nos ama a nosotros como el Padre lo ama a él, es decir, con el mismo amor esplendoroso con que él mismo es amado por su Padre. Por eso nosotros debemos permanecer en el amor de Cristo como él permanece en el amor de su Padre. Así este mismo amor es comunicado desde el Padre, por el Hijo, hasta nosotros. El medio para permanecer en el amor de Cristo es el mismo medio que Cristo mismo usa para permanecer en el amor de su Padre, es decir, la obediencia. Si obedecemos a Cristo, permaneceremos en su amor, como Cristo obedece al Padre y permanece en el esplendor radiante del amor del Padre, como dijo Jesús: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Jn 15:10). Jesús quiere que nosotros conozcamos que el Padre nos ama a nosotros como él ama a su Hijo, es decir con el mismo río resplandeciente del amor divino en que el Hijo vive eternamente con el Padre en esplendor inefable. Cristo reza “para que el mundo conozca… que los haz amado a ellos como también a mi me has amado” (Jn 17:23), a saber, con el mismo amor esplendoroso. Así es la voluntad de Dios para una persona purificada de sus pasiones en sus sentidos y facultades por el ascetismo. Él quiere que vivamos inundados en el resplandor de este amor divino que fluye eternamente entre el Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad. Es por esta razón que el Hijo ha venido al mundo y nos ha dado a conocer al Padre, como dijo Jesús: “Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” (Jn 17:26). Cristo quiere que el amor del Padre con que el Padre ama al Hijo esté entre nosotros, y él mismo esté en nosotros. 14 CAPÍTULO IV LA VIDA VIRTUOSA ES VIVIR SIEMPRE CON DIOS Dios quiere que siempre tengamos este amor del Padre y del Hijo. Y ¿qué es el amor del Padre y del Hijo? sino el Espíritu Santo que procede de los dos. Con su glorificación, Cristo nos mandó del Padre el don del Espíritu Santo para que sea constante en nosotros como una fuente de agua viva saltando en nuestro interior, como él dijo a la mujer Samaritana: “mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en el una fuente de agua que salte para vida eterna” (Jn 4:14). Jesús está hablando de un estado permanente de gozo espiritual, porque tenemos ahora en nosotros no sólo una bebida de agua, sino la misma fuente, que siempre produce en nosotros agua nueva, agua de vida, agua viva que es la vida de Dios, la vida divina en nosotros, que regocija siempre nuestra alma. Jesús promete a los que creen en él no sólo una bebida de agua viva, sino “ríos de agua viva” corriendo en nuestro interior divinizando, transformando, e iluminándonos por dentro. Él dijo “El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”; y el evangelista explica, “Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él” (Jn 7:38-39). Cristo quiere que los que creen en él, sean purificados de sus pasiones, vivan vidas virtuosas, y experimenten así la presencia del Espíritu Santo como algo continuo y constante, como ríos siempre fluyendo, como una fuente siempre saltando con agua viva. Así, resucitada y purificada con Cristo, una persona virtuosa debe vivir la mayoría del tiempo en las cimas de luz, sin tener sed por Dios como antes de su purificación, como afirma Jesús: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Jn 6:35). Esta es una afirmación fuerte y de mucho significado. Quiere decir que Jesús quiere que permanezcamos en la luz, que tengamos el Espíritu Santo saltando y corriendo en nuestro interior, regocijándonos, y que nunca más tendremos hambre o sed de él, porque él permanece con la persona virtuosa, que es una persona obediente y purificada. Jesús y su Padre hacen su morada especial y permanente dentro de una persona así; como afirma Jesús: “El que me ama, guardará mi palabra; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Jn 14:23). No sólo el Espíritu Santo sino también el mismo Padre y el Hijo, harán su morada en nosotros, iluminando y regocijándonos con el esplendor de su amor. El Hijo, que siempre vive en el seno del Padre en esplendor inefable y en amor inconcebible, aun cuando él andaba encarnado sobre la tierra, es el mismo Cristo resucitado y glorioso que 15 ahora puede penetrar todo corazón en todo el mundo al mismo tiempo, mientras que permanece en el seno del Padre en esplendor. Es el que hace su morada permanente en el corazón y mente de una persona obediente a su voluntad, purificada del mundo y de sus propios deseos y pasiones, y ahora viviendo una vida virtuosa. Cristo resucitado y glorioso quiere mostrarnos el mismo esplendor, gloria, y amor, en que él vive eternamente con su Padre. Es San Juan quien nos dice que el Hijo siempre mora en el seno de su Padre, aun cuando él estaba encarnado en la tierra. Dice. “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Jn 1:18). El verbo es en el tiempo presente (participio presente, on, “estando”). Literalmente: “Estando (on) en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Jn 1:18). Estando siempre en el seno del Padre en esplendor, él muestra a la persona virtuosa vislumbres de este mismo esplendor, y él reside así con nosotros, regocijando, iluminando, y divinizándonos con su gloria. Así la persona purificada y virtuosa es como casada con Dios. Vive en una relación estable y permanente con él. Esto es muy diferente que su relación anterior con Dios, cuando ella era más como una amiga, y después como su novia. Es decir, antes de ser purificada de sus pasiones por el ascetismo, tenía mucha sed y hambre de Dios, quien la visitó sólo de vez en cuando. Pero ahora es diferente. Ella vive unida con Dios ahora, como personas casadas. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros: un estado permanente y estable de luz y amor. El camino para llegar a este punto es el del ascetismo, y purificación de las pasiones y del mundo con sus placeres. SOMOS UNA NUEVA CREACIÓN REVESTIDOS DE JESUCRISTO Debemos revestirnos de Jesucristo como nos vestimos del nuevo hombre, porque Cristo resucitado, inhabitando en nosotros, bañado de luz, forma el nuevo hombre en nosotros. Él nos hace nuevos con una nueva vida, la misma vida de Dios, fluyendo ahora en nosotros, como afirma San Pablo: “De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas Pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor 5:17). El cristiano es hecho nuevo, una nueva criatura, viviendo ya en otro y nuevo nivel de vida, en un nivel sobrenatural; el cual es el don de Dios en Jesucristo por medio de la fe. Es una renovación de vida, una divinización de la persona, una transformación de la vida. Vistámonos, pues, con Cristo, con Cristo resucitado, bañado de luz, y nosotros también centellaremos con el resplandor que mana de él. Es San Pablo que nos enseña esto, diciendo: “todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gal 3:27). Y escribiendo a los Romanos dijo: “vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom 13:14). Este es nuestro vestido bautismal. Preservémoslo limpio, blanco, y resplandeciente con la luz radiante de Jesucristo resucitado de entre los muertos y glorificado en una nueva vida con Dios. Esta es la vida que él comparte con nosotros, una vida nueva en Dios, escondida en Dios, resucitada con el Señor, y aun ya sentada con él en lugares celestiales, porque “él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús” (Ef 2:6). Nuestra vida en Cristo cumple ya la profecía del Apocalipsis: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Apc 21:5). Él nos da una vida celestial, 16 resucitada ya, y elevada encima de este mundo viejo. Vivimos como el germen de regeneración en medio del mundo viejo. Somos en Cristo el germen de su renovación y transformación. Esta vida sobrenatural y virtuosa, purificada del mundo y de las pasiones es lo único necesario, la cosa más importante, como afirma Pablo: “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación” (Gal 6:15). Por eso, “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Ef 4:22-24). Vivamos, pues, una nueva vida, verdaderamente nueva, con nuestro corazón en el cielo, donde está Cristo sentado en gloria a la diestra del Padre, sumergido e inundado con el amor divino en todo su esplendor. Ahí él nos ha sentado por el poder de su resurrección. Vivamos, pues, con nuestro corazón ahí; y nuestro estilo de vivir en este mundo sea conforme a nuestra nueva condición de vida resucitada con Cristo en la luz, “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado” (Rom 6:6-7). Esta es la invitación de Dios. Él quiere que lleguemos a estas cimas de luz y permanezcamos ahí con él en su luz admirable. El camino para llegar ahí es el camino de la renuncia y de la cruz, el camino del desprendimiento y desasimiento de las criaturas y de los placeres de este mundo, porque este es el camino de la purificación de las pasiones. Sólo los que han sido purificados de sus pasiones y son ya purificados de ellas pueden permanecer con Cristo en estas cimas de luz. Y el que ha llegado ahí, ¿cómo es posible que él quiera volver otra vez a la oscuridad de donde ha venido? Por eso, permanecerá permanentemente desprendido de los placeres del mundo y desasido de las criaturas, calentándose en el resplandor del amor divino. El camino hacia la luz es difícil, es el camino de la renuncia, el camino estrecho y angosto de la vida, no el camino ancho y cómodo de la multitud que lleva a la perdición (Mt 7:13-14). Es el camino de perder y aborrecer nuestra vida en este mundo para hallarla verdaderamente en Cristo (Mc 8:35; Jn 12:25). Es el camino de renunciar a todo lo que tenemos, para obtener el tesoro escondido en el campo. Sólo al precio de todo lo que tenemos, encontraremos el tesoro escondido y la perla preciosa que es “la herencia de los santos en luz” (Col 1:12). Por medio de este camino angosto, pero gozoso, seremos purificados y librados de las pasiones para entrar en su luz admirable. La renuncia a los placeres de este mundo es el camino que lleva a las cimas de la luz, a las cumbres de las montañas donde podemos armar nuestra tienda y permanecer en la luz radiante del Señor. Esta es la vida virtuosa. 17 CAPÍTULO V LOS TIPOS Y LOS NOMBRES DE LAS VIRTUDES A este punto, sin duda, el lector está preguntándose: ¿cuándo va a empezar hablando específicamente sobre las virtudes? ¿Cuáles son, exactamente, las virtudes? Voy a contestar esta pregunta ahora. Las virtudes caen en varios grupos. Primeramente hay tres virtudes teologales: la fe, la esperanza, y la caridad, según 1 Cor 13:13: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y el amor, estos tres; pero el mayor de estos es el amor.” Se llaman teologales porque ellas relacionan directamente con Dios. Luego hay cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza, y la templanza, según Sab 8:7: “Si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad, pues ella enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza; para el ser humano no hay en la vida nada más provechoso.” Aunque estas cuatro virtudes fueron también conocidas por lo filósofos griegos, ellas son, según Santo Tomás, elevadas y transformadas para el creyente en virtudes cristianas por los siete dones del Espíritu Santo. Estos dones son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, según Is 11:1-2: “Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé.” Las traducciones en griego y latín añaden “piedad”, y desde ahí tenemos nuestra lista de los siete dones del Espíritu Santo. Entonces, hay las ocho bienaventuranzas, las cuales, según San Agustín y Santo Tomás, ponen en práctica los sietes dones del Espíritu Santo para el cristiano. Las ocho bienaventuranzas son: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, y los que padecen persecución por causa de la justicia, según Mt 5:1-12. El vivir así según estas virtudes, dones, y bienaventuranzas produce en nosotros los doce Frutos del Espíritu Santo, según la traducción latina (la Vulgata) de Gal 5:22-23: “el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad.” Hay también los tres consejos evangélicos que ayudan mucho pero no son necesarios para llegar a la perfección cristiana. Ellos son: la pobreza, la castidad, y la obediencia. 18 El vivir así con estas virtudes nos habilita para vencer los ocho pecados capitales y convertirlos en sus virtudes correspondientes. Según la lista de Evagrio y Casiano en el siglo cuatro y cinco ellos son: la gula, la fornicación, la avaricia, la ira, la tristeza, la acidia y la vanagloria. Las pasiones son vencidas por vivir una vida de virtud y por la renuncia al mundo con sus deseos y placeres, hasta el punto que uno llega a la pureza de corazón o la libertad de las pasiones. El llegar a este punto es la meta de la vida cristiana, y cuando uno llega ahí, él se halla viviendo ya en un estado casi constante de la luz y del amor de Dios. Ahora pues, tenemos el alegre trabajo de tratar describir algunas de las más importantes virtudes, y de describir, por medio de ellas, cómo está la persona virtuosa en detalles concretos. 19 CAPÍTULO VI LA VIDA VIRTUOSA ES JUSTIFICADA POR LA FE La primera de las tres virtudes teologales (la fe, la esperanza, y la caridad) es la fe, porque esta marca el comienzo en nosotros de la vida espiritual e interior, la vida de la fe, la vida en Dios. Es la fe que empieza todo, y nos eleva a otro nivel de existencia, a un nivel sobrenatural, en que tenemos la misma vida de Dios fluyendo en nosotros, que es algo más que nuestra vida natural con que nacimos. Este es un don especial de Dios que viene a nosotros sólo por medio del bautismo y de la fe. Si fuimos bautizados como niños tenemos que renovar y actualizar nuestro bautismo por un acto consciente de fe ahora, y seguir creciendo y profundizando nuestra fe y vida nueva en Dios cada día. Tenemos una vida nueva en Dios por medio de la fe en Jesucristo, Hijo de Dios e hijo verdadero del hombre, muerto por nuestros pecados, y resucitado de entre los muertos para nuestra iluminación. Cristo “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom 4:25). Por la fe en él, nos apropiamos los méritos de su sacrificio salvador, y entramos, como resultado, en nueva vida. Morimos en su muerte, por la fe, a nuestro pasado de pecado, a nuestra vida mundana, al mundo mismo, y venimos a una vida nueva, resucitando con él en su resurrección gloriosa: “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Rom 6:4). Esta es una vida con Dios, una vida en Dios, y nos marca desde ahora en adelante como hijos de Dios por adopción en el Unigénito Hijo, y no somos más de este mundo, al cual renunciamos al creer en Jesucristo. Por eso, Jesús dice de sus discípulos: “No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn 17:16), y San Juan amonesta a los creyentes: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn 2:15). Santiago dice lo mismo: “¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (St 4:4). La fe marca esta ruptura con el mundo y con nuestro pasado; es el comienzo de una vida de santidad en imitación de Cristo y de los santos, personas de virtud heroica en la vida de la fe. Cristo es la propiciación ante el Padre por nuestros pecados; y, por nuestra fe, somos salvos del pecado por él, “a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con 20 la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” (Rom 3:25-26). Cristo fue dado por Dios como precio justo en expiación y propiciación de todo pecado que anteriormente Dios pasó por alto en su paciencia. Este precio, este sacrificio perfecto, manifiesta que Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a los que creen en Jesús. Así somos justificados ante Dios por nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta fe nos hace justos ante Dios por el sacrificio del Hijo Unigénito de Dios. En adelante podemos crecer en santificación, empezando con los méritos de este sacrificio, recibidos por fe. “…él es la propiciación de nuestros pecados” (1 Jn 2:2), “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos” (Rom 5:6). “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4:10). Por la fe nos apropiamos esta liberación del mundo pecaminoso, de nuestra vida vieja, para vivir una vida de santidad en Dios. Hay mucho que debemos hacer para ser purificados de las pasiones y para disfrutar de la libertad de los hijos de Dios en la luz, pero primero tenemos que recibir, por la fe, este gran don de nueva vida en Dios, de vida sobrenatural que no podemos merecer, “Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe” (Rom 1:17). Es Jesucristo que nos justifica ante Dios por nuestra fe, y no es – en el primer movimiento – por nuestras obras. Las obras vienen después, para desarrollar lo que recibimos gratuitamente por la fe, “sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo” (Gal 2:16). Todo esto es “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Ef 2:8). Por la fe, en Cristo “tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia” (Ef 1:7). En él, tenemos la plenitud de la vida: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn 10:10). Es por la fe que tenemos esta vida: “El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn 5:25). Es la fe que nos inicia en la vida eterna, que empieza ahora cuando creemos: “Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna (Jn 6:40). La virtud de la fe también tiene el efecto de darnos confianza en Dios, de que él va a cuidar perfectamente de nosotros si ponemos toda nuestra fe y confianza en él. A veces tenemos muchas decisiones pendientes y varias opciones, y no sabemos cuál de ellas es la voluntad de Dios para con nosotros. Sin la virtud de la fe, podríamos perder nuestra paz sobre esto, no sabiendo cuál debemos escoger. Pero una persona que tiene la virtud de la fe bien desarrollada, conoce, por su fe y por su experiencia pasada, que si él encomienda este asunto en las manos de Dios con la petición de que Dios le ayude y le muestre cuál debe escoger, entonces Dios le ayudará y le indicará cuál de estas opciones más le agrada. Dios le dará su respuesta. Sabiendo esto, una persona con la virtud de la fe puede vivir con mucha más tranquilidad en medio de dificultades, poniendo su confianza completa en las manos de Dios. 21 CAPÍTULO VII LA VIDA VIRTUOSA ESPERA LA VENIDA DEL SEÑOR La virtud de la fe produce en nuestra alma las dos otras virtudes teologales: la esperanza y el amor de Dios y del prójimo. Un cristiano virtuoso está lleno de esperanza, basada en la promesa de Cristo de que él va a venir otra vez en la gloria con todos sus santos y ángeles, y en aquel día habrá una gran luz. Esta luz nos alumbra ahora y nos llena con deseos santos a ver este día glorioso. Esta promesa nos orienta hacia el futuro en alegre esperanza y nos ayuda mucho a prepararnos ahora para que estemos preparados y siempre vigilantes para la aparición de este gran día, “renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,” y viviendo “en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:12-13). Esta es la esperanza que transforma nuestra vida, que alumbra nuestro espíritu, que da gozo y alegre expectativa al corazón. Es luz para nuestro sendero e iluminación para todos nuestros días. Un creyente que ha sido purificado de sus pasiones por la mortificación de sus sentidos, memoria, voluntad, y pensamientos, puede vivir alumbrado ahora en el presente por el resplandor de Jesucristo resucitado y glorioso, quién vendrá un día que no sabemos para consumar todas las cosas, y someterse a sí mismo, al fin, al Padre para que Dios sea todo en todos (1 Cor 15:28). Un cristiano así es un hombre de esperanza, y él puede a veces vivir más en el futuro que en el presente, porque donde está su tesoro, ahí también estará su corazón (Mt 6:4). Su fervor está encendido por esta esperanza, y él tiene sus lomos ceñidos y s lámpara encendida. Está como un hombre esperando el retorno de su Señor de las bodas (cf. Lc 12:35-36). Este fervor le hace separarse más aún del mundo y de sus placeres, porque él sabe que estos disminuyen y extinguen este ardor. Él sabe también que cuanto más él se aleje de los placeres engañosos del mundo, tanto más brillará esta bella luz en su corazón, iluminando todo su ser. Por eso la esperanza afecta nuestra vida presente, nuestra vida sobrenatural, nuestra vida en Dios, y nuestro comportamiento práctico. La esperanza es un elemento muy importante de la vida eterna o la vida divina que Cristo nos dio por medio de su muerte y resurrección, el cual recibimos por la fe. 22 ¿Cómo, pues, está esta esperanza cristiana? Es una esperanza que espera la gran cosecha al fin de los siglos cuando los segadores, separarán el trigo de la cizaña. “Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mt 13:43). Esta cosecha es la vendimia de la tierra. Cuando está madura, los ángeles meterán su hoz para vendimiar los racimos de la tierra y echar sus uvas en el gran lagar de Dios (Apc 14:14-19). Esperamos, entonces, esta cosecha de la tierra que vendrá en la plenitud del tiempo. Será un día de luz suave y madura, un día iluminado, en que saborearemos la dulzura de Dios. Y “Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche” (Jl 3:18), y “el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados” (Is 25:6). Así Dios nos llena de imágenes bellas y esplendorosas para que ellas puedan limpiar y purificar nuestra memoria y mente, y llenar nuestro corazón con alegre expectativa. ¿Ves cómo el mismo Dios nos ayuda a purificarnos, purificando así las facultades de nuestra alma para poder vivir aun ahora en la belleza de su promesa? Esta belleza se aumenta en nosotros en relación con nuestro alejamiento del mundo y sus placeres, y en relación con la purificación de nuestra memoria, pensamientos, y deseos. El mejor medio de purificación es el que Dios mismo usa con nosotros, es decir, él nos llena con deseos bellos y espirituales que reemplazan nuestros deseos, memorias y pensamientos mundanos. Una vez purificados del mundo y sus deseos, entonces, de verdad, los gozos espirituales de la futura esperanza vienen a ser realidades presentes en nuestra experiencia interior, y nos hallamos viviendo, aun ahora, más en el futuro que en el presente. Estas realidades futuras nos alumbran y regocijan en el presente en la alegría de nuestro corazón. Ellas iluminan nuestro presente. Todo esto nos hace desprendernos y vivir en gran simplicidad, enfocados en el Señor, olvidadizos del presente, y enamorados de la gloria futura que el Señor tiene reservada para nosotros, y con que él nos regocija ahora cuanto más somos desprendidos de este mundo y sus placeres engañosos. Así seremos, en este mundo viejo, el germen del nuevo cielo y de la nueva tierra, de la ciudad de oro y luz que es la nueva Jerusalén. Por eso debemos vivir irreprochables en este siglo, anticipando en la alegría de nuestro corazón la gran manifestación de Dios, ilustrados por ella de antemano. Por eso “estén afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Ts 3:13). Esto es el vivir en la virtud de la esperanza y ser purificado por ella. Esta esperanza es el comienzo de la gloria, anticipada aun ahora por los puros de corazón. Para que podamos vivir en esta alegre expectativa del futuro, que para los purificados y virtuosos empieza ahora en la alegría y luminosidad de sus corazones, “el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts 5:23). “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 Pd 1:13). Cuanto más desprendidos seamos de este mundo, llenos de esperanza por la venida del Señor, tanto más podemos contribuir al bien-estar verdadero del mundo, porque así seremos un nuevo germen, en medio del mundo viejo para su renovación, el germen del cielo nuevo y de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén, de la nueva creación. Por eso, el mundo necesita personas virtuosas y maduras en la virtud, libres ya de sus pasiones desordenadas por medio del vivir dócilmente bajo el poder de la resurrección de Jesucristo, reavivados y reanimados por el Espíritu 23 Santo. Por eso debemos crecer en Cristo hasta el punto que hemos madurado en estas virtudes, viviendo no más en los deseos y placeres mundanos, sino viviendo una vida verdaderamente sobria y alegre en Dios, con la alegría del Espíritu Santo, en espera de la venida del Señor. Por eso “como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1 Pd 1:14-15). Jesús nos enseña cómo debemos vivir en alegre expectativa, llenos de esperanza cuando dijo: “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día” (Lc 21:34). No nos debemos dejar dominar por los placeres de esta vida presente, como las semillas que cayeron entre espinas. “… éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no den fruto” (Lc 8:14). Nosotros somos los que aguardamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo...y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mt 24:30-31). Cuando esta alegre expectativa sea una realidad presente en nuestro corazón y en nuestra mente, no quisiéramos aun movernos o hablar, para no perder su presencia gloriosa; y así desprendidos y olvidadizos del mundo, ayudamos al mundo a renacer en Cristo. Es posible vivir en esta alegre expectativa la mayoría del tiempo, no siempre pensando de estas imágenes, pero con un sentido de que uno está aguardando la venida del Señor en alegría como si fuera al punto de llegar en cualquier momento. El vivir así es como tener una luz casi constante en el corazón, un amor para el Señor que está cerca. Por eso, “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca” (Fil 4:4-5). “… Seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor 1:8). Esta es una esperanza que nos ayuda en el presente a crecer en perfección y santidad. Nos ayuda a renovar el mundo y prepararlo por la gloria. En aquel día habrá una gran voz de trompeta y los ángeles cosecharán la cosecha de la tierra. En aquel día “el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo… y así estaremos siempre con el Señor” (1 Ts 4:16-17). El deseo por el Señor, para aquel día de su manifestación, nos renueva ahora. Es Cristo mismo, resucitado y morando en nosotros, que nos prepara para aquel día, y enciende en nuestro interior este fuego del deseo para estar con él en su gloria. Que él nos encuentre velando en oración, lejos del mundo, y llenos de asombro y maravilla cuando vendrá con sus santos en todo su esplendor. En aquel momento, “todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará… y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Cor 15: 51,52,53). Aquel momento maravilloso será el cumplimiento de todo nuestro ser, para esto fuimos creados, es nuestro último fin, y la meta final de nuestra vida. ¿Cómo no pudiéramos esperarlo, suspensos en asombro frente a su belleza? Es una belleza que nos alumbra aun en nuestro presente con resplandor, el resplandor de Cristo glorioso, que mora en nosotros, pero que se manifestará en la plenitud de su gloria en aquel día. Su venida será como un relámpago, “Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” (Mt 24:27). Lo que 24 es oculto en la alegría de nuestro corazón ahora será manifiesto en aquel día; y si estamos vigilantes y sobrios ahora, entonces estaremos recompensados con gloria, “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mt 16:27). Por eso estemos preparados ahora para aquel día. “Velad, pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor” (Mt 24:42). “Mirad, velad, orad; porque no sabéis cuando será el tiempo” (Mc 13:33). 25 CAPÍTULO VIII LA VIDA VIRTUOSA ES ILUMINADA POR EL AMOR DE DIOS La meta de la vida humana es la unión con Dios. Es la virtud teologal del amor que nos une con Dios más que toda otra virtud, más aún que la fe y el conocimiento. Aquí en la tierra nuestro conocimiento de Dios es imperfecto, pero podemos amar aun a aquel que no conocemos muy bien, y, en el amor, tenemos una experiencia profunda de Dios y de su unión con nosotros. Son los santos que más han experimentado esto porque ellos son los más purificados en sus sentidos, pensamientos, memorias y deseos, del mundo y de sus placeres, y por eso son los que son más librados de sus pasiones. Por lo tanto, ellos pueden experimentar a Dios en el amor más que otras personas que todavía no han renunciado al mundo con sus placeres, o, si los han renunciado, sin embargo, todavía no han sido suficientemente purificados de estos placeres en sus deseos, pensamientos, y memorias, y por eso son todavía esclavizados a sus pasiones. Pero la meta de la vida cristiana es tener una grande y espléndida experiencia de Dios por medio del amor, y llegar al punto donde uno vive la mayoría del tiempo en el amor de Dios como en las cumbres de las montañas. Esto es posible si crecemos en las virtudes. La virtud del amor purifica nuestra voluntad y deseos porque ella toca nuestra parte afectiva que es la voluntad. La fe purifica primariamente nuestro entendimiento, renovando también nuestros pensamientos; y la esperanza purifica primariamente nuestra memoria, nuestro depósito de imágenes, nuestra imaginación, llenando la memoria con nuevas imágenes, puras y santas, llenas de belleza. Así, poco a poco, estas tres virtudes teologales purifican las tres facultades de nuestra alma (voluntad, entendimiento y memoria), de este mundo con sus placeres, y nos renuevan para Dios. Nos hacen hombres nuevos, revestidos de Cristo. Pero entre estas tres virtudes, el amor es la mayor, “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (1 Cor 13:13). Por eso, “sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vinculo de la perfección” (Col 3:14). “Dios es amor; el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn 4:16). ¿Cómo es Dios amor? Dios es amor porque él ama. Aun antes de la creación del mundo, Dios era amor y amaba. Pero ¿a quién amaba? Dios siempre amaba, porque aunque hay sólo un Dios, Dios no es solo, y nunca fue solo; más bien Dios es una comunidad de personas. Dios es tres en uno. Dios es un Padre que generó a un Hijo desde toda la eternidad, a quién él ama intensamente, con un amor esplendoroso y magnífico, más allá de toda nuestra capacidad de imaginar. Es un 26 amor purísimo y perfectamente espiritual. Y el Hijo devuelve al Padre su amor y ama al Padre igualmente. Este río esplendoroso del amor divino, que fluye eternamente entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo, también una persona divina, igual en divinidad con el Padre y el Hijo. Aunque el Hijo es igual que el Padre en su esencia y naturaleza, en su divinidad, el Hijo es, como Persona, relacionalmente completamente sumisa al Padre en todo, como un Hijo a su Padre. Su Padre es su origen y fuente. Por eso el Hijo obedece al Padre en todo. Él se ofrece a sí mismo como don de amor a su Padre, y esto le agrada infinitamente al Padre, y por eso el Padre derrama el don del Espíritu Santo sobre el Hijo, es decir, su amor, desde toda la eternidad. Y el Hijo devuelve al Padre este don. Así procede eternamente el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Pero el Padre quiso introducirnos a nosotros también en este río resplandeciente del amor divino, y por eso envió a su Hijo amado al mundo como un hombre. El Hijo continuaba como un hombre, pero permaneciendo Dios, su misma forma sumisa de relacionarse con su Padre, exactamente como estaba antes de su encarnación. Y cuando el Hijo se sacrificó a sí mismo en amor a su Padre en la cruz, el Padre fue tan agradado por este acto supremo y perfecto de amor y donación de sí mismo de su Hijo amado, que él hizo lo que siempre hacía: el derramó el Espíritu Santo sobre él, el Espíritu de su amor, el cual lo resucitó de entre los muertos. Una vez resucitado y glorificado por el don de Espíritu Santo, el Padre y el Hijo derramaron el don del Espíritu Santo sobre todos los que comparten una naturaleza humana con el Hijo, si sólo se unirían con el Hijo por la fe. Así, con este don del Espíritu Santo, el amor divino fue derramado en nuestros corazones, como dice Pablo: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rom 5:5). Así Dios nos invita a compartir el amor y la gloria de la vida interior de la Santísima Trinidad. Todo esto, Jesús nos reveló. Sobre el amor entre el Padre y el Hijo, él nos dijo: “El Padre ama al Hijo” (Jn 3:35). Hablando a su Padre, dice: “Padre,...me haz amado desde antes de la fundación del mundo” (Jn 17:24). Sobre la efusión del Espíritu Santo sobre todo creyente desde la glorificación de Jesús, Jesús dice: “Si alguno tiene sed, venga a mi y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”, y San Juan explica, diciendo, “Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en el; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado” (Jn 7:37-39). El don del Espíritu Santo, trayéndonos el amor de Dios en nuestros corazones, fue el resultado del Hijo dando y sacrificando su vida en amor al Padre en la cruz. Jesús nos dice que este acto suyo supremo de oblación en amor a sí mismo agradó al Padre. Él dijo: “Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida” (Jn 10:17). Es su obediencia, su adoración, su sumisión perfecta al padre que le agradó tanto al padre. Jesús nos muestra su orientación de sumisión en todo cuando dijo: “he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Jn 6:38). También dijo: “El que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrade” (Jn 8:29). Su sumisión en todo al Padre es bien expresada cuando dijo: “si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo” (Jn 14:28). El Padre no es mayor que él en divinidad o en esencia como Dios. En esto los dos son iguales; pero relacionalmente el Padre es mayor que él como Padre a su Hijo. En el jardín de Getsemaní Jesús rezó: “Abba, Padre, todas la cosas son posibles para ti, aparta de mi esta copa; más no lo que yo quiero, sino lo que tu quieres” (Mc 14:36). Vemos el Hijo como adorador perfecto del Padre en sus noches de oración en el monte o en el desierto. Toda esta sumisión, que agradó tanto al padre, fue consumada en su sacrificio de sí mismo en amor del Padre, por nosotros, en la cruz; e 27 hizo derramase toda esta dulzura sobre nosotros, que es el amor de Dios en nuestros corazones por medio del don del Espíritu Santo. Jesús quiere que vivamos en su gloria, regocijándonos la mayoría del tiempo en su amor esplendoroso. Los que son purificados viven en este amor y luz. Él nos dijo: “la gloria que me diste, yo les he dado...” (Jn 17:22). Él quiere darnos la misma gloria y esplendor en que él mismo vive tan espléndidamente en luz radiante desde la noche de la eternidad en amor inefable con su Padre. Él quiere injertarnos en este río translúcido y fulgurante del amor divino, empezando ahora, si somos suficientemente purificados para percibirlo y experimentarlo como él quiere. Por eso es tan importante que pasemos por la renuncia a todo lo que no es Dios y que vivamos sólo para él, y también que pasemos por las otras pruebas, purificaciones, y cruces que Dios mismo nos envía para separarnos de todo lo creado. Entonces brillará su luz y su gloria en nuestro interior, aun ahora en esta vida, porque, como Jesús dijo, él nos ha dado su gloria, la misma gloria refulgente en que él mismo vive eternamente con su Padre. Él describió esta gloria diciendo: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” (Jn 17:5). Y él quiere que contemplemos esta gloria con gozo interior aun ahora. Es una contemplación bella que comienza ahora y continúa hasta la vida eterna. Jesús mismo nos expresó esto cuando dijo: “Padre, aquellos que me haz dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me haz dado; porque me haz amado desde antes de la fundación del mundo” (Jn 17:24). El contemplar esta gloria es vivir en su amor y ser inundado por él. Al vivir en su amor, su gloria resplandece en nuestro corazón, "Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo" (2 Cor 4:6). De verdad, Dios resplandece en nuestro corazón, en los corazones de los que son purificados de este mundo, en los virtuosos; y la virtud que los hace más resplandeciente que todas es el amor, el amor de Dios, llenándonos, purificándonos, divinizándonos, ilustrándonos con su fulgor. En efecto, estamos en un proceso de transformación por medio del amor divino inhabitándonos, como dice Pablo: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor 3:18). El amor de Dios en nosotros es una gloria transformante y progresiva, cada día brillando con más resplandor en nosotros cuanto más nos acercamos a nuestro fin, la meta de nuestra vida, que es la unión perfecta con Dios y la transformación en su imagen. Así caminamos de gloria en gloria. Si no vemos esta gloria es porque todavía no hemos dejado completamente los placeres de este mundo, o, si lo hemos dejado, es porque todavía no hemos sido completamente purificados de ellos en nuestros pensamientos, memorias, y deseos (es decir, en el entendimiento, memoria, y voluntad) por las tres virtudes teologales: la fe purificando el entendimiento, la esperanza purificando la memoria, y el amor de Dios purificando la voluntad. Si no vemos esta gloria, es porque somos todavía del mundo, y necesitamos más conversión y purificación. Hablando de los que no ven esta luz del amor y de la gloria de Dios, Pablo dice: “en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Cor 4:4). Pero los que han dejado todo por Cristo y lo consideran como basura en comparación con la riqueza de Dios que ya tienen en Cristo, ellos viven ahora en esta luz maravillosa, y son cada día transformados más aún en esta luz radiante, que es Cristo y su amor en nosotros. “Por tanto”, 28 como afirma San Pablo, “nosotros todos somos transformados de gloria en gloria” (2 Cor 3:18). Somos divinizados y transformados en la imagen del Hijo de Dios, porque somos los que Dios “predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo” (Rom 8:29). Este amor de Dios, que resplandece en nosotros, iluminado nuestros corazones, haciéndonos personas virtuosas a la imagen del Hijo de Dios, es el mismo amor esplendoroso que fluye desde la noche de la eternidad entre el Padre y el Hijo, regocijándolos en luz infinita. Jesús nos reveló esto cuando dijo que él quiere “que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Jn 17:23). Así podemos regocijarnos en el mismo río resplandeciente del amor divino en el que el Hijo vive siempre en la gloria de su Padre en la vida interior de la Santísima Trinidad. Y dice también Jesús: “Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos” (Jn 17:26). Jesús vino para esto, para que pudiéramos calentarnos en el brillo de su amor, para que el amor esplendido, en que él siempre vive y se regocija, resplandeciese también en nuestros corazones, transformándonos en él, divinizándonos en su claridad, ilustrándonos, y haciéndonos perfectos en Dios, perfectos en virtud, personas esclarecidas, perfectas en amor, que es “el vínculo de la perfección” (Col 3:14). Por eso “vestíos del Señor Jesucristo” (Rom 13:14), “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gal 3:27). “...Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Ef 4:24). “... y renovaos en el espíritu de vuestra mente” (Ef 4:23). Cristo forma al hombre nuevo en nosotros, y la luz de Cristo emana de nosotros, iluminando a nuestro prójimo. Por eso debemos ser transformados en Cristo y alejados de los estilos y placeres de este mundo. “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom 12:2). “... vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom 13:14). Nadie, ni ninguna calamidad, pueden separarnos de este amor de Dios. Si tenemos que sufrir por nuestro amor, el brillará con tanto más claridad dentro de nuestro corazón. Por eso, “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?... Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que... ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 8:35,37,38,39). Nada y nadie fuera de nosotros pueden separarnos del amor de Cristo; y cuanto más el mundo nos clava a la cruz por nuestro amor y obediencia a Cristo, tanto más brilla el esplendor de este amor en nuestros corazones; y teniendo esto, ¿qué más pudiéramos querer? Hemos hallado el secreto de la felicidad humana, que pocos hallan. Sólo el pecado puede separarnos de este amor. ¡Qué importante, entonces, es el siempre obedecer a Dios y evitar todo pecado para crecer siempre en la luz radiante de su amor! “... el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado...” (1 Jn 2:5). Pero los que están enamorados del mundo y de sus placeres todavía no tienen este amor esplendido inhabitando en ellos, como afirma San Juan: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el” (1 Jn 2:15). Si crecemos en el amor de Dios, este amor manará automáticamente de nosotros, aun sin que nos demos cuenta, y él iluminará a otras personas. Nuestra caridad les alentará, nuestras palabras les iluminarán, y el ejemplo de nuestra vida virtuosa y purificada les inspirará a llegar a su fin, que es la unión con Dios en amor y gloria, empezando ahora. 29 El amor de Cristo nos constriñe a vivir no más para nosotros mismos, sino para él y dar nuestra vida, como él hacía, para los hermanos en servicio, porque “el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5:14-15). Debemos vivir sólo para él, el amor de nuestra vida. Y debemos hacer como él hacía, y vivir como él vivía, dando nuestras vidas en servicio para los otros, como afirma San Juan: “En esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros; también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos” (1 Jn 3:16). 30