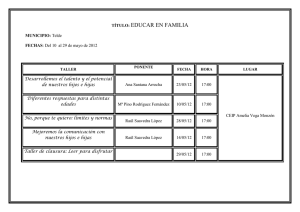La vida cotidiana
Anuncio

LA VIDA COTIDIANA En la España del siglo XVIII Autor: Fernando Herranz Velázquez Contacto: [email protected] Resumen: En este trabajo se pretende realizar un acercamiento a la realidad social y la vida cotidiana de las gentes de la España del siglo XVIII español. Nos adentraremos en las agrupaciones sociales tanto rurales como urbanas, viendo la colectividad que existía entre los no privilegiados. Destacaremos las “sociedades de mozos” y las “sociedades campesinas” así como los gremios para observar si existe un proceso de individualización o no. También haremos una incursión en el consumo y en la vida material de estas personas para observar sus hábitos de consumo y la simbología que existía en los mismos. Palabras clave: vida cotidiana, consumo, siglo XVIII, individualización. Índice 1. Introducción ___________________________________________________ 2 2. Vida cotidiana en la España del XVIII _______________________________ 2 2.1 La unidad familiar __________________________________________________ 3 2.1.1 La intervención de los poderes civiles y religiosos _____________________________ 3 2.1.2 Las relaciones intrafamiliares _____________________________________________ 6 2.1.3 Las pautas de herencia __________________________________________________ 7 2.2 Sociedades y gremios _______________________________________________ 9 2.2.1 Las “sociedades” _______________________________________________________ 9 2.2.1.1 Las “sociedades” de mozos __________________________________________ 10 2.2.1.2 Las comunidades campesinas ________________________________________ 11 2.2.2 Los gremios __________________________________________________________ 13 2.3 Consumo y cultura material _________________________________________ 15 2.3.1 La vivienda y el vestido _________________________________________________ 16 2.3.1.1 La casa rural ______________________________________________________ 16 2.3.1.2 La casa urbana ____________________________________________________ 19 2.3.1.3 La vestimenta_____________________________________________________ 22 A) La vestimenta popular _______________________________________________ 24 B) La vestimenta de los sectores privilegiados y acomodados __________________ 26 2.3.2 La alimentación _______________________________________________________ 27 2.3.2.1 El pan, el vino y la carne ____________________________________________ 27 2.3.2.2 Alimentos complementarios y alternativos _____________________________ 29 2.3.2.3 Incorporación de los productos americanos ____________________________ 30 A) El triunfo del Tomate ________________________________________________ 30 B) La difícil introducción de la Patata ______________________________________ 31 2.3.2.4 Nuevas medidas de sociabilidad: Chocolate, té y café ____________________ 32 2.3.2.5 La alimentación en la corte __________________________________________ 33 2.3.2.6 La alimentación en las ciudades ______________________________________ 33 2.3.2.7 La alimentación en el mundo rural ____________________________________ 34 2.4 La vida cotidiana en la Corte ________________________________________ 35 3. Conclusiones __________________________________________________ 38 4. Bibliografía ___________________________________________________ 39 Página | 1 1. Introducción El objetivo de este estudio es acercarnos brevemente a la vida cotidiana de la España del siglo XVIII, centrándonos en el papel de las distintas unidades básicas de estudio, donde destaca el papel de la familia y de los gremios, en la cultura del consumo y en la vida en la corte. Este estudio no es una investigación exhaustiva de la vida cotidiana, pues resultaría larga y compleja, sino que se plantea como un acercamiento a la realidad histórica de la vida de las personas, concretamente de las gentes no privilegiadas aunque se tratarán también distintos aspectos de la vida de las personas más acomodadas y privilegiadas, pero siempre como contrapunto para ver la polarización de una sociedad básicamente rural y analfabeta. Con este trabajo se pretende un doble objetivo, acercarnos a la vida cotidiana de las personas, como ya se ha dicho, pero también observar la realidad cultural del denominado Siglo de las Luces, viendo como la cultura ilustrada, basada en la razón, era una cultura de elites, que apenas influyó en la vida de las personas no privilegiadas, las cuales tenían como objetivo el subsistir. Las fuentes para la realización del estudio son, en su totalidad, referencias bibliográficas especializadas en la vida cotidiana de la Edad Moderna en España, destacando las obras de Saavedra, Pegerto y Sobrado Correa, Hortensio. (2004). El siglo de las luces: cultura y vida cotidiana. Madrid: Síntesis D.L.; Arias de Saavedra Alías, Inmaculada. (2012). Vida cotidiana en la España de la Ilustración. Granada: Editorial Universidad de Granada; Peña, Manuel. (2012). La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII). Madrid: Abada; y, García Hurtado, Manuel-Reyes. (2009). La vida cotidiana en la España del siglo XVIII. Madrid: Sílex. Por último, el sistema de citación de referencias y bibliografía utilizado en este estudio es el sistema APA. 2. Vida cotidiana en la España del XVIII En la España del siglo XVIII la vida cotidiana de los individuos se desarrollaba dentro de una serie de ámbitos o espacios básicos, entre los que destacaba el propio núcleo familiar y la relación de parentesco. Página | 2 En este apartado, nos centraremos en observar estas unidades básicas así como la intervención de los distintos poderes de la época (civil y religioso) con el fin de regular la “institución” de la familia y del matrimonio. Otro aspecto a tratar será las relaciones interfamiliares y las pautas de herencia que se desarrollaban en el Siglo de las Luces español. 2.1 La unidad familiar La familia, tanto en el siglo XVIII como en toda la Edad Moderna, tenía un papel fundamental en la vida cotidiana de los individuos y, además, constituía el pilar fundamental sobre el que se levantaba todo el entramado social (Saavedra y Sobrado, 2007: 189). Definir el término familia es una tarea muy compleja puesto que se trata de un concepto polisémico que designa a los individuos y las relaciones familiares o, como diría Segalen (1992:20) los lazos de corresidencia y parentesco. A partir de la breve definición del concepto de familia, es lógico pensar que en realidad la “familia” se expande fuera de las paredes del domicilio doméstico, pero por motivos de facilidad y documentación 1 los historiadores han tomado tradicionalmente como unidad básica de investigación el grupo doméstico y sus correspondientes relaciones de parentesco y autoridad, puesto que las relaciones entre individuos que no cohabitan han dejado pocas huellas en la documentación (Saavedra y Sobrado, 2007: 190). Según Saavedra (2007: 190), nunca hay que confundir el estudio del hogar (entendido como el grupo de individuos que habitualmente conviven y duermen bajo un mismo techo y que comparten algún grado de parentesco) con la familia, que es mucho más que el hogar. Para este autor, la familia es una especie de institución que defiende y protege a sus miembros y que sirve de hilo conductor con el resto de la sociedad. Es una pieza básica del sistema de reproducción social, económica y demográfica. Esto explica el por qué poderes civiles y eclesiásticos trataran de evitar que nadie viviese al margen de la familia, que en la época es sinónimo de control y orden social. 2 2.1.1 La intervención de los poderes civiles y religiosos Según hemos dicho anteriormente, la familia era una institución que regulaba las relaciones sociales y la conducta, de ahí que los poderes de la época tuvieran intención 1 En los vecindarios y censos de población, el grupo doméstico aparece como unidad básica de agregación, por lo que el hogar se convierte en la más accesible de todas las unidades familiares. (Saavedra y Sobrado, 2007: 190). 2 En las bases doctrinales eclesiásticas y monárquicas. Página | 3 de intervenir en este ámbito básico de la vida cotidiana. Desde el siglo XVI, más concretamente desde el concilio de Trento, la monarquía y la Iglesia ponen en marcha una campaña de moralización social, donde la familia y, concretamente, el matrimonio serían objeto de una especial atención de estos poderes (Saavedra y Sobrado, 2007: 192). En el transcurso de los siglos XVI al XVIII los poderes civiles y religiosos tratan de imponer un modelo ideal de conducta y vida matrimonial y familiar. En este proceso de control se trata de controlar todos los aspectos de la moral doméstica y familiar, incluido el comportamiento económico. Esta preocupación de los dos grandes poderes de la España moderna por la regulación de la vida cotidiana de las personas provocará un enfrentamiento entre el derecho canónico y el derecho civil, pues surgen conflictos entre la ley eclesiástica, preocupada por la moralidad de los miembros de la familia, y la ley civil, que aunque esté determinada por la teología, se muestra más interesada en el control y orden público (Saavedra y Sobrado, 2007: 192-193). En la creación de moral y ética político-religiosa la autoridad paterna era fundamental. En la Edad Moderna el matrimonio era concebido más como un modo de alianza entro dos familias que posibilitaba la perpetuación, que como un medio de satisfacción de las necesidades amorosas de los jóvenes, debido a que en la moral de la época preocupaba más el prestigio social y las cuestiones materiales que el amor en sí de los cónyuges. Hasta el último tercio del siglo XVIII, tanto el Estado como la Iglesia habían defendido el consentimiento mutuo y libre de los cónyuges como elemento básico del matrimonio, siempre que no hubiera impedimentos de parentesco ni prohibiciones señaladas en el Concilio de Trento. En este contexto legal, el poder civil no había interferido en los problemas surgidos en aquellos casos en los que la autoridad paterna no aceptaba la unión de los pretendientes, dejando a la Iglesia la jurisdicción de estos asuntos. Pero a partir de la segunda mitad del Siglo de las Luces el poder civil comienza a abandonar esta política, interfiriendo en los conflictos familiares mediante la aplicación de una legislación específica (Saavedra y Sobrado, 2007: 193). Una buena definición de lo que es el ámbito familiar la realiza Fernández Álvarez (2002: 113) afirmando que ésta unidad básica era como un pequeño reino, y los vínculos familiares y los lazos de parentesco eran el paradigma que modelaba los lazos de jerarquía y autoridad. En este sentido, se entiende la visión paternalista de la monarquía, concretamente de la figura Página | 4 real, ya que se basaba en las mismas relaciones naturales y familiares de autoridad y jerarquía. Pero volviendo al hecho en sí, la intervención del poder político en la vida cotidiana de las personas del siglo XVIII español se observa con claridad en una serie de medidas que tomaron Carlos III y Carlos IV entre 1776 y 1803. Con una serie de pragmáticas intentaron impulsar la autoridad paterna (tanto de padres como de tutores legales) en el seno familiar. Estas medidas tienen como objetivo, según Saavedra y Sobrado (2007: 193194) “crear un modelo patriarcal y jerárquico de autoridad, consolidando la figura del rey como el jefe indiscutible del gobierno”. Con este tipo de sociedad lo que se está intentando fomentar en el núcleo familiar del Siglo de las Luces español en el que la autoridad del pater familia sea determinante. Marcando incluso límites como que todo hijo o hija menores de 25 años tendrían que solicitar un consentimiento paternal para casarse. Estas políticas regias estaban justificadas por el poder como un método para evitar el matrimonio desigual. Para el Estado, el matrimonio en condiciones de igualdad era un instrumento clave para lograr el orden social y la paz, así como el desarrollo económico del país (Saavedra y Sobrado, 2007: 194-195). Es decir, estas pragmáticas intentaban salvar el orden estamental seriamente dañado por una práctica de uniones matrimoniales entre nobles y otras clases sociales, entre las que más destaca la burguesía. 3 Por otro lado, la intervención de la Iglesia en la vida cotidiana de las gentes de la época está en contraposición con la norma general desarrollada por el poder eclesiástico en la Edad Moderna, donde había dejado cierta libertad de acción a las personas a la hora de elección de sus cónyuges. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, coincidiendo con el desarrollo de la política regia explicada anteriormente, la Iglesia trata de adecuarse a la nueva realidad social, por lo que comienza a cambiar su discurso protector de la doctrina del libre consentimiento (Saavedra y Sobrado, 2007: 196). Pero se ha de señalar que aunque la Iglesia cambie su postura respecto al matrimonio, no va a desarrollar una política tan intervencionista que el poder civil, sino que serán unas 3 Hay que entender estas pragmáticas en el contexto de toda una serie de medidas de la época destinadas a robustecer el control del súbdito, instaurando nuevas normas de disciplina que garantizasen el orden público, ya que estas medidas se desarrollaron en un período en el que se produjeron turbulencias y disturbios sociales. Así mismo, hay que entender estas políticas en el contexto del Absolutismo Ilustrado, teoría política basada en la Ilustración, que propugnaba una intervención del Estado en todos los ámbitos de la vida de las personas. Página | 5 medidas conciliadoras en las que da cierta “libertad” a los jóvenes de elegir cónyuge, pero siempre bajo las exigencias de la autoridad paterna. Esta actitud de la Iglesia puede verse en distintos tratados morales de la época, como los del franciscano aragonés Antonio Arbiol. 4 Pero no todos los jóvenes aceptaban los designios familiares, lo que podía provocar enfrentamientos en el seno familiar, por lo que la Iglesia trató de inculcar a los jóvenes la idea de que contraer matrimonio sin el consentimiento paterno es pecado, ya que siempre se tiene que respetar la patria potestad. En conclusión, con la Ilustración los poderes civiles y eclesiásticos cambian sus políticas en cuanto a la intervención en la vida de los individuos, adentrando sus medidas en el seno de la familia, en el ámbito más privado de las personas. Pero estos cambios hay que entenderlos en su contexto, tanto cultural como político. Las teorías ilustradas propugnan una intervención estatal en todos los niveles y siendo la familia el nivel básico de unidad de la vida cotidiana el control sobre este debe ser controlado, con el fin de evitar desórdenes sociales y desobediencias. Así mismo, fomentando la idea de autoridad del padre de familia legitiman, en cierta medida, su control regio sobre los súbditos. 2.1.2 Las relaciones intrafamiliares En el Siglo de las Luces español, las relaciones interfamiliares siguieron marcadas por un modelo patriarcal en el cual el padre y el marido continúa siendo la figura central del hogar, a la vez que se desarrollaba una amplia jerarquía de roles marcadas por la edad y el sexo. Sigue vigente el principio básico de sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre, ya que una vez que se casaba su tutela pasaba al marido, lo que suponía vivir prácticamente toda su vida sumisas bajo una autoridad y obediencia, como una especia de menores de edad permanentes. En este periodo las virtudes de la mujer pasaban por la honestidad, la vergüenza, el recato, la discreción, la pureza y la piedad; pero por encima de todas estas la obediencia al marido. Las mujeres debían acatar las decisiones de su esposo, mostrando subordinación. (Saavedra y Sobrado, 2007: 200). En las relaciones paternofiliales, la obediencia era para los moralistas y teólogos una de las principales obligaciones de los hijos para con sus progenitores, y su incumplimiento era merecedor de graves condenas. Las obligaciones de los hijos con sus padres eran producto del amor, reverencia, obediencia y subvención (Saavedra y Sobrado, 4 Hay que tener presente que estas reglas morales y teológicas de la Iglesia estaban más bien dirigidas a un sector acomodado de la sociedad, véase burguesía o nobleza. Página | 6 2007: 199). Pero esta obediencia no era algo propio solo de la niñez, cuando los hijos crecían y eran adultos debían de seguir manteniendo estas condiciones en las relaciones con sus progenitores, concretamente con su padre. La desobediencia de las mujeres era especialmente peligrosas, pues estaba en juego el honor y la honra de la familia, debido a que los pecados femeninos y las desviaciones de la moral eclesiástica ocasionaban descrédito, pero no solo personal, sino que afectaba a todo el marco familiar. Hay que tener en cuenta que en esta época en España el concepto de honor tenía una gran relevancia social y se identificaba no tanto con la práctica de la virtud, cuanto con sus consecuencias sociales. En este sentido, la mujer se convertía en el vehículo transmisor de la honra y honor familiar, siendo esta condición extensible a todos los grupos sociales. No obstante, a pesar del férreo control que querían implantar los padres sobre sus vástagos, era relativamente habitual que surgiesen conflictos o discordias, en asuntos como el matrimonio o la elección de la carrera profesional (Saavedra y Sobrado, 2007: 200-201). 2.1.3 Las pautas de herencia Antes de entrar a explicar las distintas pautas que existían a la hora de la herencia hay que recalcar que estas prácticas no eran igual en el mundo rural que en el urbano. En las ciudades, la importancia del sistema hereditario como factor determinante de las formas familiares adquiere mucho menor protagonismo que en el campo, ya que, aunque en algunos casos existieran familias con vínculos con la tierra, el papel de la gerencia en la decisión de las pautas corresidencia era mucho menor (Saavedra y Sobrado, 2007: 224-225). La herencia formaba parte de un complejo entramado de estrategias familiares y, por lo tanto, no seguía reglas predeterminadas. En realidad, la racionalidad del sistema hereditario era eminentemente adaptativa, constituyendo una formad e respuesta al medio (Dubert, 1992: 268), y ésta se regía por factores multicausales, que es preciso estudiar individualmente en cada contexto geográfico. A demás de factores matrimoniales intervenían aspectos económicos, como la riqueza y las capacidades productivas de cada grupo doméstico, así como la estratificación social de la comunidad aldeana, la fase del ciclo familiar y las pautas culturales (Saavedra y Sobrado, 2007: 225-226). Página | 7 La gran heterogeneidad de la España del XVIII explica la existencia de distintas estrategias hereditarias, que no siempre coinciden con las normas jurídicas vigentes y tratan de adaptarse a las necesidades económicas y sociales de cada territorio. Aunque las leyes castellanas tenían vigencia en la mayor parte de los territorios peninsulares, el marco jurídico era suficientemente flexible como para facilitar las distintas estrategias familiares que coexistían en el reino, dando lugar a una serie de diversidades en las pautas de transmisión de bienes. Así, mientras que en territorios de las dos Castillas, Extremadura, Andalucía y Murcia se llevaron a cabo estrategias de reparto igualitario, en territorios como Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Cantabria, Aragón y Valencia, las prácticas sucesorias se desarrollaban desde un punto de vista de la desigualdad. En las zonas donde se daba la práctica de sucesión igualitaria, lejos de ser una imposición legal, es resultado de “unas prácticas consuetudinarias de sucesión” (Saavedra y Sobrado, 2007: 226). Dentro del amplio abanico de territorios donde se daba esta forma de sucesión, Cuenca era la máxima expresión de la herencia divisible a partes iguales y sin distinción de sexo. Pero no en todos los territorios se daba la misma forma de reparto igualitario, había en cierto territorios de León, por ejemplo, que la igualdad de sucesión se veía descompensada por diversos tipos de mejoras. Aunque estas prácticas son una realidad en la sociedad hay que aclarar que era más común en sectores acomodados como la burguesía o los hidalgos, con el fin de mantener unido su patrimonio. Para garantizar el equilibrio y la justicia en el reparto de la herencia, las cantidades que cada uno de los hijos recibían eran anotadas por los padres en memorias y se hacía testamento, de ahí que se haya podido hacer un estudio de estas prácticas de sucesión con mayor precisión. Es evidente que el predominio de prácticas de transmisión patrimonial igualitarias en determinadas zonas de España incidió de una forma clara en las características de los grupos domésticos. Así, la posibilidad de disponer de las legítimas favorecía la configuración de familias nucleares, aunque en ocasiones estas prácticas se vieran modificadas por distintos grupos sociales, como ya se ha mencionado anteriormente. Por otro lado, las prácticas hereditarias desiguales que se dan en el resto de los territorios peninsulares presentan cierta heterogeneidad. Se puede establecer unas diferencias claras para cada territorio e, incluso dentro de un mismo territorio existían Página | 8 prácticas distintas en la forma de sucesión. Por ejemplo, se pueden observar diferencias entre la Galicia occidental, donde un sistema agrícola de carácter intensivo permitía el predominio de prácticas hereditarias igualitarias que favorecían la división de las explotaciones entre todos los hijos por partes iguales, y la Galicia interior, donde tenía una amplia vigencia un sistema de transmisión patrimonial indivisible. Estas diferencias hacen más complicado su estudio puesto que siendo de carácter general, resultaría tedioso entrar en particularizaciones de cada territorio. Pero se puede puntualizar que siendo la sociedad española del setecientos una sociedad rural en el que el principal factor de producción era la tierra, la forma de transmisión patrimonial determinaba en última instancia tanto la estructura familiar como las estrategias matrimoniales, así como las distintas variantes que esto conlleva (tasas de celibato, procesos migratorios y factores demográficos, principalmente). Sin embargo, hay que tener presente que los sistemas de herencia no son la única forma de acceso a los medios de producción ya que también se pueden realizar a través de distintas formas contractuales así como por el mercado de la tierra. 2.2 Sociedades y gremios Aunque en el Renacimiento se produce un proceso de individualización frente a la gran colectividad social de época medieval, las sociedades del Antiguo Régimen no estaban formadas por meros agregados de individuos, sino que en ellas tenían una gran importancia las organizaciones corporativas y comunitarias. Los individuos estaban ligados por lazos de pertenencia a formaciones colectivas de diverso tipo, dotadas de existencia jurídica, e institucionalizadas. Por un lado nos podemos encontrar a los cuerpos y comunidades territoriales, como la casa, la aldea, la parroquia, la ciudad y el reino; a este tipo de comunidades las denominaremos sociedades y, por otro lado, nos encontramos las comunidades de trabajo, más conocidas como oficios o gremios. 2.2.1 Las “sociedades” Como ya hemos dicho, estas “sociedades” son los cuerpos y comunidades territoriales más importante para las personas de la España del XVIII. Dentro de este apartado explicaremos dos clases de sociedades: por un lado, las denominadas “sociedades” de mozos, es decir, fraternidades de solteros y solteras, y, por otro lado, las denominadas comunidades campesinas. Página | 9 2.2.1.1 Las “sociedades” de mozos En el mundo rural del Antiguo Régimen tenían gran protagonismo las denominadas “sociedades” de mozos, fraternidades de solteros y solteras, que resultaban como verdaderos hogares colectivos al margen del grupo doméstico. En este ámbito, los jóvenes se organizaban intercambiando experiencias y aprendizajes en un período de sus vidas previo al matrimonio, y que adquiere un importante protagonismo en la defensa de los lazos comunitarios (Saavedra y Sobrado, 2007: 240). A partir de los 16-18 años, los jóvenes entraban a formar parte de esta sociedad, donde adquirían experiencia en cuanto a las relaciones sociales. A su vez esta colectivo funcionaba como un instrumento para el reconocimiento social de los jóvenes, dejando atrás la niñez. Los jóvenes reunidos en este tipo de sociedades prestaban toda una serie de servicios a la comunidad de vecinos; además de ocuparse de vigilar la integridad de los bienes comunales, tratado de evitar intromisiones por parte de aldeas limítrofes, estas agrupaciones de mozos también tenían participación activa en determinadas festividades de la aldea, encargándose del toque de las campanas en días señalados o llevando el peso de las procesiones y actos religiosos. No obstante, las actividades más importantes de este colectivo, según Saavedra y Sobrado (2007: 240-241) tenían lugar en el dominio del matrimonio, tratando de vigilar la buena marcha de los noviazgos de las mozas locales, así como asegurar que la institución del matrimonio fuese respetada y no surgieses abusos de ningún tipo en el seno de la comunidad. Teniendo en cuenta estas actividades, se entiende el mantenimiento de este colectivo por la labor social que realizaba en su comunidad. Viendo esta relevancia también se entiende que el grupo de mozos tratara de oponerse a la pérdida de uno de sus miembros, por lo que en el caso de que un joven forastero intentase iniciar relaciones con una joven de la aldea, esta asociación exigía una compensación por esa pérdida de oportunidades de casamiento para los solteros de la aldea. Esta compensación solía realizarse mediante el pago de un canon, consistente generalmente en que el forastero debía costear un convite. Este tipo de rituales, en los que domina la hostilidad frente a los mozos extranjeros solía finalizar materializado en el denominado “derecho de bienvenida”. En realidad, lo que se establecía en estas “celebraciones” era la solidaridad de la sociedad frente a la intrusión de gentes extranjeras a la aldea. Esta solidaridad se Página | 10 puede observar también en otras celebraciones de la vida cotidiana, como las fiestas patronales. Normalmente, los esposos adúlteros, los viudos y viudas que volvían a contraer nupcias o los matrimonios entre cónyuges de edades desproporcionadas eran el principal blanco de las críticas de esta sociedad de mozos, que trataban de ejercer su autoridad, constituyendo una especie de policía moral, guardiana de las costumbres del pueblo. La práctica más común de la que se servían para censurar este tipo de prácticas era satirizar y burlarse de los transgresores por medio de cencerradas 5. Durante el siglo XVIII, las autoridades civiles intentaron poner freno a estos alborotos mediante prohibiciones, como la establecida por Carlos III en 1765, que trataba de limitar el abuso de las cencerradas a los viudos que contraían segundas nupcias. Pero además de estor rituales simbólicos, la comunidad de vecinos utilizaba todo un arsenal cultural para rechazar cualquier comportamiento que estimase inadecuado por parte de alguno de sus miembros. En este ámbito tenían gran importancia los cotilleos y las habladurías. Esta práctica, por ejemplo, no era bien visto por la Iglesia que criticaba la falta de conciencia de pecado en esta práctica (Saavedra y Sobrado, 2007: 245). A pesar de los intentos de prohibir todos los abusos de la sociedad de mozos, los adultos seguían consintiendo sus prácticas ya que estas sociedades tenían un profundo arraigo en las costumbres tradicionales; y se trataba, en cierto modo, de reconocer su labor en la defensa de los lazos comunitarios así como una manera de resarcir a los célibes por su subordinación a los mayores, al tiempo que funcionaban como un mecanismo que contribuía a mantener una cierta estabilidad social, evitando la generación de conflictividad en un período delicado en la vida de los jóvenes, como era la etapa de transición que tenía lugar mientras estos aguardaban el momento del matrimonio. 2.2.1.2 Las comunidades campesinas En el ámbito rural resultaba decisivo el papel de la comunidad, equivalente al que podía desempeñar los gremios en las ciudades (Saavedra y Sobrado, 2007: 246). En esta época las comunidades de aldea eran una realidad presente en la vida cotidiana de las 5 Esta práctica consistía en la reunión de la juventud frente a la casa del matrimonio con sartenes viejas, calderos, latas vacías, etc. produciendo con ellos un ruido infernal intercalando este ruido con coplas y cantares mordaces y alusivas a los recién casados. Esta práctica podía durar varias noches consecutivas antes del casamiento, o en la primera noche de bodas. Estas actividades tenían una amplia difusión por el norte peninsular. Página | 11 personas, así como en su convivencia, pues éstas eran dueñas del uso de gran parte de la superficie del término municipal e intervenían mediante diferentes mecanismos en la vida privada de las personas, por lo que el sentimiento de pertenencia a un lugar era tan fuerte como el sentimiento de pertenencia a una familia. El papel de la comunidad era decisivo en numerosos aspectos de la vida cotidiana del campesinado y su importancia puede verse en el hecho de que en algunas zonas de la península la propiedad colectiva se conservase con fuerza hasta bien entrado el siglo XX. Esta importancia era especialmente intensa en la zona septentrional de España –aunque sin menospreciar el papel de la propiedad comunal en el norte– donde la historia y la geografía habían determinado un destacado papel de la propiedad colectiva. Dado que las relaciones vecinales eran esenciales para el funcionamiento de la comunidad, a fin de arbitrar los lazos entre los miembros que la componen se formaliza una serie de usos sociales de carácter colectivo, que tenían amplio asiento en la tradición oral y que formaban parte de las costumbres locales, dando lugar a conjuntos sistematizados de normar consuetudinarias, que con el tiempo van recogiéndose en ordenanzas, como por ejemplo las ordenanzas de Tarna de 1796, en la cual se hace referencia a la necesidad de este tipo de normas. Estas ordenanzas son un exponente de las antiguas comunidades rurales. En una época en que la deficiencia de las comunicaciones limitaba los contactos con otras comunidades, es lógico pensar que el pueblo se cerrarse en sí mismo, apoyándose en la comunidad y reforzando las solidaridades. Los miembros de la comunidad campesina estaban inscritos en un sistema de obligaciones, de derechos y de deberes fundados en la reciprocidad. Por su condición de vecinos tenían la posibilidad de utilizar las tierras comunales, pero a cambio tenían que fomentar el orden social. 6 Pero la solidaridad en la vida vecinal y comunitaria n sólo se manifestaba con el trabajo sino que también tenía su asiento en los actos lúdicos o festivos, así como en toda relación social. 7 En el mundo rural, la fiesta estaba relacionada con el descanso al principio o final de un 6 Este orden social se fomentaba con la participación de los vecinos en el gobierno del concejo, acudiendo a los trabajos o tareas comunitarias, contribuyendo al mantenimiento del culto religioso y a cubrir los gastos comunales, tales como los derivados de los tributos reales y las cargas señoriales. (Saavedra y Sobrado, 2007: 248) 7 El problema viene en que en la vida cotidiana del Antiguo Régimen no siempre es posible establecer una división clara entre tiempo de trabajo y tiempo de fiesta u ocio, más propio de los grupos urbanos y de los sectores privilegiados particularmente. Página | 12 período de intensa labor agraria, así como para desahogar las tensiones en el seno de la comunidad y reafirmar el grupo. Todo lo que exceda a esos fines “estaría fuera de la lógica en la cual se organizaba la forma de vida del campesinado” (Saavedra y Sobrado, 2007: 249). Por último, en las sociedades rurales del período moderno, la solidaridad de grupo se manifestaba tanto en la vida como en la muerte y los vecinos tenían un participación activa en el ceremonial desplegado en torno a la muerte de alguno de sus miembros, lo que garantizaba el acompañamiento colectivo al moribundo en sus últimos momentos de vida y una vez llegada la muerte, ofreciendo amparo a los vecinos del difunto, participando en el velatorio, en la conducción del féretro, así como en la celebración de las honras fúnebres. 2.2.2 Los gremios El estudio de los gremios ha experimentado a lo largo de los últimos años una evolución, influenciado por la antropología, que ha afectado de manera global a los estudios históricos. Al enfoque clásico le ha sucedido otro en el que se intenta conocer comportamientos, actitudes, creencias y la vertiente lúdica de los individuos, en definitiva, su vida cotidiana. A partir de esta evolución historiográfica se ha definido los gremios como “representación más auténtica de la vida local” (Arias de Saavedra Alías, 2012: 108) El papel social de los gremios fue subrayado por sus defensores coetáneos, como Antonio de Capmany. Esta defensa de los gremios estaba basada en una serie de ideas como el papel de compensación social que podía suponer la dirección de las corporaciones, ya que los dirigentes de los gremios llegan a ser considerados como una elite popular. Capmany consideraba que la pertenencia a los gremios aseguraba “cierta decencia y compostura interior” (Arias de Saavedra Alías, 2012: 109) en la vida cotidiana de los artesanos urbanos. En contraposición nos encontramos con grandes figuras de la Ilustración española, como Jovellanos, que no veían con buenos ojos esta realidad e, incluso, rechazaban la idea de compensación social. La mayor parte de los economistas ilustrados eran contrarios a este tipo de organizaciones y les desagradaban sus manifestaciones externas. Por ejemplo, Campomanes, otra gran figura de la ilustración española, criticaba que los dirigentes de las corporaciones se acostumbraban a una vida Página | 13 regalada durante su mandato ya que durante su año de mandato no trabajaban y realizaban gastos que excedían sus posibilidades, lo que provocaba su ruina por vanidad. Pero aparte de la concepción que se tenía de los propios gremios en el Siglo de las Luces español, la realidad es que estas asociaciones representaban una gran parte de la vida cotidiana en las ciudades. Como todo tenía un proceso de ingreso, una vida en común, unas jerarquías y un final, que a continuación explicaremos. El omento inicial de ingreso en el gremio correspondía al contrato de aprendizaje, del cual se tienen constancia desde el siglo XIV (en Barcelona), pero no siempre el ingreso de un aprendiz quedaba plasmado en un contrato firmado ante un escribano, sino que se basaba en un acuerdo verbal entre el padre y el maestro. Se daba en ocasiones que el contrato simplemente era la formalización de un hecho que ya se había establecido (Arias de Saavedra Alías, 2012: 117). El contrato hacía entrar al joven aprendiz en la familia del maestro, en cuya casa debía residir. El maestro se encargaba de su alimentación y vestido y recibía del padre una cantidad en concepto de la enseñanza profesional impartida. La realidad de la vida de un aprendiz era realmente dura. En general eran utilizados por las familias de los maestros para labores domésticas, llegando a soportar maltrato físico, vejaciones, violencias, etc. El objetivo fundamental de este contrato, tanto en la teoría como en la práctica, era enseñarles o inculcarles el sentido de subordinación social. Las ordenanzas de los propios gremios ponían un cierto énfasis en la necesidad de la disciplina corporativa para contener lo que ellos creían que eran las travesuras y la inconstancia de los aprendices, los cuales iban “divagando holgazanes de uno a otro maestro, sin aprender el oficio” (Arias de Saavedra Alías, 2012: 119). La siguiente categoría gremial, la del oficial, se definía por su condición de joven soltero. Según Capmany, que vuelve a expresar la cara amable del gremio, con esta categoría el joven alcanzaba un sueldo con el que tenía “sustento y decencia” (Arias de Saavedra Alías, 2012: 120). En general la vida de un mancebo era la de un trabajador asalariado, que no siempre tenía asegurado el acceso al nuevel superior de la maestría. Con frecuencia los oficiales cobraban por pieza terminada o, incluso, en especie, incluyendo la comida. Estos mancebos llegaron a constituir asociaciones independientes, denominados compagninnages en Francia, separados de los maestros, sobre todo en los Página | 14 gremios más numerosos de las grandes ciudades. Además, los límites entre un oficial y un maestro pobre eran muy imprecisas. Frente a la dureza del trabajo manual, los trabajadores defendían la costumbre de “guardar los lunes” (Arias de Saavedra Alías, 2012: 121). El mantenimiento de esta costumbre laboral indignaba a Campomanes, quien la calificaba de corruptela reprensible, que la tolerancia de los maestros ha permitido e, incluso, fomentado. Pero hay que recalcar que esto no era una costumbre únicamente hispánica, pues en Francia se respetaba el “saint lundi” y en Inglaterra el “holy Monday”. En toda Europa, las canciones de jóvenes exaltaban la cultura del ocio, como muestra Peter Burke en su estudio sobre la cultura popular europea al traducir una canción popular húngara. Como último escalafón en la jerarquía gremial se encontraba la categoría de maestro. A este estado se accedía a través de un examen de maestría, elemento clave de la sociabilidad gremial. Esta práctica se extendió a lo largo de los siglos XV – XVI, más como un medio de controlar el acceso al oficio que de verificar la capacidad técnica. Prueba de ellos es que un altísimo porcentaje de los aspirantes que se presentaban conseguían el acceso a la maestría. Realmente, al igual que la soltería se ligaba al puesto de oficial, el matrimonio se hacía con el puesto de maestro gremial; de ahí que Jovellanos pensara que los gremios eran un obstáculo para el desarrollo de la demografía española. (Arias de Saavedra Alías, 2012: 122-128). El punto final de la vida de un agremiado era la muerte y, como pasaba con las sociedades de campesinos, a ella se llegaba también dentro de un entorno corporativo. La asistencia social y el auxilio en la enfermedad ha sido el punto fuerte de los defensores de los gremios, desde Capmany, que los consideraba un asilo contra el infortunio, hasta el cristianismo social (Arias de Saavedra Alías, 2012: 128). 2.3 Consumo y cultura material En el Antiguo Régimen el concepto de consumo estaba plenamente interrelacionado con los de producción y relaciones de producción, y se articulaba en todas las variables de la vida social, por lo que es preciso prestar atención tanto a la oferta, a la elaboración de bienes, como a la demanda, a los niveles de consumo (Saavedra y Sobrado, 2007: 251). En la sociedad del siglo XVIII la distancia material, social y cultural entre los grupos privilegiados y el resto de la comunidad era enorme y uno de los aspectos que favorecía a aumentar la distancia era el consumo. La vivienda, el vestido y la Página | 15 alimentación, entre otros aspectos, son fieles indicadores del estilo de vida de la población de la época. El consumo de bienes estaba determinado por una serie de limitaciones de orden económico, pero también por motivaciones de carácter social, pues la vivienda, la vestimenta y la alimentación estaban cargados de una simbología muy importante, mediante la cual las clases dominantes remarcaban su prevalencia social. 2.3.1 La vivienda y el vestido En la sociedad del Antiguo Régimen, la vivienda y el vestido constituían un verdadero espejo de las condiciones de vida de sus dueños, así como signos externos de reconocimiento social. La ostentación y el lujo de las viviendas o de la vestimenta eran utilizados por las clases dominantes y privilegiadas para reafirmar su prestigio social y el papel que desempeñaban en la comunidad. No obstante, la gran parte de la población de la España del momento moraba en viviendas pobres y vestía de forma muy modesta, principalmente la que habitaba en el mundo rural, que en el Siglo de las Luces español era la inmensa mayoría. (Saavedra y Sobrado, 2007: 252). En la práctica totalidad del territorio peninsular la vida de los campesinos estaba rodeada de miseria y de esto dejaron constancia autores nacionales e internacionales de la época como Feijoo, Pedro Antonio Sánchez o Diego Torres de Villarroel, por poner unos ejemplos. Estos autores hacen hincapié en el lamentable estado en el que se encuentran los campesinos y labradores españoles, en sus casas desvencijadas y en la vestimenta, que más que ropas parecen harapos (Saavedra y Sobrado, 2007: 252-253). A pesar de esta situación que caracterizaba al mundo rural español del siglo XVIII, tanto la vivienda como el vestido presentaban ciertas diversidades regionales. 2.3.1.1 La casa rural En general, la vivienda campesina se caracterizaba por su extrema pobreza. Las descripciones de la época, junto con otras fuentes documentales, coinciden en constatar ese estado de miseria de las casas rurales, muchas de ellas auténticas cabañas o chozas (Saavedra y Sobrado, 2007: 254). En el siglo XVIII, la madera constituía uno de los elementos más utilizados en lo que se refiere a la estructura exterior como a la tabicación interior. No obstante, a partir de este siglo se empieza a dar un proceso de sustitución de materiales más perecederos (madera o adobe) por otros más duraderos como la piedra o el ladrillo. Página | 16 Pero a pesar de que, como ya hemos dicho, la casa de los campesinos del XVIII se caracterizara por su pobreza no se puede decir que existiera un único tipo o modelo de casa rural, pues su tipología variaba de forma importante en función de las regiones, y aun dentro de ellas, pues dependía de factores que determinaban las características de las construcciones, tales como las condiciones naturales o factores socioeconómicos y familiares. Por ejemplo, el tipo de techo y su grado de pendiente, el número y el tamaño de los vanos al exterior o la división interna de las casas podía erar determinado por el clima; de la misma forma, el medio natural en que está ubicada la vivienda marca el tipo de materiales a emplear en la construcción. Pero además, las características de la vivienda rural estaban sujetas a factores socioeconómicos y familiares. La casa no solo era un lugar de residencia sino que era algo bastante más complejo, pues también constituía un verdadero centro de producción. Dependiendo de la importancia de la explotación, así como de su orientación económica, se pueden encontrar diversos tipos de viviendas campesinas. Se pueden observar claras diferencias entre las casas de orientación cerealera, ganadera o vitícola. Igualmente, la propia estructura puede verse determinada por el factor familiar. (Saavedra y Sobrado, 2007: 255). También hay que tener presente que la vivienda no es algo estático sino que está en continua evolución y se transforma, tanto interna como externamente, adaptándose a los cambios. La vivienda es algo vivo, que evoluciona, pese a que en el campo muchas veces lo haga de forma extremadamente lenta. Por todo esto, se dan diversos tipos de construcciones. Obviamente la variedad geográfica de España condicionaba una gran diversidad de tipos de viviendas rurales, adaptadas a las condiciones del medio en que se ubicaban, así como a su funcionalidad económica. En general, existían claros contrastes entre las casas campesinas del área septentrional húmeda y montañosa de las zonas secas del centro y del sur de la península. Por todo esto, vemos que no es lo mismo una casa típica gallega o asturiana, que incluso entre ellas mismas hay diferencias, a una de la zona de Valencia. Dado que las casas rurales no solo eran lugares de habitación y de residencia, sino también centros de producción, en ellas tenía lugar una auténtica asociación entre hombres y animales, que convivían junto a los aperos de labranza, el grano, las reservas alimentarias y todo tipo de enseres utilizados en la vida cotidiana. La vivienda cobijaba todos estos elementos en un pequeño y reducido número de estancias, lo que determinaba Página | 17 una gran promiscuidad. Según Saavedra y Sobrado, los inventarios de bienes, junto con otras fuentes documentales, han contribuido a constatar algunas características de la vivienda rural, entre las que cabría destacar la precariedad e insalubridad de algunas casas (2007: 263). Los inventarios mencionan múltiples útiles y enseres dispersos por toda la casa, confirmando que las estancias tenían un uso polivalente y que la especialización de los espacios tardó bastante en llegar al mundo rural. Un rasgo característico de la mayor parte de las moradas campesinas era el hacinamiento entre individuos y ganado, ya que en muchas casas que no tenían establos propiamente dichos, los animales cohabitaban con los humanos, separados únicamente con unas maderas o unos tabiques, donde se colocaba el pesebre. Pero este fenómeno no es único del siglo XVIII, pues estas características básicas expuestas aquí (insalubridad, austeridad, cohabitación entre animales y personas, etc.) se extendió a lo largo del siglo XIX e, incluso, principios del XX en algunas zonas peninsulares. La división interna de las viviendas rurales variaban según el sector de la sociedad, por ejemplo la casa hidalga de Quinta Alonga tiene una distribución organizada en distintas piezas, con funciones específicas e, incluso, alguna de ellas con nombre propio. Esto refleja la creciente tendencia del siglo XVIII hacia la especialización de las diversas estancias que componían las viviendas de los sectores privilegiados de la sociedad rural, que al igual que la nobleza o burguesía urbana, convertía la vivienda en un símbolo de distinción social. (Saavedra y Sobrado, 2007: 269). En las casas del campesinado, aunque también se observan ciertas transformaciones en el espacio doméstico aunque éstas son mucho más lentas y modestas que las experimentadas en las viviendas de clase privilegiada o del mundo urbano. A medida que la familia va creciendo o la situación económica lo permite, los campesinos van reformando los espacios existentes con el fin de instalar a los miembros familiares y mejorar su nivel de comodidad. En el siglo XVIII, concretamente en su segunda mitad, la documentación notarial de distintas zonas rurales de la península nos muestra la existencia de arreglos en algunas casas y construcción de “cuartos nuevos”, lo que puede indicar transformaciones en el espacio doméstico al evolucionar de un tipo de vivienda abierta a otra más compartimentada, en que la aparición de cuartos independientes, separados por pasillos daría lugar a la introducción de cierta intimidad. Página | 18 Paralelamente al esfuerzo por delimitar los espacios domésticos, se ha podido constatar como en distintas zonas de la península a partir de la segunda mitad del siglo XVIII tiene lugar una mayor diversificación del mobiliario y menaje de la casa, lo que está en directa relación con la tendencia observada por algunos autores de que, en sociedades como las campesinas, en las que una parte importante de la población vivía al borde de la subsistencia, cualquier incremento de los ingresos y de su bienestar material se traduce en una mayor diversificación del consumo y en una intensificación de la demanda hacia tipos de bienes duraderos o semiduraderos (Saavedra y Sobrado, 2007: 271). No obstante, los sectores más populares apenas participaban en dichos cambios en el consumo y, si lo hacían era de forma muy lenta y apenas perceptible; eran los sectores campesinos medios y acomodados los que eran más proclives a incorporarse a las nuevas formas de mercado. 2.3.1.2 La casa urbana En el Antiguo Régimen la vivienda en el mundo urbano presentaba algunas particularidades que la diferenciaban de la rural, aunque también contaba con características comunes. En las ciudades, donde la diversificación económica era mayor que en el campo, muchos de los edificios adquieren una doble función, habitacional y económica, puesto que en muchos edificios existen tiendas, talleres u otros negocios. Al igual que en el mundo rural, las edificaciones presentaban ciertas características dependiendo de las condiciones del medio natural en que estaban ubicadas, por lo que factores como la climatología, características del relieve, etc., determinaban aspectos como la estructura de los edificios, número de altos o el tipo de materiales empleados en la construcción. En las ciudades de la España del Siglo de las Luces, gran cantidad de viviendas mantenían su carácter tradicional, con una tipología arquitectónica de raíz medieval y con precarias fachadas; sin embargo, la nueva arquitectura doméstica que va surgiendo e inclina a alejarse de la concepción tradicional. Las nuevas casas ilustradas tienden a hacer uso de materiales de calidad y a desenvolver un lenguaje formal sobrio y racional, principalmente en las fachadas, en las que predomina un diseño limpio y ordenado, producto del racionalismo que inunda la cultura ilustrada. Naturalmente, esta arquitectura presenta distintas tipologías dependiendo de las disponibilidades económicas y de materiales. Página | 19 Las elites urbanas se distinguían del resto del estrato social por una serie de signos externos que reflejaban su riqueza y estatus social. Dentro de este conjunto de signos, el espacio de morada ocupaba un lugar destacado. Estos grupos de elite emplazaban su residencia en las calles nobles del corazón de la ciudad, diferenciándose de los sectores medios y bajos, que poseían sus hogares en las zonas más alejadas e, incluso, extramuros; en los denominados arrabales. Pero la jerarquía no era solo exterior, sino que también se marcaba un orden de importancia en las distintas estancias interiores de las casas. Según los inventarios, y en palabras de Saavedra y Sobrado (2007: 275), “reflejan una jerarquización del espacio interior, que se ejerce en varios sentidos y direcciones, […] la importancia de la vivienda decae de delante atrás y de abajo arriba”. Entre las elites urbanas de muchas ciudades españolas destaca el alto clero. La vivienda de este grupo procedente de los estatus superiores de la sociedad, acostumbraba a ser amplia y lujosa, en consonancia con un estilo de vida acorde a su clase. En estas viviendas, tanto el aspecto exterior como el interior contribuyen a dar sensación de riqueza, pero sobre todo de gusto, de lujo y ostentación, como reflejo visible de la clase social a la que pertenece. La nobleza también mantenía un nivel de vida acorde con su estatus de privilegiado y la vivienda era una de sus más visibles manifestaciones externas. Muchos nobles vivían en “grandes casas, de varias plantas, muy ostentosas, auténticos palacios, con sus escudos y una bella factura”. (Saavedra y Sobrado, 2007: 276). Por otro lado, la burguesía también reflejaba con sus viviendas el estilo de vida de un grupo social, que sin ser privilegiado, era de los más influyentes en el siglo XVIII español. Por lo que respecta a la vivienda de los artesanos, a diferencia de los que ocurría con las de las familias acomodadas, los objetos superfluos o de aderno no tenían apenas cabida. El artesano vivía en casa modestas, con enseres que ofreces una imagen austera, sin llegar a sobrepasar casi nunca el nivel de los meramente imprescindible. El mobiliario suele reducirse a “una mesa, un banco, unos cuantos taburetes, un bufete, arcas y tarimas que hacen las veces de cama”. (Saavedra y Sobrado, 2007: 277). Durante el siglo XVIII aparece una nueva concepción de los espacios domésticos, donde el confort y la intimidad tienen mayor cabida. Estas transformaciones se suelen dar con mayor intensidad en las casas de los nobles o burgueses, aunque, como vimos en el plano rural, los sectores medios y bajos también realizan estos cambios domésticos Página | 20 aunque de una manera mucho más limitada y lenta. Las viviendas eran herederas de las concepciones de “lo doméstico” del siglo XVII y del Renacimiento, es decir, viviendas con espacios poco delimitados, donde las estancias no estaban especializadas. Pero a lo largo del Siglo de las Luces la casa tiende a configurarse como un ámbito compartimentado y especializado. Una de las manifestaciones más claras de esta transformación en el espacio doméstico urbano tuvo lugar con motivo de la generalización del uso del gabinete, así como de la sala principal, diseñada para el reposo de los miembros de la familia y para reuniones sociales. Esta sala, a lo largo del XVIII, se convirtió en un símbolo de distinción social, cuya presencia desaparece en los hogares de las familias menos pudientes. El mobiliario también experimenta un proceso de transformación, superando la escasa variedad del barroco, para dar paso a un mueble cada vez más sofisticado y funcional. Las paredes aparecen cubiertas con cuadros y grabados a modo de decoración e, incluso algunas empiezan a recubrirse con papel pintado y cortinas. En este tiempo el concepto de “confort” se va introduciendo progresivamente en la vida privada, por lo que tiene lugar una tendencia, aunque, muy lenta, hacia la consecución de una mejor habitabilidad de las viviendas urbanas, de ahí que aparezcan mobiliario de esta índole (sofás, armarios, mesas plegables, mejores camas, etc.), un perfeccionamiento de las técnicas de aislante, con el uso cada vez más extendido de cristales y la búsqueda de una mayor higiene. Las preocupaciones por mejorar la comodidad y limpieza de las viviendas se trasladan también al exterior de las mismas e inspiran toda una serie de disposiciones encaminadas a mejorar la habitabilidad de los núcleos urbanos. Estas medidas producen una renovación en el urbanismo del dieciocho español, ya que trata de sustituir la construcción espontánea de raíz medieval por un urbanismo racional y planificado. En este proceso de restructuración de la ciudad propuesto por el reformismo ilustrado, el núcleo urbano se articulaba en torno a un sistema de ejes varios que establecen todas las relaciones a partir de un lugar central que suele coincidir con las célebres plazas mayores, muchas de las cuales experimentan importantes remodelaciones a lo largo de la centuria. En la segunda mitad del siglo, la política de construcción de infraestructuras de saneamiento y de dotación de agua potable para mejorar la higiene fue una constante preocupación. Por otro lado, la decisión de terminar con los enterramientos en el espacio urbano fue producto de la nueva mentalidad ilustrada, que apoyada por en las ideas médicas e higienistas, se mostró preocupada por alejar las sepulturas del interior Página | 21 de las iglesias y de los espacios adyacentes. La construcción de paseos constituye otra gran novedad en las reformas urbanísticas, pues era algo higiénico, estético y, sobre todo, social, pues como veremos más adelante en el Siglo de las Luces toma una gran importancia el paseo como lugar de distracción para los ciudadanos pero, más concretamente, será un elemento clave en la vida cotidiana de la corte. Con la creación del alumbrado público, las autoridades municipales confiaban en erradicar los accidentes personales, robos y demás delitos. Pero si la iluminación en el interior de las viviendas era deficiente, la del exterior era todavía peor. Con anterioridad a la creación del alumbrado público, el centro político y económico de las ciudades era la zona mejor alumbrada, al situarse allí las viviendas de las personas acomodadas, así como las instituciones municipales y los templos religiosos, que acostumbraban estar iluminados. En la primera mitad del siglo hay varios intentos de crear un alumbrado público propiamente dicho, sin embargo al tratar de hacerlo incitando a los vecinos a que ellos tenían que mantenerlo, el proyecto no fructificó (Saavedra y Sobrado, 2007: 282). 2.3.1.3 La vestimenta Antes de entrar a explicar los tipos de vestimenta en la España del Siglo de las Luces, haremos un breve repaso por el control que ejercía tanto la Iglesia como el Estado sobre la indumentaria popular. A lo largo de la Edad Moderna, la Iglesia y el poder político, conscientes de que la forma del vestido y adornos que portaba la población influían de forma importante en las costumbres, tratan de regular sus características, buscando la eliminación de todos aquellos aspectos que de un forma u otra pudieses resultar perjudiciales parar el buen orden del reino. Desde el principio del período moderno, el Estado trata de desarraigar ciertas modas en la forma de vestir que con el tiempo van consolidándose entre la población y que trastocan el orden establecido. Los motivos que mueven estas políticas son varios, desde ideológicos y orden público hasta económicos. Por ejemplo, entre la legislación que trata de desarraigar del uso común de aquella indumentaria que resultaba escandalosa por su indecencia, destaca la que se centró en desterrar la moda de los escotados, que llevaba en España desde el siglo XVII y que, posiblemente, llegó a través de Italia. Pero esta política no era solo del poder civil, la Iglesia, por ejemplo, también tomo cartas en el asunto de los ecotados cuando el papa Alejandro VII los prohibió en 1656. Página | 22 Pero las medidas políticas no se quedaban solo en aquellas vestimentas que pudiesen ser considerados como provocativas y lujuriosas. La preocupación del poder civil de que la indumentaria del pueblo pudiera comprometer la seguridad pública, y en especial las prendas que ocultaban el rostro, había tenido precedentes en el inicio de periodo moderno en España. La legislación en relación a este asunto es abundante, por ejemplo, el rey Felipe II prohibió el uso de las tapadas 8, o en época de Felipe IV sale a la luz una pragmática que pretende eliminar el velo en general, como ocultador del rostro. En dichas legislaciones primaba garantizar el orden público y el interés por evitar que tanto las mujeres como los hombres cometieran altercados y desórdenes públicos. La legislación no sólo prohibía el velo, sino el uso de máscaras, para evitar los robos y otros delitos hechos al amparo de los disfraces. En el siglo XVIII y, principalmente en su segunda mitad, se percibe un creciente interés del poder político por reglamentar la indumentaria. Esto se debe al cambio que se da en la vestimenta. Se alarga la capa y se cala el gorro. Este vestido daba un aspecto siniestro de disfraz al ir tapados de arriba abajo. Esto provocó una actividad política en contra de esta moda que terminó en el conocido Motín de Esquilache. Otro aspecto de la indumentaria que levantaba gran revuelo era el lujo. Esto era duramente criticado por los moralistas de la época, porque el discurso eclesiástico interpretaba los usos suntuarios y los atavíos como una estrategia de seducción de las mujeres que llevaba al pecado. Este aspecto fue perseguido por las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas, con el fin de evitar que se convirtiera en una moda. No obstante, todas estas políticas no evitaron que las lechuguillas 9 se convirtieran en una moda nacional. (Saavedra y Sobrado, 2007: 295). Después de ver toda la involucración de los poderes de la época en la forma de vestir de las gentes viene la siguiente pregunta: ¿Cómo se vestían realmente los españoles del siglo XVIII? Para poder responder a esta pregunta nos fijaremos, independientemente, en los dos bloques mayoritarios de la sociedad española del momento: la gente popular y el sector privilegiado y acomodado. 8 Este estilo de las tapadas consiste en ocultar el rostro, los pechos y las manos de las mujeres, pudiendo abusar de su indumentaria para estafar, insultar o burlar la vigilancia y cuidado de los padres. 9 Se trataba de un cuello de lienzo de cerca de una cuarta de ancho, muy almidonado y tieso, en forma de lechuguilla, al que se añadían filetes, guarniciones, redes y otros adornos. Página | 23 Si bien son varias las fuentes documentales susceptibles de ser utilizadas para el estudio del vestido en el período moderno, la mayor parte son indirectas y, además, presentan grandes limitaciones. La utilización de las crónicas e inventarios reales ofrecen información sobre el vestido de los soberanos y la nobleza, mientras que escrituras notariales como los inventarios post mórtem, los testamentos o los contratos de matrimonio pueden proporcionar al historiador interesantes datos sobre la vestimenta popular, pues las descripciones son detalladas e informan de la naturaleza, el nombre, el tejido, el color y el estado de uso de cada prenda (Saavedra y Sobrado, 2007: 299-300). Otras fuentes que se pueden consultar para el estudio de la vestimenta de la época moderna pueden ser la iconografía, que aunque siempre tiende a la idealización y por tanto tiene limitaciones te pueden mostrar la realidad de la época, al igual que la historia del arte entendida en su conjunto (pintura, escultura o grabados) que nos muestra la imagen que una persona tenía de la realidad de su tiempo, algo que puede llegar a ser fundamental para un completo análisis cultural. Otra ciencia que ayuda como fuente es la arqueología, que nos sirve como recurso para conocer el vestido de la época, aunque su grado de conservación suele ser escaso y centrado principalmente en los sectores acomodados y privilegiados. A) La vestimenta popular La indumentaria de las gentes del campo se caracterizaba por su escasa calidad y, al igual que ocurría con la vivienda, esto marca la diferencia y la distancia cultural existente en ese tiempo entre las elites y las clases populares. Los inventarios, junto con otras fuentes, han contribuido a constatar la gran austeridad de las ropas del campesinado del XVIII, así como una serie de rasgos más o menos comunes de su indumentaria, tales como las formas estabilizadas del vestido campesino, tanto femenino como masculino, la naturaleza local de las producciones textiles y domésticas, así como el predominio de tonalidades oscuras y del mal estado de las ropas populares (Saavedra y Sobrado, 2007: 301). A juzgar por esta información que ofrecen los inventarios, en las viviendas rurales las prendas de vestir eran bastante escasas y de mala calidad, elaboradas con tejidos pobres que los propios campesinos fabricaban, ya que el acceso a las ropas de calidad o con cierto grado de lujo era completamente inaccesibles para ellos. La gran precariedad que vivían estas gentes hacía que, a pesar de su mal estado, los vestidos se reutilizaran, se guardaran e, incluso se reciclaran en el seno de la familia, muchas veces para elaborar Página | 24 vestidos para niños y jóvenes. Precisamente, la falta de información respecto a la vestimenta que podemos encontrar en los inventarios corresponde a este grupo de edad. En general, los historiadores que han estudiado el vestuario infantil en el pasado, hablan que “desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII, los niños eran vestidos igual que los mayores…” (Saavedra y Sobrado, 2007: 302). En gran parte de España, las ropas que portaba el pueblo eran elaboradas con tejidos derivados del lino y la lana, dependiendo de la producción de la zona. La mayoría de las prendas que vestía el campesinado respondía al autoconsumo familiar, siendo elaboradas con tejidos locales, fundamentalmente con estopa, lienzo y buriel (una mezcla de lino y lana). Los inventarios post mortem reflejan cómo la indumentaria femenina estaba compuesta por una serie de prendas, en las que el vestido base era la saya, falda larga de estopa gruesa o de paño, sobre la cual iba el delantal, de paño generalmetne negro. En la parte de arriba, las mujeres solían llevar la camisa de estopa y lienzo, o estopa fina en la parte superior. Acostumbraban a llevar pañuelo en la cabeza. Por otra parte, la indumentaria masculina se componía de calzones de lienzo, palmilla o paño, por debajo de la rodilla y con botones laterales, asó como polainas, camisa de estopa y casaca de paño, montera y sombrero. En la segunda mitad del siglo, el florecimiento de la industria algodonera y sedera supone la introducción de novedades en el mercado de los productos textiles, por lo que la demanda de prendas pudo diversificarse hacia una oferta más variada en calidades. No obstante, aunque los sectores populares del mundo rural tuvieron acceso a los nuevos tejidos a través delas ferias los cambios fueron lentos, pues entre los agricultores existía un gran conservadurismo en las costumbre y posesión de los bienes, debido principalmente a las precariedades de sus economía domésticas. Naturalmente, en la España del setecientos, el vestido popular aunque reunía una serie de características más o menos comunes, presentaba ciertas particularidades dependiendo de la región de España en la que estuvieras. Desde mediados del XVIII, se percibe un aumento del interés por las costumbres y trajes populares. En el reinado del rey ilustrado por excelencia en España, Carlos III, se dibujaban y grababan colecciones bastantes completas de trajes regionales y populares de España que, a diferencia de lo que Página | 25 era corriente en el Barroco, buscaban presentar los trajes típicos y no idealizas a los personajes del pueblo. B) La vestimenta de los sectores privilegiados y acomodados Todo lo expuesto anteriormente contrarrestaba con la riqueza y vistosidad de la indumentaria de los grupos privilegiados. Las elites sociales dispensaban gran atención y cuidado a los signos externos de ostentación y de lujo de cara al resto de la sociedad. Entendían la vestimenta como una conservación y reafirmación de su prestigio social. En los inventarios de distintas casas nobles de España se pueden observar la existencia e una rica variedad de prendas de lujo, muchas de ellas importadas del extranjero El lujo y refinamiento no era privativo de los miembros de la nobleza o de la burguesía, el clero también participaba en dicha distinción, y no sólo el alto clero, puesto que en los inventarios de algunos miembros del bajo clero también aparece la abundancia y el lujo entre las ropas de uso personal o de vestir, así como en las de cama y mesa. En España, el siglo XVIII se caracterizó por una fuerte influencia de Francia en todas las artes, como consecuencia de la llegada de la dinastía borbónica, así como por el gran prestigio cultural que tenía Francia en este siglo. Con la llegada de la casa de Borbón, tuvo lugar una auténtica revolución en los trajes de la aristocracia y de la burguesía, que en muchos casos imitan la moda gala. En un primer momento, Felipe V fue cauteloso y vestía conforme a la tradición española, pero según se fue asentando su figura y la casa de Borbón fue adoptando la vestimenta puramente francesa, concretamente el modelo de su abuelo Luis XIV. El reinado de Carlos III marca el paso de un estilo rococó, típico de Luis XV, a un neoclasicismo, propio de Luis XVI, tanto en la indumentaria como en los tejidos. Otro elemento característico de la indumentaria de los privilegiados eran los zapatos, complemento que también sufre una evolución a lo largo de la centuria. La moda francesa del XVII de los zapatos de tacón alto es traída a España por Felipe V, imponiéndose y generalizándose rápidamente entre la alta sociedad, incluso formando parte de la infantería española que defendió la causa borbónica en la Guerra de Sucesión. No obstante, esta moda fue transitoria y en la segunda mitad del siglo, con el reinado de Carlos III, se volvió a los zapatos de tacón bajo y de color negro o marrón. De igual modo, entre la alta sociedad, otra de las modas producidas por el afrancesamiento del siglo XVIII es la utilización de complicados peinados y pelucas. Página | 26 2.3.2 La alimentación La alimentación es una necesidad vital de todo ser humano, pero es también un signo económico, social y cultural. En la España moderna no todos comían lo mismo, ni en cantidad ni en calidad, no lo comían de la misma forma, ni tenían ante la comida la misma actitud. (García Hurtado, 2009: 11). La alimentación varía a lo largo del tiempo. La historia es una combinación entre continuidad y cambio y, por lo tanto, también lo es la historia de la alimentación. En España del XVIII, la gran mayoría de las gentes continuaron comiendo como lo habían hecho en los siglos anteriores, pero se produjeron también novedades importantes. Respecto a este cambio, lo más destacable fue la paulatina introducción de los productos americanos, que alcanzó en el XVIII un momento culminante. La alimentación española tradicional de la época moderna en general, y del siglo XVIII en particular, se basaba en un triángulo de productos básicos: pan, vino y carne, considerados los alimentos fundamentales del ser humano. Pero los lados del triángulo eran desiguales dependiendo del sector social que se analice, pues mientras el pan y el vino eran alimentos generales, la carne, sobre todo la de calidad, no estaba al alcance de todos, o no al menos comúnmente. Por ello para poder analizar mejor este apartado, tan importante en la vida cotidiana de las personas del Siglo de las Luces, dividiremos este punto en distintos subapartados, empezando por el triángulo de los alimentos básicos y siguiendo por los alimentos complementarios, la incorporación de los productos americanos, donde trataremos particularmente el triunfo del tomate y de la patata, las nuevas bebidas de sociabilidad y la distinta alimentación en la corte, en la ciudad y en el mundo rural. 2.3.2.1 El pan, el vino y la carne El pan no era un alimento complementario, como lo consideramos ahora, era el alimento central para la mayoría de la población, pues representaba la base alimentaria básica tanto para las gentes más populares como para los sectores más acomodados. Aunque este alimento estuviera presente en todas las mesas, no todos los grupos sociales comían ni la misma cantidad ni de la misma calidad, por ejemplo los sectores más acomodados de la sociedad española del setecientos comían un tipo de pan denominado “pan de flor”, de la mayor calidad, realizado con harina de trigo, en pequeñas cantidades. En cambio, las clases populares tomaban el pan de peor calidad, hecho a base de harinas de cereales de baja calidad como el centeno o, incluso, mezclado con harina de legumbres; Página | 27 y, mientras para el sector privilegiado la cantidad de pan ingerida era mínima, la clase popular basaba su alimentación diaria en este producto, consumiendo grandes cantidades. El pan se complementaba con algo de acompañamiento, muy tradicional era el pan con queso o cebolla, aunque su mayor uso era para la cocina, como por ejemplo para hacer sopas, como base de los asados, etc. Los cereales se consumían constantemente y de forma muy variada, aunque eran muy comunes las gachas entre la población popular. Dentro de los cereales, y exceptuando el pan, lo más típico en la mesa del siglo XVIII eran los fideos, aunque según fue avanzando el siglo cobro fuerza, por influencia foránea, los macarrones. El vino es otro de los productos básico que no faltaba en ninguna mesa, tanto acomodada como campesina. Su importancia no se quedaba en ser una bebida de acompañamiento sino que formaba parte de la alimentación diaria, sobre todo por su aporte calórico que lo convertía en el complemento ideal para la dieta de los más pobres. Todo aquel que pudiera permitírselo lo bebía, aunque normalmente se tomaban vinos jóvenes, de poca calidad, en circunstancias especiales, como fiestas, banquetes o celebraciones, la clase alta de la sociedad sacaba sus mejores cosechas, símbolo también de distinción social (García Hurtado, 2009: 12). La carne, por su parte, era el alimento más codiciado, apreciado y deseado. Entorno a este alimento había falsas creencias como que su consumición daba vitalidad y fuerza, más allá de su aporte calórico. Era el alimento por excelencia de los nobles y de la clase adinerada en general y se relacionaba su consumición con la virilidad. Como resultado de su alta estima y de su precio desorbitado, las clases populares sólo lo comían en contadas ocasiones y de una calidad ínfima. Dentro de la alta estima que se tenía por este producto se establece una jerarquía dependiendo de su origen. La carne más estimada era aquella que procedía de las cacerías o de corral, ya que se la consideraba como más tierna y exquisita, en segundo lugar se encontraría la carne de ternera, escasa y exclusiva. Pero la carne también se consumía en embutido. Página | 28 2.3.2.2 Alimentos complementarios y alternativos Para aquellos días en los que no se podía consumir carne, ya que la Iglesia prohibía su consumo en varios períodos a lo largo de año 10. En estos días el producto que se consumía por excelencia era el pescado tanto fresco como seco o salado. El pescado fresco estaba acotado a aquellas zonas de litoral o con grandes ríos, era el más apreciado pero también el más caro. Según las regiones variaba dentro de una gran gama de productos (merluza, lubina, besugo, salmonete, atún, sardina, salmón o trucha). Dentro de esta gama de productos de agua, la alta sociedad tenía en gran estima los mariscos, destacando la langosta y las ostras. No obstante, al margen de la normativa eclesiástica, el pescado era un alimento que se consumía con frecuencia por el alto precio de la carne. El consumo de pescado en la España moderna era muy elevado por múltiples razones, por los grandes recursos que otorgaba la geografía española, por la importante tradición pesquera de la cultura hispana, por el cumplimiento del mandato eclesiástico, por su precio asequible (siempre que fuera en conserva) y, también, por tradición cultural. (García Hurtado, 2009: 13-14). Otro recurso para cumplir los preceptos de la Iglesia era el consumo de huevos, el queso, las hortalizas y ampliar el consumo de cereales. El resto de productos desempeñaban un papel complementario o alternativo. Las verduras y las legumbres eran el complemento obligado de la dieta diaria e ingrediente básico para sopas y cocidos. Los productos que se ingerían de estas clases de alimentos dependían de la temporada en que se estuviera, pero sobre todo se consumía berzas y coles, pues eran baratas y abundantes. La ensalada, compuesta de lechuga, escarola, rábanos y cardo, era muy valorada y se consumía preferentemente en la cena. Los ajos y las cebollas eran omnipresentes en la dieta diaria de la sociedad, tanto de las clases más populares como de la alta sociedad. Frente a la dieta basada en la carne, propia de las clases poderosas, la dieta de las clases populares tenía un marcado carácter vegetal. Las verduras y las legumbres tenían escasa valoración gastronómica y se les consideraba productos típicos de campesinos y gentes pobres, de ahí que las clases más pudientes evitaran la ingesta de estos productos. La fruta fresca, hoy en día tan apreciada y recomendada, era desaconsejada por los médicos de la época y era poco valorada, aun así su consumo era abundante y era habitual 10 Días de ayuno y abstinencia, Cuaresma, vigilias de fiesta y todos los viernes del año. Y, por devoción en Adviento y los sábados. Página | 29 que se presentara como entrante en las mesas de calidad, aunque durante la Edad Moderna también fue común su utilización como postre. Si este tipo de fruta era poco valorada, todo lo contrario ocurría con la fruta seca (piñones, almendras, avellanas, nueces, pasas, etc.), apreciadísima por su alto valor energético, especialmente en invierno. La olla era el plato fundamental de cada día, con ingredientes muy variados 11. El plato de carne asada, esencialmente a base de volatería (pollos, capones, pichones y perdices) u otro tipo de carne, seguía siendo en esta época uno de los platos fundamentales en las casas acomodadas. 2.3.2.3 Incorporación de los productos americanos Desde el siglo XVI, el descubrimiento de América dio inicio a un gran intercambio de productos entre España y América, que introdujo cambios notables en la alimentación. Este proceso fue lento, ya que duró siglos, aunque continuo. El ritmo de incorporación de los productos fue muy diverso. Desde que los nuevos alimentos fueron conocidos por los europeos hasta que tuvieron una importancia real en sus mesas pasó muchísimo tiempo, aunque no faltaron excepciones ni diferencias notables entre regiones y clases sociales. Por ejemplo dos productos que rápidamente se hicieron un hueco en el sistema alimenticio español fueron el pimiento y el chocolate. El pimiento se generalizó rápidamente entre todas las clases sociales, especialmente entre las más populares. El acceso al chocolate quedó primero reservado a la corte, a continuación a los más privilegiados y después su uso se fue difundiendo a toda la sociedad (García Hurtado, 2009: 16). En cambio, hubo otra serie de productos que fueron más difíciles de insertar en el sistema alimenticio de la península, como el tomate o la patata. A) El triunfo del Tomate Aunque este producto se consumía desde el siglo XVI, la difusión amplia del tomate no llegaría en España hasta el siglo XVIII; a partir de entonces se convirtieron en un producto común en la alimentación de los diversos grupos sociales, tanto los más acomodados, que lo consumían por gusto, como en los más populares, en donde se sumó a la dieta como un ingrediente más en una dieta, que como ya hemos dicho, era fundamentalmente vegetal. 11 Dependiendo de la estación, la región, el nivel económico y el grupos social. Página | 30 A pesar de su importancia en este siglo, raramente constituían el ingrediente principal de un plato. Según Pérez Samper, “solo una receta se basa fundamentalmente en el tomate, la “cazuela de tomates” (García Hurtado, 2009: 17). Como acompañamiento o como ingrediente secundario de los guisos, los tomates son bastante frecuentes en los recetarios, tanto con la carne como con el pescado. De gran importancia en la gastronomía del setecientos es la salsa de tomates, que se conocía desde el XVI pero que no había gozado de reconocimiento gastronómico. La importancia que alcanza este fruto se observa en la pintura, pues hasta entonces esta fruta no había sido protagonista de ningún bodegón. Aparecen, por ejemplo, en los bodegones de Meléndez Valdés, en el titulado Bodegón: pepinos, tomates y distintos objetos, firmado y fechado en 1774 (García Hurtado, 2009: 18). B) La difícil introducción de la Patata Otro de los productos alimenticios del Nuevo Mundo muy ligado al siglo XVIII es la patata. Será en esta centuria cuando la patata comience a cobrar importancia en la península ibérica, aunque todavía con muchas dificultades. En un principio se le consideraba como un alimento para el ganado y, aunque era recomendada, fue muy difícil su introducción en la alimentación y solo en caso de extrema necesidad se recurría a su consumo. En la península la patata tuvo diversas áreas de difusión y diversos ritmos de introducción en la alimentación humana. Una zona muy destacada fue la del norte peninsular, Galicia y Asturias. A partir de la segunda mitad del siglo ya se empezó a expandir por zonas del centro y del noreste. La introducción del nuevo cultivo dio lugar a numerosos conflictos y pleitos por el pago de diezmos. Empleada habitualmente para el ganado, pasó poco a poco a convertirse en alimento humano, reducida a los sectores más pobres. Su producción aumentaba en años de carestía y escasez. Se establecerá definitivamente en el sistema alimenticio español durante la Guerra de Independencia española, incluso en zonas donde no se consumía normalmente, como en Cataluña, las patatas comienzan a aparecer. Página | 31 2.3.2.4 Nuevas medidas de sociabilidad: Chocolate, té y café El chocolate, el café y el té, aunque incorporadas en diferentes épocas, fueron las tres bebidas, no alcohólicas, que marcaron las costumbres alimentarias y sociales de la España del XVIII, concretamente de los sectores más acomodados de la sociedad española. 12 El chocolate era la bebida estrella. Se tomaba caliente, espumoso, endulzado para evitar su característico sabor amargo, y fuertemente especiado y aromatizado. Se acompañaba de pan o bizcocho para mojar. (García Hurtado, 2009: 25). La forma tradicional de preparar el chocolate en España era con agua caliente, pero producto del afrancesamiento que sufrió España en este siglo, progresivamente fue ganando terreno la forma francesa de elaboración del chocolate: con leche. El chocolate no era una bebida individual sino que constituía el centro de las reuniones sociales ofrecidas por las clases altas con ocasión de visitas, bodas y otros festejos. Cuando el chocolate había triunfado dentro de la vida social de los más pudientes, aparecieron otras bebidas que tenían la misma función social: el café y el té. La moda del café se introdujo en España como bebida de sobremesa en los grandes banquetes. Generalmente se servía en una sala aparte, con el fin de que sirviera de tiempo de descanso y sociabilidad. Al igual que pasó con el chocolate anteriormente, se empezaron a atribuir al café numerosos atributos y virtudes. El café será un fenómeno burgués, característicamente urbano y serán las ciudades españolas más “burguesas” aquellas en las que antes y de manera más notable proliferará y tendrán éxito los cafés. La evolución económica, social y política, el desarrollo de la burguesía y de las nuevas ideas liberales contribuyó a este cambio de escenario y de estilo en las relaciones sociales. (García Hurtado, 2009: 30). Y, por influencia inglesa, se empezó a utilizar en España el té, pero esta bebida no llegó a tener el mismo éxito que el chocolate o el café. 12 El chocolate, el café y el té, fueron incorporadas por este orden en el sistema alimenticio español. El que más repercusión tuvo desde el principio fue el chocolate, aunque progresivamente el café fue ganando terreno y el té se quedó reducido a una minoría social. Página | 32 2.3.2.5 La alimentación en la corte La alimentación de la corte en el siglo XVIII se caracterizó por la introducción de un gusto diferente, nuevo. Se produce una ruptura con la etapa anterior motivada por la llegada al trono de Felipe V y, por consiguiente, de la casa de los Borbones. En la alimentación se impuso la comida francesa. El primer borbón, de la misma manera que cambió tantas otras cosas de la monarquía española cambiaría también el modo de comer. “La mesa real permite observar la misma identificación y el mismo contraste entre la persona y la institución que se observa desde el punto de vista general entre la persona del rey y la institución” (García Hurtado, 2009: 30). La mesa real sirve a la satisfacción de las necesidades vitales del monarca como persona concreta y, a su vez, sirve a las necesidades institucionales, por lo que será siempre una mesa abundante y refinada, manifestación del poder real, de la riqueza, del prestigio y de la gloria de la monarquía de España (Pérez Samper, 2003: 153-197). Incluso en épocas de relativa sencillez, como puede ser el reinado de Carlos III, la mesa real es un magnifico exponente de la alimentación a su más alto nivel, por su abundancia, calidad y afán de innovación. Para establecer la diferencia entre la alimentación personal del soberano y la mesa institucional, contamos con la información que proporciona la biografía de Fernán Núñez, que con gran detalle nos habla sobre los hábitos alimentarios del monarca (García Hurtado, 2009: 31). De este modo se puede observar la enorme distancia que puede llegar a existir entre la alimentación del rey como persona y la alimentación del rey como figura institucional. La mesa real siempre ha de estar espléndida, pues es una imagen del poder y la gloria de la Corona que representa, aunque los gustos particulares del monarca fueran sencillos y sobrios. 2.3.2.6 La alimentación en las ciudades En la sociedad del Antiguo Régimen, los contrastes alimentarios se daban a todas las escalas. La alimentación cotidiana de la gran mayoría de la población, por ejemplo de la villa de Madrid, basada en el pan y el cocido, distaba mucho de las comidas fastuosas que tenían en la corte de los Borbones. La alimentación popular se caracterizaba por su simplicidad y monotonía, que solo las personas mínimamente acomodadas podías alegrar de vez en cuando con pequeños extraordinarios, como el chocolate. A parte de los productos básicos, explicados con anterioridad, una familia media podía contar con alimentos complementarios como el aceite o el tocino. Página | 33 Es una tarea complicada esclarecer la alimentación que se podía dar en una ciudad, pues la polarización de la sociedad es clara, por un lado nos encontramos a la burguesía y nobleza acomodada y privilegiada que, sin llegar a los banquetes de la corte, comían bien, en cuanto a la cantidad y a la calidad, mientras que las gentes humildes y pobres de la ciudad pasaban hambruna y penurias, alimentándose a base de pan y vino, principalmente. Muy interesante era la distribución de la comida a lo largo de la jornada, en función de los horarios de trabajo y de descanso. En la ciudad, al igual que en el campo, los horarios de trabajo se diferenciaban según la estación del año en la que nos encontramos: invierno o verano. En invierno, en que las horas de luz son pocas, las comidas tenían la siguiente distribución: despertarse al amanecer, desayunar, trabajar media jornada, comer en una hora, trabajar otra media jornada hasta el anochecer, cenar y dormir. En verano, cuando había más horas de luz, las comidas se distribuían de la siguiente manera: despertarse al amanecer, trabajar un pequeño rato, desayunar en media hora, trabajar hasta las diez de la mañana aproximadamente, tomar un bocado de pan o un par de nueces y beber, trabajar hasta el mediodía, comer, dormir una siesta hasta las dos de la tarde, trabajar hasta media tarde, merendar sobre las cinco de la tarde y volver a trabajar hasta que el sol se ponía. (García Hurtado, 2009: 38). 2.3.2.7 La alimentación en el mundo rural La alimentación en los pueblos solía ser muy sencilla. Con particularidades según regiones, la pobreza y la rutina eran el denominador común. Se presentaba un panorama desolador de la alimentación campesina, ya que abundaban el hambre y la malnutrición. La alimentación básica era el pan, un pan de mala calidad que incluso faltaba en cantidad. Destacaba aquel hecho con harina de maíz y centeno. La alimentación complementaria estaba basada en berzas cocidas, frutos secos, alguna legumbre y un poco de queso. La carne escaseaba y rara vez se comía, al igual que el pescado salado y seco, ya ni mencionar el fresco, ni siquiera en los pueblos del litoral mediterráneo o atlántico. Todo lo contrario a la alimentación de los más adinerados del ámbito rural, que se alimentaban con carnes, aunque no de tan alta calidad como los sectores más acomodados de la ciudad, pescado salado y cocidos. Página | 34 Un ejemplo de esta situación tan polarizada la podemos encontrar en siguiente texto, que hace referencia a un pueblo del interior de Cataluña, Berga, un pueblo de montaña: “La comida regular de los artesanos y gente acomodada es un puchero con un poco de carne, un poco de tocino y hortalizas, o legumbres, y en la noche cenan una ensalada y de los que queda del puchero de la comida, que por lo regular hacen más abundante para dicho fin. Los más acomodados unas el chocolate por mañana, al medio día la sopa, olla, o puchero, un guisado y postres, y por la cena una ensalada, un guisado y postres. La gente más pobre y jornalera acostumbran a comer por la mañana sopa con aceite, o puches de harina (…), en el mediodía legumbres, algunos con un poco de tocino (…) y otros con alguna sardina salada, o frutas del tiempo, y en la noche comen puches, legumbres u hortalizas conforme al tiempo. Estas gentes por lo regular beben muy poco vino por ser muy caro, y solo en los días de fiesta (…)”. (García Hurtado, 2009: 41). 2.4 La vida cotidiana en la Corte Durante los últimos años, los estudios sobre la corte y la vida cotidiana resultan abundante. A pesar de ello, escribir sobre la vida cotidiana de este sector presenta serás dificultades debido a las imprecisiones que se pueden dar del propio término “corte” y a lo que se debe entender por “vida cotidiana en la corte”, por ello, antes de entrar a explicar este aspecto se hará un breve apunte sobre el concepto de “corte”. El concepto resulta muy difícil de precisar. A día de hoy, a pesar de la gran cantidad de estudios sobre el tema, no existe un concepto consensuado e indiscutido para todos los investigadores (Arias de Saavedra Alías, 2012: 81). Dependiendo de las escuelas historiográficas se ha definido de distintas maneras: identificada con la “casa real” (historiografía germánica), con un “espacio”, con el “lugar donde está el rey” o con la sede de la “administración” de la monarquía, para la escuela inglesa se puede definir por corte al lugar de encuentro entre gobernantes y gobernados (Arias de Saavedra Alías, 2012: 82). La corte fue una organización político-social, suyos fundamentos ideológicos emanaban de la filosofía política clásica, concretamente por influencia de Aristóteles. Está basada en la idea de que “el hombre es un animal social”; de esta concepción antropológica se deduce que la sociedad se articulaba a través de redes de poder no institucionales, sino personales. Esta filosofía práctica tenía como fin la subordinación del trato humano a aquellos principios éticos y a aquellas virtudes que el padre o el Página | 35 príncipe estaba llamadas a encarnar. 13 Esta filosofía práctica se fue aplicando a distintas relaciones, tanto es así que la amplia producción de tratados de comportamiento de los siglos modernos (XVI-XVIII) muestra el esfuerzo teórico por reproducir las conexiones de la filosofía práctica frente a las modificaciones y articulaciones de una sociedad cada vez más compleja y estratificada. En conclusión, es preciso insistir en que la filosofía práctica de los clásicos fue la que justificó la organización política del “sistema cortesano”, por lo que las relaciones personales, los grupos de poder y el patronazgo fueron los elementos en los que se fundamentó la organización política y resultan esenciales para entender la articulación social. De esta manera, la corte no se puede identificar con un elemento concreto de la organización política de dicho período histórico, sino que constituye un paradigma en sí mismo; es decir, la propia organización política en la que se desarrollaron los acontecimientos durante este período histórico (ss. XIII 14-XVIII), hasta tal punto de que toda actividad que no se diera o influyera en la “corte”, no existió políticamente hablando. Es decir, la corte se constituyó en la forma política del reino. (Arias de Saavedra Alías, 2012: 82-85). Una vez expuesto una posible definición de corte, el segundo problema es precisar en qué consiste la vida cotidiana en la corte. Algunos estudios se centran en la vida de la villa de Madrid para explicar la vida de la corte hispana, estos estudios no encajarían totalmente con lo que sería la corte de época moderna en España. Esta organización de poder conllevaba la distinción social; una condición dada por nacimiento pero no era autosuficiente, porque era necesario la apariencia (ir bien vestido y comportarse adecuadamente), ser responsable, etc. Se formaba una realidad social de valores y referencias que conformaban el mundo cortesano, en el que los personajes adaptaban su comportamiento y actuación. Esta realidad tan sofisticada constituía el entorno por excelencia del cortesano: su vida cotidiana. La vida cotidiana de los cortesanos se articula en torno al individuo, pero a la vez como un mundo intersubjetivo, en el sentido que es una realidad que comparte con otros y que ellos también entienden ya que, comparada la realidad de la vida cotidiana con otras 13 Con esta definición volvemos a lo explicado anteriormente respecto a las unidades básicas de la vida cotidiana. El padre tenía la autoridad suprema del núcleo familiar y, progresivamente, el Estado fue adquiriendo esta forma de subordinación para sí, aplicando las concepciones familiares de subordinación, obediencia, respecto, etc. al propio príncipe, que se veía a sí mismo como el padre de la sociedad (imagen paternalista del Estado). 14 Primeras muestras de la organización cortesana. Página | 36 realidades, estas aparecen como zonas limitadas o carentes de significado. Uno de los aspectos más interesantes fundamentales del mundo de la vida cortesana es el tiempo, ya que la seguridad de la muerte hace que el sujeto calcule los objetivos que puede conseguir, lo que lleva a gestionar y calcular sus propios actos en relación con la consecución del fin. Para evitar la pérdida de tiempo y el saber actuar en la Edad Moderna se escribieron distintos “manuales de conducta”, escritos sobre la forma de actuar en la corte. Desde comienzos del siglo XVIII, la modernización y progreso de las ciudades españolas trajo consigo el refinamiento de las costumbres. Durante este siglo el término “civilización” estuvo estrechamente vinculado y unido al progreso. En los centros urbanos es donde se desarrolló la actividad social, donde las clases altas y la burguesía comenzaron a participar de los usos, costumbres y modas extranjeras. Esto llevó a la creación de espacios urbanos adecuados para la vida moderna, verdaderos escenarios donde la imagen y la apariencia de los individuos fue cobrando tal importancia que marcó el debate de todo el siglo (Arias de Saavedra Alías, 2012: 97-99). La creación de estos escenarios aumentó el contraste entre los que participaban en ellos y el resto de la sociedad. Durante la segunda mitad del siglo, la mentalidad ilustrada realizó grandes esfuerzos para integrar a esta parte mayoritaria de la población al proyecto de transformación que se estaba viviendo. La actividad del paseo, fundamental en la vida cotidiana cortesana de los siglos anteriores, se correspondió con los nuevos espacios públicos de divertimiento y entretenimiento, donde se introdujeron determinadas conductas que acabaron centrando el debate entre la tradición la modernidad que presentaba el progreso ilustrado. Esta sociabilidad es una de las marcas de identidad de la corte ilustrada y propició que el café se convirtiera en uno de los lugares de esta nueva sociabilidad donde las ideas y opiniones circulaban libremente. Uno de los aspectos que más se criticaron en esta nueva mentalidad fue la relajación de las costumbres y valores tradicionales. Esta nueva cultura estaba influenciada por la búsqueda de la felicidad, que como dijeron los enciclopedistas es el fin último de las acciones de los hombres. Página | 37 3. Conclusiones Después del estudio planteado, hemos visto, aunque brevemente, la realidad social de las gentes de la España del siglo XVIII. Una realidad que dista mucho del ideal ilustrado, de la cultura ilustrada en general. Mientras esta cultura se caracteriza por ser una cultura racional e individualista, se ha demostrado que en la vida cotidiana de las personas ajenas a la corte o a los privilegios no tenían fundamento estos preceptos. Las gentes del XVIII español seguían regidos por unos ideales de colectividad y apoyo mutuo, como por ejemplo las “sociedades de mozos” o los gremios, que prestaban un servicio social a la comunidad en la que vivían, haciendo valer las tradiciones y las costumbres de un determinado grupo. Otro aspecto que se ha remarcado en este estudio es la polaridad social que alcanza en este siglo una gran separación entre las personas, ya no privilegiadas, sino acomodadas y el resto de la sociedad. Se puede observar con mayor fuerza la separación de la burguesía del “pueblo llano”, llegando a ser casi un estamento independiente, a medio camino entre el privilegiado y el pechero. Un aspecto que se ha querido remarcar en este breve ensayo son las características sociales y comunes de la sociedad, olvidados en la pedagogía académica. Nos hemos acercado a unas situaciones desconocidas para la mayoría de alumnos de la carrera de Historia, pues en sus planes de estudio no hay cabida a estos temas tan alejados de los grandes bloques culturales de la Edad Moderna, pues recordemos que lo visto en este estudio dista mucho de ser un bloque cultural, estas grandes culturas –Renacimiento, Barroco e Ilustración– son culturas de elite y la pregunta que se deberían hacer es si realmente influyeron de manera clara en la población; si realmente la mayoría de la sociedad vio los cambios propuestos por los intelectuales del momento o si, en definitiva, existe una cultura social alejada de la gran elite del momento. Página | 38 4. Bibliografía Arias de Saavedra Alías, Inmaculada (ed.). (2012). Vida cotidiana en la España de la Ilustración. Granada: Editorial Universidad de Granada. Burke, Peter. (1996). La cultura popular en la Europa Moderna. Madrid: Alianza. Díaz-Plaja, Fernando. (1997). La vida cotidiana en la España de la Ilustración. Madrid: Edaf. Dubert García, Isidro. (1992). Historia de la familia en Galicia durante la Época Moderna, 1550-1830 (Estructura, modelos hereditarios y conflictividad). A Coruña: Ediciós do Castro. Fernández Álvarez, Manuel. (2002). Casadas, monjas, rameras y brujas. La olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento. Madrid: Espasa–Calpe. García Hurtado, Manuel Reyes (ed.). (2009). La vida cotidiana en la España del siglo XVIII. Madrid: Sílex. Martínez Millán, José. (2006). “La Corte en la Monarquía hispana” en Studia Historica (2006) págs. 13-20. Núñez Roldán, Francisco (coord.). (2007). Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico en la Edad Moderna. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones. Peña, Manuel (ed.). (2012). La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVIXVIII). Madrid: Abada. Pérez Samper, María de los Ángeles. (2003). “la alimentación en la corte española del siglo XVIII” en Cuadernos de Historia Moderna, Anejos II. pp. 153-197. Saavedra, Pegerto y Sobrado Correa, Hortensio. (2004). El siglo de las luces: cultura y vida cotidiana. Madrid: Síntesis D.L. Segalen, Martine. (1992). Antropología histórica de la Familia. Madrid: Taurus. Vázquez Marín, Juana. (1992). El costumbrismo español en el siglo XVIII. Madrid: Universidad Complutense. Página | 39 La vida cotidiana en la España del siglo XVIII porFernando Herranz Velázquez se distribuye bajo unaLicencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Página | 40