-Supongo que tendrán sus motivos, y la mitad de mis genes
Anuncio
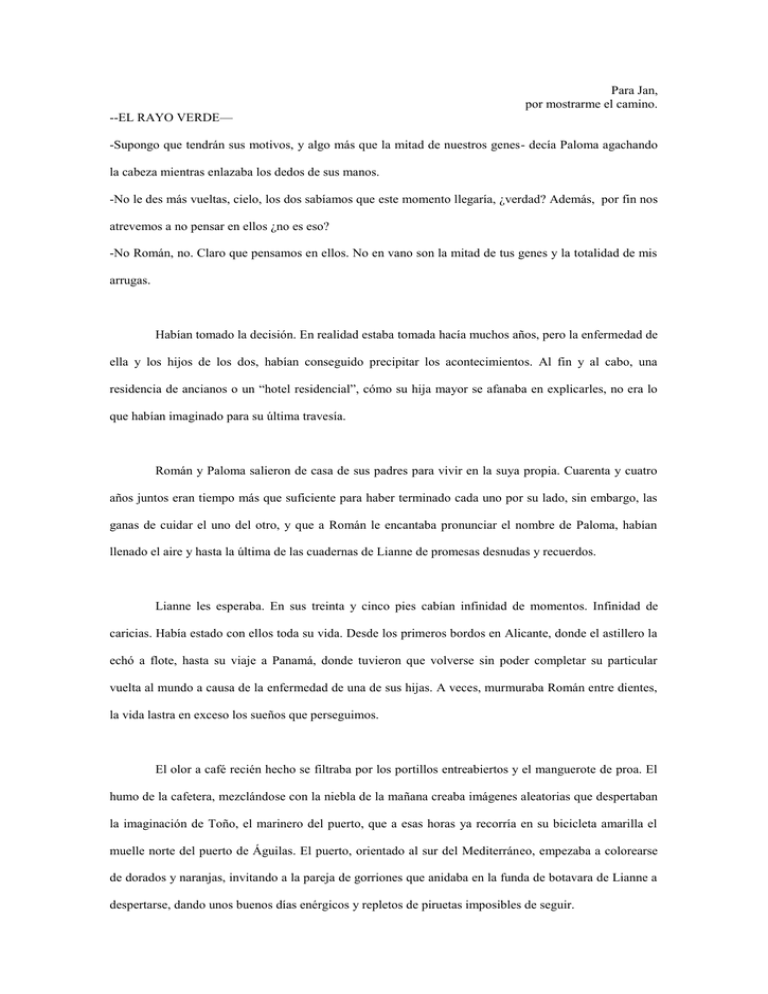
Para Jan, por mostrarme el camino. --EL RAYO VERDE— -Supongo que tendrán sus motivos, y algo más que la mitad de nuestros genes- decía Paloma agachando la cabeza mientras enlazaba los dedos de sus manos. -No le des más vueltas, cielo, los dos sabíamos que este momento llegaría, ¿verdad? Además, por fin nos atrevemos a no pensar en ellos ¿no es eso? -No Román, no. Claro que pensamos en ellos. No en vano son la mitad de tus genes y la totalidad de mis arrugas. Habían tomado la decisión. En realidad estaba tomada hacía muchos años, pero la enfermedad de ella y los hijos de los dos, habían conseguido precipitar los acontecimientos. Al fin y al cabo, una residencia de ancianos o un “hotel residencial”, cómo su hija mayor se afanaba en explicarles, no era lo que habían imaginado para su última travesía. Román y Paloma salieron de casa de sus padres para vivir en la suya propia. Cuarenta y cuatro años juntos eran tiempo más que suficiente para haber terminado cada uno por su lado, sin embargo, las ganas de cuidar el uno del otro, y que a Román le encantaba pronunciar el nombre de Paloma, habían llenado el aire y hasta la última de las cuadernas de Lianne de promesas desnudas y recuerdos. Lianne les esperaba. En sus treinta y cinco pies cabían infinidad de momentos. Infinidad de caricias. Había estado con ellos toda su vida. Desde los primeros bordos en Alicante, donde el astillero la echó a flote, hasta su viaje a Panamá, donde tuvieron que volverse sin poder completar su particular vuelta al mundo a causa de la enfermedad de una de sus hijas. A veces, murmuraba Román entre dientes, la vida lastra en exceso los sueños que perseguimos. El olor a café recién hecho se filtraba por los portillos entreabiertos y el manguerote de proa. El humo de la cafetera, mezclándose con la niebla de la mañana creaba imágenes aleatorias que despertaban la imaginación de Toño, el marinero del puerto, que a esas horas ya recorría en su bicicleta amarilla el muelle norte del puerto de Águilas. El puerto, orientado al sur del Mediterráneo, empezaba a colorearse de dorados y naranjas, invitando a la pareja de gorriones que anidaba en la funda de botavara de Lianne a despertarse, dando unos buenos días enérgicos y repletos de piruetas imposibles de seguir. Dentro del barco, las palabras de Román trataban de batir lejos las lágrimas de Paloma. Sentada en el banco de estribor, junto a la cocina donde Román terminaba de preparar el desayuno, Paloma buscaba consuelo. - Román, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿qué no hicimos? ¿qué nos dejamos por el camino?- sollozaba ella, al tiempo que buscaba la taza de café que Román acababa de colocar frente a ella. - A las tres, Paloma, y a las nueve tienes un cestito con ensaimadas. Calentitas, tal y como a ti te gustan. Paloma quedó ciega el invierno pasado. Un día sus ojos dijeron que ya habían visto demasiado y decidieron descansar. Sin embargo, Paloma no lo había visto todo. Todavía no. Faltaba el rayo verde. Sólo uno. Unos segundos. Lo suficiente para poder grabarlo en el fondo de la retina y poder compartirlo con Román, como una foto arrugada, una diapositiva vieja y sobreexpuesta. Y es que así es como los ojos de Paloma veían. No percibía ni los colores ni las formas. En su vida ya no había ni sombras ni figuras, difuminadas o no. Sin embargo, una pequeña rendija, una grieta robada a la esperanza, la sorprendía cada atardecer si miraba hacia el oeste. La luz del sol, el espectro luminoso de tonos caramelo y miel se hacía visible para sus ojos. Esa luz era la única que atravesaba sus viejas córneas opacas. La única que la iluminaba por dentro para devolverle sonrisas afuera. Y si podía ver esa luz, ¿qué le impediría ver el rayo verde? Para cuando el sol ya estaba completamente sobre la línea del horizonte, Lianne navegaba rumbo este, deslizándose sobre un mar Mediterráneo azul cobalto que parecía estar dándoles la bienvenida por primera vez. Román, alzando la cabeza, buscó en un gesto aprendido la rolada del amanecer, corrigiendo el rumbo y desplegando las velas, mesana, mayor, trinqueta y génova, inmaculadamente blancas. Ciento cuarenta metros cuadrados de libertad. - ¿Cómo es hoy el cielo, Román?- dijo Paloma. - Pues...azul clarito, un cielo normal.-dijo Román apenado. - ¡Vamos! ¡Así no, cariño!- exclamó Paloma - Píntame el cielo como lo hacías cuando éramos novios. ¿Recuerdas? Nos tumbábamos en la arena de la playa mirando hacia el horizonte esperando ver un rayo verde. Tu decías que lo habías visto en una ilustración de una novela. ¿De quien era? ¿Julio Verne?, si, eso era, Julio Verne. Me explicabas que en determinadas ocasiones, si el horizonte es suficientemente llano y la visibilidad es excepcional, como lo es a bordo de una embarcación, justo cuando el sol se pone, sus colores violeta, azul y verde quedan en su parte superior. El violeta y el azul- continuaba explicando Paloma al tiempo que dibujaba circunferencias en el aire- desaparecían con la luz, pero el verde....¡El verde se podía ver por unos segundos! Román observaba atento a Paloma. Asentía como cuando un niño escucha a su maestro explicando algo que ya sabe. Como cuando los abuelos cuentan anécdotas mil veces repetidas. -A veces es divertido saber el final de las cosas- pensaba Román al tiempo que adelantaba el carril del génova, para embolsar más la vela al tiempo que Lianne se deslizaba de ola a ola. - Te pasabas todos los veranos leyendo sus novelas. Venga guapo, dime que colores ves, la forma de las nubes, en qué sentido avanzan y si se encuentran formando ositos de peluche o dragones o albatros gigantes. Hoy, a pesar de estar ya tan cansada, tan desprendida de todo lo que nos hizo firmes alguna vez, quiero sentirme como una niña. Quiero jugar. Hazlo por mi, por favor. Juguemos nuestra última partida juntos. Mientras Paloma hablaba, Román no pudo contener las lágrimas. Trató de atraparlas dentro, hermético, encerrándolas en un hueco oxidado que le quedaba entre el corazón y el alma y que nada parecía llenar. Y es que a veces, nada tiene ni la forma ni el tamaño adecuado para completarnos sin solapes ni dobleces. Lágrimas que se escaparon como rociones, como gotas de agua salada que salpicaban de océanos la cubierta soleada de Lianne. -Ven aquí, siéntate a mi lado- dijo tranquila Paloma. –dime, ¿acaso no has entendido todavía que yo no necesito más ojos que los tuyos, ni más colores que los que tu inventas para mí? Además, tenemos a Lianne, que nos lleva dónde siempre hemos querido ir y que ya hemos visto millones de veces en nuestra imaginación. -Ya lo sé, amor mío, y por eso estamos ahora aquí, navegando hasta encontrar esa puesta de sol que nos haga realidad este sueño adolescente. Pero...¿y si no lo conseguimos? -Pues si no logramos dar con ella – dijo Paloma al tiempo que pasaba un pañuelo por los ojos de Romántendremos que buscarla donde tú ya sabes. -¿Estás segura? No tenemos porqué hacerlo. Es más, ¿qué pensa... En este momento Paloma lo interrumpió. –Calla- le dijo. ¿Puedes sacar la cajita de caoba que guardamos en el camarote de proa? Anda, hazme el favor, quiero recordarte algo. Obediente, Román bajó hasta el camarote. Buscó la cajita y una vez en sus manos, cerró los ojos y suspiró. Cuantos recuerdos había allí dentro. Una vez en cubierta, Paloma abrió la cajita. Bajo las fotos y cartas, y algún que otro objeto de lo más curioso, había una piedrecita que ella cogió con cuidado. - ¿La recuerdas? – preguntó entusiasmada. -Claro, es la piedrecita que te regalé al pedirte matrimonio. Me gustó por su color, era diferente a todas las demás. Verde. ¡Como el rayo! -¿Ves cómo no eres tan viejo? Todavía recuerdas las cosas importantes, tontorrón. Eso es lo que nos salva, Román, eso es lo que nos salva. Pasaron todo el día recordando sus vidas, tratando de rescatar vivencias que naufragaron hacía mucho tiempo ya. Aguafuertes a la deriva, memorias yéndose a pique que tenían ahora una última oportunidad. Y la iban a aprovechar. Pronto empezó a anochecer. Situados frente a Puntas de Calnegre, a unas quince millas de Cabo Cope, buscaron un lugar en el que largar el ancla. La sonda indicaba que el fondo de arena y los cuarenta metros de profundidad eran el sitio perfecto para esperar a la puesta de sol. Con espectación, aguardaron a que se acercara la hora. El sol comenzó a bajar, escondiéndose despacio detrás del horizonte que tenían frente a ellos. La luz se iba apagando poco a poco, y los rayos naranjas que encendían los valles antes de desaparecer iluminaban los ojos de Paloma y la esperanza de Román. Cada vez había menos luz. El sol estaba prácticamente escondido y su borde superior brillaba con más fuerza que nunca. Posiblemente hoy sea el día. Una búsqueda de más de cuarenta años finiquitada con tinta verde. Contuvieron la respiración, como sujetando las riendas de mil caballitos de mar, y esperaron. El sol se puso. -¿Lo has visto, Román? ¿Ha aparecido al fin? Yo no lo he visto. Solo pude percibir tonos anaranjados, pero no vi el verde. ¡dime algo! – exclamaba Paloma- ¿lo has visto verdad? ¡Lo has visto!gritó ilusionada. Román guardaba silencio. Él sabía que aquella puesta de sol tan sólo tenía de especial el ser la última, pero el rayo verde no había aparecido. Nunca lo había hecho. Después de todo, ¿quién podía garantizarle que era real? Sin embargo debía fingir. Sabía que esa ilusión era lo que Paloma necesitaba para descansar. Y así fue. Decidieron brindar por una vida repleta de aventuras. Hicieron balance de todo lo aprendido, de todo que ganaron y perdieron en el camino. A fin de cuentas, no lo habían pasado del todo mal. Mientras Paloma se desvestía y se metía en la cama, Román terminaba de poner un poco de orden en la cubierta de Lianne. Adujó las escotas y filó un poquito las escotas de mayor y mesana. No quería que ningún tintineo improvisado les impidiera descansar. Del mismo modo, y por primera vez en ocho años desató a Tim del palo de mesana. Tim era un osito de peluche náufrago que Paloma rescató en Siracusa. Desde entonces había cumplido con sus labores de vigía a bordo de Lianne. No importaba el viento ni el mar que hiciese, Tim siempre sonreía y observaba todo con sus ojillos negros de botón cosido matizados por el sol. Todo estaba listo en cubierta, y dentro, en el cálido interior, una vez cerrados los portillos, se respiraba una calma absoluta. El agua chapoteaba contra la roda de Lianne, y Paloma llamó cariñosamente a Román. - ¿Vienes, cielo? - Si, ya casi estoy- respondió Román. - No olvides lo más importante, Román. Haz que nuestras vidas merezcan la pena. Paloma esperaba acostada. Se había recogido el cabello, largo y blanco. Sabía que a Román le gustaba acariciarle la cara, así que nada, ni siquiera su cabello, debía interponerse. Román, mientras tanto, en el salón, terminaba de apagar las luces. Se asomó una vez más a través del tambucho de entrada y comprobó que la luna ya descansaba, llena, sobre la bahía. Levantó una de las tapas de la sentina y quitó la corredera. Mientras se dirigía hacia el camarote el agua comenzó a inundar el salón. Acostados a proa, abrazados, escuchaban el entrar inevitable del agua. Paloma sonreía. El mar era lo único que no les preguntaba la edad. A bordo de Lianne no importaba si en casa de sus hijos no había habitación para ellos. La ceguera era circunstancial y su libertad un derecho ganado a pulso. Años pensando en una familia, dedicándose a unas personas que no entendían el hoy por ti mañana por mí. Millones de noches sin dormir a cambio de un hotel residencial. Ese no era un precio justo. Hasta un ciego podía verlo. El agua ya ocupaba dos terceras partes de Lianne cuando esta emprendió su última travesía. Despacio, como buscando una brisa benévola, fue descendiendo poco a poco hasta posarse, erguida, en el fondo de poseidonia. En el interior de la embarcación reinaba un caos ordenado. Todo estaba previsto. Apenas había nada fuera de su lugar. Incluso los libros estaban sujetos en su estante, conservando así su dignidad impresa en papel. Román, aprovechando la cercanía, miró a Paloma a los ojos. –No recordaba que fueran tan verdes- dijo para sí. Abrazados se despidieron para siempre. Hubo un momento para Lianne, y luego, silencio. En la superficie, la oscuridad era cada vez menor. Entre las pequeñas olas oscuras, flotaban algunos objetos que se habían soltado en el último momento. Libres de conciencia, eran testigos fieles del viaje de Román y Paloma. En el horizonte opuesto, al este, el sol comenzaba a salir. Los primeros rayos de luz tocaban la superficie del agua, filtrándose algunos hasta el lugar donde descansaba Lianne. Arriba, todo brillaba de un color especial. Eso era lo único que importaba ahora. Una nueva perspectiva, la ilusión primeriza del fin de un ciclo. Sin culpas que sentir, la tristeza contenida es igual a cero. A veces, el amanecer nos lo muestra todo mucho más claro. Y Tim, flotando entre un par de listones de teca pudo verlo. Un rayo verde.