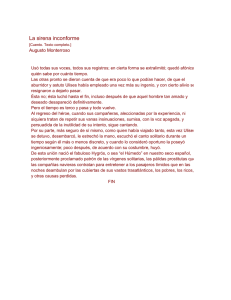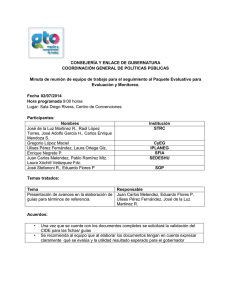El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia del dolor
Anuncio

El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia del dolor. Aristóteles, Ética a Nicómano Hay cosas que más vale no saber, y otras que es mejor no olvidarlas. Eso fue lo que él pensó cuando acabó todo aquello si es que algo acaba alguna vez. Pero antes del desenlace, aquella tarde ya oscura de septiembre en que comenzó a fraguarse una parte de su destino, Ulises Acaty no meditaba sobre la memoria o el olvido. Tenía casi treinta y siete años y un hijo pequeño. Estaba solo con el niño y algunas deudas, y prefería ocupar su mente con otros temas menos abstractos. El cielo se preparaba para recibir a los meses más fríos del año, y era ajeno a las pasiones humanas, como siempre. La barroca Plaza Mayor del Madrid de los Austrias, llamada en otros tiempos Plaza del Arrabal, o de la Constitución, ofrecía un aspecto decadente bajo el aterciopelado y moribundo sol del atardecer. En ese mismo espacio urbano, en otros tiempos, confluyeron mendigos e hidalgos, pícaros y magistrados, nobles damas de tez empolvada y sucias criadas de vestimentas raídas, alrededor de actos y celebraciones multitudinarias, desde bodas reales a autos de fe, desde procesiones a ejecuciones públicas. Ahora, la estatua de Felipe III estaba rodeada por una muchedumbre multicolor parecida. Turistas; pobres de necesidad sin techo ni suelo propios; parados de larga duración; ociosos remolones frente a los escaparates con sabor rancio de las tiendas de los soportales; ejecutivos, inmigrantes, adolescentes atolondrados, amas de casa, terroristas. Miró con placer la fachada de la Casa de la Panadería, y se dijo que probablemente las cosas no habían cambiado demasiado desde los tiempos de Juan de Herrera. Aunque, eso sí, ahora todo era mucho más caro. Ulises apresuró el paso, pero le resultaba difícil avanzar a buen ritmo teniendo que empujar el carrito con el bebé dentro. "Le llamaremos Telémaco -dijo su mujer, sin vacilación ni rubor, cuando el niño nació y comenzó el fin de los buenos tiempos-. No es un nombre vulgar. Ya sabes que detesto la vulgaridad. Y no parece disparatado, si tenemos en cuenta que tú te llamas Ulises, y yo, Penélope." Sonrió confiado hacia Telémaco, viendo desde arriba su divertida sonrisa semidesdentada, que buscaba reflejarse en la del padre, y esquivó por los pelos a una mujer joven que andaba con prisas sobre unos afilados zapatos de tacón, y que se apretaba contra el pecho las solapas de su gabardina gris. Tampoco sabía entonces nuestro hombre que alguien podía morir violentamente dentro de poco salpicando con su sangre, de una manera u otra, a todos los que contemplarían fascinados e incrédulos la tragedia, incluido él-, o... no morir porque en sus manos estaba evitar la desgracia. No, Ulises no sospechaba nada así. Se limitaba a pasear, empujando con determinación el cochecito de bebé donde su hijo, que acababa de cumplir dos años, pataleaba con regocijo, como si hubiese descubierto que ésa era su sagrada misión en el mundo y que nada ni nadie le podría impedir llevarla a término. Telémaco era afortunado: era el vivo retrato de la ausencia del dolor. Miró su reloj. Llegaba tarde a la sesión, y Vili, su pariente político, lo miraría de esa manera un poco maníaca con que fulminaba a los demás cuando pretendía hacerles un reproche sin que lo pareciera. La verdad era que no tenía ningunas ganas de ir a la Academia de don Viliulfo Alberola conocido por todos como Vili-, ni de soportar otro minuto de sus Diálogos Socráticos sobre la felicidad, pero Vili lo había amenazado sutilmente cuando él le comentó que le parecía un buen momento para dejar de asistir a las reuniones. (¡Por Dios, le venía fatal salir de casa a aquellas horas!, justamente cuando debería estar preparando la colada diaria y la cena del crío), y aunque Ulises no era de los que suelen amilanarse con facilidad, prefirió no provocar las iras del doctor y seguir acudiendo a sus citas semanales con él y con aquella turbamulta de pirados que lo seguían con un fervor sectario. Suponía que Vili quería tenerlo controlado, en cierta forma. También que deseaba ver a Telémaco regularmente. Podía decirse que era el abuelo del crío, por más abuelastro que fuera en realidad. Quería mucho al niño, eso estaba claro. Por otra parte, él tenía la sensación de que el viejo Vili estaba cada día menos relajado en lo referente a su vida personal. Ulises creía saber a quién se debía su frecuente estrés: sus enseñanzas le servían de bien poco, al pobre hombre, porque no sabía aplicarlas con rigor a su propia persona, o por lo menos en lo que atañía a su infernal relación conyugal con su mujer. Ulises se preguntó de qué sirven las leyes cuando las eluden los mismos que las imponen. En general, tampoco es que a él le gustaran mucho las leyes; no le complacían porque tenía el mismo presentimiento escalofriante que en su día tuviera Napoleón: que había tantas que nadie podía estar seguro de que no fueran a enchironarlo tarde o temprano. Las leyes de Vili eran distintas de la legislación judicial, él las llamaba reglas, y ofrecían un aspecto aún más inquietante que aquéllas, si cabía, porque Vili tenía la pretensión de que siguiéndolas cualquiera era capaz de encontrar la felicidad. Para Ulises, el que alguien como Vili especulara sobre la felicidad y la filosofía no tenía mayores méritos. Él podía dedicarse a eso, puesto que era rico. No, no millonario. Millonario podía ser cualquiera, pero ser tan acaudalado como él no estaba al alcance de todos. Poseía una fortuna que administraban varios bufetes de abogados y gerentes, que apenas lo molestaban un par de veces al año, para que firmara algunos documentos y poco más. Tenía casas en tantos sitios del mundo que Ulises dudaba que fuese capaz de recordarlas, o que las hubiera visitado todas al menos una vez. Y, sin embargo, se limitaba a charlar con la gente en su Academia, a vivir en su apartamento -una casa inmensa, pero desprovista de grandes lujos- del centro de Madrid (en la ciudad, decía, había encontrado su ágora), y a soportar con un estoicismo entre perverso y entregado a su mujer, Valentina. La felicidad. Sí, la felicidad... Pero, ¿qué era eso de la felicidad, al fin y al cabo? Miró otra vez a su hijo por encima de la capota del cochecito. Hacía dulces gorjeos con la lengua y soltaba una multitud enloquecida de gotas transparentes de saliva. Gritaba y reía, pataleaba, chapurreaba sinsentidos en español y alemán y miraba a su alrededor con la alegría de quien contempla el mundo por primera vez y estima todo aquello que ve. Y en su caso, así era. Ah, qué feliz sería el pequeño Telémaco si supiera que era feliz, que diría Virgilio. Le alborotó el pelo con la mano izquierda. El niño torció con gracia el cuello hasta que enfocó a su padre; tenía los ojos tan abiertos y coloridos como dos avellanas frescas partidas por la mitad, y obsequió a Ulises con una enorme sonrisa satisfecha y aderezada de babas. Era un crío precioso, divertido y juguetón, nadie diría que echaba de menos a una madre. Cuando entró de puntillas en la estancia, con el pequeño en brazos, la sesión ya hacía rato que había comenzado. -Pues claro que eres buena persona. Y una persona afortunada, -Carlota Rodríguez sonrió tranquilizadoramente en dirección a su compañero. Tenía una bonita melena pelirroja y, a pesar de las gafas, sus ojos resplandecían como el azul de metileno. Roberto Olazábal le devolvió la sonrisa, que resultó más bien un guiño involuntario. Eso le hizo dudar un poco antes de hablar. No quería que la chica lo interpretara mal. La miró un instante más, pero la cara de ella no parecía mostrar síntomas de la menor molestia, casi podría decirse que más bien al contrario. Bueno. Mejor. Ulises se sentó lo más discretamente que pudo en un rincón, y puso al crío sobre sus rodillas mientras le daba un muñequito de plástico para distraerlo. -Es que es verdad... -afirmó el hombre, esta vez en dirección a Vili-. O sea, que es que me levanto por las mañanas y me digo: "Tío, tío, tío... Eres un mamón con suerte. Tienes un montón de ventajas. Me explico. De todo el Universo, que mira que es grande, has ido a nacer en la Tierra, un planeta pequeño en las afueras de una galaxia mediana, pero que tiene atmósfera, agua fría y caliente, y tiendas de comestibles. Y de toda la Tierra has venido a caer en Europa, España, Madrid. Hummm... No está nada mal para empezar. Y luego tienes un trabajo, un trabajo estupendo. Mejor dicho, un supertrabajo dados los tiempos que corren. Y encima eres blanco, un color más que apropiado para la piel, viviendo en las circunstancias que vivimos". Eso me digo todas las mañanas, en cuanto me levanto. -Roberto se arrellanó en el sillón y se rascó detrás de una oreja. Tomó aire antes de continuar-. Porque, la verdad, sólo con que me faltara una de esas ventajas, ya la habría cagado. Por ejemplo, si no tuviera trabajo, o si fuera negro, o si viviera en Uganda... No tenéis más que eliminar una de mis ventajas, y yo estaría hecho polvo. Pero son ventajas porque están todas juntas, ¿o no? Vili asintió cansinamente. -Sí, siií... -murmuró. Le tocó el turno a Chantal Porcel. Tenía cincuenta y cuatro años, y vivía con su madre. Cuando, en cierta ocasión, alguien le preguntó a su ex marido por las causas de su divorcio, él respondió refiriéndose a su suegra con las mismas palabras que en su día dijera Lady Di por televisión, conmocionando al mundo: "Éramos tres en nuestro matrimonio, y eso es mucha gente". -Pues... -Se rebulló nerviosa en su asiento. Casi nunca sabía qué decir cuando llegaba su turno. Detestaba hablar en público. Sin embargo, era bastante parlanchina por teléfono. Y, a veces, tenía esos arranques de desvergüenza que, de cuando en cuando, se permiten los tímidos-. Yo siento pánico siempre que tengo que subirme a un avión. Rezo al poner el pie en la escalerilla. Le pido a Dios que, si tenemos un accidente aéreo, consiga que mi cadáver quede tan carbonizado que nadie pueda darse cuenta de que no he tenido tiempo de depilarme antes de subir. Vili enarcó las cejas y rió mientras estiraba las piernas y luego cruzaba el tobillo izquierdo sobre el derecho, repantigado en su cómodo sillón de cuero rojo. -¿Y esto... qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? -inquirió Jacobo Ayala, moviendo la cabeza desconcertado. Chantal bajó los ojos hacia el suelo, simulando buscar algo con un gesto entre azorado y miope. -Nada, supongo -confesó-. Pero quería que lo supierais... por si sirve de algo. Irma Salado, al igual que Chantal, también estaba divorciada, aunque sólo tenía treinta y un años y, además, últimamente había empezado a salir con un buen chico griego. -Para sobrevivir -dijo enhebrándose en los dedos unos mechones de pelo rubio platino-, yo lo relativizo todo, ¿sabéis? Ése es el secreto: la Relatividad. Y si no, preguntádselo a Einstein. Me digo, por ejemplo: "Vale, no eres rubia natural, pero al menos puedes teñirte, y aunque los tintes no sean tan buenos como prometen, por lo menos tienes pelo". -Miró a sus compañeros uno por uno, buscando gestos de aprobación-. Y, vale, sí, está bien, confieso que no tengo un trabajo tan maravilloso como el de Roberto, pero al menos tengo un trabajo que, aunque en cuestión de trabajo no sea excesivamente lucido y cómodo, por lo menos me permite pagar las facturas. Vale, no soy alta, pero me puedo poner tacones, ¿sí?, y aunque me he hecho tres esguinces con la mierda de los tacones, eso quiere decir que tengo piernas que, antes de usar tacones a diario, estaban tan absolutamente sanas que ni siquiera tenían esguinces naturales. -Tomó aire, hinchando el pecho con orgullo antes de continuar-. Bueno, no tengo dinero, cierto. Pero tengo bolsillos que lo esperan, lo que quiere decir que llevo una chaqueta, y que he podido comprármela aunque tenga los bolsillos vacíos. Sí, de acuerdo, no llevo una vida emocionante porque lo más emocionante que yo hago cada día es ver los telediarios. Es verdad que mi vida no es muy excitante, pero al menos tengo una vida, lo que quiere decir que estoy viva, cosa nada desdeñable dado que, si no fuese así, no podría quejarme de nada en absoluto -se encogió de hombros, e hizo una larga pausa que rellenó con un suspiro inquietante-... porque estaría muerta. ¿Estáis, o no estáis de acuerdo? -¿No estaremos llevando este asunto un poco lejos? -Jacobo Ayala, que era ciego de nacimiento, movió la cabeza reprobadoramente de nuevo. A un lado y a otro. Ulises acarició a su hijo, para mantenerlo callado. Luego se tocó la oreja de forma mecánica. Siempre que hablaba Jacobo, él parecía detectar en su voz el mismo tonillo de los Bee Gees, que le zumbaba dentro del oído hasta hacerle cosquillas. Claro que, por lo menos, los Bee Gees cantaban. O tarareaban de manera agradable. No era el caso del invidente. Más tarde observó a Irma con detenimiento. Se fijó en sus rosados dedos, propios de una dama protagonista de alguna balada bárdica. Tenía las manos pequeñas, que movía nerviosamente. Desde el punto de vista del Arte Puro, Irma no era ni bonita ni fea, pero tenía su propio estilo y una peculiar manera de ver las cosas, y eso, por sí solo, ya era algo. Algo muy importante. Hacía unas semanas, Ulises se había interesado por ella, preguntándole por su trabajo en una guardería. "No está mal -dijo la joven, lanzándole una mirada recelosa a Telémaco-, aunque por lo general los críos suelen comportarse todo el tiempo como auténticos cabrones." Sus pechos subieron y bajaron mientras pronunciaba aquellas palabras, agitados bajo el suéter de hilo negro ceñido, prometiendo algún tipo de pérfida gratificación poco propicia al análisis y que, en cierta forma, avivaba el placer de contemplarlos. Un busto femenino agitado, expectante, era por sí mismo muy capaz de orientar el juicio de Ulises de manera instantánea, y no siempre en la dirección más provechosa posible. El de Irma lo hizo, y él la miró de nuevo ahora con creciente interés. Jorge Almagro, su amigo también divorciado, que trabajaba como subdirector de Hacienda y era adicto al netsex, acercó con sigilo su silla hasta la de Ulises. -¿Has visto qué escote trae hoy Irma? -le susurró al oído, sobresaltando a Ulises con su aliento cargado de mentol y nicotina en desigual proporción-. Si yo estuviera en condiciones de desmadrarme, la invitaría a mi casa y le mostraría mi manual de supervivencia casero. Ulises lo miró extrañado, y retiró las manos de Telémaco de las solapas de la chaqueta mal planchada de su amigo. -Ya sabes... -dijo éste, distraído, con la mirada fija en la rubia melena de Irma-. Mis habitus. Las costumbres son más poderosas que la pasión, por si no te habías percatado. Y yo tengo una vida ordenada, de clase media. Eso a las mujeres les parece atractivo, les da sensación de seguridad. Llevaría a Irma a mi casa y le enseñaría mi torso bronceado con rayos UVA. Mi viejo bidé. Y mi sexo anhelante de rutinas conyugales. Pero como es tan grande, mi sexo, quiero decir... pues seguro que ella ni siquiera lo vería. Me refiero a mi pene. A mi ex mujer siempre le ocurría eso, nunca conseguía fijarse en mi pene. Decía que era demasiado contundente como para que una mujer se detuviera a examinarlo con detenimiento. -Desechó de su mente, con un gesto de la mano, la incitante imagen de su ex esposa, y guiñó maliciosamente un ojo-. Sin embargo, yo podría enseñarle a Irma cosas nuevas, entre ellas mi pene, que estoy convencido de que nunca ha visto. Seguro que mis manías domésticas son acontecimientos para alguien como ella. Ulises sonrió a su amigo. -Bueno, no creas. De todas formas, en cuestión de sexo todo está inventado, pero no todo está sentido, de modo que sí, siempre tendrías una posibilidad, con ella o con cualquiera. Pero deberías intentarlo. No hables tanto y actúa un poco. Aunque creo que Irma tiene novio desde hace unas semanas. -Oh, bueno, ya sabes, me atrevería a tantear el terreno con la chica si yo conservara aún todo mi pelo. Eventualidad que no tengo el gusto de disfrutar desde mi divorcio. Con todo mi pelo encima de mi cráneo, tapándolo y abrigándolo, yo tendría valor para abordar a una mujer como Irma. -Se cruzó de brazos y miró en dirección al compañero de turno que había tomado la palabra, simulando prestar atención, como si estuviera sentado en un pupitre de escuela primaria. Pero ella, mi ex, se quedó con todo. Con todo. Con mi valor, con mi chalet en la sierra, con mi corazón, con mi cuenta corriente, con el aparador de mi abuela, con Jorgito... Ya lo sabes tú, a mí no me dejó nada más que una alopecia galopante. Y los cuatro pelos que me quedaban hasta ayer, se los llevó el viento de tanto ir por ahí en moto y sin casco, porque también se quedó con mi coche. -Vamos, no empieces a lamentarte. Estamos aquí para buscar la felicidad, ¿no? -Ulises señaló la figura pensativa e imponente de Vili, en el centro del corro formado por la gente que abarrotaba la Academia. -¿La felicidad? -Jorge arrugó los delgados labios con tristeza-. Sí, claro. La felicidad... entrecerró los ojos, de forma pensativa-, me gustaría encontrarla algún día, de hecho daría lo que fuera por ponerle las manos encima a esa grandísima puta. Ulises trató de sujetar a su hijo, que quería bajar al suelo y recorrer a sus anchas la sala. Había anochecido, y las luces de la calle cubrían los cristales del único y enorme ventanal del recinto con una pátina de raída luminosidad artificial. -¡Todos estamos tan terriblemente solos en el mundo!... -oyó que decía alguien a su alrededor, con voz apagada. Giró la cabeza y vio a un hombre de mediana edad que no reconoció, que probablemente acudía allí por primera vez, aunque es posible que no fuera así y él no se hubiese fijado antes en el sujeto. Llevaba las manos enguantadas y su cara, asustada y cautelosa, parecía presagiar que pronto ocurriría algo espantoso y ninguno de los allí presentes sería capaz de evitarlo. Ulises entonces ni siquiera podía imaginar cuánto había de cierto en aquel presentimiento que tuvo, pese a que no tardaría mucho en concretarse en una estremecedora realidad que los conmocionaría a todos ellos. El sujeto llamó momentáneamente su atención -en cierto modo era andrajoso, y tenía unas curiosas hendiduras en la piel de las sienes que daban la sensación de que había pasado su vida meditando hasta que los huesos terminaron cediendo a una erosión constante e implacable de los dedos pulgares apretados contra ellas-; lo observó unos instantes, pero no tuvo tiempo de completar una inspección a fondo porque Telémaco no dejaba de moverse y de tenerlo ocupado.