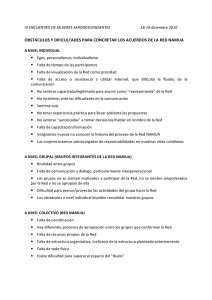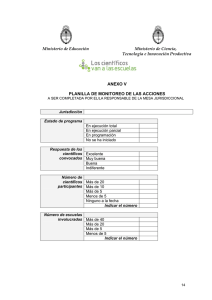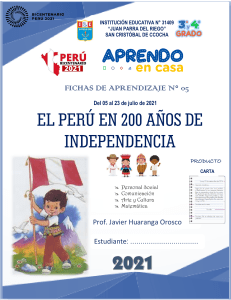“Se afanaron por callar, por cubrir toda expresión del hombre
Anuncio

4A DOMINGO 26 DE DICIEMBRE DE 2010 | La Estrella | Panamá INDEPENDENCIAS HISPANOAMERICANAS Multiculturalidad y desarrollo en bicentenario • Las diferentes etnias se han incorporado a movimientos reivindicativos a partir de la segunda mitad del siglo XX y se proyectan en la primera mitad del siglo XXI como protagonistas en defensa de sus intereses CARLOS GASNELL G./ SOCIÓLOGO [email protected] PANAMÁ. La Patria del Criollo es el título del libro en que Severo Martínez presentó, mediante el caso guatemalteco, el patrón de dominación que los españoles nacidos en América fueron estructurando a lo largo de tres siglos para controlar, tras las gestas de independencia, los diferentes escenarios en que nacieron las nuevas repúblicas. El análisis del significado histórico del bicentenario de las repúblicas que se desligaron de los lazos políticos, económicos y administrativos que las unían a la corona española debe empezar por recordar que en su mayoría nacieron bajo la égida de la dominación criolla y la derrota de los peninsulares. Es importante rememorar el proceso que pasa de las encomiendas, los repartimientos y las mercedes reales hacia las haciendas que remató, en una estructura de poder social, económico y político, que alimentó la capacidad de los criollos para incorporar a las poblaciones de mestizos, indígenas y negros a las diferentes campañas que culminaron con las derrotas de los ejércitos realistas. Foto: Archivo | La Estrella La costumbre de confeccionar muñecos de Año Viejo y rellenarlos con fuegos artificiales para encenderlos al inicio del nuevo año es parte de la multiculturalidad hispanoamericana. transformación de las poblaciones de cada país, como continuidad del proceso iniciado en la colonia con los cruces entre blancos, indígenas y negros. En este análisis queremos enfatizar la importancia de la trayectoria de los pueblos originarios y los grupos afrodescendientes en Hispanoamérica que celebran a partir de 2010 el bicentenario de sus independencias, celebración que para la mayoría culminará en los años 20 del presente siglo. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales. El programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias y programas de solución. En Hispanoamérica, el bicentenario es celebrado en fechas diferentes. Algunos países señalan como fecha de independencia los inicios de sus gestas y otros las de cristalización de las mismas: Argentina, Colombia, Chile, México Venezuela: 1810. Centroamérica y Panamá: 1821. Cuba: 1898. Ecuador: 1822. Perú de 1821. Uruguay se independiza de Brasil en 1821. Bolivia: 1825. Paraguay: 1825, República Dominicana: 1821. Tras el triunfo de los criollos emergieron las dicotomías liberalismo-conservadurismo y centralismo-federalismo pero, sobre todo, la región avanzó en su proceso de mestizaje provocando la El bicentenario, igual que el centenario, es un espacio adecuado para evaluar la forma cómo las repúblicas hispanoamericanas, dominadas por la conexión blanco-mestizo, han lidiado con los pueblos originarios. A su llegada a América los españoles no se encontraron con tierras baldías y naturaleza desierta, hallaron civilizaciones, culturas, etnias, sistemas religiosos, formas de organización y dominación social, política y económica, arquitectura y sistemas educativos que, ante la comprensible lógica histórica de la conquista y dominación y en consonancia con la experiencia antigua y medieval de Europa, impusieron por la fuerza sus cosmovisiones y todo su aparato político económico y militar. Tan solo se trató de otro capítulo de la larga historia del ejercicio del poder y de la dicotomía del vencedor y el vencido. En el contexto anterior, hay que insertar la trayectoria de los pueblos originarios hasta sus actuales procesos reivindicativos comprendiendo la esencia de sus objetivos y metas. Salvo Cuba, Puerto Rico y República Dominicana en el Caribe y Uruguay en el cono sur, en donde la referencia a la población indígena se expresa en términos de “he- “Se afanaron por callar, por cubrir toda expresión del hombre americano” Aún resuena en la memoria americana la postura rebelde de Germán Arciniegas sobre el descubrimiento: “No es posible considerar como descubridores a quienes en vez de levantar el velo del misterio que envolvía a las Américas se afanaron por callar, por velar, por cubrir todo lo que pudiera ser expresión del hombre americano. ¿Qué vinieron a hacer a esta tierra los capitalistas, los empresarios, los encomenderos, los gobernadores y los virreyes? Vinieron para imponer un sistema económico, político y religioso, una raza que era otra cosa distinta de la economía, la religión y la arquitectura de la raza americana”. rencia cultural” ante la débil presencia de población indígena debidamente certificada, en el resto de Hispanoamérica los pueblos originarios constituyen una viva realidad cultural, social y lingüística. Con mayor o menor dinamismo, las diferentes etnias se han incorporado a movimientos reivindicativos sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y se proyectan en la primera mitad del siglo XXI como protagonistas de importantes capítulos en defensa de sus intereses históricos, territoriales, sociales, económicos y culturales. Basta revisar en cada país hispanoamericano con clara presencia indígena las formas que asumen los movimientos reivindicativos de los pueblos originarios para constatar los niveles de organización y la presión que ejercen sobre los estados y gobiernos. El protagonismo indígena en Bolivia y Ecuador augura una segunda década de siglo matizada por una significativa incorporación de los indígenas a los circuitos nacionales de toma de decisiones. Sin lugar a dudas dichas experiencias causarán mayor impacto en el protagonismo indígena en el Perú que con otros contornos ya se hizo patente en el gobierno de Alejandro To- “En cada uno de nuestros países, los descendientes de la esclavitud luchan por salir de la invisibilidad a la que han sido sometidos ” ledo y el actual accionar político de Ollanta Humala. El capítulo que vive la sociedad chilena debido a las acciones de reclamo asumidas por el pueblo Mapuche en la Araucanía y respaldados por el movimiento indígena internacional, constituye un llamado de atención, en plena celebración del bicentenario de la independencia chilena, para que se ponga mayor aten- ción a los originarios de esta bravía nación descendiente de Lautaro y Caupolicán. LOS AFRODESCENDIENTES El bicentenario también es un punto de referencia para acercarnos a la realidad de la población afrodescendiente de nuestros países. En el año 2000 se inició la “Ronda de Censos”, tentativa promovida por organizaciones de afrodescendientes, con el decidido apoyo de la Organización de Naciones Unidas, para cuantificar a los afrodescendientes con la precisión de estos instrumentos. La tarea resulta algo compleja dado que el mestizaje permite cubrir la afrodescendencia con diferentes matices haciendo que las evidencias sean aportadas con base a la subjetividad de “considerarse o no afrodescendiente”. Un elemento interesante es que, mientras que en algunos países se observa la desaparición física de la población originaria, en toda Hispanoamérica existen evidencias de localización de población afrodescendiente por mínima que sea su expresión. Por extraño que nos pueda parecer, encontramos afro-bolivianos, afro-paraguayos, afro-chilenos, afro-argentinos etc. Las rutas de la esclavitud permiten seguir los rastros de los afrodescendientes desde México hasta el Uruguay. En cada uno de nuestros países los descendientes de la esclavitud luchan por salir de la invisibilidad a la que han sido sometidos. En cada país es posible recoger sus aportes sociales, económicos y culturales y sus organizaciones realizan grandes esfuerzos por el reconocimiento a sus reivindicaciones al igual que en otro plano lo hacen los pueblos originarios. Marta Rangel -consultora de CELADE- en su trabajo, En el caso particular de Panamá, al igual que en otros países de la región, la multiculturalidad va más allá del significado del accionar histórico de pueblos originarios y afrodescendientes debido a que el trayecto histórico del istmo ha estado impregnado desde la conquista por un acentuado cosmopolitismo que ha dado lugar el llamado “crisol de razas” pero siempre habrá que resaltar la importancia de atender las expectativas de nuestros pueblos originarios (ngöbes buglés, kunas, emberás-waunaan, teribes, bribris) así como nuestros negros coloniales y los afroantillanos. “Una panorámica de las articulaciones y organizaciones de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe”, publicado en febrero del 2009, presenta una muestra representativa de las principales organizaciones de afrodescendientes en Centroamérica, el Caribe, los países andinos y el Cono Sur que proyecta una visión actualizada de la dinámica de dichas organizaciones. En dicho documento Rangel señala lo siguiente: “Actualmente, las organizaciones afrodescendientes latinoamericanas luchan contra el racismo. La exclusión social y la pobreza. Actúan colectivamente exigiendo del estado el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Tercera Conferencia Mundial Contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que los obliga a reducir la exclusión, la discriminación y la pobreza en la que viven sus pueblos como consecuencia del racismo”.