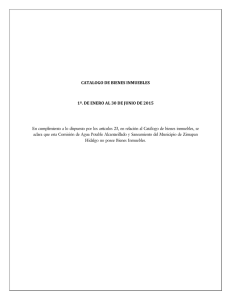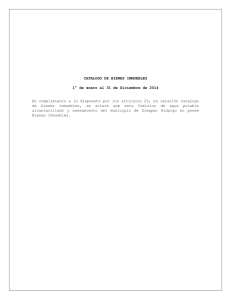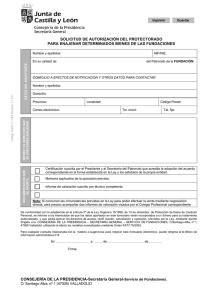poder. sustitución de mandato. voluntad tácita. voluntad expresa
Anuncio

Derecho civil Laura Parnás, María Alejandra Portillo, Mildred Secondo, Adriana Silva Fierro, María Beatriz Vázquez, Silvia Vázquez, Jimena Viana y Juan Pablo Villar, considera que la ratificación otorgada confiere eficacia al negocio de 10 de setiembre de 2009. En consecuencia, no corresponde observar el título de propiedad. Escs. Enrique Arezo y Roque Molla Coordinadores alternos Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas (Aprobado por la Comisión Directiva Nacional de la AEU el 3 de octubre de 2011. Expediente 766/2011). 452 PODER. SUSTITUCIÓN DE MANDATO. VOLUNTAD TÁCITA. VOLUNTAD EXPRESA. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. Resumen Luego de la actividad hermenéutica realizada y que se expresa en el presente informe, se llegó al siguiente resultado interpretativo: CP otorgó poder especial a ES para enajenar los inmuebles mencionados. Dicho poder es expreso. CONSULTA I. Antecedentes 1) En el año 1993, HP otorgó poder especial a favor de su hermano CP, a fin de enajenar dos inmuebles propiedad de ambos. El poder fue otorgado en Alemania, debidamente legalizado y protocolizado. En el mismo año, CP sustituyó totalmente el poder y otorgó otro a su esposa. En dicha escritura se relaciona abundantemente el poder especial “original” y las facultades del compareciente a fin de enajenar los inmuebles referidos. CP comparece, casado con ES, y sustituye este poder (sustitución debidamente inscripta en el Registro de Poderes) en su esposa ES en forma total. Y expresa: “… y otorga al mismo tiempo Poder Especial a favor de su citada cónyuge ES […] datos personales […]”. Concluye en la cláusula siguiente: “En consecuencia, la señora ES se constituye en mandataria sustituta del poder consignado en la cláusula primera y asimismo como mandataria del compareciente”. Derecho civil 2) En el mismo año, uno de los inmuebles es enajenado. Comparece ES por sí y en representación de los hermanos H y CP (este último su esposo) enajenando a XX la propiedad del inmueble. En esta escritura la escribana autorizante relaciona el poder por el cual la compareciente representa válidamente a los hermanos, expresando que tiene “facultades suficientes” para el otorgamiento. 3) En el año 1998, autoricé una escritura por la que los herederos de XX enajenaron a mi clienta el citado bien. Hoy, mi clienta, actual propietaria del inmueble, desea enajenar la nuda propiedad de su inmueble y la escribana del comprador observa el citado poder, por entender que no especifica las facultades de la apoderada. Cabe agregar que se extravió la primera copia de dicha escritura, por lo cual la escribana del futuro comprador verificó que el escribano tuviera habilitado su protocolo, y se obtuvo fotocopia del mismo. II.El objeto de la consulta III.Derecho aplicable a) El art. 2056 del C. Civil expresa que: “el mandato en términos generales no comprende más que los actos de administración, aunque el mandante declare que no se reserva poder alguno, y que el mandatario puede hacer todo lo que juzgue conveniente, o aunque el mandato contenga la cláusu- Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas CP otorgó poder especial pero no expresó claramente los negocios para los cuales otorgaba el poder. Cabe agregar que el texto de la escritura no consigna “otorga poder” y nada más, sino que expresa: “poder especial”. Es que en la realidad, eran los mismos negocios encomendados a él y que sustituía en su esposa, por ser los dos bienes inmuebles que los hermanos poseían. Al decir en el texto de la escritura “[…] y otorga al mismo tiempo […]”, el autorizante debió agregar “y en iguales condiciones” o “en los mismos términos”, lo que no hizo al parecer por considerar que esto se infería del texto de la escritura. Los propietarios han poseído en forma pacífica y continua desde el año 1993, y la actual propietaria desde 1998. Hay buena fe y justo título. El art. 1204 del C. Civil expresa que la propiedad de bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere por la posesión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título (art. 693). Estos plazos se han cumplido fehacientemente. Entonces, ¿debe la propietaria esperar que transcurran 30 años para subsanar el error de redacción del escribano actuante, la omisión de dos palabras que fueron la clara intención del poderdante? La opción de ratificar el poder es prácticamente nula, ya que se ha constatado que el poderdante falleció en 2009 radicado en Estados Unidos. Se ha ubicado a su hijo, por Internet, con quien no se ha podido lograr comunicación. 453 Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas Derecho civil 454 la de general y libre administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o hacer cualquier acto de riguroso dominio, se requiere poder expreso […]”. Gamarra (Derecho Civil uruguayo, tomo II) se refiere al art. 1282 del C. Civil, en cuanto a que el objeto del contrato debe ser posible y estar determinado suficientemente. El mandato solo produce obligaciones en tanto contrato, pero no tiene aptitud para generar la eficacia representativa hasta que se dé poder que lo faculte a obrar con eficacia directa respecto al representado. En el caso planteado no hay mandato sin poder, la mandataria no actuó en nombre propio sino en representación de CP, quien tenía legitimación para disponer pues era propietario del inmueble junto a su hermano. Le confirió poder especial, la instituyó mandataria. Y de un poder especial porque está limitado en el ámbito cuantitativo (en lo referente a la extensión del poder y no a las facultades de la apoderada). El art. 2056 C. Civil dice que para negocios de disposición el poder debe ser expreso, que debe interpretarse como especial, o sea que especifique claramente que el mandatario tiene facultades para vender, etcétera. En este caso, el poderdante confirió poder expreso y especial. b) Art. 1261 C. Civil: para la validez de los contratos debe haber consentimiento de partes, capacidad legal de la parte que se obliga, un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia a la obligación y que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Aquí se dan todos los elementos. El objeto suficientemente determinado, en el caso el inmueble, materia de la obligación, está en el cuerpo de la escritura pero no lo dice en forma específica, lo que no impide inferirlo de la voluntad de las partes, sus actos posteriores y la realidad. c) Los contratos deben regirse por el principio de la buena fe y lo querido por quien emite la declaración de voluntad. Entonces, estudiando las normas que rigen la interpretación de los contratos del C. Civil: Art. 1297: “Las palabras de los contratos deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo”. Art. 1298: “[...] habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos”. Art. 1299: “Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que les corresponde por el contexto general”. Art. 1300: “Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resultare la validez y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el primero […]”. Art. 1301: “Los hechos de los contrayentes, posteriores al contra- Derecho civil Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas to, que tengan relación con lo que se discute, servirán para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato”. Art. 1302: “Las cláusulas ambiguas se interpretan por lo que es uso y costumbre en el lugar del contrato”. Art. 1303: “Las cláusulas de uso común deben suplirse en los contratos, aún cuando no se hallen expresadas en ellos”. Art. 1304: “En los casos dudosos que no puedan resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor del deudor […]”. Art. 1306: “Cuando el objeto de un contrato es un compuesto de diversas partes, la denominación dada al todo comprende todas las partes que lo forman”. d) “La buena y la mala fe: su encuadramiento en la teoría general del derecho y su eficacia en el C. Civil” (en RDP, 1952, p. 271): “La apariencia dotada de eficacia constitutiva es directa y expresa creación de la norma, la apariencia es siempre (como legitimante) una creación legal expresa. Dándose la apariencia, el tercero queda relevado de una minuciosa indagación de la verdad. La bona fides que es puramente subjetiva, funciona como simple presupuesto”. Aunque la ley proteja a los terceros de buena fe, no por eso esto crea excepciones a la ley positiva. Es por esto que solo dando sentido a la intención escrita por el escribano actuante inferimos que la intención del poderdante era dar poder a su esposa con iguales facultades para ambos inmuebles relacionados en la escritura. No lo expresó claramente el escribano actuante, pero sí lo podemos inferir. En el caso, compareció a enajenar el inmueble la apoderada invocando un poder que existe, aunque pueda decirse “mal redactado” en relación al poder de CP a su favor. No limitó sus facultades en el negocio de apoderamiento, pero no las especificó pues eran las mismas que las de la sustitución de mandato contenidas en la misma escritura. e) Siguiendo al Prof. Fernando Miranda: cuando se padece error en la declaración de voluntad, hay que ver si condice con la voluntad del contenido, la voluntad real. Cafaro y Carnelli (Eficacia contractual, Ed. FCU, 1999, pp. 9 y ss.): “El negocio consiste en voluntad. No voluntad psicológica, reducida al ámbito de la psiquis del individuo, sino y por el contrario el negocio es voluntad exteriorizada a través de declaraciones o de comportamiento […]. La relevancia jurídica de la voluntad sobreviene, por tanto, cuando se expresa, cuando se exterioriza […]. Esta exteriorización de la voluntad requiere que la misma asuma una forma, a los efectos de ser, como se dijo, declaración o manifestación. La forma es, justamente, el medio por el cual se hace posible la comprobación del querer del sujeto social y jurídicamente relevante. Pero así como sin forma no existe negocio jurídico, aquella es inconcebible sin contenido y sin finalidad […] la voluntad siempre está dirigida a la obtención de determinados resultados. 455 Derecho civil En el caso que planteo, la finalidad fue otorgar un poder en iguales condiciones a las que sustituía, y así se hizo en la realidad. La voluntad derivó en el hecho de la enajenación como el resultado querido por el poderdante. Jorge Rodríguez Russo, en “La interpretación del contrato”, expresa: “el sentido literal de las palabras e intención común no deben imaginarse en un orden cronológico, sino en una recíproca circulación. Una cláusula aparentemente clara podría resultar ambigua, oscura o incompleta, en virtud de pruebas extrínsecas al instrumento”. El sentido literal es el punto de partida que determina la intención común mediante el recurso a los demás elementos, cumpliendo con lo dispuesto por el art.1301 C. Civil. Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas IV.Opinión de la consultante 456 Como se expresa en el expediente 46/2007 (Biblioteca de la Asociación de Escribanos del Uruguay), la existencia de posiciones doctrinarias en cuanto a la forma de cómo expresar la conformidad no debería enervar el derecho de seguridad que debe asistir a los usuarios de los servicios jurídicos confiados a profesionales de su confianza. La expresión de voluntad ha desplegado todos sus efectos y el título por el que se ha trasmitido el dominio es válido y eficaz. En una redacción poco afortunada, el escribano autorizante parece no distinguir que se otorgaron dos contratos: una sustitución de poder, y el otorgamiento de poder especial a favor de la misma persona. Infiere del texto de la escritura que las facultades que el compareciente sustituye en su cónyuge son las mismas que le otorga a esta, otorgando en su favor poder especial y constituyéndola en su mandataria. La realidad nos indica que ambos inmuebles han pasado al tráfico jurídico y se enajenaron en su momento, y han seguido trasmitiéndose. La realidad también nos indica que no se ha presentado reclamación alguna en casi 18 años, ni se ha revocado el poder, que se agotó una vez cumplido el mandato. Debemos tomar en cuenta la voluntad del poderdante, que en el caso es muy clara. Asimismo, la apoderada enajenó por sí por ser de naturaleza ganancial el inmueble, y en representación de su cónyuge y su cuñado (para este último el inmueble era de naturaleza propia). Opino que el poder es válido y eficaz infiriendo las facultades de la apoderada del texto completo de la escritura e interpretando la voluntad del poderdante. Y en cuanto a las facultades, aun cuando no estén debidamente determinadas, se infieren por ser las mismas que las del poder especial que se sustituyó en el mismo acto. Debemos interpretar esa voluntad expresada en forma no ortodoxa en el caso que planteo: hay que dar importancia al sentido literal en caso de términos claros, pero hay necesidad de acudir a otros datos, sobre todo a la conducta completa de los contratantes. La intención común es el resultado Derecho civil de la interpretación auténtica que por el comportamiento de las partes se haya dado a un texto cuya interpretación resulte equívoca o ambigua. No hay necesidad de realizar un acto posterior, ratificación, en virtud de que si tomamos en cuenta la intención del poderdante, era de otorgar poder a su esposa, y su esposa así lo representó válidamente en la enajenación del inmueble del caso, por sí, en nombre de su esposo y de su cuñado. Esta fue la voluntad real del poderdante, y no otra. Y la conducta de las partes ha sido coherente con lo actuado: enajenaron el inmueble, no hay reclamación alguna, ni revocación del poder hoy cuestionado. No podemos achacar al poderdante que el escribano actuante no haya sido claro en su redacción, no podemos temer una falta de consentimiento del poderdante, cuando le otorgó a su esposa “poder especial” y la instituyó como “mandataria” y eso sí lo expresa la escritura. Por estas consideraciones, considero válido y eficaz el poder analizado. Dice el art. 1254 C. Civil: “El contrato que hiciere una persona a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley, producirá respecto del representado, iguales efectos que si hubiese contratado él mismo”. De este artículo se desprenden los presupuestos para que se produzca el efecto representativo: obrar a nombre ajeno y poder. Para que los efectos del negocio recaigan directamente sobre el patrimonio del representado, es necesario que se den ambos presupuestos. Mediante el obrar a nombre ajeno el representante aleja de sí los efectos del negocio, y a su vez, indica que los mismos van a recaer en el patrimonio del representado. Poder, en términos generales, es la posibilidad que tiene un sujeto de obtener un resultado mediante su voluntad. El poder de representación en la órbita negocial, consiste en la posibilidad que tiene el apoderado de otorgar un negocio jurídico en nombre y representación del representado y que los efectos jurídicos de ese negocio recaigan directamente en el patrimonio del representado. En la representación voluntaria, el poder de representación se origina en el llamado negocio de apoderamiento, en virtud del cual, el poderdante concede al apoderado el mencionado poder, quedando el apoderado facultado para obrar a nombre del poderdante con eficacia representativa. En el caso planteado, la discordia entre las escribanas, se presenta en el presupuesto poder. Se cuestiona si se produjo o no el efecto representativo en una compraventa en la cual se invocó el poder originado en un negocio de apoderamiento, en el cual, según la interpretación de una de las escribanas, no se especifican las facultades de la apoderada. Para manifestar nuestra opinión resulta ineludible realizar previamente Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas INFORME 457 Derecho civil la actividad hermenéutica correspondiente, en búsqueda de la comprensión del significado del mencionado negocio de apoderamiento. I.Consideraciones previas Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas A. 458 Respecto a la semiótica como herramienta hermenéutica Interpretar es comprender el significado de una cosa. Considero que a la hora de interpretar un negocio jurídico, resulta de gran utilidad recurrir a la semiótica como herramienta hermenéutica. Respecto a la semiótica jurídica, expresan Gerardo Caffera y Andrés Mariño: “La semiótica en su definición clásica es la ciencia que estudia los signos. Se subdivide en semántica (estudio de la relación entre el signo y lo que este designa), pragmática (estudio de los usos de los signos en relación con sus emisores y receptores), sintáctica (estudio de las reglas de formación de las frases de un lenguaje)”.25 Y más adelante, refiriéndose al pasaje a una semiótica discursiva dicen: “En corolario: la concepción de la semiótica como ciencia de estudio de los signos se ha visto desplazada por el estudio de los sistemas de significación y de su realización en discursos. El discurso fue visto en un primer momento como mera secuencia de signos productora de significado, pero no mucho tiempo después tal visión es abandonada, dejándose de lado la concepción del discurso como sumatoria de signos (Benveniste), comprobándose que lo que produce sentido no es tal unión de signos sino su funcionamiento textual o discursivo. El discurso para a ser el verdadero punto de partida y el signo se convierte en una disección casi arbitraria del mismo, no representativa de fenómeno real alguno”.26 Y luego: “El objeto de la semiótica es, entonces el discurso o texto, superando la anterior concepción de la semiótica- ciencia-de-los-signos”.27 A su vez Arturo Caumont refiriéndose a la interpretación contractual discursiva dice: “[…] En este sentido no cabe duda que una particular cláusula de un contrato no vale por sí sola sino por su interrelación con las demás cláusulas que constituyen la integralidad final del negocio del cual son constituyentes estructurales inescindibles y por la intervinculación con elementos exógenos al propio acto negocial, como las conductas pre y post convencionales que los otorgantes comportaron, las cuales se integran con aquellos en el proceso explicatorio como medios interpretativos de por lo 25 “Elementos básicos de semiótica jurídica. Aplicación práctica a algunas cuestiones de Derecho civil” en Rev. AEU, 1995, n.° 1-6, p. 118. 26 Ob. cit., p. 121. 27 Ob. cit., p.122. Derecho civil 28 “Interpretación de los contratos: de la semiosis del signo a la semiosis del discurso” en Revista crítica de Derecho Privado, N.° 1, 2004, p. 63. 29 Ob. cit., p. 66. 30 “La interpretación judicial del contrato en el Derecho Uruguayo, Estudio del sistema de reglas hermenéuticas del Código Civil” en ADCU, tomo XXVIII, p. 599. Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas menos igual jerarquía que las palabras con las que se construye la exteriorización volitiva y a las cuales les asignan in re ipsa su genuino valor de significación […]. En el espectro doctrinario semiótico de vanguardia resultan ostensibles las corrientes que establecen que el paso marcado por la disciplina que hace del lenguaje su objeto de estudio científico ha transcurrido desde la denominada semiótica del signo hacia la semiótica del discurso […].28 Más adelante: “Es en esta línea de pensamiento que trasladando las precedentes afirmaciones a un terreno contractual compuesto por varias cláusulas, el significado de una de ellas (en la instancia: signo) solo puede discernirse en su particular interrelacionamiento con el resto de las cláusulas que componen el contrato (extratextualidad endógena o en sentido estricto) de lo cual emerge la perspectiva discursiva del negocio con un sentido integral, diferenciable del particularmente atribuible a sus cláusulas aisladas. Del signo al discurso; de la cláusula al sistema que ella forma con el resto de las que constituyen el contrato que, de esta manera, es respecto de ellas lo que el discurso es al signo particularmente analizado […]”.29 A su vez, Andrés Mariño López, expresa: “Interpretación se conceptualiza como la atribución de significado a un texto. Se entiende por texto a una estructuración funcional dinámica de signos. Los estudios semióticos modernos han dejado en claro que no es la suma de signos aislados lo que produce el sentido sino que este devendrá del funcionamiento textual de los mismos. Es sobre el texto y no en el signo individualmente considerado que debe realizarse la actividad interpretativa de atribución de significado. Si bien puede asignarse sentido a un signo, el mismo se encuentra inserto en un proceso discursivo que le permite generar un significado, es decir, está inmerso en un texto y vinculado con un determinado contexto. El texto es un proceso semiótico que en su discurrir sintáctico va produciendo sentido. El considerar este aspecto dinámico procesual evitará la búsqueda de la significación en unidades estáticas como la palabra o la frase. El significado global de un texto resulta superior a la suma de significaciones de las frases que la componen, es decir, existe un suplemento de significación peculiar del texto en cuanto estructura y no como suma de frases”.30 Y en la página 610 refiriéndose al método literal, el cual dicho autor considera como primera etapa del proceso interpretativo dice: “El margen de libertad del Juez en la interpretación literal se acota por la asignación de un sistema de significación determinado (el de uso general de las palabras). Pero, además de ello, para adoptar una decisión hermenéutica debe tomar en consideración otros elementos textuales de 459 Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas Derecho civil 460 fundamental relevancia para la actividad interpretativa: el contexto, el marco de referencia, y la coherencia global. En efecto, el procedimiento literal de la interpretación del contrato formula una conjetura (hipótesis) sobre la intentio operis del texto. Esta conjetura debe ser contrarrestada para su aprobación por el conjunto del texto como un todo orgánico. Esto no significa que sobre un texto se pueda formular una y solo una conjetura interpretativa. Pueden formularse infinitas pero en definitiva las conjeturas sobre el significado del texto deberán probarse sobre la coherencia del texto y la coherencia textual desaprobará las opciones hipotéticas que no se adecuen a la misma. El contexto, por su parte, es el ambiente en el que una expresión se da junto a otras expresiones pertenecientes al mismo proceso textual. Una circunstancia (o marco de referencia) es la situación externa en la que puede darse una expresión junto a su contexto. En definitiva, será la coherencia del texto, su contexto y el marco referente, lo que permitirá al juez adoptar una resolución sobre el significado de un texto, aplicando el procedimiento literal hermenéutico sobre el texto contractual con la finalidad de elucidar el sentido de este desde una perspectiva objetiva”. B. Respecto a las reglas que debemos seguir para la interpretación de este negocio No existiendo disposiciones específicas que regulen la interpretación del negocio de apoderamiento, entiendo que por analogía se deben aplicar las normas que regulan la interpretación de los contratos, adecuándolas a la especial naturaleza del negocio de apoderamiento. Los arts. 1297 a 1307 del C. Civil establecen las reglas que regulan la actividad hermenéutica. Dichas normas que regulan la interpretación del contrato son normas obligatorias y no meras opiniones o consejos para el intérprete. 31 II. Aplicación de las consideraciones previas al caso concreto Siguiendo la línea de pensamiento expuesta en las consideraciones previas, entendemos que para comprender correctamente el significado del texto, se debe buscar la significación global del discurso y no la significación aislada de sus frases, debiéndose relacionar los signos con su contexto (elementos endógenos: otras cláusulas), y su marco de referencia o circunstancia (para lo cual consideramos que se deben tomar en cuenta elementos exógenos al propio acto negocial). El signo está inmerso en un texto, vinculado con un determinado con31 Conforme Mariño López, Andrés: “La interpretación judicial del contrato en el Derecho Uruguayo, Estudio del sistema de reglas hermenéuticas del Código Civil” en ADCU, tomo XXVIII, p. 604. Derecho civil texto y marco de referencia (circunstancias) y su significado solo puede ser comprendido realizando un análisis global y coherente. Dichas consideraciones deberán aplicarse teniendo en cuenta las reglas de interpretación establecidas por los arts. 1297 a 1307 del C. Civil. 1. Análisis del texto, con su contexto interno y externo Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas En lo que refiere al texto, comparece CP y dice en la cláusula primera: Antecedentes: Según poder especial otorgado por HP en Alemania ante el notario […] a favor de CP, debidamente legalizado y protocolizado, se facultó al compareciente a enajenar o prometer vender la propiedad y posesión de los siguientes bienes inmuebles: a) Unidad horizontal número X. b) Solar de terreno Z. En la cláusula segunda dice: “Por el presente instrumento, CP sustituye totalmente el poder de referencia y otorga al mismo tiempo poder especial a favor de su citada cónyuge ES […]”. Y en la tercera y última cláusula dice: “En consecuencia la señora ES se constituye en mandataria sustituta del poder consignado en la cláusula primera y asimismo como mandataria del compareciente”. — Respecto a la cláusula primera. Simplemente refiere a un antecedente: HP le había otorgado poder al compareciente CP para enajenar el inmueble que nos interesa. — Respecto a la cláusula segunda. Del texto surgen dos negocios jurídicos: sustitución de poder y negocio de apoderamiento especial que, si bien son estructuralmente independientes, están inmersos en un mismo discurso el cual debe ser interpretado globalmente. Desde el punto de vista semántico (estudio de la relación entre el signo y lo que este designa) a nivel general, se suelen apreciar dos tipos de problemas: la ambigüedad y la vaguedad. Al respecto dicen Caffera y Mariño: “La relación signo - significado no es siempre unívoca. En nivel semántico se aprecian básicamente dos tipos de problemas: la ambigüedad consistente en la circunstancia de que una misma palabra es idónea para significar dos o más entidades o conceptos […] y la vaguedad consistente en la imprecisión del significado, en la imposibilidad de fijar un límite preciso a lo significado por un vocablo o conjunto de ellos […]. La estrategia de superación de este inconveniente puede ser referida a nociones más globalizadoras que parten del texto en su totalidad y no del signo aislado, como se verá […]”.32 El análisis de la cláusula segunda en forma aislada y descontextualizada, refleja cierto grado de vaguedad en la expresión, en el sentido de 32 “Elementos básicos de semiótica jurídica. Aplicación práctica a algunas cuestiones de derecho civil” en Rev. AEU, 1995, n.° 1-6, p. 118. 461 Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas Derecho civil 462 imprecisión de la significación de la frase utilizada (conjunto de vocablos), ya que dice que otorga al mismo tiempo poder especial pero no dice para qué otorga ese poder. De alguna manera este es el centro de la discordia entre las escribanas vinculadas a la consulta. Sin embargo, este problema semántico es superado en el caso planteado, a mi entender, con una noción global del texto, ya que, como se verá más adelante, el contexto tanto lingüístico como fáctico, logra precisar esa expresión eliminando lo que desde una visión descontextualizada significaría su vaguedad. — Respecto a la cláusula tercera. Dice: “En consecuencia la señora ES se constituye en mandataria sustituta del poder consignado en la cláusula primera y asimismo como mandataria del compareciente”. Según el art. 1297 C. Civil: “Las palabras de los contratos deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo”. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la palabra “asimismo” significa: “1. adv. m. también (como afirmación de igualdad, semejanza, conformidad o relación)” y la palabra “también” “(De tan y bien). 1. adv. m. U. para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada. 2. adv. m. Tanto o así”. Se aprecia claramente una conexión entre la sustitución del poder y el negocio de apoderamiento especial. Hay algo, en esos dos negocios, que es igual, que se produce del mismo modo. Para comprender en qué consiste esa asimilación entre ambos negocios y especialmente cuál es el alcance de esa similitud, considero necesario introducirnos en la interpretación contextual del discurso, lo cual sigue a continuación. 2. En lo que refiere al contexto intratextual o endógeno Como se expresó en las consideraciones previas, el verdadero significado de una frase no se comprende si se lo analiza en forma aislada, ya que tanto las frases anteriores como las posteriores van asignando sentido a cada una de esas frases. Así como un conjunto es algo más que la adición de sus elementos, el significado global del texto es algo más que la adición del significado que pueden tener sus frases consideradas aisladamente. La coherencia interna del texto se logra con un análisis dinámico (es decir, relacionando las frases) y no estático (es decir, considerando cada frase aisladamente). Dicho principio se encuentra consagrado en el art. 1299 del C. Civil al decir: “Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escri- Derecho civil 33 Caffera, Gerardo y Mariño, Andrés: Rev. AEU,1995 1-6 pág. 123 citan el pensamiento de Greimas para referirse a las isotopías y dicen: “Para este autor el concepto de coherencia aplicado al discurso: “parece a primera vista poder ser relacionado con el más general de isotopía, comprendida como la permanencia recurrente a lo largo del discurso de un mismo haz de categorías justificativas de una organización paradigmática”. La isotopía equivale, pues, a un plano homogéneo de significación, donde la recurrencia sémica señala la existencia de una coherencia semántica y textual […]. Según Greimas al analizar la isotopía discursiva: “en el plano textual cuando se quiere acondicionar el tránsito de una frase realizada en una lengua determinada a la frase que le sigue inmediatamente, el problema que se plantea es el de la coherencia discursiva: la existencia del discurso —y no de una serie de frases independientes— sólo puede ser afirmada si es posible postular para la totalidad de las frases que lo constituyen, una isotopía común a lo largo de todo su desarrollo. Así nos inclinamos a pensar que un discurso lógico debe apoyarse en una red de anafóricos que, remitiéndose de una frase a la otra, garanticen su permanencia tópica […].” Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas to, cuidando de darles no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponde por el contexto general”. Y es la búsqueda de esa coherencia intratextual del discurso, lo que nos lleva a la necesidad de interrelacionar cada una de las frases para comprender su significado. En este ámbito considero que será de ayuda, introducirnos en un concepto aplicable a la interpretación de cualquier tipo de texto, incluido los jurídicos, que es el concepto de isotopía. Desde el punto de vista etimológico iso significa igual y topía lugar. Desde su propia etimología, se deduce que el concepto refiere a que en un determinado lugar existe algo que es igual. Y aplicándolo a un texto, y en una explicación exageradamente simplista, significaría que a lo largo de un mismo texto o discurso (lugar) existen referencias, ideas o conceptos iguales (igual). A través del proceso de interpretación contextual es posible detectar referencias comunes y recurrentes a lo largo del discurso que le dan al mismo, un significado homogéneo. Esas referencias, ideas o conceptos, que se repiten a lo largo del texto, son las llamadas isotopías. Esas isotopías que subyacen a lo largo del discurso conectan unas frases con otras logrando un significado uniforme. De manera que, para comprender el significado global del texto, debemos buscar si existe alguna referencia, idea o significado recurrente, que se encuentre presente a lo largo del texto que estamos analizando.33 Considero que de la interpretación contextual, se detecta una isotopía o tópico permanente en el discurso, que se remite de una frase a la otra, y que consiste en facultar a ES para que, con su propia voluntad, actuando por sí y en nombre y representación de HP y CP pueda enajenar los inmuebles relacionados, lo cual se pretende lograr mediante la sustitución de un poder por un lado y por el otorgamiento de un negocio de apoderamiento especial por otro. 463 Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas Derecho civil 464 Cuando analizábamos la cláusula tercera, decíamos que había algo, en la sustitución del poder y el nuevo negocio de apoderamiento que era igual y que los conectaba. Esa conexión, que asimila a los dos negocios consiste en la mencionada isotopía: facultar a ES para que, con su propia voluntad, actuando por sí y en nombre y representación de HP y CP pueda enajenar los inmuebles relacionados. Esa isotopía le da un significado homogéneo al discurso, y ese significado consiste en que ambos poderes tienen el mismo alcance. El hecho de que no se haya especificado en qué consiste ese poder especial en la cláusula segunda, tiene su explicación en que, por tener ese poder, el mismo alcance que el poder que se sustituye, se consideró innecesario aclarar que CP estaba concediendo el poder especial a ES en los mismos términos o con las mismas facultades que las establecidas en el poder que se está sustituyendo. Ante la pregunta ¿poder para qué está otorgando CP? La única respuesta coherente desde el punto de vista contextual, consiste en entender que lo está haciendo para enajenar o prometer vender los mismos inmuebles que se relacionan en el poder que está sustituyendo. De manera que a través de la isotopía llegamos a la coherencia interna del texto, y la vemos en que tanto la sustitución del poder como el poder especial refieren a un mismo tópico: investir a ES del poder necesario para enajenar con su sola voluntad, los inmuebles descriptos. Esa isotopía le da un significado homogéneo al discurso y revela cuál es la asimilación que existe entre la sustitución con el nuevo poder: esa asimilación consiste en que ambos poderes tienen el mismo alcance: poder para enajenar los inmuebles mencionados. 3. En lo que refiere al marco de referencia o circunstancias Una circunstancia relevante en este caso a la hora de interpretar el negocio, consiste en que los hermanos CP y HP eran copropietarios de los dos inmuebles a que refiere este poder. Respecto de la unidad horizontal X, que es objeto de la consulta, dicha situación surge de la constancia B de la posterior escritura de compraventa de la unidad, otorgada el 5 de noviembre de 1993 y del solar de terreno Z se desprende de lo relacionado por la consultante al decir “por ser los dos bienes inmuebles que los hermanos poseían”. Dice Carlos Santiago Nino refiriéndose a los problemas de interpretación del lenguaje jurídico: “Cuando se tiene a mano a quien ha formulado una oración vaga o equívoca, cabe obtener de él una especificación del significado de aquella, preguntándole acerca de su intención. Es obvio que no siempre se dará esa oportunidad, sobre todo cuando se trate de un texto escrito; por lo cual en esos casos no habrá más remedio que tomar en cuenta elementos distintos Derecho civil 4. Relación del texto con el contexto endógeno (las otras frases) y el marco de referencia Si bien, como refería previamente, una interpretación aislada y descontextualizada de las expresiones referidas en la cláusula segunda, nos podría conducir a entender que se trata de una expresión vaga y por lo tanto imprecisa, el contexto interno y externo (marco de referencia) en el cual esa frase está inmersa, nos conduce certeramente a poder precisar la extensión de esa expresión, y eliminar dicho problema semántico.35 34 Santiago Nino, Carlos: Introducción al análisis del derecho, 2.ª ed. ampliada y revisada. 13.ª reimpresión, p. 259. 35 Mariño López, Andrés: “La interpretación judicial del contrato en el Derecho Uruguayo, Estudio del sistema de reglas hermenéuticas del Código Civil” en ADCU, tomo XXVIII, p. 611. Las negritas son destacadas por nosotros. “Ahora bien, si el proceso interpretativo de primera instancia finaliza concluyendo la ambigüedad se debe pasar a una segunda etapa. Si, en cambio, se llega a un resultado que considere un sentido “claro” entonces la interpretación finaliza en ese punto. Pero ¿qué sucede en caso de vaguedad? No es un sentido ambiguo y por tanto debe interpretarse de acuerdo al procedimiento literal. El juez está obligado a fallar el caso precisando o acotando la extensión de la expresión que se considere vaga. Se debe estudiar el significado de la expresión en su manifestación dinámica contextual, atribuyendo sentido de acuerdo a su coherencia interna y haciendo referencia a las isotopías Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas de las aclaraciones mismas del autor, para especificar el significado de una oración que, de acuerdo con los usos lingüísticos vigentes, es imprecisa, vaga o ambigua. El contexto lingüístico en el que la oración aparece (las frases que se dicen antes o después) y la situación fáctica en que se la formula (el lugar, el momento, etc.), son a veces datos relevantes para determinar bien el significado de una oración”.34 Lo que me interesa destacar en este momento es cómo la situación fáctica en la que determinada oración se produce, es un dato relevante para determinar el significado de la frase. En el caso planteado, la situación fáctica consiste en que los hermanos HP y CP eran copropietarios de los dos inmuebles a que refiere este poder y que para enajenar esos inmuebles era necesario el consentimiento de HP, CP y también de ES por ser un bien ganancial. Para que ES pudiera enajenar los inmuebles con su sola voluntad, era necesario que HP y CP le confirieran poder para enajenar esos inmuebles. Esta situación fáctica, puede entenderse como marco de referencia o circunstancias en las cuales dicha manifestación de voluntad fue dada. Claramente ese contexto fáctico, que considero debe ser tomado como marco de referencia y en consecuencia como elemento de interpretación exógeno al texto, encaja perfectamente con la interpretación contextual endógena del texto realizada precedentemente. 465 Derecho civil De la relación del texto con el contexto endógeno y el marco de referencia podemos concluir: — HP y CP eran copropietarios del bien (naturaleza propia y ganancial respectivamente). — A efectos de enajenar o prometer vender ese bien y otro, HP otorgó poder especial a CP en Alemania. — A esos mismos efectos, CP decide investir a ES del poder necesario para enajenar los inmuebles descriptos, para lo cual sustituye el poder que le otorgó HP en ES y al mismo tiempo otorga poder especial a ES con el mismo alcance y respecto a los mismos bienes a que refiere el poder que le había conferido su hermano HP. Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas 5. 466 Conclusión La interpretación global del texto conduce al siguiente resultado interpretativo: CP otorgó poder especial a ES para enajenar los inmuebles mencionados. a) Aplicación de otras reglas de interpretación Art. 1301 del C. Civil: “Los hechos de los contrayentes, posteriores al contrato, que tengan relación con lo que se discute, servirán para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato”. Expresa Jorge Rodríguez Russo: “[…] La conducta de las mismas al tiempo del contrato, en la etapa precedente y, fundamentalmente, en la posterior de ejecución, revela cuál fue la voluntad contractual, porque es normal que el que cumple la obligación lo haga conforme al compromiso asumido. Pero debe tratarse de un comportamiento común a las dos partes, en el sentido que la manifestación de una deba ser seguida de la adhesión expresa o tácita de la otra parte”. Y en nota al pie dice: “Cfme. Mosco, Luigi, ob. cit, n.° 35, p. 108. Señala el doctrinario que el comportamiento posterior, para poder valer a los fines de la interpretación, debe consistir en actos relevantes, capaces de servir de verdadero índice de la orientación de la voluntad de las partes, (recurrencias sémicas) existentes en el texto. Cuando al interpretar un texto, existan expresiones cuyo sentido no se encuentre en una zona central nítida sino en una zona de penumbra, se deberá —utilizando el procedimiento literal— precisar su sentido de forma de transitar desde las zonas marginales de los significados hacia la zona nítida de los significados claros. El juez buscará desde una perspectiva objetiva asignar sentido a la expresión vaga, tomando el sistema de significación de uso general de las palabras y considerando la situación contextual de la expresión en el texto, la coherencia interna del mismo y su marco referente […].” Derecho civil conducta que puede también ser negativa en cuanto se manifieste con omisiones […]”.36 El comportamiento omisivo que ha tenido CP, luego que el bien fuera enajenado, actuando en su nombre y representación su esposa ES en base al poder que estamos interpretando, desde el año 1993 hasta la fecha, no iniciando ningún tipo de acción que refiera al inmueble, entiendo que es un elemento extratextual de interpretación, que puede ser calificado como un acto relevante, capaz de servir de verdadero índice de la orientación de la voluntad de CP. Dicho comportamiento omisivo, como elemento interpretativo, contribuye a afirmar la interpretación sostenida en este informe. b) Análisis acerca de si el poder otorgado es expreso 36 Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas De acuerdo al art. 2056 inc. 2.°: “Para transigir, enajenar, hipotecar o hacer cualquier acto de riguroso dominio, se requiere poder expreso”. Gamarra en el Tratado de Derecho Civil Uruguayo tomo I, cuarta edición pág. 29 dice: “El giro “poder expreso” debe interpretarse en el sentido de “poder especial”, esto es, un poder en el cual se especifique concretamente que el mandatario tiene facultades para vender, para hipotecar, para dar en prenda, etc. […]”. Lo que me atrevo a agregar, es que a mi entender, esa especificación de que el mandatario tiene facultades para vender, si bien debe surgir en forma clara y directa de las expresiones del poderdante, no necesariamente debe surgir de una oración que formalmente diga que otorga poder para vender. Por el contrario, considero que es suficiente con que surja del contexto de sus expresiones, siempre y cuando surja de manera clara y directa que está otorgando poder para vender. Lo cual me lleva a entender que la exigencia de otorgar poder expreso para vender, consiste en la exigencia de que la voluntad de otorgar ese poder, sea exteriorizada en forma expresa y no tácita. Gamarra (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, tomo XI, 4.ª ed. ampliada, actualizada con modificaciones, pp. 258 y ss.) refiere al criterio para distinguir la voluntad expresa y la voluntad tácita y dice: “[…] En realidad, para saber si una voluntad es expresa o tácita, es menester prescindir de los medios empleados. A este respecto y para situar el problema en toda su crudeza, no encuentro nada mejor que la observación de Bekker, destacando que hay declaraciones expresas en forma de silencio y hay declaraciones tácitas por medio de palabras. […] Solo tendencialmente la palabra coincide con la voluntad expresa, y las demás actitudes con la tácita. En este sentido: por lo general, el consenLa interpretación del contrato, 1ª edición, p. 199. 467 Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas Derecho civil 468 timiento expreso se exterioriza mediante palabras, y el tácito se deduce de un comportamiento que no se vale de la palabra para manifestar la voluntad. Pero ningún medio de expresión revela, por sí solo, la naturaleza expresa o tácita del consentimiento, y por tanto, debe abandonarse todo criterio de clasificación que atienda exclusivamente al medio empleado para declarar la voluntad. […] ¿sobre qué base hay que fundar la distinción? Existe voluntad expresa cuando la intención del declarante se deduce directamente del comportamiento que este asume; hay voluntad tácita, cuando la intención se deduce indirectamente del comportamiento mediante un razonamiento lógico. La declaración es directa cuando según la común experiencia el comportamiento está destinado a dar a los terceros la exacta percepción de la voluntad; la declaración expresa es apta para representar la intención en vía directa e inmediata; para Carbonnier hay una acción realizada con la finalidad de llevar la voluntad a conocimiento de otro sujeto. A diferencia de la expresa, la tácita o indirecta requiere deducciones […] o ilaciones más complejas”. Se da como ejemplo el caso en que el deudor solicita al acreedor una ampliación del plazo de su deuda, este hecho constituye la expresión de una voluntad tácita de reconocer la deuda o renunciar a la prescripción. La voluntad directa está expresada en el sentido de solicitar ampliación del plazo; la voluntad tácita se infiere indirectamente (por deducción) del medio empleado. Aplicando estas ideas al caso planteado, considero que la voluntad de CP es expresa porque: La intención del declarante se deduce directamente de su comportamiento. Esa declaración es directa, porque su manifestación de voluntad (comportamiento) está destinada a dar a los terceros la exacta percepción de su voluntad que consiste en otorgar poder a su esposa para enajenar el inmueble. Considero que la voluntad no deja de ser expresa por el hecho de que sea necesario realizar una interpretación global para comprender correctamente el significado de sus expresiones. A través de la actividad de interpretación se llega a un resultado interpretativo. Ese resultado interpretativo indicará que las expresiones están destinadas directamente a dar a conocer algo (voluntad expresa), y eventualmente podrá deducirse que de esa voluntad expresa se infiere una voluntad tácita de algo. Desde el punto de vista lógico, la interpretación es un paso previo a la determinación de si una voluntad es expresa o tácita. Derecho civil En el caso, para comprender correctamente las expresiones manifestadas, fue necesario realizar una interpretación contextual. El resultado interpretativo de las expresiones que surgen del texto, consistió en que la voluntad de CP fue otorgar poder a su esposa para enajenar los inmuebles. Esa voluntad surge directamente (no indirectamente) de sus expresiones. El poder que otorgó CP para enajenar inmuebles es expreso, porque resulta en forma clara y directamente de sus expresiones, que está otorgando poder para enajenar los inmuebles. En conclusión, CP otorgó poder expreso a ES para enajenar los inmuebles. 6. Conclusiones generales b) CP otorgó poder expreso a ES para enajenar los inmuebles. Esc. Juan Pablo Villar Informante Montevideo, 30 de agosto de 2011. La Comisión de Derecho Civil integrada por los Escs. Federico Albín, Fernando Alonso, Enrique Arezo, Sandra Bochard, Miguel Burdín, María Inés Casatroja, Andrea Castro Salomone, Gustavo Di Genio, Adriana Goldberg, Alicia González Bilche, Carlos Groisman, Fátima Izaguirre, Roque Molla, Silvia Nazabal, María Ritacco, César Rossi, Estela Sarachu, Adriana Silva Fierro, Marynés Van Cranembrouck, Silvia Vázquez y Juan Pablo Villar aprueba el informe que antecede. El Esc. Groisman manifiesta que en virtud de lo dispuesto por la Ley 18.362, la aseveración acerca de la existencia de poder para actuar por la señora ES, no puede ser controvertida. Escs. Enrique Arezo y Roque Molla Coordinadores alternos (Aprobado por la Comisión Directiva Nacional de la AEU el 3 de octubre de 2011. Expediente 778/2011). Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, tomo 97, jul. - dic. , 2011 — Consultas técnicas a) La interpretación global del texto conduce al siguiente resultado interpretativo: CP otorgó poder especial a ES para enajenar los inmuebles mencionados. 469