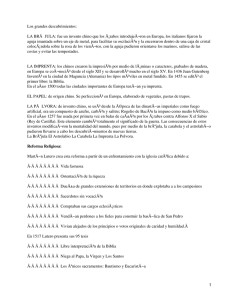nota0344 - Con
Anuncio
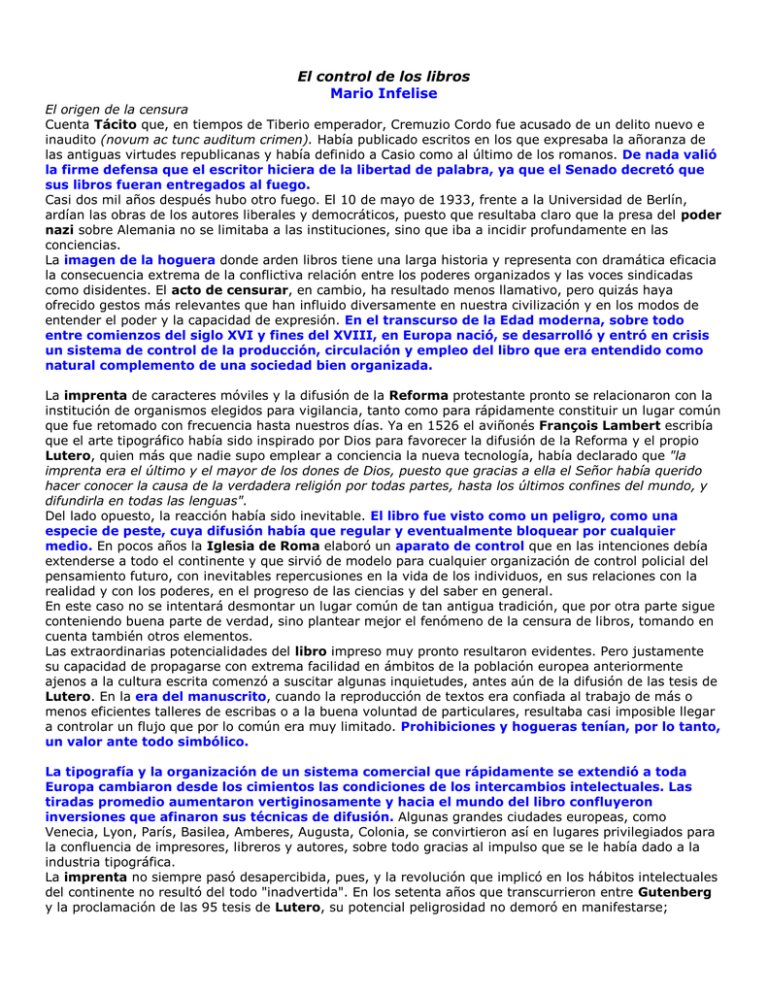
El control de los libros Mario Infelise El origen de la censura Cuenta Tácito que, en tiempos de Tiberio emperador, Cremuzio Cordo fue acusado de un delito nuevo e inaudito (novum ac tunc auditum crimen). Había publicado escritos en los que expresaba la añoranza de las antiguas virtudes republicanas y había definido a Casio como al último de los romanos. De nada valió la firme defensa que el escritor hiciera de la libertad de palabra, ya que el Senado decretó que sus libros fueran entregados al fuego. Casi dos mil años después hubo otro fuego. El 10 de mayo de 1933, frente a la Universidad de Berlín, ardían las obras de los autores liberales y democráticos, puesto que resultaba claro que la presa del poder nazi sobre Alemania no se limitaba a las instituciones, sino que iba a incidir profundamente en las conciencias. La imagen de la hoguera donde arden libros tiene una larga historia y representa con dramática eficacia la consecuencia extrema de la conflictiva relación entre los poderes organizados y las voces sindicadas como disidentes. El acto de censurar, en cambio, ha resultado menos llamativo, pero quizás haya ofrecido gestos más relevantes que han influido diversamente en nuestra civilización y en los modos de entender el poder y la capacidad de expresión. En el transcurso de la Edad moderna, sobre todo entre comienzos del siglo XVI y fines del XVIII, en Europa nació, se desarrolló y entró en crisis un sistema de control de la producción, circulación y empleo del libro que era entendido como natural complemento de una sociedad bien organizada. La imprenta de caracteres móviles y la difusión de la Reforma protestante pronto se relacionaron con la institución de organismos elegidos para vigilancia, tanto como para rápidamente constituir un lugar común que fue retomado con frecuencia hasta nuestros días. Ya en 1526 el aviñonés François Lambert escribía que el arte tipográfico había sido inspirado por Dios para favorecer la difusión de la Reforma y el propio Lutero, quien más que nadie supo emplear a conciencia la nueva tecnología, había declarado que "la imprenta era el último y el mayor de los dones de Dios, puesto que gracias a ella el Señor había querido hacer conocer la causa de la verdadera religión por todas partes, hasta los últimos confines del mundo, y difundirla en todas las lenguas". Del lado opuesto, la reacción había sido inevitable. El libro fue visto como un peligro, como una especie de peste, cuya difusión había que regular y eventualmente bloquear por cualquier medio. En pocos años la Iglesia de Roma elaboró un aparato de control que en las intenciones debía extenderse a todo el continente y que sirvió de modelo para cualquier organización de control policial del pensamiento futuro, con inevitables repercusiones en la vida de los individuos, en sus relaciones con la realidad y con los poderes, en el progreso de las ciencias y del saber en general. En este caso no se intentará desmontar un lugar común de tan antigua tradición, que por otra parte sigue conteniendo buena parte de verdad, sino plantear mejor el fenómeno de la censura de libros, tomando en cuenta también otros elementos. Las extraordinarias potencialidades del libro impreso muy pronto resultaron evidentes. Pero justamente su capacidad de propagarse con extrema facilidad en ámbitos de la población europea anteriormente ajenos a la cultura escrita comenzó a suscitar algunas inquietudes, antes aún de la difusión de las tesis de Lutero. En la era del manuscrito, cuando la reproducción de textos era confiada al trabajo de más o menos eficientes talleres de escribas o a la buena voluntad de particulares, resultaba casi imposible llegar a controlar un flujo que por lo común era muy limitado. Prohibiciones y hogueras tenían, por lo tanto, un valor ante todo simbólico. La tipografía y la organización de un sistema comercial que rápidamente se extendió a toda Europa cambiaron desde los cimientos las condiciones de los intercambios intelectuales. Las tiradas promedio aumentaron vertiginosamente y hacia el mundo del libro confluyeron inversiones que afinaron sus técnicas de difusión. Algunas grandes ciudades europeas, como Venecia, Lyon, París, Basilea, Amberes, Augusta, Colonia, se convirtieron así en lugares privilegiados para la confluencia de impresores, libreros y autores, sobre todo gracias al impulso que se le había dado a la industria tipográfica. La imprenta no siempre pasó desapercibida, pues, y la revolución que implicó en los hábitos intelectuales del continente no resultó del todo "inadvertida". En los setenta años que transcurrieron entre Gutenberg y la proclamación de las 95 tesis de Lutero, su potencial peligrosidad no demoró en manifestarse; desordenadas y poco eficaces disposiciones orientadas a controlar la actividad editorial pronto aparecieron en varios países. El problema se planteó en primer lugar en donde la producción y circulación de libros era más activa o en los principales centros de poder: en las ciudades alemanas, donde la tipografía había comenzado a dar sus primeros pasos, en Italia, particularmente en Venecia, que se había convertido en las últimas décadas del siglo XV en el primer centro editorial de Europa, en las grandes cortes, que se mostraban preocupadas y desconcertadas frente a un arte sobre el que aún no tenían una opinión bien definida. No eran pocos quienes advertían su gran utilidad para el propio poder: la tentación de interferir en la difusión de las ideas podía servir para el fortalecimiento de los nuevos Estados absolutos en vías de formación a comienzos de la Edad moderna. Pero al mismo tiempo estaban también los que comenzaban a percibir los riesgos de la imprenta. Valgan como ejemplo los variados sentimientos manifestados por los reyes de Francia. En 1513, Luis XII había declarado que la imprenta era "arte más divino que humano, por el cual nuestra santa fe católica puede ser aumentada y corroborada en gran medida, y la justicia mejor entendida y administrada", pero menos de veinte años después su sucesor, Francisco I, parecía haber cambiado radicalmente de opinión e, impresionado por la difusión de algunos escritos en su contra, dictaba una inaplicable prohibición absoluta al uso de la imprenta en todo el reino. Tampoco faltaban quienes alimentaban preocupaciones de índole filológica. Un manuscrito descuidado causaba poco daño; pero toda una tirada de un millar de ejemplares mal publicada podía infligir un grave daño a la tradición de un texto. Acaso la primera intervención completamente a favor de alguna forma de censura previa estuvo determinada por estas razones. En 1472, a muy pocos años de la introducción de la imprenta en Italia, el obispo de Siponto, Niccolò Perotti, escandalizado por la pésima edición de Plinio realizada en Roma por Sweynbeyni y Pannartz, los primeros tipógrafos alemanes que trabajaron allí, promovió la constitución de una comisión de eruditos para que autorizara previamente las ediciones de los clásicos. El problema de la corrección de los textos siguió estando presente por largo tiempo en las preocupaciones de todos los artesanos vinculados con la imprenta, y por esto a menudo quienes se encargaban de la vigilancia de los textos eran eruditos. En el plano político y religioso, fueron sobre todo las jerarquías eclesiásticas de las ciudades alemanas quienes llevaron a cabo las primeras formas de control, que todavía no se apartaban de las disposiciones medievales, pese a que testimonios relativos a las ciudades de Eslingen, en 1475, y Maguncia, en 1485, prefiguran el esbozo de un sistema de revisión preventiva para algunos géneros editoriales. Ya entonces se formulaban reservas acerca de la oportunidad de traducciones de la Biblia a lenguas vulgares. Un Avisamentum salubre quantum ad exercicium artis impressoria literarum difundido en Alemania a fines del siglo XV sostenía un uso muy cauto de la imprenta, temiendo en particular el riesgo de que las versiones vulgares de las Escrituras cayeran en manos de laicos sin adecuada preparación. Incluso las obras expuestas para la venta en la feria de Fráncfort debían ser autorizadas previamente. En estas primeras décadas aún no se registran conflictos significativos entre las autoridades religiosas y las civiles. En 1487 el papa Inocencio VIII había comenzado a advertir los primeros riesgos del desarrollo fuera de todo control de la actividad vinculada con la imprenta y, por tanto, confió al Maestro del Sacro Palacio, para Roma, y a los obispos, en las demás diócesis, la obligación de vigilar que no se difundieran libros contrarios a la religión y a la moral. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la producción tipográfica pronto indujo a la Curia a regresar sobre la cuestión y a pensar en un sistema de control más organizado. En 1501, Alejandro VI, con la bula Inter multiplices, dirigida a los obispos de Colonia, Maguncia, Treviri y Magdeburgo, fijaba los principios de la censura previa, que algunos años después, en 1515, a instancias de León X en el transcurso del Concilio de Letrán V, con la bula Inter sollicitudines, se extenderían a toda la cristiandad. Se echaban entonces las bases para un control generalizado y centralizado en Roma sobre las actividades editoriales, el que era confiado al Maestro del Sacro Palacio y a los obispos. Desde años antes, también los soberanos habían comenzado a ocuparse de la cuestión. España fue uno de los primeros países en preparar un sistema de control propio. Ya en 1502 una disposición de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla imponía una licencia previa para libros de nueva impresión y para las importaciones. En esa ocasión no se establecían límites de competencia claros entre autoridades religiosas y políticas, ya que en Valladolid o Granada las licencias eran concedidas por los soberanos o por los presidentes de las audiencias, mientras que en Toledo, Sevilla, Burgos, Zamora y Salamanca las otorgaban los obispos o los arzobispos. Además, fue instituida la célebre figura del censor, un "letrado fiel y de buena conciencia" que tendría la tarea de prohibir las obras "apócrifas, supersticiosas, condenadas, así como las cosas vanas e inútiles". Sin embargo, resulta dificil comprender qué relación pueda haber existido entre estas primeras disposiciones y una efectiva práctica de la censura. Es verosímil que tales tomas de posición en realidad no hayan tenido consecuencia efectiva alguna sobre el tráfico de libros, a causa de las dificultades de poner en marcha un eficaz sistema represivo, más aún cuando varias grandes capitales de la industria editorial europea no disponían de un aparato de censura propio. En Italia era naturalmente significativo el caso de Venecia. En 1491 el nuncio pontificio Niccolò Franco había dispuesto que las obras de contenido religioso y doctrinario debían obtener una autorización de parte del funcionario diocesano, al tiempo que condenaba a la hoguera la Monarchia sive de potestate imperatoris et papae, de Antonio Roselli, y las tesis de Pico della Mirandola. No nos es posible saber si tales prohibiciones, al igual que otras similares de los mismos años, se limitaron a ser simples declaraciones de principios o si tuvieron efectivas consecuencias en el plano práctico. Entre fines del siglo XV y comienzos del XVI, mientras crecían sus más prestigiosos editores, desde Aldo Manuzio hasta Luc' Antonio Giunti, de hecho la República no parecía querer preocuparse demasiado por un control sistemático de la producción intelectual. Más bien prefirió, a partir de 1486, activar una serie de dispositivos funcionales a una actividad económica en frenético desarrollo. En primer lugar la finalidad apuntaba al disciplinamiento del privilegio de imprenta, que constituía una garantía para quien invertía en el libro, pero no un control sistemático y preventivo de los contenidos. Por otra parte, el decreto de 1516, que imponía a los libros de humanidades la obligación de ser corregidos por un revisor con competencia literaria, tenía el propósito de salvaguardar los niveles cualitativos de la producción. Tampoco hubo ninguna preocupación por la censura en 1517, cuando el senado veneciano reorganizó el sistema de concesión de privilegios. De todos modos, si bien las obras de contenido religioso eran aprobadas previamente por la autoridad eclesiástica, la intervención de la misma no iba más allá de la simple notificación del acto. Así, en 1518 Bernardino Stagnino pudo reimprimir sin problemas el Appellatio ad Concilium de Lutero a pocos meses de su aparición en Wittemberg. Éste fue el único opúsculo del gran reformador sajón publicado con su nombre en Italia. Con las bulas de León X Exsurge Domine, del 17 de junio de 1520 y Decet Romanum pontificem, del 3 de enero de 1521, Lutero fue excomulgado y sus escritos condenados a la hoguera. A partir de entonces, la organización de instituciones dedicadas a la censura experimentó una aceleración. Entre 1517 y 1530 los escritos de Lutero se difundieron en más de 300.000 copias. Nada semejante había ocurrido en el pasado. Ninguna herejía anterior había desarrollado una relación tan directa con la escritura. En un primer momento, el propio Lutero se mostraba asombrado y sólo seis meses después de la proclama de las 95 tesis escribía al papa León X: "Resulta para mí un misterio que mis tesis, más que otros escritos míos y que los de demás profesores, se hayan difundido en tantos lugares. Estaban destinados exclusivamente a nuestro círculo académico". Comerciantes y estudiantes alemanes de viaje por Europa se las ingeniaron para hacer circular fuera de Alemania los originales escritos del monje reformador. En febrero de 1519, el librero paviano Francesco Calvi adquiría en Basilea a Johannes Froben la primera edición de los opúsculos de Lutero recién traducidos al latín. En 1520, copias de tres tratados de Lutero, Alla nobiltá cristiana di nazione tedesca, La cattivitá babilonese della Chiesa y Della libertá del cristiano, eran puestos a la venta en Venecia. Desde entonces se vuelve cada vez más evidente de cuanto se ha escrito, y -según las circunstanciasexaltado o maldecído, el nexo entre imprenta y reforma protestante. Una célebre página del escritor protestante inglés John Foxe afirmaba que "el Señor se puso a trabajar por su Iglesia, combatiendo a su poderoso adversario no ya con la espada, sino con el arte de la imprenta, con la escritura y la lectura [...] en la medida en que más cantidad de máquinas de imprimir haya en el mundo, tanto más serán las fortalezas que se contrapondrán al Castel Sant'Angelo, por lo cual o el papa se verá obligado a abolir el saber y la imprenta o bien esta última finalmente dará cuenta de él". Sin embargo, entre 1517 y 1549, durante algunas décadas el propósito de someter la producción editorial a un estrecho control aún avanzó a tientas. Iglesia y Estado a menudo procedieron separadamente, sin coordinar sus esfuerzos, sin poder -además- contar con estructuras en condiciones de afrontar adecuada y continuadamente la ofensiva de la imprenta considerada peligrosa. Como se verá, en buena parte de Europa las disposiciones de carácter censorio se sucedieron sin tregua, pero la mayoría de las veces no consiguieron los efectos esperados, porque al mismo tiempo se fue organizando un sistema de distribución más o menos alternativo y clandestino que logró satisfacer largamente la inmensa demanda europea de libros relativos a la Reforma. El público aprendió a moverse con alguna prudencia y así el libro prohibido continuó acompañándolo. Tipógrafos y libreros supieron especializarse en tales productos y, con alguna cautela, lograron satisfacer el mercado. Se tornó más difícil imprimir libros referidos a la Reforma, pero no faltaron las ediciones de alguna manera camufladas, en las que el verdadero nombre del autor era ocultado. Más fácil resultaba la importación de libros. En Lyon, Ginebra y Basilea se mostraban muy activos los exiliados italianos dispuestos a aprovechar la sustancial ineficiencia de los controles aduaneros de los distintos Estados de la península. Gian Pietro Carafa, el futuro inflexible papa Pablo IV -responsable del índice expurgatorio de libros prohibidos de 1559-, en Venecia, luego de 1527, a menudo se lamentaba de la tolerancia ante la venta de libros heréticos, como la que realizaban los nuncios que se alternaban en la laguna veneciana en aquellos mismos años. La situación cambió radicalmente en el curso de la década del '40, tras el fracaso de los intentos de reconciliación con los protestantes. Con la bula Licet ab initio, el papa Pablo III instituyó el 21 de julio de 1542 la Inquisición romana, un tribunal fuertemente centralizado, dotado de sus propios representantes en cada diócesis. Si bien nunca se llegó a una jurisdicción universal, puesto que los Señores españoles permanecieron en buena medida sometidos a la Inquisición española y Francia no le reconoció posibilidades de operar, desde aquel momento la acción represiva contra la herejía asumió un vigor y una eficacia que no tenía precedentes. El ahínco contra el libro fue la inmediata consecuencia. Se estima que por lo menos la mitad de los procesos de la Inquisición tuvo relación con la presencia de textos escritos o con su lectura. Texto extraído del libro "Libros prohibidos" (Una historia de la censura), Mario Infelise, págs. 7/14, editorial Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 2004. Edición original: Gius, Laterza y Figli, Italia, 1999. Selección y destacados: S.R. Con-versiones octubre 2004