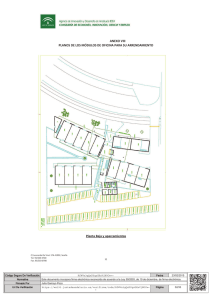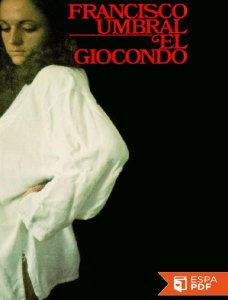Descargar archivo
Anuncio
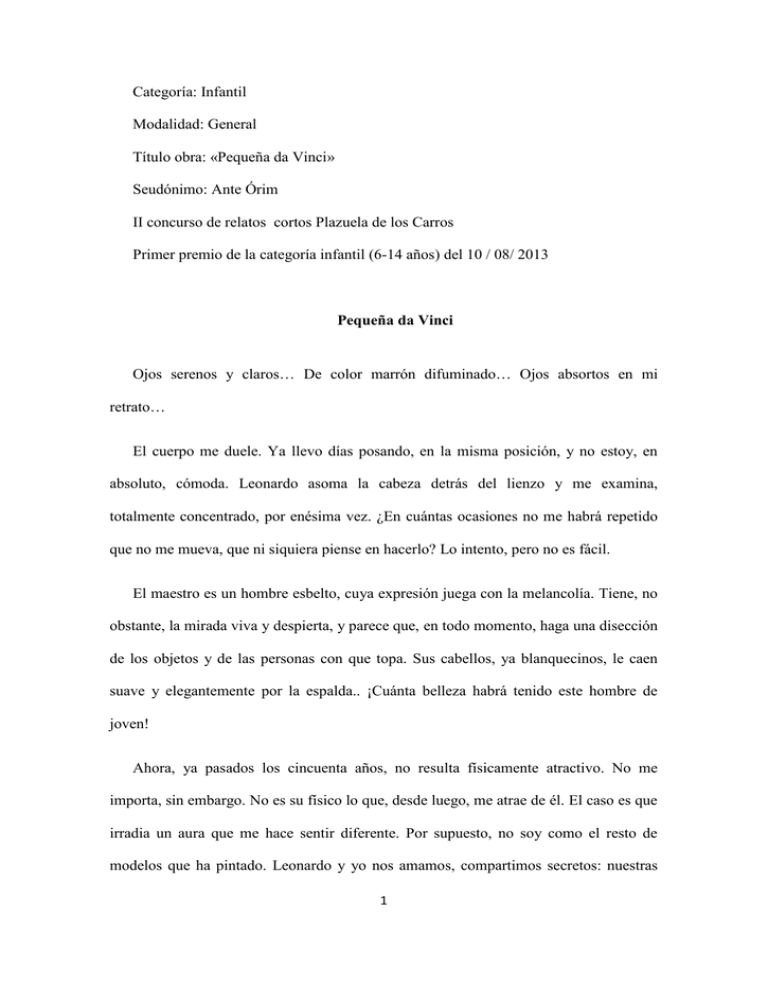
Categoría: Infantil Modalidad: General Título obra: «Pequeña da Vinci» Seudónimo: Ante Órim II concurso de relatos cortos Plazuela de los Carros Primer premio de la categoría infantil (6-14 años) del 10 / 08/ 2013 Pequeña da Vinci Ojos serenos y claros… De color marrón difuminado… Ojos absortos en mi retrato… El cuerpo me duele. Ya llevo días posando, en la misma posición, y no estoy, en absoluto, cómoda. Leonardo asoma la cabeza detrás del lienzo y me examina, totalmente concentrado, por enésima vez. ¿En cuántas ocasiones no me habrá repetido que no me mueva, que ni siquiera piense en hacerlo? Lo intento, pero no es fácil. El maestro es un hombre esbelto, cuya expresión juega con la melancolía. Tiene, no obstante, la mirada viva y despierta, y parece que, en todo momento, haga una disección de los objetos y de las personas con que topa. Sus cabellos, ya blanquecinos, le caen suave y elegantemente por la espalda.. ¡Cuánta belleza habrá tenido este hombre de joven! Ahora, ya pasados los cincuenta años, no resulta físicamente atractivo. No me importa, sin embargo. No es su físico lo que, desde luego, me atrae de él. El caso es que irradia un aura que me hace sentir diferente. Por supuesto, no soy como el resto de modelos que ha pintado. Leonardo y yo nos amamos, compartimos secretos: nuestras 1 sonrisas, nuestra desesperación… y, ahora, el hijo suyo que llevo dentro de mí. En un gesto protector, maquinal, coloco mi mano sobre mi vientre. Ya hace más de un mes que se confirmó mi embarazo y, la verdad, aún no sé hacerme a la idea.; no sé si llorar o sentirme eternamente bendecida. Sea como fuere, tendré mi hijo. Y será ni más ni menos que hijo del gran Leonardo da Vinci, de un genio que, sin duda alguna, devendrá inmortal. Será su hijo y yo, Lisa Gherardini, seré su madre. ¿Debo confesarlo? Jamás amé a mi marido. Sí, estamos casados con todas las de la ley, pero, a mis actuales 23 años, he tenido tiempo de convencerme de que, cuando un sacerdote te declara marido y mujer, esas palabras tienen gran valor, indudablemente, para Dios y para la sociedad, pero no para el corazón. Yo, en el altar —lo recuerdo perfectamente—, era todavía una niña, de apenas quince años, que, angustiada, imploraba, al cielo, que me enviara una salida rápida de aquel tormento, de aquella terrible pesadilla en la que mis padres me obligaban, tanto por interés como por necesidad —tanto monta, monta tanto— a contraer matrimonio con aquel rico señor, viudo y mucho mayor que yo. ¿Qué significa mi retrato para Leonardo? No sé si acabo de entenderlo… Para mí, en cualquier caso, ha comportado largos días de inmovilidad, de silenciosa y estricta obediencia de sus órdenes, que únicamente he podido superar mediante el inmenso amor que se abrió paso en mí desde los primeros días en que posé para él. Las plácidas tardes que, hasta entonces, pasaba en el jardín se vieron interrumpidas por la llegada de Leonardo, acompañado de mi esposo. Tras presentármelo, ambos se alejaron paseando mientras comentaban cómo sería el retrato. La verdad, aquel primer día no habría depositado atención especial de ningún tipo en la visita de no ser por el insólito anillo de granitos de arena que esta lucía. 2 —¡Qué personaje, por favor! —me dije entonces. El tiempo me demostraría que no podía haber estado más equivocada… Al día siguiente, pasamos toda la tarde conversando y riendo. Leonardo me desconcertó por partida doble. De entrada, me explicó —de igual a igual, como nadie jamás me había hablado— la planificación que había hecho del retrato y los problemas técnicos que su realización idónea planteaba. Además, me escuchaba con una atención que iba, por la sinceridad que desprendía, más allá de toda amable cortesía. Nunca, nunca, me habían hablado ni me habían escuchado así y, por la noche, no pude evitar sentir un suave cosquilleo que me recorría el vientre. No como el que siento portando al pequeño Da Vinci en mis entrañas, no. El de ahora es más violento, es el de un niño que ya sueña con nacer. El del amor era dulce y lírico, aunque pronto, muy pronto, se hizo cruel, de tal manera que el día que no veía a Leonardo me parecía que no podía respirar; el día que no posaba ante él sentía cómo me ganaba una imparable inquietud. No fue necesaria ninguna declaración de amor. Resultó espontáneo, natural. Me besó la mano lenta, muy lentamente, y sus labios, carnosos, dejaron un rastro indeleble por debajo de mi piel, blanca, de pura porcelana, delicada como una manzana roja; saetearon mi desolado corazón, huérfano como este se hallaba de pasión. El amor cortés, tranquilo, resposado, no tenía sentido entre nosotros. Nos amábamos y no estábamos dispuestos a que ningún escrúpulo nos impidiera vivir nuestro idilio imposible. Imposible, efectivamente, porque, por muchas palabras arrebatadas que Leonardo dejara caer en mis oídos, yo sabía que estábamos atrapados en una fantasía tan divina como irreal. Yo tenía un respetable esposo y él era, ciertamente, un gran maestro…, pero un gran maestro con los bolsillos vacíos, cuya posibilidad de desarrollar su genial saber —su adelantado arte, su avanzada ciencia— dependía, por 3 completo, de su buen nombre entre mecenas como Francesco di Bartolomeo del Giocondo, mi marido. Pese a esta trágica certeza, yo no podía renunciar a su amor. Su intelectualidad y su ternura se habían convertido en el único alimento de mis días, se me habían hecho tan imprescindibles como la sangre que recorría mis venas. Fue entonces, en medio de esta fatal encrucijada, que, un día, sentí como alguien se movía dentro de mí. Alguien pequeño y vital. No tuve duda: era el hijo de Leonardo. Nuestro hijo. Oficialmente, claro está, estaba destinado a ser hijo de un rico mercader, mi esposo. Mas, en realidad, sería el hijo —estaba segura— de la mente más increíble de toda la historia. Leonardo, al saberlo, me abrazó y nos quedamos unos minutos — para mí, valieron por media vida—, así, juntos, en silencio. —¿Y si es una hija, amado? —le dije. —Será Camilla, en ese caso. Camilla del Giocondo… —Sí, Camilla del Giocondo… Camilla del Giocondo, Leonardo, con ojos verdes, como los tuyos. —Sí, y con tus rizos castaños, Lisa. Hoy, todo esto es agua pasada. Leonardo, después de hacer y deshacer su obra, una y mil veces, como Penélope, ha de acabar el retrato. Ambos lo hubiéramos dado todo para que no llegara este momento, para poder permanecer juntos toda la vida. —Lisa, os llevaré siempre conmigo. Jamás entregaré esta tela. No daré el cuadro por acabado nunca y, así, os podré pintar cada día y siempre tendré una excusa para volver a veros. Te aseguro, amada mía, que tu sonrisa será inmortal. Te lo prometo: este pincel que ahora dejo, con tanto dolor, no anuncia ningún fin, sino la eternidad. 4