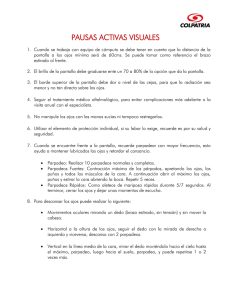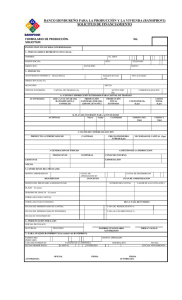Aportación del registro electromiográfico simultáneo del levator
Anuncio

ORIGINAL Aportación del registro electromiográfico simultáneo del levator palpebrae y el orbicularis oculi como marcador diagnóstico precoz de blefaroespasmo José Manuel Pardal-Fernández, David Mansilla-Lozano Servicio de Neurofisiología Clínica. Hospital General Universitario. Albacete, España. Correspondencia: Dr. José Manuel Pardal Fernández. Servicio de Neurofisiología Clínica. Hospital General Universitario. Hermanos Falcó, s/n. E-02006 Albacete. E-mail: [email protected] Aceptado tras revisión externa: 11.10.12. Cómo citar este artículo: Pardal-Fernández JM, MansillaLozano D. Aportación del registro electromiográfico simultáneo del levator palpebrae y el orbicularis oculi como marcador diagnóstico precoz de blefaroespasmo. Rev Neurol 2012; 55: 658-62. © 2012 Revista de Neurología Introducción. El parpadeo es un movimiento habitualmente espontáneo, consecuencia de la actividad alternante y antagónica de los músculos orbicularis oculi y levator palpebrae superioris. Para conseguir un movimiento eficiente se regulan por inhibición recíproca de tal modo que el movimiento agonista provoca la inhibición simultánea del antagonista, y viceversa. La cocontracción es la disfunción de este mecanismo, y constituye un fenómeno relevante en trastornos distónicos, en especial en movimientos simples no sujetos a variabilidad como el parpadeo. El blefaroespasmo es la distonía más frecuente del adulto y su diagnóstico es sencillo. En procesos incipientes puede presentar dificultades e incluso confundirse con otros procesos. Evaluamos la posibilidad de diagnóstico precoz de blefaroespasmo en pacientes con hiperfunción palpebral de poco tiempo de evolución. Pacientes y métodos. Hemos evaluado prospectivamente a 23 pacientes con sospecha de blefaroespasmo. Se les realizó un estudio electromiográfico simultáneo de los músculos orbicularis oculi y levator palpebrae. Resultados. La presencia de cocontracción en alguno de los parpadeos registrados se relacionó con el desarrollo o no de blefaroespasmo en los años siguientes. Ningún paciente sin parpadeos distónicos presentó blefaroespasmo en los años del seguimiento; por el contrario, todos los que presentaron alguno lo desarrollaron. Conclusiones. Hemos obtenido parpadeos distónicos en todos los pacientes que desarrollaron blefaroespasmo, y los parpadeos fueron fisiológicos en aquellos que no lo presentaron. La evaluación electromiográfica simultánea de la musculatura palpebral es una exploración sencilla, sensible, bien tolerada y especialmente específica para determinar si se desarrollará blefaroespasmo en un momento evolutivo temprano. Palabras clave. Blefaroespasmo. Distonía. Electromiografía. Inhibición recíproca. Trastornos del movimiento. Introducción El parpadeo es un movimiento dirigido a proteger el polo anterior del globo ocular. Es la consecuencia de la alternancia motora entre cierre palpebral, realizado por el orbicularis oculi (OOC), y apertura palpebral, resultado de la acción conjunta de la contracción del levator palpebrae superioris (LPS) y la elasticidad intrínseca palpebral. El cierre palpebral se acompaña simultáneamente de la inhibición del LPS, lo que constituye un elemento facilitador para el desarrollo de un parpadeo de máxima velocidad y fuerza. Este antagonismo funcional, conocido como inhibición recíproca, permite además minimizar la pérdida breve de visión con el cierre palpebral o ceguera funcional. El músculo OOC está inervado por el nervio facial de ese lado y el LPS por la subdivisión caudal central del oculomotor par III. Los inputs sensoriales de córnea y párpados a través de la rama I del trigémino llegan al núcleo trigeminal; de la parte 658 más caudal se envían proyecciones excitatorias ipsilaterales al núcleo facial que contactan con motoneuronas de OOC. Proyecciones excitatorias también de la parte principal del trigémino se dirigen a motoneuronas nucleares del OOC en el núcleo facial ipsilateral y, simultáneamente, otras inhibitorias a motoneuronas del núcleo motor correspondiente para el LPS de ambos lados. De este modo se establece un período de cierre palpebral con la contracción del OOC y uno de inhibición, más corto, por activación del LPS que precede y sobrepasa ligeramente al anterior y que en total viene a tener una duración de 70-130 ms [1-7]. El parpadeo se produce con una frecuencia fisiológica de 10 a 20 ciclos por minuto, y aunque soporta variabilidad inter e intraindividual, si se sitúa por encima de 22 podemos considerarlo patológico [8]. Esta secuencia de hechos es la manera fisiológica en la que se articula el parpadeo y la inhibición recíproca en la musculatura que desarrolla apertura y cierre palpebral alternante [6,9,10]. El aumento de la frecuencia www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 55 (11): 658-662 Registro EMG de levator palpebrae y orbicularis oculi como marcador precoz de blefaroespasmo de parpadeo es un fenómeno inespecífico, habitual en el blefaroespasmo, los tics, el trastorno ansioso depresivo e incluso en individuos únicamente con personalidad ansiosa. El blefaroespasmo es una distonía focal, y se caracteriza por la aparición de dificultad variable para mantener los ojos abiertos. El origen parece multifactorial y la expresión clínica heterogénea. En cualquiera de las formas de blefaroespasmo se dificulta en mayor o menor medida la apertura palpebral, llegando en casos extremos a episodios prolongados de ceguera funcional. Es algo más prevalente en mujeres, en la quinta y sexta décadas, y el cuadro clínico típico se caracteriza por espasmos del OOC, clónicos o en algunas ocasiones tónicos, con una frecuencia excesiva y en algunos casos ptosis por dificultad para la apertura palpebral, todo ello iniciado habitualmente de modo asimétrico o incluso unilateral. La enfermedad es progresiva. Se desarrolla plenamente tras meses o a veces años una vez iniciado el proceso. En su mayoría, los pacientes se quejan en los meses o años previos de síntomas poco específicos como picor ocular, sequedad, sensación de ‘arena’, fotofobia o irritación, que empeoran con luz intensa. Los fenómenos motores antes descritos van intensificándose en frecuencia, duración y vigor de modo paulatino, hasta el cuadro establecido y la consiguiente repercusión funcional. La alteración exagerada de la inhibición recíproca durante la actividad voluntaria de músculos antagonistas, sea ésta espontánea o refleja, constituye un componente típico y en buena medida imprescindible en una distonía, y especialmente en el blefaroespasmo, en la que podemos considerarla casi el evento protagonista [11-13]. En el parpadeo las musculaturas alternantes presentan, por tanto, un exquisito antagonismo. Este hecho se demuestra mediante las observaciones detalladas que aportan los registros electromiográficos simultáneos, lo que constituye un elemento diagnóstico de alta sensibilidad. En la distonía, la alteración de inhibición recíproca es una manifestación patogénica característica, y por tanto una herramienta útil, en especial en períodos tempranos de la evolución en los que la expresividad clínica es escasa, errática y fluctuante, y con frecuencia no presenciada por profesionales entrenados. Presentamos un estudio prospectivo de pacientes con sintomatología compatible con blefaroespasmo de corta evolución temporal, sin expresividad clínica objetivada en la consulta. Determinamos la presencia o no de inhibición recíproca alterada mediante registros electromiográficos y la evolución www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 55 (11): 658-662 en los años siguientes hacia un blefaroespasmo establecido o no. Pacientes y métodos Valoramos a 23 pacientes (19 mujeres y 4 hombres) remitidos a nuestro laboratorio con la sospecha de blefaroespasmo con sintomatología iniciada en un período inferior a seis meses. En ninguno de ellos se presenció trastorno motor compatible con blefaroespasmo, ni durante nuestra valoración ni por el médico que remitió al paciente. Las edades se situaron entre 46 y 81 años (media: 67 años). Diferenciamos dos grupos según la evolución clínica durante un seguimiento de tres años: los pacientes en los que se estableció un blefaroespasmo en ese período y aquellos en los que no, diagnosticados estos últimos con otro tipo de enfermedad, en especial alteraciones funcionales sin sustrato orgánico, mayoritariamente trastorno de ansiedad. El primer grupo incluyó a 15 pacientes (12 mujeres y 3 hombres) y el segundo a 8 pacientes (7 mujeres y 1 hombre). En ambos grupos los pacientes refirieron en las entrevistas los mismos síntomas: sequedad y ‘picor’ ocular de larga evolución y episodios limitados y breves, incontrolables e impredecibles en los que les era imposible llevar a cabo la apertura palpebral, mantener una calidad visual adecuada o parpadear involuntariamente. La evaluación oftalmológica descartó patología ocular en todos los pacientes. Ninguno tomó fármacos relacionados con trastornos del movimiento como neurolépticos, levodopa u otros, ni presentaron datos que sugirieran una enfermedad neurológica. A todos se les realizó un registro electromiográfico simultáneo unilateral del LPS y el OOC. Se utilizó un electromiógrafo Synergy ® (CareFusion, Estados Unidos). El LPS se registró con aguja coaxial de 0,3 mm de diámetro según la técnica descrita por Aramideh et al [9]. Para el registro del OOC se utilizaron agujas subdermales situadas en la pars pretarsalis del párpado inferior. Se exploró el parpadeo espontáneo en situación de apertura palpebral con mirada mantenida en supravergencia. No se evaluó el cierre forzado ni los movimientos bruscos palpebrales, por la posibilidad de desplazamiento del electrodo intraorbitario del LPS. Ninguna de las exploraciones presentó complicación alguna y además fue bien tolerada. Se registró entre 4 y 6 minutos a cada paciente y se recogieron entre 25 y 45 parpadeos. Se determinó la amplitud, la duración y, especialmente, la inhibición recíproca, definida como la ausencia completa de actividad electromiográfica 659 J.M. Pardal-Fernández, et al Figura 1. a) Evaluación de varios parpadeos, algunos normales y otros patológicos; b) A la izquierda, parpadeo normal, y a la derecha, evidencia de cocontracción en el inicio del parpadeo. a Figura 2. a) Secuencia de parpadeos registrados: el último muestra cocontracción con apenas inhibición del levator palpebrae superioris y también duración ligeramente incrementada; b) A la izquierda, parpadeo normal, y a la derecha, parpadeo patológico por visible cocontracción, en especial a su inicio (flechas). a b en el músculo no participante en esa fase del parpadeo (Figs. 1 y 2). Se consideraron patológicos aquellos parpadeos en los que se demostraba cocontracción (Figs. 1 y 2). Resultados Los parámetros más significativos expresados como medias y valores mínimos se resumen en la tabla. Los parpadeos con alteración de la inhibición recíproca siempre estuvieron presentes en pacientes que desarrollaron blefaroespasmo, mientras que de los pacientes en los que no aparecieron parpadeos patológicos ninguno lo desarrolló. En todos los parpadeos patológicos, la duración y amplitud excedieron los valores normativos propuestos, y en los parpadeos fisiológicos no se incrementaron significativamente. El número de parpadeos de todos los valorados como patológicos en cada paciente del grupo que desarrolló blefaroespasmo no fue llamativo, de hecho no superó el 5%, ni en media ni por individuo. Asimismo, la frecuencia de parpadeo no fue patológica en los que desarrollaron blefaroespasmo. La estimación, por tanto, del valor predictivo negativo y positivo fue de 1, y la sensibilidad y especificidad del 100%. En cualquier caso la fiabilidad estadística se limita por el pequeño tamaño de la muestra. 660 b Discusión El registro electromiográfico simultáneo del LPS y el OOC en un período evolutivo temprano sin evidencia clínica definida de blefaroespasmo permitió pronosticar el desarrollo de esa enfermedad en todos los pacientes evaluados. Pudimos establecer el diagnóstico mediante la valoración de una alteración significativa de la inhibición recíproca en alguno de los parpadeos registrados. Por el contrario la inhibición recíproca fue fisiológica en el grupo de pacientes que no desarrolló blefaroespasmo. Es un hecho fisiológico que el LPS esté inhibido no sólo durante la activación del OOC, sino también un poco antes y un poco después, incluso está documentado que la duración total del parpadeo no debe superar los 120-130 ms [1,4-8]. Una característica sobresaliente de la fisiopatología de las distonías, y quizá la más específica en el blefaroespasmo, es el trastorno de la alternancia motora secuencial fisiológica de musculaturas antagónicas, en este caso LPS y OOC. Este fenómeno, conocido como inhibición recíproca, podemos considerarlo condición patológica objetiva, mensurable y consistente, máxime mediante observaciones electrofisiológicas. En pocos actos motores como en el parpadeo la al- www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 55 (11): 658-662 Registro EMG de levator palpebrae y orbicularis oculi como marcador precoz de blefaroespasmo teración de la inhibición recíproca es tan expresiva, y lo es así probablemente por la escasa o más bien única tipología de movimiento que exhiben los músculos implicados. Es razonable pensar que la alteración de la inhibición recíproca sea un evento precoz, si no el primero, en el desarrollo de distonías. El hecho es que todos los pacientes que desarrollaron blefaroespasmo presentaron algún parpadeo con cocontracción, además de duración y amplitud exageradas. Sin embargo, no hemos encontrado en ese grupo otras características clínicas o electrofisiológicas orientativas de blefaroespasmo, tales como aumento de la frecuencia de parpadeo, clonismos, espasmos orbiculares o imposibilidad de la apertura palpebral. Parece, por tanto, que la cocontracción evidenciada por electrofisiología es un signo que puede relacionarse con una evolución temprana de blefaroespasmo. Fueron Aramideh et al [9] quienes presentaron quizá el estudio electrofisiológico más completo y pormenorizado en pacientes con blefaroespasmo. Encontraron cinco patrones neurofisiológicos bien diferenciados: – Descargas distónicas del OOC sin cocontracción. – Descargas distónicas en ambos, OOC y LPS, con cocontracción. – Combinación de descargas distónicas en el OOC e impersistencia o postinhibición prolongada inmediata del LPS. – Dificultad para la apertura palpebral por inactivación del LPS asociando descargas distónicas del OOC. – Blefarocolisis o apraxia pura para la apertura palpebral por alteración selectiva del LPS. Tal vez la clasificación pueda simplificarse, pero no cabe duda de que ayuda al conocimiento fisiológico, en especial por permitir apreciar la heterogeneidad del problema y, desde el punto de vista clínico, por determinar la implicación de los músculos testados y el componente apráxico, y así dirigir mejor las terapias específicas. La anatomofisiología del parpadeo se ha estudiado en profundidad. Conocemos las aferencias y eferencias, sea el parpadeo espontáneo o reflejo, y las relaciones con la musculatura extraocular intrínseca en movimientos sacádicos, aunque sabemos poco del control voluntario que ejerce la corteza [11,14]. Se ha discutido bastante acerca de la patogenia del blefaroespasmo, pero quizá Schicatano et al [15] hayan sido los autores que más luz han arrojado sobre este aspecto. En un análisis desde el abordaje experimental demostraron que la depleción dopaminérgica de la pars reticulata de la sustancia negra www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 55 (11): 658-662 Tabla. Parámetros electroclínicos. Con blefaroespasmo (n = 15) Sin blefaroespasmo (n = 8) 100% 0% Patológico 129,35 ms (mínimo: 119,65) – Normal 68,90 ms (mínimo: 59,65) 65,95 ms (mínimo: 57,85) 1.009,30 µV (mínimo: 869,95) – 426,65 µV (mínimo: 311,25) 377,95 µV (mínimo: 315,15) 4,95% – 10,65/min 9,95/min Inhibición recíproca patológica Duración del parpadeo Amplitud del parpadeo Patológico Normal Parpadeo patológico Frecuencia de parpadeo provocaba blefaroespasmo. Defendían que la pérdida de influencia dopaminérgica era la responsable del descontrol palpebral, resultado de una excesiva inhibición del núcleo trigeminal, y que como fenómeno final desencadenaba una hiperexcitabilidad del parpadeo reflejo. Varias han sido las aportaciones al respecto de este tema. Es conocido, de antiguo, el influjo demostrado del déficit dopaminérgico en el blefaroespasmo [7], en especial tras los resultados de la investigación farmacológica aplicada a esta enfermedad [16,17] tanto en la génesis como en su control, además de la relación del blefaroespasmo con la enfermedad de Parkinson [18]. En este sentido, el conocimiento derivado de estudios experimentales ha señalado que el déficit dopaminérgico es un elemento clave en la aparición del blefaroespasmo [15]. Otros apoyos en el conocimiento del blefaroespasmo han surgido de las técnicas de estimulación cerebral del caudado o de la región cercana al tubérculo cuadrigémino superior, y en ambas localizaciones se demostró un incremento notorio en la frecuencia de parpadeo [19]. Otro dato de interés es la llamativa relación de la paresia facial con el desarrollo en un porcentaje alto de pacientes con el denominado ‘blefaroespasmo pseudoposparalítico’ [20-22]. Este proceso resulta un interesante hallazgo patogénico, en especial por lo atractivo que supone este fenómeno en la hipótesis del sobreflujo sensitivo como génesis del blefaroespasmo y, por qué no, de todas las distonías. Aun con las limitaciones de la escasa casuística documentada, podría considerarse que todo lo descrito va en la misma dirección, apoyar la hipótesis del sobreflujo sensitivo como uno de los mecanismos inductores de distonías [23]. 661 J.M. Pardal-Fernández, et al En resumen, hemos realizado un registro simultáneo del OOC y el LPS en un grupo de pacientes con sospecha de blefaroespasmo incipiente. Aportamos una observación tal vez especulativa, que se deberá desarrollar con estudios prospectivos en un diseño más rígido y con un tamaño de la muestra más amplio; aun así, con los datos comunicados, pensamos que puede considerarse un marcador de cierta utilidad en la evaluación precoz diagnóstica de blefaroespasmo. Bibliografía 1. Gordon G. Observations upon the movements of the eyelids. Br J Ophthalmol 1951; 35: 339-51. 2. Björk A, Kugelberg E. The electrical activity of the muscles of the eye and eyelids in various positions and during movement. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1953; 5: 595-602. 3. Esteban A, Salinero E. Reciprocal reflex activity in ocular muscles: implications in spontaneous blinking and Bell’s phenomenon. Eur Neurol 1979; 18: 157-65. 4. Holder DS, Scott A, Hannaford B, Stark L. High resolution electromyogram of the human eyeblink. Electromyogr Clin Neurophysiol 1987; 27: 481-8. 5. Esteban A. Blinking and eyelids’ motor central disorders. EMG study. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1997; 103: 62. 6. Esteban A, Prieto J, Traba A. Two physiological aspects of the electrically elicited blink reflex: motor unit potentials recruitment and levator palpebrae inhibitory components. Suppl Clin Neurophysiol 2006; 58: 266-73. 7. Jankovic J, Havins WE, Wilkins RB. Blinking and blepharospasm. Mechanism, diagnosis, and management. JAMA 1982; 248: 3160-4. 8. Esteban A, Traba A, Prieto J. Eyelid movements in health and disease. The supranuclear impairment of the palpebral motility. Neurophysiol Clin 2004; 34: 3-15. 9. Aramideh M, Bour LJ, Koelman JH, Speelman JD, Ongerboer de Visser BW. Abnormal eye movements in blepharospasm 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. and involuntary levator palpebrae inhibition. Clinical and pathophysiological considerations. Brain 1994; 117: 1457-74. Spencer RF, Porter JD. Biological organization of the extraocular muscles. Prog Brain Res 2006; 151: 43-80. Hallett M, Daroff RB. Blepharospasm: report of a workshop. Neurology 1996; 46: 1213-8. Artieda J, García de Casasola MC, Pastor MA, Alegre M, Urriza J. Bases fisiopatológicas de la distonía. Rev Neurol 2001; 32: 549-58. Van der Kamp W, Berardelli A, Rothwell JC, Thompson PD, Day BL, Marsden CD. Rapid elbow movements in patients with torsion dystonia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989; 52: 104-39. Jenny AB, Saper CB. Organization of the facial nucleus and corticofacial projection in the monkey: a reconsideration of the upper motor neuron facial palsy. Neurology 1987; 37: 930-9. Schicatano EJ, Basso MA, Evinger C. Animal model explains the origins of the cranial dystonia benign essential blepharospasm. J Neurophysiol 1997; 77: 2842-6. Boiardi A, Bussone G, Caccia MR, Rocca E. Electrophysiological evidence for a neurohormonal dependence in the changes of the late glabellar response in man. Eur Neurol 1975; 13: 513-8. Klawans HL Jr, Goodwin JA. Reversal of the glabellar reflex in parkinsonism by L-dopa. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1969; 32: 423-7. Slatt B, Loeffler JD, Hoyt WF. Ocular motor disturbances in Parkinson’s disease electromyographic observations. Can J Ophthalmol 1966; 1: 267-73. Nashold BS. Ocular reactions from brain stimulation in conscious man. Neuroophthalmology 1970; 5: 92-103. Cossu G, Valls-Solé J, Valldeoriola F, Muñoz E, Benítez P, Aguilar F. Reflex excitability of facial motoneurons at onset of muscle reinnervation after facial nerve palsy. Muscle Nerve 1999; 22: 614-20. Pardal-Fernández JM, García-Álvarez G, Iniesta-López I. Abnormalities induced in reciprocal inhibition between orbicularis oculi and levator palpebrae following peripheral facial palsy. Electromyogr Clin Neurophysiol 2009; 49: 299-304. Valls-Solé J. Facial palsy, postparalytic facial syndrome, and hemifacial spasm. Mov Disord 2002; 17 (Suppl 2): S49-52. Jankovic J. Dystonic disorders. In Jankovic J, Tolosa E, eds. Parkinson’s disease and movement disorders. 5 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 321-55. Value of simultaneous electromyographic recording of the levator palpebrae and the orbicularis oculi muscles as an early diagnostic marker for blepharospasm Introduction. Blinking is usually a spontaneous movement that takes place as a consequence of the alternating and antagonistic activity of the orbicularis oculi and levator palpebrae superioris muscles. In order to achieve an efficient movement, they are regulated by a reciprocal inhibition in such a way that the agonistic movement triggers the simultaneous inhibition of the antagonist, and vice-versa. Co-contraction is the dysfunction of this mechanism and is a significant phenomenon in dystonic disorders, especially in simple movements that are not subject to variability, as is the case of blinking. Blepharospasm is the most frequent dystonia affecting adults and it is easy to diagnose. In incipient processes it may offer some difficulties and can even be mistaken for other processes. We evaluate the possibility of an early diagnosis of blepharospasm in patients with palpebral hyperfunction with a short time to progression. Patients and methods. A prospective evaluation of 23 patients with suspected blepharospasm was conducted. Each of them was submitted to a simultaneous electromyographic study of the orbicularis oculi and levator palpebrae muscles. Results. The presence of co-contraction in any of the blinking movements recorded was related with the chances of developing blepharospasm in the following years. None of the patients who did not have dystonic blinking presented blepharospasm in the years of the follow-up; in contrast, it was developed by all of those who presented it on some occasion. Conclusions. Dystonic blinking was observed in all the patients with blepharospasm, and blinking was physiological in those who did not present it. Simultaneous electromyographic evaluation of the muscles of the eyelids is a simple, sensitive, well-tolerated and particularly specific examination that can be used to determine whether a patient will show blepharospasm in an early stage of development. Key words. Blepharospasm. Dystonia. Electromyography. Movement disorders. Reciprocal inhibition. 662 www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 55 (11): 658-662