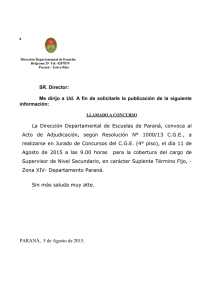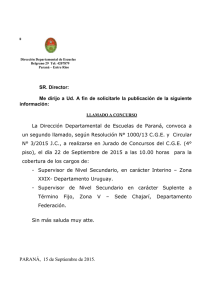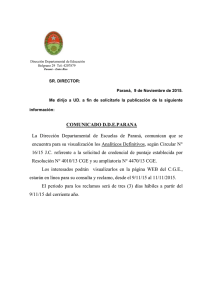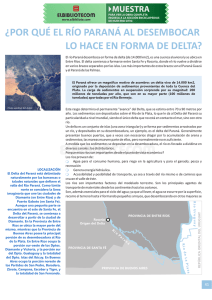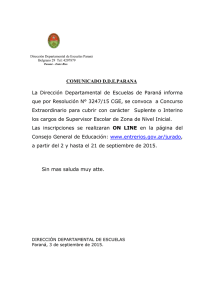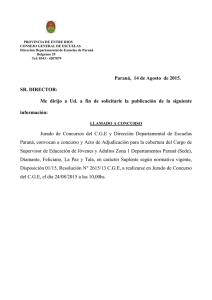“La influencia del régimen hidrológico en la regeneración de
Anuncio

MAB YOUNG SCIENTISTS AWARDS MAB - UNESCO “La influencia del régimen hidrológico en la regeneración de especies arbóreas nativas y exóticas en forestaciones comerciales de salicáceas en la Reserva MAB-UNESCO: Delta del Río Paraná”. INFORME FINAL Autor: Dr. Fabio Kalesnik Laboratorio Ecología Ambiental y Regional Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires 2005 INDICE Página - INTRODUCCION - El Bajo Delta del Río Paraná como un sistema de Humedales. 3-6 - Situación actual. Grado de intervención antrópica. 6-8 - La Reserva de la Biósfera y el Hombre (MAB-UNESCO): Delta del Río Paraná 5-7 - OBJETIVOS - Objetivo general y objetivos parciales - Area de estudio 8-9 9 - METODOLOGIA 10-12 - RESULTADOS 12-26 - DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 27-33 - BIBLIOGRAFIA 34-39 - FIGURAS Y FOTOS 40-48 2 “La influencia del régimen hidrológico en la regeneración de especies arbóreas nativas y exóticas en forestaciones comerciales de salicáceas en la Reserva MAB-UNESCO: Delta del Río Paraná”. INTRODUCCION El Bajo Delta del Río Paraná como un sistema de humedales Las islas del Bajo Delta se encuentran ubicadas en la porción final de la región del Delta del Río Paraná, cuando el Río Paraná se abre en dos distributarios principales, el Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas. Estas islas conforman un delta en fase de crecimiento sobre el estuario del Plata y la superficie total calculada del mismo es de 2.071,06 km2. (Kandus, 1997). Figura. 1. Desde un punto de vista ecológico el Bajo Delta puede ser definido como un extenso sistema de humedales costero sujeto a mareas de agua dulce, en el cual, su régimen hidrológico es considerado como el principal factor condicionante de la presencia y mantenimiento de los ecosistemas y comunidades naturales presentes en el mismo. (Iriondo y Scotta, 1979 ; Parker y Marcolini, 1992). Desde el punto de vista funcional, los humedales tienen una importancia fundamental en el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas vecinos, regulando las inundaciones, reteniendo y exportando nutrientes, acumulando sedimentos y controlando procesos erosivos y se encuentran entre los más productivos de la tierra. (Mitsch y Gosselink, 2000). Desde el punto de vista histórico, muchas de las grandes civilizaciones de América Latina, tales como los mayas, incas y aztecas, florecieron a expensas de recursos extraídos de zonas de humedales (Jiménez-Osornio y Gómez-Pompa, 1990; Bó y Quintana, 1999) y aún hoy estos sistemas resultan cruciales para el abastecimiento de buena parte de la población humana. En la mayoría de los casos, la utilización de los recursos de los humedales está basada en prácticas tradicionales que, al igual que dichos recursos, es prioritario conservar como parte importante de su patrimonio. En la actualidad, estos sistemas son considerados altamente valiosos. A pesar de ello, gran parte de los mismos ha sufrido y sufre, a nivel mundial, importantes procesos de transformación y explotación intensiva. 3 FIGURA 1. Unidades de Paisaje del sector insular bonaerense del Delta del Paraná. Fuente: Kandus (1997). El régimen hidrológico del Bajo Delta El régimen hidrológico del área está determinado por influencias de los ríos Paraná, Uruguay y el estuario del Río de la Plata (Latinoconsult, 1972; Mujica, 1979). El régimen del río Paraná está determinado principalmente por las precipitaciones tropicales y subtropicales en su alta cuenca. Presenta un patrón estacional con un período de ascenso a partir del mes de setiembre, culminando con un máximo en el mes de Marzo (DNCP, 1983). Además pueden producirse inundaciones extraordinarias las cuales cubren gran parte de la superficie del Bajo Delta y afectan de mayor modo al sector superior de la misma; como las ocurridas durante 1905, 1966 y 1982-3 (Boneto,1986). Foto. 4, 5 y 6. El Río Uruguay, a diferencia del anterior presenta un régimen más irregular y pueden producirse dos picos de creciente, uno en junio-julio y otro en octubrenoviembre (DNCP, 1983). El Río de la Plata presenta un régimen de mareas lunares y también derivadas de la acción del viento. Las mareas lunares constituyen un fenómeno periódico y alcanzan una amplitud normal de aproximadamente 1 metro dos veces al día. Las mareas eólicas en cambio, producidas por los vientos del cuadrante sudeste pueden elevar el nivel de las aguas hasta 2,5 y 3 metros por sobre el nivel medio (Iriondo y Scotta, 1979). 4 En la Figura 2, se observa los niveles hidrométricos que presentan la localidad de San Pedro, ubicada aguas arriba de la región y el puerto de Buenos Aires ubicado aguas abajo de la misma. En la primer localidad se observa que el comportamiento de las curvas de alturas medias presentan valores más elevados en comparación de los valores registrados en el Puerto de Buenos Aires. A su vez, la localidad de San Pedro presenta un patrón estacional anual representado por el régimen hidrológico del Río Paraná mientras que la localidad influenciada por el régimen de mareas del Río de la Plata no presenta un patrón hidrológico bien definido. En relación a la diferencia entre las alturas máximas y mínimas mensuales del agua en ambas localidades se observa que en San Pedro dicha diferencia es pequeña debido a la baja oscilación que presenta el río Paraná. En cambio en el Puerto de Buenos Aires se observa una mayor diferencia entre dichos valores debido al comportamiento del régimen de mareas del Río de la Plata. (Kalesnik y Candel, 2004). 6 5 Alturas hidrom étricas 4 B.A. MAX 3 B.A.MED B.A.MIN 2 S.P. MAX S. P. MED 1 S. P.MIN 0 -1 -2 Meses FIGURA 2. Curvas hidrométricas de distintas localidades de la Región del Delta Inferior del Río Paraná. Valores de niveles de agua máximos (MAX), medios (MED) y mínimos (MIN). SP: San Pedro. BA: Buenos Aires. Período considerado: 1976-80. Fuente: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 1983. 5 Los repuntes provenientes del estuario, ocasionados tanto por las mareas lunares como por las eólicas, pueden llegar a percibirse en forma amortiguada hasta la localidad de Zárate. Como ejemplo, en la Figura 3 se observa la influencia diferencial del régimen de mareas a lo largo de la región. En el sector con mayor influencia del mismo (Canal Mitre) las dos oscilaciones diarias presentan una amplitud de aproximadamente de 1 m., mientras que en el extremo superior de la región (Brazo Largo) dicha amplitud alcanza sólo unos pocos centímetros. BRAZO LARGO CANAL MITRE ALTURA DEL AGUA (m) 1.5 1 0.5 0 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 HORAS (1 DIA) 23:20 21:40 20:00 18:20 16:40 15:00 13:20 11:40 10:00 08:20 06:40 05:00 03:20 01:40 00:00 22:30 21:00 19:30 18:00 16:30 15:00 13:30 12:00 10:30 09:00 07:30 06:00 04:30 03:00 01:30 0 00:00 ALTURA DEL AGUA (m) 2 2 HORAS (1 DIA) FIGURA 3. Influencia del régimen de mareas del Río de la Plata. Variación horaria de laturas del nivel del agua en la localidad de Brazo Largo (Unidad A) y en el canal Mitre (unidad C). Registro correspondiente al 4 de Agosto de 1997. Datos del servicio de Hidrografía Naval. De este modo, el régimen hidrológico que caracteriza a la región del Bajo Delta del Río Paraná, está sujeto a un gradiente principal oeste-este de influencia decreciente del Río Paraná y creciente del Río de la Plata, pudiendo sintetizar al mismo como un eje de influencia “fluvial-mareal”. Figura. 1. Grado de intervención antrópica. Situación actual de los bosques de albardón. Una importante porción del Bajo Delta se encuentra ocupada en la actualidad por ambientes derivados de la actividad del hombre: predios turísticos recreativos y 6 forestaciones comerciales de salicáceas (sauce y álamo). Actualmente se reconoce que muchos factores relacionados con las actividades antrópicas tales como drenaje, modificación del régimen de inundaciones, tala o introducción de especies exóticas entre otras, pueden modificar, en forma irreversible, la composición de las comunidades vegetales de los humedales. (Kandus, 1997; Kalesnik, 2001). El Bajo Delta Bonaerense viene sufriendo un proceso de colonización y de implementación de actividades productivas desde el siglo pasado, lo cual ha generado un drástico cambio en las comunidades vegetales y animales nativas. En la actualidad, la forestación con especies de salicáceas (Salix spp. y Populus spp.) es la principal actividad productiva en las islas del Bajo Delta Bonaerense. El desarrollo de la forestación ha introducido fuertes cambios, no sólo por su intensidad sino también por su extensión. La expresión espacial de las plantaciones, y de la actividad del hombre en general, se desarrolló desde la porción más alta (albardones) hacia el interior de las islas. Esto determinó que los bosques naturales nativos, Monte Blanco, que originalmente ocupaban los albardones más desarrollados, sean prácticamente inexistentes. (Latinoconsult, 1972). Un fenómeno que se observa a nivel regional es el abandono de las mencionadas forestaciones comerciales debido a distintos factores económicos y sociales. En su lugar, se regenera en forma natural, distintos tipos de neoecosistemas, en los cuales numerosas especies invasoras adquieren un gran desarrollo hasta llegar a reemplazar a las forestaciones de salicáceas, a partir del cual, se desarrolla un nuevo tipo de bosque secundario dominado por especies arbóreas exóticas y en menor medida por especies arbóreas nativas. Es importante destacar, que la composición y estructura de estos bosques secundarios estuvo condicionada principalmente por los distintos tipos de regímenes hidrológicos, respondiendo en forma diferencial en función del eje fluvial-mareal que caracteriza a la región. (Kalesnik, 2001). En resumen, en las últimas décadas se observa una situación de deterioro socio-ambiental de la región, producto de la peligrosa combinación de numerosos factores, entre los que se pueden destacar la pérdida de comunidades vegetales 7 nativas, invasión de especies exóticas, abandono de actividades productivas y una elevada tasa de emigración de los pobladores locales. Desde la fecha de creación de la Reserva de Biosfera: Delta del Paraná, su Comité de Gestión, ha comenzado a abordar dicha problemática a través de numerosos proyectos. El presente plan de investigación, se enmarca dentro de la búsqueda de posibles soluciones a la temática planteado en el seno de la comunidad isleña. En este sentido, se analizará la posible utilización de especies arbóreas exóticas y nativas de las comunidades mencionadas como una posible alternativa productiva en áreas sometidas a distintos situaciones hidrológicas. Previo al período de corte de la forestación comercial, se analizará la factibilidad de la extracción de renovales e individuos juveniles de especies arbóreas exóticas y de especies arbóreas nativas. De este modo, el productor local no sólo podría llegar a obtener un recurso forestal alternativo, sino también podría llegar a obtener individuos arbóreos de especies nativas que podría destinar a proyectos de restauración (en el área núcleo de la Reserva) de los bosques nativos casi desaparecidos en la región. OBJETIVO GENERAL En áreas que presentan distintos regímenes hidrológicos, analizar distintas alternativas productivas en forestaciones activas de salicáceas y bosques secundarios de albardón orientadas hacia la práctica de un desarrollo ecológicamente sustentable en la Reserva MAB-UNESCO: Delta del Paraná. OBJETIVOS PARCIALES 1- Identificar y analizar distintas situaciones de regeneración de especies arbóreas nativas y exóticas en bosques secundarios influenciados por distintas situaciones hidrológicas. 2- Analizar los principales atributos de los bosques secundarios de unidades del Bajo Delta sometidos a distintos regímenes hidrológicos. 3- Analizar el uso antrópico potencial de las especies vegetales presentes en los ambientes considerados en el ítem anterior. 8 4- Plantear pautas de manejo que permitirán tanto la aplicación de nuevas alternativas productivas para los pequeños y medianos productores locales, así como la restauración de los bosques naturales relictuales en el área “núcleo” de la Reserva MAB-UNESCO: Delta del Paraná. Area de estudio: La Reserva de Biosfera “Delta del Paraná”: En Noviembre del año 2000 la UNESCO aprobó la creación de la mencionada Reserva de Biosfera. La misma se integra a la red de reservas MAB-UNESCO existente en nuestro país conformada por un total de 9 reservas. En particular, la Reserva abarca la totalidad del sector de islas del Municipio de San Fernando y es representativa de la diversidad de ambientes naturales y antropizados en el Bajo Delta de Río Paraná. La misma representa una amplia transección donde se expresan tres gradientes principales: edad de las islas, régimen hidrológico (fluvial a mareal) y grado de intervención humana. Figura 4. Ubicación de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná, dentro de la región de islas del Bajo Delta. Se observa el gradiente de influencia Fluvial – Mareal. 9 METODOLOGIA 1- A través del análisis visual de imágenes satelitales (Landsat, bandas 5 y 7 y FCC) y pares estereoscópicos de fotos aéreas (escala 1:20.000 del año 1999), se eligieron áreas modales dentro de las unidades C y B, representativas del régimen mareal y fluvial respectivamente, a partir de las cuales se seleccionaron los distintos sitios de muestreos. 2- Los sitios de muestreos se eligieron en función de la representatividad de los elementos de paisaje situados sobre los albardones. 3- Durante la primavera-verano de 2004, en los sitios de muestreos de la unidad C se realizaron 9 censos situados en el río “El Diablo” cercanos a la desembocadura del río Paraná en el río de la Plata. Durante la primavera del 2005, en la unidad B se realizaron 10 censos situados sobre el río Capitancito. Los mismos fueron localizados en forma estratificada al azar y su tamaño fué de 10 x 10 m., de forma tal de garantizar homogeneidad interna. Los mismos fueron relevados a partir de la elección y estimación de las variables bióticas que puedan contribuir a comprender y dar respuesta a los objetivos parciales planteados. Se analizaron las siguientes variables bióticas: a- La presencia y cobertura de la vegetación que caracteriza a los censos analizados se midió según la metodología propuesta por Braun Blanquet (1979). (Mueller-Dombois y Ellemberg, 1974). b- Se estimó la densidad de individuos de cada especie arbórea perteneciente a cada clase de edad establecida. La distribución de clases de edades se realizó analizando los diámetros a la altura del pecho (DAP). Estos se agruparon en clases discretas para su posterior análisis según los valores de diámetros considerados en bibliografía y observación a campo. Los ejemplares que fueron considerados como renovales y juveniles fueron muestreados en una parcela menor 2,5 x 2,5 m, ubicada en el centro de la parcela mayor. c- Se detectaron patrones en la estructura poblacional de las especies arbóreas con el fín de determinar el estatus de regeneración de las mismas y sus posibles cambios composicionales en el tiempo. (Knight, 1975; Saxena y Singh, 1984). 10 4- La determinación de las especies y el origen se analizó según Cabrera (19631968), Burkart (1957) y Cabrera y Dawson (1944). La tipología de formas de vida utilizada se realizó en base de la clasificación de Barkman (1988) basada en la morfología de las especies: árboles, arbustos, enredaderas, herbáceas equisetoides, herbáceas graminiformes y herbáceas latifoliadas. 5- Se analizaron algunos de los principales atributos de las comunidades, la riqueza, diversidad y equitatividad. (Kent y Coker, 1992). La riqueza se analizó como el número total de especies presentes en la totalidad de los censos de la unidad B y C. El índice de Diversidad utilizado fue el Indice de Shannon -Wiener “H” S H= - ∑ (pi) (ln pi) i= 1 S = nº de especies, riqueza. pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos. El índice de Equitatividad utilizado fue el siguiente: Equitatividad = H / H máx. donde H máx. = ln S S: riqueza 5- Se comparó las similitud de los bosques secundarios de ambas unidades. Para ello, se calculó el índice de Similitud cualitativo de Jaccard, como: I.S.J= a /(a+b+c) a: especies en común. b: especies presentes sólo en unidad C. c: especies presentes sólo en unidad B. También se calculó el índice de similitud cuantitativa de Czekanowski, como: S Similitud = ∑ mín. (pi1, pi2) i= 1 11 pi 1= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos en la comunidad 1. pi 2= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos en la comunidad 2. S= número de especies (riqueza) 6- Se analizó el uso antrópico potencial de las especies vegetales que regeneran en los distintos tipos de neoecosistemas. Para ello, se realizó una clasificación de los distintos tipos de usos potenciales encontrados para las distintas especies en función de trabajos ya realizados en la región. (Medicinal, Comestible, etc). (Kalesnik y Malvárez, 1996). RESULTADOS Unidad C. Islas del Bajo Delta con influencia mareal del Río de la Plata. Forestaciones de sauce en ambientes de altos (albardón y bordes de zanjas, fotos 1, 2 y 3): La totalidad de las forestaciones de sauce que se desarrollan en los ambientes más altos del predio (albardones y bordes de zanja) tienen una edad de más de 14 años. Esto implica que transcurrió el tiempo necesario para el desarrollo de nuevas especies arbóreas debajo del dosel de la forestación. De este modo, se generan nuevos tipos de bosques “neoecosistemas” que reemplazarán a las forestaciones comerciales de salicáceas. Estos neoecosistemas se caracterizan por estar dominados por especies exóticas invasoras y presentar en menor proporción especies nativas originales (Morello et. al., 2000; Kalesnik, 2001). Los mismos constituyen los nuevos tipos de bosques que se desarrollan con éxito en los albardones de la región del Bajo Delta. Presentan una riqueza de especies similar al Monte Blanco original y funciones ecológicas importantes, como fijación de costas, refugio de vida silvestre, elevado número de especies con algún tipo de uso antrópico potencial, entre otras. (Kalesnik, 2004). 12 En el predio analizado se observaron forestaciones de salicáceas conformadas por un estrato superior de sauces de 12 a 14 metros, un estrato medio de 2 a 10 metros dominado por especies exóticas (ligustro, Ligustrum lucidum y ligustrina, Ligustrum sinense) y en menor proporción constituido por especies arbóreas nativas (canelón, Rapanea laetevirens; curupí, Sapium haematospermun; arrayán o anacahuita, Blepharocalyx tweediei y laurel Nectandra falcifolia) y por último un estrato inferior de menos de 2 m de altura constituido por individuos juveniles y renovales de las especies arbóreas mencionadas anteriormente.y por especies herbáceas en su mayoría de origen nativo. Se encontró una riqueza de 26 especies y en relación a las formas de vida, se censaron 12 especies pertenecientes a distintos tipos de herbáceas, 7 especies arbóreas, 3 especies arbustivas y 4 especies pertenecientes a la categoría enredaderas, trepadoras y epífitas. Tabla. 1. Sólo el 27 % de las especies censadas fue de origen exótico (7 especies). Entre las mismas se destacan el ligustro y la ligustrina que se comportan como especies invasoras ya que presentan elevados valores tanto de constancia relativa, así como de cobertura media. El ligustro está presente en el 100 % de los censos y con una cobertura media del 66 %, mientras que la ligustrina estuvo presente en cerca del 80 % de los censos y con valores de cobertura media cercanos al 30 %. Tabla. 1. Es importante destacar la presencia de otras especies exóticas, como la madre selva (Lonicera japónica) y la zarzamora (Rubus sp.) que presentan bajos valores de cobertura en el predio pero se caracterizan por ser molestas invasoras en la región. Entre las especies nativas es importante mencionar la regeneración de 4 especies arbóreas pertenecientes al Monte Blanco original (canelón, curupí, laurel y arrayán). Entre las mismas se destaca el canelón ya que está presente en casi el 90 % de los censos y con una cobertura media cercana al 30 %. Tabla. 1. 13 ESPECIE Rubus spp. Ligustrum sinense Salix spp. Ligustrum lucidum Lonicera japonica Phormium tenax Iris pseudacorus Blepharocalyx tweediei Sapium haematospermun Nectandra falcifolia Cestrum parquii Diodia brasiliensis Rapanea laetevirens Ipomoea alba Cayaponia bonariensis Ipomoea platensis Ludwigia sp. Aspilia silphioides Adiantum raddianum Commelina diffusa Sagittaria montevidensis Rhynchospora corymbosa Canna glauca Especie no determinada 2 Polypodium squalidum Especie no determinada 3 Nombre vulgar zarzamora ligustrina sauce ligustro madre selva formio lirio arrayán curupí laurel criollo duraznillo negro FORESTACIONES AMBIENTES DE ALTO (Albardones o bordes de zanjas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 7.5 87.5 29 7.5 87.5 29 0.5 41.5 62.5 87.5 62.5 7.5 87.5 3 7.5 62.5 41.5 0.5 3 87.5 62.5 0.5 0.5 3 0.01 62.5 87.5 87.5 3 0.5 3 87.5 87.5 3 62.5 87.5 0.01 29 0.01 canelón dama de noche 0.5 3 3 29 0.5 41.5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 3 41.5 0.5 17.5 41.5 17.5 29 0.5 7.5 0.5 29 0.01 culandrillo flor de Santa Lucía 0.5 0.01 0.5 0.5 0.5 0.01 3 0.5 0.01 achira amarilla 0.01 0.01 0.5 0.5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 3 3 0.01 Ct CI 11.11 77.77 100 100 66.66 22.22 33.33 1 11.11 22.22 33.33 66.66 88.88 11.11 11.11 22.22 11.11 11.11 44.44 44.44 11.11 33.33 33.33 11.11 44.44 11.11 3.00 27.43 70.28 66.61 1.75 0.50 2.00 0.01 29.00 0.26 0.34 7.00 27.75 0.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.38 0.26 0.01 1.17 0.17 0.01 1.63 0.01 C II 0.33 21.33 70.28 66.61 1.17 0.11 0.67 0.00 3.22 0.06 0.11 4.67 24.67 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.11 0.00 0.39 0.06 0.00 0.72 0.00 Ori. F.V E E E E E E E N N N N N N N N N N N N N N N N NN NN NN a A A A E HG HG A A A a a A E E E H H H H HG HG HG H H HG USOS 2 7 5 1, 9 7 1 1,2,4,5 y 6 1 1, 5 1 1 1, 2 1 1,2 Tabla 1. Forestaciones de ambientes de Alto. Cobertura y constancia relativa de las especies vegetales. FV: formas de vida, A: árbol, a: arbusto, H: herbácea latifoliada, HG: herbácea graminiforme, E: enredadera. O: orígen, N: nativo, E: exótica, Usos: 1, Medicinal; 2, Comestible, 3, Forrajero, 4, Estimulante, 5, Tóxico, 6, uso doméstico, 7, tecnológico, 8, construcción, 9, ceremonial, 10, ornamental, 11, combustible, 12 recuperar y fijar terrenos. C I: cobertura vegetal calculada sin incluir los censos en los cuales la especie estuvo ausente; C II, cobertura vegetal calculada incluyendo los censos en los cuales la especie estuvo presente. Ct: constancia. Tendencia en la composición futura de los neoecosistemas de la unidad C Al analizar las densidades relativas de las distintas categorías de edades (renovales, juveniles y adultos) de las especies arbóreas se puede predecir la tendencia en la composición futura de los neocosistemas analizados. En las Figuras 5 a 9 y la Tabla. 2. se observa que la densidad del dosel actual (individuos adultos) está dominada principalmente por especies exóticas (ligustro y ligustrina) y una menor proporción compuesta por especies nativas (canelón, curupí y laurel). Las especies como el ligustro, ligustrina (exóticas) y el canelón (nativa) presentan una elevada densidad de individuos juveniles y renovales que garantizarían su continuidad en el tiempo durante las próximas generaciones. Tabla. 2. También podemos destacar la presencia de renovales de anacahuita o arrayán en una de las forestaciones analizadas que podrían plantear su incorporación en la composición futura de la misma. Figura. 7. 14 Es importante aclarar que las densidades relativas de las distintas clases de edades (renovales, juveniles y adultos) indicarían que el dosel de la composición futura seguiría manteniendo una composición similar al actual. Figuras. 5 a 9. ESPECIE Blepharocalix tweediei Rapanea laetevirens Sapium laetevirens Nectandra falcifolia Ligustrum sinense Ligustrum lucidum N. Vulgar arrayán canelón curupí laurel ligustrina ligustro Forestacion de sauce Borde de zanja censos 1 y 2 R J A 1 3 Forestacion de sauce Borde de zanja censos 7 y 8 R J A Forestación secundaria Albardón censos 3y 4 R J A Forestación secundaria Albardón censos 5y 6 R J A 37.5 12.5 62.5 25 25 12.5 25 25 10 5 312.5 25 50 50 8000 12.5 25 37.5 50 50 10 25 50 Forestacion de sauce Borde de zanja censo 9 R J A 2.5 1 1 1 1000 1 25 17.5 12.5 50 25 Tabla. 2. Densidad de las especies arbóreas de las forestaciones y bosques secundarios de los ambientes de altos (albardones y bordes de zanja). R: renovales (individuos < 1.30 m de altura); Juveniles (individuos > 1.30 m de altura y < 5 cm DAP, diámetro altura del pecho), Adultos (individuos > 1.30 m de altura y > 5 cm DAP, diámetro altura del pecho). Los individuos están expresados en 100 m2. Unidad B. Islas del Bajo Delta con influencia mareal del Río de la Plata. Forestaciones de álamo en ambientes de altos: Foto. 7. Casi la totalidad de las forestaciones comerciales que se desarrollan en esta unidad son de álamos (Populus spp.) y se desarrollan en sistemas endicados. Sólo pequeños sectores de albardones se mantienen bajo el sistema de zanja abierta en los cuales se realizaron los censos de vegetación. La totalidad de las forestaciones analizadas tienen una edad mayor a los 14 años. En el predio analizado se observaron forestaciones de salicáceas conformadas por un estrato superior de álamos de 12 a 14 metros, un estrato medio de 2 a 10 metros dominado por especies exóticas (ligustro, Ligustrum lucidum y ligustrina, Ligustrum sinense) y en menor proporción constituido por una especies arbórea nativa (arrayán o anacahuita, Blepharocalyx tweediei) y por último un estrato inferior de menos de 2 m de altura constituido por individuos juveniles y renovales de las especies arbóreas mencionadas anteriormente.y por especies arbustivas y herbáceas en su mayoría de origen nativo. 15 10 Se encontró una riqueza de 18 especies y en relación a las formas de vida, se censaron 9 especies arbóreas, 6 especies pertenecientes a distintos tipos de herbáceas, 2 especies arbustivas y 1 especies de enredadera. Tabla. 3. El 61 % de las especies censadas fue de origen exótico (11 especies). Entre las mismas se destacan la ligustrina, fresno, ligustro y madre selva que se comportan como especies invasoras ya que presentan elevados valores tanto de constancia relativa, así como de cobertura media. La ligustrina y la madre selva están presentes en el 100 % de los censos y con una cobertura media de 82.5 % y 41,95 % respectivamente, mientras que el fresno y el ligustro estuvieron presentes en el 80 % y 50 % de los censos y con valores de cobertura media de 35 %. Y 11,8 %, respectivamente. Tabla. 3. Es importante destacar la presencia de otras especies exóticas, como la mora (Morus alba) y el caqui (Diospyros kaki sp.) que presentan bajos valores de cobertura en el predio pero se caracterizan por ser invasoras en la región. Entre las especies nativas es importante mencionar la regeneración de una única especie arbórea perteneciente al Monte Blanco original (arrayán), presente en el 40 % de los censos pero con una cobertura media muy baja cercana al 3 %. Tabla. 3. ALBARDON - CENSOS DE VEGETACION ESPECIE Acer negundo Fraxinus spp. Ligustrum sinense Ligustrum lucidum Morus alba Cynnamomum sp. Diospyros kaki Cydonia sp. Lonicera japonica Phormium tenax Iris pseudacorus Blepharocalyx tweediei Cestrum parquii Diodia brasiliensis Solanum bonariense Carex riparia Panicum grumosum Allium sp. Nombre vulgar arce fresno ligustrina ligustro mora alcanforero caqui membrillo madre selva formio lirio arrayán-anacahuita duraznillo negro carrizo cebollín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 0 3 29 62.5 0 0 0 0 0 0 30 Cob.I Cob.II Ori. 31.5 9.45 E F.V USOS A 2, 10, 11 7.5 7.5 29 3 29 87.5 87.5 29 0 0 80 35 28 E A 10,11 87.5 87.5 62.5 62.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 100 82.5 82.5 E A 10,11 0.01 29 29 0.5 0 0 0.5 0 0 0 50 11.802 5.901 E A 5, 10, 11 0.5 0 0.01 0.5 0 0 0 0 0 0 30 0.3367 0.101 E A 2, 10, 11 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 10 0.01 0.001 E A 2 0.01 0.01 0.01 40 0.1325 0.053 E A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 20 0.01 0.002 E A 2 29 62.5 29 87.5 87.5 17.5 29 62.5 7.5 7.5 100 41.95 41.95 E E 1, 9 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 10 0.01 0.001 E H 7 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 20 0.01 0.002 E HG 0 7.5 3 0.5 0 0.01 0 0 0 0 40 2.7525 1.101 N A 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.5 0.05 N a 1, 5 3 7.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 3 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 90 1.7244 1.552 N a 0 0 10 0.01 0.001 N H 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 10 0.01 0.001 N HG 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 10 0.01 0.001 N HG 3 0 0 10 0.01 0.001 N HG 2 0 1 Tabla 3. Forestaciones de ambientes de Alto. Cobertura y constancia relativa de las especies vegetales. FV: formas de vida, A: árbol, a: arbusto, H: herbácea latifoliada, HG: herbácea graminiforme, E: enredadera. O: orígen, N: nativo, E: exótica, Usos: 1, Medicinal; 2, Comestible, 3, Forrajero, 4, Estimulante, 5, Tóxico, 6, uso doméstico, 7, tecnológico, 8, construcción, 9, ceremonial, 10, ornamental, 11, combustible, 12 recuperar y fijar terrenos. C I: cobertura vegetal calculada sin incluir los censos en los cuales la especie estuvo ausente; C II, cobertura vegetal calculada incluyendo los censos en los cuales la especie estuvo ausente. C: constancia. Tendencia en la composición futura de los neoecosistemas 16 Tendencia en la composición futura de los neoecosistemas de la unidad B En las Figuras 10 a 13 y la Tabla. 3. se observa que la densidad del dosel actual (individuos adultos) está dominada principalmente por especies exóticas (ligustro, ligustrina y fresno) y una notable ausencia de especies nativas. Las especies como la ligustrina y el fresno (exóticas) presentan una elevada densidad de individuos juveniles y renovales que garantizarían su continuidad en el tiempo durante las próximas generaciones. Tabla. 3. También podemos destacar la presencia de renovales de anacahuita o arrayán (única especie nativa) en una de las forestaciones analizadas que podrían plantear su incorporación en la composición futura de la misma. Figura. 11. Es importante aclarar que las densidades relativas de las distintas clases de edades (renovales, juveniles y adultos) indicarían que el dosel de la composición futura seguiría manteniendo una composición similar al actual. Figuras. 10 a 13. ESPECIE Ligustrum sinense Fraxinus spp. Morus alba Ligustrum lucidum Blepharocalyx tweediei Acer negundo Salix spp. Populus spp. Fraxinus spp. Populus spp. Canal 5 Canal 5 y Ayo. Pacífico Río Carabelas Canal 5 y Ayo. Pacífico R 8000 25 25 censo 1 J A 350 censo2, 3, 4 y 5 R J A R censo 6 J A censos 7 a 10 R J A 8200 156.25 43.75 6000 75 9500 268.75 25 418.75 112.5 0 50 2 400 6.25 6.25 0 0.25 0 0 0 0 6.25 0 18.75 0 0 0.25 6.25 0.5 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 0 0 0 Tabla. 3. Densidad de las especies arbóreas de las forestaciones y bosques secundarios de los ambientes de altos (albardones y bordes de zanja). R: renovales (individuos < 1.30 m de altura); Juveniles (individuos > 1.30 m de altura y < 5 cm DAP, diámetro altura del pecho), Adultos (individuos > 1.30 m de altura y > 5 cm DAP, diámetro altura del pecho). Los individuos están expresados en 100 m2. 17 Comparación de los principales atributos de los bosques secundarios de las unidades B y C. (similitud florística, riqueza, diversidad y equitatividad): Como se observa en la Tabla. 4. los bosques de la unidad B y C presentaron valores medios de similitud florística, independientemente si se consideraron sólo el número de especies en común o la proporción relativa de las mismas. (índice de Jaccard y Czekanowski, respectivamente). Dicha relación es debida a que comparten un total de 7 especies, de las cuales 3 fueron especies exóticas que presentaron altos valores de cobertura relativa en ambos tipos de bosques (ligustrina, madre selva y ligustro). Sólo una especie arbórea nativa estuvo presente en ambos tipos de bosques pero con muy bajo valores de cobertura (arrayán o anacahuita). Se observó una mayor diversidad en el bosque secundario de la unidad C producto de un mayor número de especies en el mismo. Es importante señalar que la equitatividad de ambos tipos de bosques fue de valor medio debido a la dominancia de las especies exóticas mencionadas anteriormente. Tabla. 4. En relación a esto último es importante señalar que en la unidad C el número de especies nativas Riqueza Nº spp. exóticas Equitatividad Diversidad Indice de Similitud de Jaccard Indice de Similitud de Czekanowski Unidad B 18 11 0.5424 1.5678 Unidad C 26 7 0.5615 1.8295 0.1944 0.1879 Tabla. 4. Riqueza, equitatividad y Diversidad de los bosques secundarios de las unidades B y C del Bajo Delta del Río Paraná. 18 Las especies exóticas invasoras de los neoecosistemas de albardón de las unidades B y C del Bajo Delta. En este ítem realizaremos una primera aproximación que nos permita entender las características de las 4 especies invasoras que podrían explicar la distribución diferencial de las mismas en las unidades del Bajo Delta. Los distintos grados de invasión que presentaron las unidades analizadas están relacionadas a la distribución diferencial de las especies exóticas que se expresaron como invasoras, observándose un gradiente en la expresión regional de las mismas. En este sentido, los neoecosistemas de la unidad C presentaron 2 especies invasoras (ligustrina y ligustro), mientras que los neoecosistemas de la unidad B presentaron 4 especies invasoras (ligustrina, fresno, madre selva y ligustro). Es importante mencionar que trabajos anteriores mencionan a la unidad A de la región como libre de especies invasoras debido principalmente al régimen fluvial que caracteriza a la misma. (Kalesnik, 2001). Las distintas especies vegetales presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y mecanismos de dispersión y persistencia variados, expresando amplia tolerancia al estrés ambiental originado por la hidrodinámica del río (Neiff et al., 1985). Numerosos trabajos se han realizado sobre los efectos de la inundación sobre la vegetación riparia y de humedales y sobre la tolerancia a la inundación de distintas especies vegetales (Kozlowski, 1997; Jones et al.; 1993; Wallace, 1996). Entre las principales adaptaciones de las especies para tolerar las condiciones de inundación se encuentran la formación de raices adventicias, flujo de oxígeno hacia las raices mediante lenticelas presentes en los tallos y hojas, uso de vías metabólicas alternativas que producen ácidos orgánicos en lugar de etanol tóxico, entre otras (Teskey y Hinckley, 1977; Neiff et al., 1985; Wallace, 1996; Brown y Pezeshki, 2000). Sin embargo, períodos prolongados de inundación pueden producir estrés de consideración como producto de la falta de oxígeno en las raíces (Teskey y Hinckley, 1977). En esta situación se observa una fuerte selección de especies o bien la reducción de algunas de sus funciones biológicas como la floración, fructificación, entre otras (Neiff et al., 1985). 19 A su vez, las fases de aguas bajas son tan importantes como las inundaciones y las especies vegetales también sufren estrés que puede producir el cese de crecimiento y la absición de las hojas (Neiff et al., 1994). De este modo, las diferentes especies vegetales presentes en los neoecosistemas de albardón del Bajo Delta se desarrollan asociadas a los efectos del pulso hidrosedimentológico presentando distintos tipos de adaptaciones que le permitirían desarrollarse de modo diferencial a lo largo de la región. En las unidades B y C, las especies vegetales que se desarrollan están asociadas a una menor influencia fluvial del río Paraná y a una mayor influencia del régimen de mareas del Río de la Plata. En las mismas, los picos de crecidas estacionales y extraordinarias del río Paraná se observan en forma amortiguada y los disturbios antrópicos (fuego y ganadería) son de menor magnitud en relación a lo observado en la unidad A (Kandus, 1997). A su vez, el flujo bidireccional producto del régimen de mareas del Río de la Plata, incorporaría un aporte hídrico adicional que compensaría la fase de sequía estacional que caracteriza al régimen hidrológico del río Paraná. De este modo, las principales especies exóticas que invaden ambas unidades presentarían distintos tipos de adaptaciones que les permitiría desarrollarse bajo las conidiciones ambientales descriptas anteriormente. Esta conclusión reforzaría la tendencia observada en los numerosos trabajos realizados en distintos sistemas a lo largo de la Ribera del Río de la Plata (Cabrera y Dawson, 1944; Burkart, 1957; Chichizolla, 1993; Montaldo, 1993; Dascanio et al 1994; Cagnoni et al 1996; Boffi Lissin et al 1998; Ruiz Selmo, 1998; de Urquiza, 1999; Matteucci et al., 1999; Kalesnik, 2005). En los mismos se menciona la invasión de distintos tipos de ambientes en los cuales se destacan las siete especies exóticas que también invadieron los neoecosistemas de albardón en el Bajo Delta del río Paraná. De este modo será importante analizar algunas características de las especies exóticas que le permiten invadir con éxito este sector del Bajo Delta y en particular los bosques secundarios o neoecosistemas de albardón. A continuación se analizarán algunas de las principales características de las especies invasoras: 20 - Ligustrina (L. sinense Lour., Oleaceae), es un arbolito de bajo porte (3-5 m) originario de China. La misma fue introducida en el Bajo Delta como planta ornamental y la naturalización de la misma ya era mencionada por Burkart en 1957. Probablemente la misma haya sido incorporada por los pobladores locales desde comienzo del siglo XX. Foto. 9. Esta especie es considerada como una especie invasora en distintos tipos de ambientes de Norte América asociado a distintos tipos de bosques inundables y a áreas disturbadas antropicamente (VDCR, 2000). En relación a sus características ecofisiológicas dicha especie es capaz de resistir inundaciones de hasta 100 días de duración manteniendo un porcentaje elevado de supervivencia y tolerar situaciones de alta insolación y de alto niveles de sombreado. (Brown y Pezeshki, 2000). L. sinense es capaz de iniciar varios procesos para compensar la deficiencia de oxígeno característica de los períodos de inundación. Entre las mismas se destacan el incremento de aerénquima en los tejidos que permiten la difusión del oxígeno a las raíces desde las partes aéreas, desarrollo de lenticelas en los tallos y formación de raíces adventicias (Brown y Pezeshki, 2000). Esta última característica permite a las especies sobrevivir a condiciones críticas de inundación (Kozlowski, 1997). En los bosques riparios asociados a las planicies de inundación del sudeste de los Estados Unidos, L. sinense invade los bosques que reciben inundaciones a lo sumo sólo uno o dos meses durante la estación de crecimiento no desarrollándose en bosques que están semipermanente inundados (Mitch y Goselink, 1993). A su vez, esta especie es considerada como una amenaza en los tipos de bosques mencionados ya que sus distintos tipos de adaptaciones le confiere una ventaja distintiva en relación a las demás especies arbóreas nativas. De este modo, puede llegar a interrumpir procesos de competencia y sucesión que se desarrollan en los mismos (Brown y Pezeshki, 2000). En trabajos realizados en el orden local (ribera del Río de la Plata), se encontró que la ligustrina (L. sinense) invade distintos tipos de bosques naturales (Montaldo, 1993; Kalesnik, 2005). A su vez, esta especie conforma gran parte de la dieta de la 21 pava de monte (Penelope obscura), una especie en peligro de extinción en el Bajo Delta (Merler, et al., 2001). En nuestro trabajo se observó que la ligustrina L. sinense invade los neoecosistemas de albardón de las unidades B y C y en trabajos anteriores se plantea que esta especie no invade los neoecosistemas de la unidad A, situada aguas arriba y sometida principalmente a la acción fluvial del río Paraná. A su vez, la ingresión de esta especie invasora en nuevos ambientes está asociado en parte a la dispersión de sus frutos por las aves. En el sector de la ribera del Río de la Plata su incorporación a nuevos ambientes estaría relacionado en parte a la dispersión de sus frutos por tres especies de aves: zorzal colorado (Turdus rufiventris), benteveo (Pitangus sulphuratus) y el zorzal blanco (Turdus amaurochalinus) (Montaldo, 1993). La presencia y abundancia relativa de estas especies de aves a lo largo de toda la región del Bajo Delta y su expresión similar en las tres unidades de la misma (Bó, 1995; Malvárez et al., 1995; Krapovicas, 1996; Gagliardi y Bó, com. per) no podría ser considerada como una variable de consideración en el análisis explicativo de la ausencia o muy baja presencia de L. sinense y de otras especies exóticas dispersadas por aves en la unidad A de la región. - Ligustro (L. lucidum Ait., Oleaceae), es un árbol que alcanza una altura de hasta 10 m, originario de China. Al igual que L. sinense fue introducida en el Bajo Delta como planta ornamental y la naturalización de la misma fue mencionada por Cabrera y Dawson (1944) desde comienzo de siglo XX. Esta especie es una de la principales invasoras que se desarrollan a lo largo de toda la ribera del Río de la Plata. En diversos trabajos ecofisiológicos que se desarrollaron en la región se pudo observar que L. lucidum presenta una elevada supervivencia, rápido crecimiento, gran producción de frutos, aceptación de los mismos por las aves dispersoras locales y plasticidad en relación a los distintos tipos de suelos en que se desarrollan. La mayoría de estas características se expresaron de mayor modo en comparación a algunas especies nativas, a partir de lo cual las especies exóticas fueron consideradas como especies invasoras de alta agresividad y 22 de difícil control (Montaldo, 1993; Dascanio et al., 1994; Filloy et al., 1997; Boffi Lissin et al., 1998; Ruiz Selmo, 1998; Ribichich, 1998; Urquiza, 1999). En nuestro trabajo se observó que el ligustro (L. lucidum) invade los neoecosistemas de albardón de la unidad B y C. A su vez, L. lucidum también es dispersada por las mismas aves que L. sinense, con lo cual esta variable sería de poca consideración en relación a la distribución diferencial del ligustro, ya que tampoco se la encuentra en la unidad A de la región del bajo Delta. - El fresno (Fraxinus pennsylvanica Marsh, Oleoceae) es una especie introducida en la región como forestación experimental y como planta ornamental. (Burkart, 1957; Latinoconsult, 1972). Esta especie es originaria de los bosques riparios del centro y sudeste de los Estados Unidos y está adaptada a los distintos hidroperíodos que condicionan a los distintos tipos de bosques (Mitch y Goselink, 1993; Malanson, 1993). En relación a ello, F. pennsylvanica, se desarrolla en bosques de ambientes permanentemente saturados y distintos autores mencionan que el mismo presenta un mayor crecimiento en condiciones de saturación, desarrollando distintos tipos de adaptaciones fisiológicas en respuesta a la inundación (Dickson et al., 1965; Kozlowski, 1977). F. pennsylvanica presentó un gran desarrollo en los neoecosistemas de la unidad B, lo cual podría estar relacionado a las condiciones de mayor disturbio antrópico y a una mayor influencia fluvial del río Paraná que presenta la unidad. Foto. 8. - Madreselva, (Lonicera japonica Thunb, Caprifoliaceae), es una enredadera leñosa originaria de China y Japón. La misma fue introducida como especie ornamental en el Bajo Delta desde mitad del siglo XIX, ya que Sastre (1940) la menciona en “El Tempe Argentino”. Burkart en 1957 ya la mencionaba como “molesta invasora” naturalizándose en la región. Esta especie también se desarrolla en distintos ambientes de la ribera del Río de la Plata (Cabrera, 1968; Cagnoni et al., 1996; Kalesnik, 2000). La misma invade áreas disturbadas, campos abandonados y bordes de bosques. También invade distintos tipos de comunidades luego de un disturbio tanto de orígen natural (inundaciones, tormentas) como de orígen antrópico (explotación forestal, construcciones de caminos) (IPC NYS, 2000). 23 Además se caracteriza por que sus frutos negros son ampliamente dispersados por las aves y por tener distintos mecanismos de reproducción vegetativa (Parodi, 1988; IPC NYS, 2000). Barrs y Kelly (1996) observaron que además de tener una rápida tasa de crecimiento y tolerar distintos grados de sombreado L. japonica presentó su máxima tasa de crecimiento a altos niveles lumínicos. A partir de ello, esta especie tendría una ventaja competitiva en relación a las especies nativas en ambientes que reciben una alta intensidad lumínica (IPC NYS, 2000). En nuestra área de estudio L. japonica se caracterizó por una mayor grado de invasión en la unidad B, aunque trabajos anteriores la mencionan como una gran invasora en toda la región del Bajo Delta (Kalesnik, 2001). Las especies nativas en los neoecosistemas de albardón del Bajo Delta del Río Paraná. Casi la totalidad de las especies nativas que regeneran en los bosques secundarios (20 spp), pertenecen al Monte Blanco y Seibales originales, comunidades arbóreas citadas por Burkart (1957) para los ambientes de albardón. El resto de las especies nativas (6 spp.) fueron citadas por distintos autores (Hauman, 1923; Cabrera y Dawson, 1944; Cabrera, 1971, entre otros) para la región del Delta del río Paraná y ribera del río de la Plata. Por otro lado, se puede observar que las especies nativas presentaron una distribución diferencial en función de las unidades del Bajo Delta analizadas. Mientras que en la unidad C se observó una mayor cantidad de especies nativas y es llamativo la casi ausencia de especies nativas en la unidad B. Esto último podría estar relacionado a una situación de mayor disturbio antrópico que se observa en esa unidad. Entre las especies arbóreas es importante destacar la presencia a nivel regional de dos especies arbóreas nativas: el canelón (Rapanea spp.) y arrayán (Blepharocalyx tweediei), que a pesar de presentar bajos valores de cobertura y densidad en los censos analizados, presentaron valores de constancia relevantes en las unidades C y B, respectivamente. Entre las especies arbustivas nativas se destacan un grupo de especies que presentan una distribución diferencial en la región: 24 Cestrum parqui, es un arbusto de bajo porte (1-3 m) que presentó una elevada constancia en la unidad C de la región. De este modo esta especie presentaría adaptaciones que le permitirían desarrollarse en ambientes sujetos al régimen de mareas del río de la Plata. Diodia brasiliensis, es un sufrútice de bajo porte (0.50 - 1 m) que se distribuyó en las unidades B y C y es importante mencionar que trabajos anteriores mencionan que esta especie estaría ausente en la unidad A debido a la sensibilidad de la mismas a las condiciones fluviales del río Paraná. (Kalesnik, 2001). El uso antrópico potencial de las especies vegetales de los bosques secundarios del Bajo Delta. Si bien existen escasos trabajos relacionados con esta temática para toda la región del Delta, estudios realizados para la zona del Bajo Delta muestran que de un total de 632 especies autóctonas y naturalizadas citadas para la región, unas 322 (50,9%) poseen algún tipo de uso, al menos potencialmente (Kalesnik y Malvárez, 1996). Los tipos de uso “medicinal” (especies vegetales utilizadas para prevenir, aliviar y curar enfermedades), “comestible” (frutos, semillas y hojas ingeridos crudos o cocidos y especies a partir de las cuales se elaboran dulces, bebidas, condimentos, etc.) y “forrajero” (especies utilizadas como alimento para el ganado) son los más representados en la flora regional (78%, 19% y 14% de las especies citadas, respectivamente). A nivel de comunidades, surge que las más representativas del sector insular (juncales, pajonales, seibales y el monte blanco relictual), poseen un elevado potencial utilitario ya que más de la mitad de las especies que las componen tendrían algún tipo de uso. La selva en galería, “Monte Blanco”, se destaca por poseer la mayor cantidad de especies con potencial utilitario (78 especies, 51,7%). Entre las mismas se pueden encontrar árboles y arbustos como el ingá (Inga uruguensis), el higuerón (Ficus monckii), el chal-chal (Allophilus edulis), el pindó (Syagrus romanzoffiana) y el sauco (Sambucus australis), los que poseen usos tanto medicinal como comestible. 25 También se encuentran numerosas herbáceas como la begonia (Begonia cucullata) con uso medicinal, comestible y ornamental, la siete sangrías y la cola de caballo (Equisetum giganteum) con uso medicinal, entre otras. Cabe recordar que en la actualidad esta comunidad solo se encuentra representada por parches relictuales de escasa superficie. (Kalesnik, 2001). En relación de los neoecosistemas o bosques secundarios analizados en el presente trabajo, no se registran datos en relación a este tema. En ese sentido, del análisis del uso antrópico potencial de las especies vegetales que se desarrollan en este tipo de neoecosistema, se observa que en la unidad B casi la totalidad de las especies presentes (15 especies) presentaron algún tipo de uso, mientras que en la unidad C sólo lo tuvieron la mitad de las mismas (14 especies). Los resultados encontrados coinciden con los observados a nivel regional tal como se lo mencionara en los párrafos precedentes, ya que los tipos de usos Medicinal y Comestible resultaron ser los más representativos del área de estudio. Dentro de las principales especies exóticas se destacaron 8 especies arbóreas por presentar uso ornamental, combustible y comestible (arce, fresno, ligustrina, ligustro, caqui, mora, entre otras). También se destacaron una especie arbustiva y otra enredadera (zarzamora y madre selva) por presentar uso medicinal y comestible, respectivamente. Dentro de las especies nativas se puede mencionar 4 especies arbóreas: arrayán, canelón, laurel criollo y curupí por presentar principalmente el tipo de uso Medicinal y la especie arbustiva, Cestrum parquii, que presenta uso medicinal y es tóxica principalmente para el ganado de las islas. Tabla. 1 y 3. 26 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Gradiente de influencia fluvial - mareal Lugo, Brinson y Brown (1990) plantearon que la “firma energética” (Odum, 1983), entendida como el ingreso de los flujos energéticos a un ecosistema y sus patrones de distribución, permite una buena aproximación para entender la relación entre los factores externos y la estructura y dinámica de los bosques de humedales. En general el flujo hidrológico es la fuente primaria de energía en humedales, debido a que muchos de estos flujos condicionan muchos servicios vitales sobre los cuales la biota del humedal es fuertemente dependiente. Esto sugiere que estudios de bosques de humedales pueden considerar a su firma de energía como un primer paso de suma importancia para entender su respuesta funcional y estructural bajo variaciones ambientales o de manejo. A su vez, estos autores también plantearon una análisis más simple del modelo anterior, al considerar una aproximación multifactorial usando sólo las variables más importantes de la firma energética, generando tres gradientes de variación de las mismas: 1) energía cinética del agua en movimiento; 2) el hidroperíodo (como estacionalidad, duración y altura de la inundación) y 3) la disponibilidad y dinámica de nutrientes. De este modo, identifican tres tipos de humedales que se disponen de modo diferencial en función de las variables anteriormente mencionadas: 1- sistemas de depresiones (basin) alimentadas por precipitaciones que se caracterizan por gran amplitud del hidroperíodo, bajo nivel de nutrientes y baja energía del agua. 2- Sistemas costeros sujetos a mareas (fringe) caracterizados por gran amplitud tanto del hidroperíodo, así como en el nivel de nutrientes y en la energía del agua. Predominio de flujos verticales del agua 3- Sistemas ribereños o fluviales, (riverine) poseen hidroperíodos de menor amplitud, rangos más altos de disponibilidad de nutrientes y un amplio espectro en la energía del agua. Predominio de flujos horizontales del agua. 27 Particularmente en función de los resultados obtenidos en nuestro trabajo, los neoecosistemas de albardón de la unidad C podrían ser considerados dentro de los sistemas “mareales” y los incluidos en la unidad B podrían ser considerados como transicionales entre los anteriores y los sistemas “fluviales” que se encuentran aguas arriba en la unidad A. (Kalesnik, 2001). En los distintos tipos de comunidades presentes en los albardones de ambas unidades (B y C), existe un predominio de flujos horizontales superficiales, bidireccionales, los cuales están relacionados a la acción directa de las crecidas fluviales del Río Paraná y a las mareas eólicas y lunares del Río de la Plata, mediante el ascenso y derrame lateral. En relación al modelo de fluvialidad de Malvárez (1997), se podría plantear que estas dos unidades (B y C) estarían asociadas al sector del modelo en el cual la influencia de las inundaciones fluviales producen aportes complementarios de agua que compensarían los períodos de déficit hídrico en los suelos y una mayor disponibilidad de nutrientes. De este modo, se pueden establecer un mayor número de especies, desarrollar un mayor biovolúmen y una mayor complejidad estructural. En este sentido, la vegetación de los distintos tipos de neoecosistemas de albardón de las unidades B y C se caracterizó por el desarrollo de un gran número de especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y trepadoras, pudiéndose encontrar bosques secundarios pluriestratificados en los neoecosistemas de alto abandono. La composición de estos bosques se caracterizaron por el gran desarrollo de numerosas especies exóticas. Estas últimas, independientemente de las diferentes condiciones necesarias para su germinación, crecimiento y desarrollo en sus ambientes y ecosistemas de orígen (América del Norte, Asia y Europa), se instalan y desarrollan con éxito en neoecosistemas de albardón con baja influencia fluvial y, que a su vez, soportan una influencia alta o media del régimen de mareas del Río de la Plata. Este concepto cobra importancia si consideramos que casi no se menciona la introducción de especies exóticas invasoras en los estudios de comunidades 28 vegetales realizados en los sectores fluviales tanto del Delta Medio y Superior, así como en sectores fluviales aguas arriba en el Paraná Medio (Parodi, 1929; Morello, 1949; Burkart, 1957; Franceschi y Lewis, 1979, 1991; Lewis et al., 1987; Malvárez, 1997) a diferencia de lo observado en los ambientes ribereños bajo influencia casi exclusiva del régimen de mareas del Río de la Plata. En este último sector, denominado ribera del Río de la Plata, se observa la introducción y gran desarrollo de la mayoría de las especies exóticas presentes en los neoecosistemas de albardón de las unidades B y C. (Cabrera y Dawson, 1944; Burkart, 1957; Chichizolla, 1993; Montaldo, 1993; Dascanio et al 1994; Cagnoni et al 1996; Boffi Lissin et al 1998; Ruiz Selmo, 1998; de Urquiza, 1999; Kalesnik, 2000). Los nuevos tipos de bosques (Neoecosistemas) del Bajo Delta del Río Paraná. Los nuevos tipos de bosques secundarios que se desarrollan en las islas del bajo delta del río Paraná presentan un valor de riqueza menor (37 especies) al de los parches de bosque nativo (Monte Blanco) relictuales presentes en él área de estudio. (Vallés, et. al., 2003). A su vez, este número de especies representa aproximadamente un tercio de las especies citadas para los bosques secundarios en toda la región del Bajo Delta, (104 especies). (Kalesnik, 2001). El régimen hidrológico es uno de los principales condicionantes en la respuesta de de las comunidades de los sistemas de humedales (Mitch y Gosselink, 2000). En este sentido, el tipo de bosque secundario que regenera en dos unidades del Bajo Delta del río Paraná que presentan regímenes hidrológicos diferentes responde en parte a la premisa mencionada en el párrafo anterior. A nivel estructural los bosques presentan una respuesta convergente ya que los mismos presentaron tres estratos bien definidos. El estrato más alto estuvo constituido por árboles exóticos y nativos (según la unidad) de más de 12 metros de altura, el estrato medio alcanzó una altura entre 3 y 5 metros, constituido casi en su totalidad por la especie exótica ligustrina y el estrato inferior o sotobosque alcanzó una altura menor al metro y medio. La principal diferencia que se observó entre ambos tipos de bosques estuvo relacionada con la composición específica. 29 Los bosques de la unidad C presentaron una mayor riqueza en todos sus estratos y una mayor representatividad de especies nativas en los mismos. Los bosques de la unidad B presentaron una menor riqueza y una clara dominancia de especies exóticas en cada unos de los estratos. Es notorio resaltar la dominancia de un grupo de especies exóticas, entre las que se destaca la ligustrina, ligustro y fresno, que se comportaron como especies invasoras en ambos tipos de bosques y que son las especies responsables de los valores medios de similitud entre los mismos. A diferencia de ello, las especies arbóreas nativas presentaron una mayor regeneración en los bosques sometidos al régimen mareal del río de la Plata (unidad C). Esto último podría estar relacionado a la acción de varios factores que podrían estar actuando en forma conjunta. Dentro de los factores bióticos se podría mencionar una mayor presencia de parches relictuales de bosque nativo o Monte Blanco en esta unidad (Vallés, et al.). Dentro de los otros factores se podría mencionar la historia diferencial en los usos de las islas de ambas unidades. La unidad B es la que posee una mayor antigüedad en el uso de la tierra y en la cual el reemplazo de los bosques nativos fue total. La misma constituye el “núcleo forestal” en el cual el modelo imperante es el sistema de “endicamiento” que seca y drena las islas de modo casi permanente. (Latinoconsult, 1972; Malvarez, 1997). A su vez, esta unidad presenta un mayor desarrollo económico sostenido en el tiempo. A diferencia de ello, en la unidad C se desarrolló un modelo forestal denominado de “zanja abierta” que mantiene el régimen hidrológico local. Además, esta unidad presentó un importante abandono de las actividades productivas en el tiempo debido a diferentes problemas socioeconómicos locales y regionales. Esto último permitió un mayor tiempo de regeneración de distintas comunidades vegetales. Independientemente del regimen hidrológico, en relación a la posible composición futura de los bosques secundarios, se puede plantear que los mismos seguirán constituyendo un bosque dominado o codominado por especies exóticas, en los cuales las especies nativas persistirán como acompañantes. En algunos sitios se 30 podría mantener la composición de especies actual y en otros se observaría un reemplazo de especies, pero dentro del escenario planteado anteriormente. Esta tendencia también se observó en trabajos que incluyeron el análisis del banco de semillas de estos tipos de bosques. (Vallés, 2005). En los mismos se observa la dominancia de un grupo de especies exóticas en la composición del banco de semillas (ligustrina, madre selva, fresno, entre otras) que también se ven reflejadas en la composición de los distintos estratos de los bosques secundarios. Se puede destacar la importancia en reconocer la existencia de un “nuevo tipo de bosque” que se instaló con éxito a escala regional. Esto cobra mayor importancia si se considera que la mayoría de las especies exóticas presentes en los bosques analizados son consideradas por la población como parte del elenco florístico silvestre del entorno. De este modo, estos “neoecosistemas” pueden considerarse como parte de un nuevo tipo de ecosistema adaptado a las condiciones hidrológicas locales, de importancia ecológica y biogeográfica, que desplazó con éxito a la regeneración del Monte Blanco original en los albardones de las islas del Bajo Delta. El manejo de un nuevo tipo de bosque o neoecosistema El principal problema que habría que sortear es el de reconocer la existencia de un nuevo tipo de bosque y no tratar esta problemática como un caso asociado a la invasión de especies exóticas. Como mencionamos anteriormente, diferentes actores sociales o bien desconocen la existencia del mismo o siguen citando la presencia del bosque nativo o “Monte Blanco” desconociendo que el mismo ya ha desaparecido casi en su totalidad a nivel regional. (Kalesnik y Kandel, 2004). Estos nuevos bosques, tendrían que ser valorados en el sentido de algunas de las funciones ecológicas que desarrollan. Como ejemplo de las mismas podemos mencionar: refugio de fauna nativa que presenta problemas de conservación a escala local y regional (Merler et al, 2001; Malzof et al, 2005), incorporación de diversidad al sistema, protección de costas, entre otros tipos de funciones. También será de importancia la implementación de proyectos de investigación orientados al estudio de la posible utilización de estos nuevos tipos de bosques. 31 En el presente trabajo se plantea que 29 especies vegetales presentaron algún tipo de uso antrópico potencial, destacándose el uso medicinal, comestible, tecnológico, entre otros. Será de importancia que futuras investigaciones puedan profundizar esta temática y también que permitan el desarrollo de nuevas alternativas productivas. En relación a ello se plantea un modelo como una “propuesta de manejo integral” de los bosques secundarios de la Reserva de Biosfera “Delta del Paraná”. La idea central del mismo se basa en el aprovechamiento integral de los recursos que proveen los mismos. En este sentido es importante señalar que si bien las plantaciones de salicáceas pueden ser cortadas a los 8-10 años de edad, una importante proporción de las mismas son abandonadas por problemas socioeconómicos. Tanto una plantación de salicáceas de 8-10 años, así como una plantación de mayor de antigüedad fueron consideradas en este trabajo como bosques secundarios. Este modelo plantea la extracción de las especies arbóreas nativas y exóticas antes del período de corte de la plantación, para ser utilizadas en distintos fines por los actores sociales en función de la zonificación y funciones de la Reserva de Biosfera “Delta de Paraná”. De este modo se plantean 3 destinos posibles: DESTINO 1. MUNICIPAL Los ejemplares obtenidos de especies exóticas y nativas (exóticas: fresno, arce, ligustro, ligustrina, etc y nativas: canelón, anacahuita, laurel, mataojo, etc) serán utilizados en distintos objetivos municipales: arbolado público, creación de áreas verdes y proyectos de educación ambiental. DESTINO 2. ALTERNATIVA PRODUCTIVA Los ejemplares obtenidos de especies exóticas y nativas mencionadas en el ítem anterior serán utilizados por los productores locales como una alternativa productiva. Las especies obtenidas en el vivero serán comercializadas en el circuito comercial local y nacional como especies ornamentales. DESTINO 3. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEl BOSQUE NATIVO “Monte Blanco”. 32 Los ejemplares obtenidos de especies arbóreas nativas (Monte Blanco) serán utilizadas para restaurar los parches relictuales que quedan de bosque nativo en las zonas de transición, buffer y núcleo de la reserva MAB-UNESCO: Delta del Paraná. Por último, la posible realización del presente modelo contribuirá a profundizar dos de las tres funciones de las Reservas de la Biosfera (MAB-UNESCO). Por un lado, contribuirá a la “conservación” de los neoecosistemas y restauración de los parches relictuales de bosques nativos y por otro lado contribuirá a fomentar un “desarrollo” económico sustentable, desde el punto de vista sociocultural y ecológico. Reserva de biosfera DELTA DEL PARANÁ. MAB - UNESCO Propuesta de manejo integral DESTINO 1. MUNICIPAL Los ejemplares obtenidos de especies exóticas y nativas (exóticas: fresno, arce, ligustro, ligustrina, etc y nativas: canelón, anacahuita, laurel, mataojo, etc) serán utilizados en distintos objetivos municipales: arbolado público, creación de áreas verdes y proyectos de educación ambiental. FORESTACIONES COMERCIALES de sauce (Salix spp.) y alamo (Populus spp.) Las mismas se sitúan en la zona de transición y buffer de la reserva de Biosfera “Delta del Paraná” EXTRACCION Se extraen renovales e individuos juveniles de especies arbóreas nativas de Monte Blanco y especies arbóreas exóticas que crecen espontáneamente en el sotobosque de la plantación comercial de sauce y álamo. Esta extracción se realiza durante los primeros 8 – 10 años de vida de la plantación comercial, antes del período de corte de la madera. VIVERO DE TRANSPLANTE Y DE CRECIMIENTO Los ejemplares extraídos se transplantan a un vivero de crecimiento. En el mismo se realizan las tareas necesarias para garantizar el cuidado de los individuos hasta que hayan llegado al tamaño necesario para destinarlos a los fines que se detallan a continuación. Autor: Dr. Fabio Kalesnik. Grupo de Estudios en Ecologia de Humedales. Dpto. Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires DESTINO 2. ALTERNATIVA PRODUCTIVA Los ejemplares obtenidos de especies exóticas y nativas mencionadas en el ítem anterior serán utilizados por los productores locales como una alternativa productiva. Las especies obtenidas en el vivero serán comercializadas en el circuito comercial local y nacional como especies ornamentales DESTINO 3. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BOSQUE NATIVO Los ejemplares obtenidos de especies arbóreas nativas (Monte Blanco) serán utilizadas para restaurar los parches relictuales que quedan de bosque nativo en las zonas de transición, buffer y núcleo de la reserva MAB-UNESCO: Delta del Paraná. 33 BIBLIOGRAFÍA Barkman, J. (1988). New systems of plants growth forms and phenological plant types. En Plant form and vegetation structure . M.A.J. Werger, P.J.M. van der Aart, H.J. During & J.T.A. Verhoeven (ed.). SPB Academic Publishing bv, The Hague. Bó, R.F y R. Quintana. 1999. Actividades humanas y biodiversidad en humedales: el caso del Bajo Delta del Río Paraná. En: J. Morello, O. Solbrig y S. Matteucci (Eds.) Estilos de desarrollo y conservación de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. EUDEBA, Buenos Aires. Bó, R.F. (1995). Diagnóstico de Fauna Sivestre en el área de influencia de la Hidrovía. Ecorregión Delta del Paraná. Informe Final. Evaluación del impacto ambiental del mejoramiento de la Hidrovía Paragua-Paraná. UNOPS/PNUD/BID/CIH, Buenos Aires, 95pp. Boffi-Lissin, L., Simonetti, G., Filloy, J. y De Urquiza, M. (1998). The role of birds in the establishment of an alien tree. 83 rd Ecological Society of America Annual Meeting. Baltimore. USA. Bonetto, A. 1986. The Paraná River system. pp. 541-554. En: Davies, B.R and Walker, K.F (eds.) The ecology of river systems Dr. Junk Publ. Dordrecht. Braun Blanquet, J. 1979. Fitosociología: Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. España.820 pp. Brown, C y Pezeshki, R. (2000). A study on waterloggings as a potencial tool to control Ligustrum sinense populations in western Tennessee. Wetlands. 20 (3), pp 429-437. Burkart, A. (1957). Ojeada sinóptica sobre la vegetación del Delta del Río Paraná. Darwiniana, 11: 457-561. Cabrera, A. L. (ed.). (1963-1968). Flora de la Provincia de Buenos Aires. INTA. Colección Científica. Tomo 4, Parte 1, 623 pp., Parte 2, 624 pp., Parte 3, 672 pp., Parte 4, 418 pp., Parte 5, 606 pp., Parte 6, 554 pp. 34 Cabrera, A.L. & Dawson, G. (1944). La Selva Marginal de Punta Lara, en la Rivera Argentina del Río de La Plata. Revista del Museo de La Plata (nueva serie), Sección Botánica, tomo V, pp.267-382. Cagnoni, M., FAGGI, A. & RIBICHICH, A. (1996). La vegetación de la Reserva “El Destino”. Parodiana. 9(1-2): 25-44. Chichizolla, S. (1993). Las Comunidades vegetales de la Reserva Natural Estricta Otamendi y sus relaciones con el ambiente. Parodiana. 8(2). 227-263. Dascanio, L.M., Barrera, M & Frangi, J. (1994). Biomass structure and dry matter dynamic of subtropical alluvial and exotic Ligustrum forest at the Río de la Plata, Argentina. Vegetatio. 115: 61-76. De Urquiza, M. (1999). Análisis comparativo del crecimiento de una especie leñosa nativa y otra exótica de los talares de Magdalena. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, Argentina, 49 pp. Dickson, R.; Hosner, J. y Hosley, N. (1965). The effects of four water regimes upon the growth of four bottomland tree species. Forest Science, 11: 299-305. DNCP. 1983. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.. Anuario Hidrográfico (1976-80). Secretaría de Intereses Marítimos. Ministerio de Economía. Buenos Aires. Argentina. Filloy, J; M de Urquiza; F, Ruiz Selmo; L. Boffi Lissin y R. Sarandón. (1997). Estudio comparativo dela producción de frutos en dos leñosas de los talares de Magdalena. XVIII Reunión Argentina de Ecología (ASAE). Buenos Aires, Argentina. Hauman, L. (1923). La vegetación de la Isla Martín García. Physis 6:55. IPC NYS. (2000). Top 20 Invasive Plants in NYS. Invasive Plant Council of New York State. New York Sate Museum. Iriondo, M. & Scotta, E. 1979. The Evolution of the Paraná River Delta. Proceedings of the 1978 International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary. Sao Paulo, Brasil. pp 405-418. 35 Jiménez Osornio, J.J. y A. Gómez Pompa. 1990. Human role in shaping of the flora in a wetland community: The Chinampa. En: The people’s role in wetland management (M. Marchand & H.A. Udo de Haes, eds.): 369-376. Centre of Environmental Science, Leiden, The Netherlands. Jones, R; R. Sharitz; P. Dixon; D. Segal y R. Schneider. (1993). Woody plant regeneration in four floodplain forest. Ecological Monographs. 64 (3), 345366. Kalesnik, F., Cagnoni. M. Bertolini, P, Quintana, R, y Madanes N. y Malvarez, A. I. 2005- “Las comunidades vegetales del “Refugio Educativo Provincial Ribera Norte”. Análisis del grado de invasión de especies exóticas. INSUGEO. CONICET - Universidad de Tucumán. Con referato. ISSN 1514-4275. Miscelánea, 14: 139-150. Kalesnik, F y Kandel C. 2004- “Reserva de Biosfera Delta del Paraná. Formación en educación para el ambiente y el desarrollo”. Editado por UNESCO y Municipalidad de San Fernando. 255 pp. Kalesnik, F y Malvárez, A. I. 2004- Las especies invasoras exóticas en los sistemas de Humedales. El caso del Delta Inferior del Río Paraná. INSUGEO. CONICET - Universidad de Tucumán. Miscelánea, 12: 5-12. ISSN 15144836. Con referato. Kalesnik, F. & Malvárez, A. 1996. “Relación entre especies leñosas exóticas y la heterogeneidad ambiental a nivel regional en el Bajo Delta del Río Paraná”. (inédito). Buenos Aires. Argentina. Kalesnik, F. 2001. Relación entre la heterogenidad ambiental y los neoecosistemas de albardón (bosques secundarios) en las islas del Bajo Delta del Río Paraná. Tendencias de regeneración y composición futura. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 250 pp. Kandus, P. 1997. Análisis de patrones de vegetación a escala regional en el Bajo Delta Bonaerense del Río Paraná (Argentina). Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Kent, M. y P. Coker. (1992). Vegetation Description and Analysis. A practical Approach. Belhaven Press. London. 363 p. 36 Knight, D.H. (1975). A Phytociological Analysis of Species-Rich Tropical Forest on Barro Colorado Island, Panama. Ecological Monographs, vol 45, n°3, pp. 259-284. Kozlowski, T. T. (1997). Responses of woody plants to flooding and salinity. Tree Physiology Monographs. 1: 1-29. Krapovicas, S.F. (1996). Comunidades de aves en el Delta del Paraná: parámetros ecológicos comparativos entre poblaciones palustres y forestaciones comerciales. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 47 pp. Latinoconsult. S. A. 1972. Estudio integral para el desarrollo del Delta del Paraná bonaerense. Buenos Aires, Argentina.Ministerio de Economía. Direc.de proyecto. Tomo III. Lugo, A.E.; M. Brinson y S. Brown. (1990). Synthesis and search for paradigms in wetland ecology. En: Lugo, A.E.; Brinson,M. y S. Brown (eds.). Forested Wetlands. Ecosystems of the World 15: 447-460. Elsevier, Amsterdam. Malanson, G. (1993). “Riparian landscapes”. Cambridge studies in ecology. Eds. Birks, H. and Wiens, J. Cambridge University Press. Malvárez, A.I, R.F.Bó, L.Borgo, M.Cagnoni, F.Kalesnik, P. Kandus, J.Merler y R.Quintana, 1995. Diagnóstico de vegetación y fauna silvestre en el área de influencia de la Hidrovía de la Región del Delta del Río Paraná. Informe de Avance. Evaluación del impacto ambiental del mejoramiento de la Hidrovía Paraguay - Paraná. UNOPS/PNUD/BID/CIH., 268 pp. Malzof , S. L., Rubén D. Quintana, María V. Villar, Pablo L. Saccone y Vanesa Salomone. 2005-“Dieta estacional de Penelope obscura (Pava de Monte Común) en una forestación del Bajo Delta del Río Paraná (BDRP)” XI Reunión Argentina de Ornitología Cap.Fed. Buenos Aires. Museo Bernardino Rivadavia. Abstract: Pag:123 Matteucci, S; J. Morello; A. Rodriguez; G. Buzai y Baxendale, C. (1999). El crecimiento de la metrópoli y los cambios de biodiversidad: el caso de 37 Buenos Aires. En: Biodiversidad y uso dela tierra. Conceptos y ejemplos de Latinoamérica, 580 pp. EUDEBA. Argentina Merler , J.A., M. A. Diuk-Wasser, M.A. & R. D. Quintana. 2001. Winter diet of Dusky-legged Guan (Penelope obscura) at the Lower Delta of the Paraná River Region. Studies on neotropical fauna and environment, 36 (1): 33-38. Mitch, W. & Gosselink, J. 2000. Wetlands. Van Nostrand, New York, 722p. Montaldo, N., (1993). Dispersión por aves y éxito reproductivo de dos especies de Ligustrum en un relicto de la selva subtropical en Argentina. Revista Chilena de Historia Natural. 66: 75-85. Morello, J; Buzai, G; Baxendale, C; Matteucci, S; Rodriguez, A; Godagnone, R y Casas, R. 2000. “Urbanización y consumo de tierra fértil”. Ciencia Hoy. Vol.10, Nro. 55. Mueller-Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and methods of vegetation ecology. J.Wiley, eds. N.Y.547. Mujica, F. 1979. Estudio ecológico y socioeconómico del Delta Entrerriano. Parte I. Ecología. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Pananá. Neiff, J.J.; Iriondo, M.H. y R. Carignan. (1994). Large Tropical South American Wetlands: An Overview. Proceedings of the International Workshop on The Ecology and Management of Aquatic- Terrestrial Ecotones : 156- 165. MAB-UNESCO-IHP-Center for Streamside Studies. Seattle. Neiff, J. J; H. J. Reboratti; M. C. Gorlero y M. Basualdo. (1985). Impacto de las crecientes extraordinarias sobre los bosques fluviales del Bajo Paraguay. Boletín de la comisión especial del Río Bermejo. N: 4. 17 pp. Odum, H. T. (1983). Systems Ecology. John Wiley and Sons, New York, N. Y. 644 pp. Parker, G y S. Marcolini. 1992. Geomorfología del Delta del Paraná y su extensión hacia el Río de la Plata. Revista de la Asociación Geológica Argentina 47(2): 243-249. Parodi, L. (1988). Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardineria. ACME. Buenos Aires. Tomo I, 1161 pp. 38 Ribichich, A y Protomastro, J. (1998). Woody vegetation structure of xeric forest stands under different edaphic site conditions and disturbance histories in the Biosphere Reserve “Parque Costero del Sur”, Argentina. Plant Ecology, 139: 189-201. Ruiz Selmo, F. (1998). Estudio ecofisiológico de Gleditsia triacanthos; comparación entre una especie leñosa invasora y una nativa en los talares de Magdalena. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sastre, M. (1940). El Tempe Argentino. Orientación Cultural Editores, S.A. Buenos Aires. Saxena, A.K. & Singh, J.S. (1984). Tree population structure of certain Himalayan forest associations and implications concerning their future composition. Vegetatio, 58, 61-69. Teskey, R y Hinckley, T. (1977). Impact of water level changes in woody riparian and wetland communities. Vol. 1. Plant and soil responses to flooding. FWS/OBS-77/58. U.S. Fish and Wildlife Service, Department of the Interior, Washington, D.C. Vallés, L; Kalesnik, F. y Malvarez, A. I. 2005- “Un nuevo tipo de bosque en el Bajo Delta del Paraná”. Caso de estudio: Los bosques secundarios en el área núcleo de la “Reserva de Biosfera MAB-UNESCO Delta del Paraná”. En “Manejo y conservación de los humedales del litoral Argentino”. Fundación Proteger, Paraná, Entre Ríos y Wetlands International. En prensa. VDCR. (2000). Virginia Department of Conservation and Recreation. Division of Natural Heritage. EEUU. Wallace, P; D. Kent y Rich, D. (1996). Responses of Wetland tree species to hydrology and soils. Restoration Ecology. 4 (1): 33-41. 39 FIGURAS Unidad C Tendencia en la composición futura de los bosques secundarios del predio en el arroyo El Diablo. DENSIDAD RELATIVA ESTRUCTURA DE EDADES 150 canelón ligustrina ligustro 100 50 0 Renovales Juveniles Adultos Figura 5. Censos 1 y 2. Estructura de clases de edades de especies arbóreas de las forestaciones de albardón DENSIDAD RELATIVA ESTRUCTURA DE EDADES 120 100 80 60 40 20 0 canelón curupí ligustrina ligustro Renovales Juveniles Adultos Figura 6. Censos 3 y 4. Estructura de clases de edades de especies arbóreas de las forestaciones de albardón 40 DENSIDAD RELATIVA ESTRUCTURA DE EDADES 80 arrayán canelón ligustrina ligustro laurel criollo 60 40 20 0 Renovales Juveniles Adultos Figura 7. Censos 5 y 6. Estructura de clases de edades de especies arbóreas de las forestaciones de albardón DENSIDAD RELATIVA ESTRUCTURA DE EDADES 120 100 80 canelón ligustrina ligustro 60 40 20 0 Renovales Juveniles Adultos Figura 8. Censos 7 y 8. Estructura de clases de edades de especies arbóreas de las forestaciones de albardón 41 DENSIDAD RELATIVA ESTRUCTURA DE EDADES 60 50 canelón ligustrina ligustro laurel criollo 40 30 20 10 0 Renovales Juveniles Adultos Figura 9. Censo 9. Estructura de clases de edades de especies arbóreas de las forestaciones de albardón Unidad B Tendencia en la composición futura de los bosques secundarios del predio en el río Capitancito. Estructura de Edades 120 Ligustrum sinense Densidad relativa 100 Fraxinus spp. 80 Morus alba 60 40 25 re novale s de Fraxinus spp. y de Morus alba 20 0 Renovales Juveniles Adultos Figura.10. Censo 1. Estructura de clases de edades de las especies arbóreas de las forestaciones de albardón 42 Estructura de Edades Ligustrum sinense 100 Fraxinus spp. Densidad relativa 90 Ligustrum lucidum 80 70 60 50 40 6.25 renovales de L. lucidum, B. Tweediei y A. negundo Acer negundo 30 20 10 0 Renovales Juveniles Adultos Figura.11. Censos 2, 3, 4 y 5. Estructura de clases de edades de especies arbóreas de las forestaciones de albardón. Estructura de Edades 120 Ligustrum sinense Fraxinus spp. 100 Densidad relativa Ligustrum lucidum 80 60 40 20 0 Renovales Juveniles Adultos Figura.12.Censos 7 a 10. Estructura de clases de edades de las especies arbóreas de las forestaciones de albardón. 43 Estructura de Edades Ligustrum sinense 120 Fraxinus spp. Densidad Relativa 100 80 60 40 20 0 Renovales Juveniles Adultos Figura.13.Censo 6. Estructura de clases de edades de las especies arbóreas de las forestaciones de albardón. 44 FOTOS 45 46 47 48 49