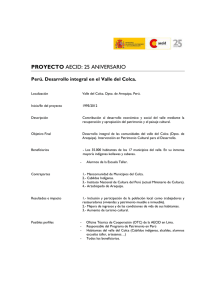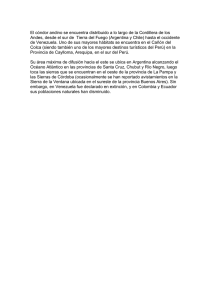el valle del colca
Anuncio

EL VALLE DEL COLCA: UN PAISAJE CULTURAL DINÁMICO EN EL SUR DEL PERÚ ELÍAS MUJICA BARREDA 1 PABLO DE LA VERA CRUZ 2 EL VALLE DEL COLCA El valle del río Colca se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, en el departamento de Arequipa, en el sur del Perú. El río Colca nace a los 4400 msnm y recorre unos 450 kilómetros, a lo largo de los cuales cambia de nombre convirtiéndose en río Majes y luego en el río Camaná, poco antes de desaguar en el Océano Pacífico. El Colca propiamente dicho, o valle alto, corresponde a la porción superior del valle y va desde sus orígenes en las cercanías del poblado de Tisco y el río tributario de la Pulpera, en la frontera de Arequipa con el departamento de Puno, hasta las cercanías de Huambo a 1800 msnm donde se inicia el desierto costeño. Sin embargo, la sección más densamente poblada llega sólo hasta Cabanaconde, a 3287 msnm. Con una extensión aproximada de 100 km de largo y unos 40 km de ancho, esta sección del valle del Colca incluye un amplio espacio cortado por el río, que baja de los glaciares y nevados perpetuos que superan los 6000 msnm, atravesando las punas altas por encima de los 4000 m donde sólo se puede criar camélidos sudamericanos. Luego recorre el fondo del valle alto, donde la agricultura es la actividad fundamental, aunque para ello sea necesario racionar estrictamente el riego, luchar contra el clima frío y vencer la pendiente con la construcción de aterrazamientos agrícolas o "andenes". El paisaje del Colca, visto del oriente al poniente, puede dividirse en cuatro componentes: la montaña, la puna, el valle y el desierto. Veamos resumidamente las características de cada una de ellas. 1 2 Coordinador Adjunto, Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), e investigador del Instituto Andino de Estudios Arqueológicos (INDEA). Correo electrónico: [email protected]. Arqueólogo del Instituto Nacional de Cultura, Arequipa, y del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa La Montaña Desde cualquier ubicación en el valle se nota la presencia de las montañas nevadas, como si vigilaran la vida cotidiana de la gente del Colca. Y es así como ellos las consideran y dicen que son su origen pues de ellas nacieron y salieron (Ulloa Mogollón 1965 [1585]). Cada pueblo del valle tiene su Apu o montaña tutelar propia y a la que veneran. Ella les provee el agua que es traída por canales desde los deshielos de sus glaciares y cuando es tiempo de limpiarlos, se hacen frente a ella rigurosos rituales para agradecerles o pedirles les bendiga con más agua (Valderrama y Escalante 1986). Son también los Tata Mallku o "padre cerro" donde habitan los antepasados. A ellos se les ofrecían durante la época Inca inclusive cuerpos humanos como el que fue encontrado en el nevado Ampato. La zona montañosa está presente a ambas márgenes del valle. Hacia la margen derecha está la cordillera del Chila, donde destacan los nevados Bomboya, Sepregina, Mismi y Quehuisha. En la margen izquierda están los nevados Ampato, Hualca Hualca, Sabancaya y Huancante. Todos ellos bordean o superan los 6000 msnm. A un manantial del nevado Mismi se le atribuye ser el origen del río Amazonas, el volcán Sabancaya se encuentra en actividad fumarólica mientras que en el Ampato se excavó la momia congelada mejor conservada de los Andes. La puna Extensas colinas y llanuras bajan del pie de las montañas hasta el borde mismo del valle. Es un paisaje seco en el invierno típico de la puna árida. Región caracterizada por la ausencia casi total de bosques, la abundancia de gramíneas o pajonales. Su clima se caracteriza por ser frío, con heladas casi continuas y una gran variación de la temperatura, que puede llegar a ser hasta de 40º C entre el día y la noche. Las precipitaciones son muy variables, siendo menores en la parte occidental y mayores en la oriental. Los vientos, fuertes y casi continuos, son uno de los factores que determinan la sequedad y bajas temperaturas ambientales. La vegetación predominante está constituida por pajonales, escasos bosques de queñoa, quishuar, colle y rodales de titanka o puya. En la puna oriental la precipitación es mayor y por lo tanto más abundante la vegetación. La actividad más importante de sus pobladores es la ganadería de camélidos, tanto de las llamas como de las alpacas, que se crían en rebaños que se guardan en corrales redondos de piedra vigilados desde humeantes casitas de piedra y paja donde viven los "llameros" o pastores de llamas. Esta área es la que provee de agua a todo el valle. Esta región posee una fauna muy característica y propia. Las aves abundan mayormente en los ambientes acuáticos. En diciembre el canto estridente del onomatopéyico "Leque leque" (vanellus resplendens) siempre anuncia la llegada de las lluvias, que reverdecen los pajonales y tolares y llenan las lagunas de agua. Decenas de especies de aves llegan a compartir estos escenarios con las guallatas (Chloephaga melanoptera), dueñas del lugar. Las más notables son las Parihuanas (Phoenicoparrus andinus), cuyos rojos plumajes se reflejan en los espejos de agua. Entre los mamíferos destacan el zorro andino o atoj, el zorrino o anas, dos especies de gatos silvestres u osjos, la vicuña, la taruca, la vizcacha, el cuy silvestre, entre los principales. 150 Paisajes Culturales en los Andes Fig. 1. El valle del Colca, visto aproximadamente hacia el Este, con las montañas nevadas en las alturas, la puna que lo delimitan, y la quebrada o valle cuyas laderas fueron “labradas” en andenes. El valle o quebrada Es la zona más densamente poblada y la que le da el carácter al valle del Colca. Destaca su profundidad que, como una herida, ha cortado los Andes. Su superficie inclinada es la constante de este paisaje, y la construcción masiva de andenes es lo que destaca y habla del coraje de sus habitantes. Tiene un clima seco y riguroso, lo que es el mayor obstáculo para lograr cosechas predecibles y estables. Mientras que las granizadas y las heladas se presentan cada año y, por lo tanto, son peligros previstos, el momento y la fuerza de las sequías son impredecibles. En gran medida, las configuraciones agrícolas, los cultivos y las técnicas de manejo de los agricultores del valle del Colca son adaptaciones a la aridez y a la imposibilidad de prever los cambios climáticos (Treacy 1994: 53). La parte central del valle, en la zona agrícola que va desde los 3000 hasta los 3800 msnm, corresponde al tipo de estepa montana semiárida del sistema de Holdridge (ONERN 1973). Sin embargo, debido a la variabilidad del régimen anual de lluvias, el clima del valle oscila entre las condiciones de semiárido y subhúmedo. Por lo general las lluvias se dan entre enero y marzo, siendo junio y julio los meses más secos. Las temperaturas son más predecibles que las lluvias. El mes más cálido es noviembre, con una media de 11,4 ºC, mientras que el más frío es julio con una media de 7,7 ºC. En su parte inferior se encuentra el Cañón del Colca, cuyo personaje más notable es el cóndor (vultur gryphus), amo de las alturas y el ave voladora de mayor tamaño en los Andes. 151 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa El desierto Se encuentra al final del valle del Colca, hacia la costa. La aridez se hace más hostil y evidente. El pueblo de Huambo, a los 1800 msnm, es el inicio del desierto y cada vez que se baja en altitud el suelo es más polvoriento. Sin embargo, exóticas especies se han adaptado a tales condiciones. La reina de todas es la achucpalla o (puya de Raymondi), que con su inflorescencia atrae a todo el cosmos de insectos. No se quedan atrás los venados de cola blanca (Odocoileus virginianus) y especialmente los huanacos (Lama guanicoe), especie en peligro de desaparecer. EL VALLE DEL COLCA PREHISPÁNICO Los primeros pobladores recolectores y cazadores de guanacos Unos 10000 años AC, en el valle del Colca había más o menos las mismas condiciones geográficas que hoy, las mismas plantas y los mismos animales; y hasta el escenario era el mismo. Tal vez la única diferencia es que en aquella época era ligeramente más húmedo. Este fue el escenario al que llegaron los primeros pobladores. Durante este periodo toda la cordillera y puna que rodean el valle del Colca, así como el valle mismo, fueron ocupados por cazadores y recolectores que no conocían todavía la cerámica, y que poseían como parte esencial de sus instrumentos las puntas de flecha fabricadas con piedras diversas. En todo este espacio existen muchos sitios que fueron ocupados por estos cazadores, ya sea como campamentos o como lugares de vivienda permanente. Algunos de ellos son Umajala, Mollepunco y Pata Pata. La cueva de Sumbay en la ruta actual al Colca desde la ciudad de Arequipa, es un buen ejemplo para ilustrar la vida durante este periodo, ya que ha sido de las más estudiadas gracias al arqueólogo Máximo Neira Avendaño (1966, 1990). Ubicada en plena puna, en las cercanías del río Sumbay, la cueva fue habitada aproximadamente entre los años 5800 y 3000 AC (Neira 1990). Los cazadores representaron en sus paredes casi todos los recursos de caza que aprovechaban; existen dibujos de camélidos pintados en ocres blancos y amarillos en actitud de huir; también se ven pumas y zorros. También están representados animales que ahora ya se han extinguido en la zona, como el suri, una especie de ñandú que fue utilizado como alimento en este periodo. Los instrumentos utilizados para la caza se pueden ordenar en dos grupos básicos: el primero esta formado por puntas de flecha fabricadas en piedra de retinita, una roca volcánica negra en la que tallaban con facilidad estas puntas. La forma más común era la pentagonal, que tenía un fuste bastante ancho para poder atarlo en el mango. Otra forma común era la foliácea, tallada también en este material. Este primer grupo es el de mayor antigüedad, superior a los 5000 años, pudiendo llegar hasta los 8000. El segundo gran grupo está representado por las puntas trabajadas en obsidiana, que es un vidrio natural de origen volcánico. Las puntas talladas en este material tienen otras formas, que 152 Paisajes Culturales en los Andes principalmente son triangulares de base escotada, y cuyo tamaño en algunos casos llega a ser de unos milímetros de ancho. Este segundo grupo fue excavado en los niveles superiores del depósito de la cueva, y su antigüedad no va mas allá de los 3000 años. Junto a las puntas se han encontrado una serie de otros instrumentos líticos que cumplían diferentes funciones. Hay cuchillos en forma de disco para cortar la carne, raederas o raspadores trabajados en huesos para limpiar las pieles y tejidos duros, también hay buriles para coser. Con estas herramientas los cazadores precerámicos de la cueva de Sumbay y de todos los demás sitios precerámicos del Colca se abastecieron de comida, lo que les aseguró la subsistencia y desarrollo hasta los siguientes periodos en que llegaron a domesticar plantas y animales. La formación ganadera y agrícola A partir de los 3000 años AC, en los Andes Centro-Sur se inició un proceso que transformó la vida del hombre y el paisaje: un proceso equivalente a los que en Europa y Asia se llama la "revolución Neolítica". Los antiguos recolectores y cazadores de guanacos desarrollaron sus técnicas extractivas y mejoraron sus instrumentos, lo que les permitió cambiar de una economía extractiva a una economía productiva. Los hombres se convirtieron así de cazadores en ganaderos y de recolectores en agricultores. Pero mantuvieron paralelamente las antiguas prácticas. En un valle como el Colca, donde la aridez es la característica climática, la agricultura con riego se convirtió en el principal factor de transformación de la sociedad. Este proceso está muy poco estudiado en esta parte de los Andes, pero se asume que tuvo los mismos efectos que en otras áreas. En el valle del Colca la mayor parte de los sitios arqueológicos muestran evidencias de su existencia, aunque han desaparecido porque la construcción de sitios arqueológicos más tardíos, pero sobre todo de los andenes, los ha destruido. Las sociedades del periodo Formativo La domesticación de los animales y el inicio de la agricultura en los Andes generó grandes transformaciones. Los cambios más importantes se dieron en el ámbito productivo y en el de la estructura social. La disponibilidad de mayores recursos y excedentes productivos de ganado y alimentos ocasionó un gran desarrollo en la economía. Las pequeñas bandas familiares de cazadores fueron creciendo hasta transformarse en tribus. Empezaron a aparecer aldeas y pueblos cada vez más grandes, en la medida en que mejoraban los instrumentos de producción. Estas aldeas también lograron transformaciones en su interior, especialmente porque la estructura productiva y social iba cambiando progresivamente. 153 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa Este periodo del valle del Colca es poco conocido. Las evidencias para analizarlo son escasas. La mayor parte de las aldeas de este periodo han sido destruidas por el avance y el mejoramiento de las áreas agrícolas del valle, con cuyas obras han desaparecido casi todas las aldeas y restos del Formativo. Muy poco podemos decir de este importante proceso, ya que las evidencias materiales son muy escasas, por las razones ya aducidas. En el sitio del Ichircate, a un costado del pueblo actual de Cabanaconde, hemos encontrado una cerámica incisa que corresponde a este periodo, pero las construcciones posteriores del periodo Chuquibamba e Inca han cubierto el área, dificultando la búsqueda de más restos. La sociedad local y el imperio Wari Los avances alcanzados por las sociedades formativas lograron que en gran parte del valle del Colca se diera el paso hacia la actividad agrícola intensiva. Este proceso, al parecer, comenzó por el año 200 DC y concluyó trágicamente con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Las primeras chacras agrícolas se construyeron en las laderas superiores del valle, aprovechando las fuentes de agua naturales procedentes de los glaciares que lo rodean. Más adelante se fueron ampliando a las partes inferiores y más cálidas de las laderas. Los andenes más recientes son los que se construyeron durante la época Inca, en las cercanías del río en la parte más baja. Estas observaciones son el producto de las excavaciones y observaciones que se hicieron en el año 1983 en Chijra y Yurac Ccacca, dos localidades en las cercanías del pueblo de Coporaque (Denevan 1986, 1988; Malpass y De La Vera 1988: 204-233; 1990: 41-57; Treacy 1994). Allí se efectuó la excavación y estudio en varios andenes a lo largo de un segmento de la ladera del valle. Los resultados demostraron que los andenes más antiguos fueron los que se ubican a mayor altura, a 3800 msnm, y los más recientes los que se ubican a la altura más baja, cerca del mismo lecho del río, a 3350 msnm. Es decir, que mientras los andenes de mayor altitud tendrían una antigüedad de 510 ± 80 DC (Malpass y De La Vera 1990: 54), los más recientes habrían sido construidos alrededor del año 1340 ± 60 DC (Treacy 1994: 100). Todo esto demuestra la importancia que tuvo, a lo largo de los 1000 años que duró este proceso, la ampliación de la frontera agrícola en la generación de un desarrollo socio-cultural en el valle del Colca, y viceversa, y que ha quedado plasmado en una infraestructura que ha transformado un paisaje natural en uno cultural. La exitosa agricultura de andenes provocó el fortalecimiento de una sociedad local exitosa, y a su vez esta sociedad creciente favoreció el desarrollo agrícola que la sustentaba. Este largo proceso, sin embargo, no fue continuo y parejo, pues así como hubo factores internos o locales que lo favorecieron, también existió el dinamismo y exigencia impuestos desde fuera por sociedades de corte imperial, como fueron los Wari en el siglo VI y los Incas en el siglo XIV. 154 Paisajes Culturales en los Andes Fig. 2. Los andenes del Colca, mosaico de escalinatas gigantescas trazadas de acuerdo a la topografía del lugar. Las sociedades tardías Como veremos más adelante, el valle del Colca cuenta con importante documentación etnohistórica de los primeros años de la conquista europea, que nos ha permitido reconstruir en gran medida a las sociedades tardías que se desarrollaron entre los años 1200 y la conquista Inka de la región. Desde la perspectiva de la arqueología, le debemos a Máximo Neira Avendaño (1960, 1961, 1964), los primeros estudios arqueológicos sobre las sociedades tardías prehispánicas. Manifiesta que en la región Collagua se han ubicado numerosos centros habitacionales aborígenes, correspondiendo la mayoría a poblaciones de carácter netamente rural. Los principales son los sitios de Huacalida, Kumurani y Uscallacta en el distrito de Chivay; Kiparani, Koporaque y Maucoporaque en el distrito de Coporaque; el grandioso centro prehispánico de Uyu-Uyu en Yanque; las ruinas de Pillonipata y Achonani en Achoma; Peña Blanca y Malatá en Maca; Hatun, Kallinka y Uchic Kallimarka, Tucuchasi y Chusquilla, Trincera o Hayna Kca-e Antisana y Hmahuasi en Guambo y otras menos importantes. Estas poblaciones corresponden a patrones de poblamiento rural. La población se distribuyo de esta manera por razones agrícolas, y así lo demuestra las maravillosas andenerías que aún constituyen el emporio de riqueza agrícola de la región. La arquitectura prehispánica que se desarrolla en la región Collagua es compleja. Se encuentran numerosos vestigios de la arquitectura Inca; sin embargo, los más representativos se ubican en Coporaque y, 155 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa particularmente, en Yanque; ambos centros principales y cabezas de región. La estructura arquitectónica es sólida, la mampostería a base de piedra con figuras de felinos en alto relieve. Asimismo, destaca la arquitectura local, caracterizada por piedras alargadas y labradas, colocadas sobre los ángulos de las habitaciones y constituyendo estructuras habitacionales sólidas. Las puertas son muy alargadas, altas y angostas, como puede observarse en las ruinas de Uskallacta, Uyu-Uyu, Malata y Coporaque. En todo caso, es en este período cuando el valle del Colca llega a su máximo desarrollo, se construye la mayor cantidad de infraestructura agrícola, y se organizan los primeros poblados formales que luego, ya en el período colonial, servirán de base para la nueva administración de la región. LA AGRICULTURA PREHISPÁNICA Y LOS ANDENES Sin duda alguna la manifestación cultural más sobresaliente de las poblaciones del Colca prehispánico son los andenes o terrazas de cultivo, que transforman el paisaje natural de laderas inclinadas en un mosaico de escalinatas gigantescas trazadas de acuerdo a la topografía del lugar. Los antiguos pobladores se enfrentaron al reto que planteaba la naturaleza agreste y transformaron las faldas y laderas de cerros tan agresivos en fértiles terrazas, gracias al sistema de andenerías que fueron construidas con mucho ingenio y enorme esfuerzo a lo largo de cientos de años. Fue un proceso intencional de convertir las limitaciones en oportunidades para el desarrollo. Otra dificultad para el desarrollo de la agricultura fue la imposibilidad de aprovechar el agua del río Colca, que corre en lo profundo de la quebrada. El agua de este río no fue aprovechada mayormente para las labores agrícolas. Sin embargo, supieron captar los deshielos de los nevados por medio de un tratamiento especial, ya que aprovechaban el agua de los riachuelos que descienden de los nevados utilizando canales. De manera que los andenes sirvieron para aumentar la producción de los valles amplios y para hacer producir los valles estrechos y quebradas, utilizando las laderas de los cerros para el cultivo. El valle del Colca, desde Sibayo y Callalli hasta Guambo y Tapay se caracteriza por el sinnúmero de andenes, edificados en su mayor parte por los Collaguas y Cabanas, conservados por los Incas y abandonados en parte por los españoles en el período colonial, así como en la república. Las andenerías son gigantescas y cubren las laderas desde la profundidad del valle hasta coronar muchas veces los cerros. Consideramos que en la quebrada del Colca existe el mayor número de andenerías de los valles del sur del Perú, y sus constructores demostraron la más avanzada tecnología agrícola en esta región al cultivar variedad de plantas de acuerdo a los diferentes pisos ecológicos (Málaga 1986, 1987). En el valle del Colca en general se distinguen tres zonas homogéneas de producción en función de la altitud y la pendiente. La zona homogénea de producción de la ribera del río Colca, conformada por suelos franco-arenosos y donde el cultivo predominante es el maíz; la zona homogénea de la planicie, situada entre la ribera y la ladera, conformada por suelos francoarcillosos y de moderado declive y donde el cultivo predominante en la actualidad es de habas; y 156 Paisajes Culturales en los Andes Fig. 3. La construcción de andenes en el valle del Colca posiblemente se remonta a la época de la cultura Collagua aunque algunos se construyeron antes y otros durante el período inca. la zona homogénea de producción de ladera, ubicada en las laderas o faldas de los cerros de gran pendiente y con suelos franco-arcillosos superficiales, y donde el día de hoy el cultivo predominante es la cebada. Los andenes se localizan en las zonas homogéneas de producción de la ribera y laderas (Zvietcovich 1986). La construcción de andenes en el valle del Colca posiblemente se remonta a la época de la cultura collagua aunque algunos se construyeron antes y otros durante el período inca. Este sistema de terrazas permitió al hombre andino controlar la erosión de los suelos, dominar mejor las aguas y manejar adecuadamente los sistemas de cultivos. La capacidad y uso apropiado de los andenes, de acuerdo a la rotación de cultivos, riego y drenaje, permitieron una maximización en el uso de la tierra. Por otro lado, las terrazas agrícolas, hicieron posible modificar las condiciones del suelo y del clima, creando las condiciones para una agricultura en laderas de gran declive. Finalmente, podemos indicar que el primer objetivo de los andenes ha sido el control de la erosión de los suelos. El hombre ha podido modificar y manejar la estructura, textura y profundidad de los suelos a través de las terrazas, facilitando la penetración y retención del agua en el suelo con efectos modificadores del clima (Zvietcovich 1986). La técnica empleada en la construcción de andenes fue la de levantar muros de piedras picadas unidas entre sí por una mezcla de barro. El declive era rellenado con piedras menudas, cascajo y tierra de cultivo que muchas veces era trasladada de otras zonas. En las partes laterales de los andenes (cabecera y culata) existen estructuras líticas muy bien definidas para cumplir la función de canales, con los que se efectuaba la distribución adecuada de las aguas. Se observa la existencia de diversos tipos de andenes. Hay andenes para canales, de estructura sólida, en su mayor parte formada por lajas de piedra, con un ancho que fluctúa entre 1,5 y 2 metros; existen los andenes agrícolas, de superficies variables desde 2 a 3 metros hasta más de 1000 metros cuadrados, soportados por muros de construcción de piedras y barro, con sistemas de riego y drenaje; hay también andenes para vivienda, ubicados en las partes altas, en suelos muy pedregosos, no aprovechables para la agricultura, con superficies que varían entre 80 y 150 metros cuadrados; y por último hay andenes mixtos, para vivienda y agricultura, con 157 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa Fig. 4. Andenes del Colca actualmente en uso, con una combinación de maíz y quinua. superficies de 300 a 400 metros cuadrados, donde se ubica la vivienda, la misma que se encontraba rodeada de pequeños campos de cultivo dando la impresión que allí se realizaba una agricultura intensiva, a manera de pequeños huertos (Málaga 1986, Zvietcovich 1986). En los andenes agrícolas aún se puede observar "cuevas" construidas con piedras, denominadas puquyuta, que sirven para guarecerse de la lluvia, y "escalinatas" trapezoidales de piedras salientes llamadas takilpo que unen unos andenes con otros. La explotación de los recursos naturales en el valle del Colca, desde la época de esplendor de las sociedades prehispánicas hasta nuestros días, no ha variado notablemente. Con excepción de la incorporación de ciertos animales domésticos y plantas foráneas, así como de algunos instrumentos de labranza agrícola, son pocos los cambios producidos. La tierra, el agua y los pastos fueron los recursos naturales más importantes para los antiguos habitantes del Colca, ya que constituyeron la base de su economía. En el valle del Colca se pueden distinguir tierras de riego y de secano. En las tierras de riego, próximas a los centros poblados, existen dos ámbitos diferenciables: la zona baja, de la ribera del río, caracterizada por los terrenos planos y amplios; y la zona intermedia, ubicada en las laderas de la quebrada, aprovechables por el sistema de andenería. Ambas constituyen la mayor parte de tierras agrícolas del Colca y en ellas se cultivan el día de hoy papas, ollucos, ocas, maíz y cebada. En la actualidad se observa que los campesinos tienen sus parcelas de cultivos en diferentes sectores de riego y niveles ecológicos. Muchos de los andenes se encuentran abandonados y se ha acentuado su destrucción por la presencia de los pastos naturales que los campesinos no han sabido controlar; por otra parte, estos andenes se han convertido en simples potreros donde ellos pastan sus animales; el continuo trajín de estos ganados ha causado el derrumbe de los andenes. Uno de los problemas palpitantes de la actualidad nacional es la lenta destrucción de las terrazas, que se inicia en el período colonial 158 Paisajes Culturales en los Andes temprano con la violenta despoblación que sufrió el mundo andino por el sistema de la mita y por el surgimiento de los grandes yacimientos mineros. Este despoblamiento de los pueblos antiguos se hace cada día más preocupante, porque las nuevas generaciones de jóvenes se trasladan masivamente a la ciudad de Arequipa en busca de trabajo, mientras que muchas de las andenerías que eran utilizadas para sembrar plantas de pan llevar, actualmente han sido dedicadas a la alfalfa cuyo cultivo es más fácil. Es indispensable cambiar la política económica para que estas andenerías tan productivas en épocas pasadas no pierdan su utilidad. Cuadro 1. : Inventario de andenes del valle del Colca (según ONERN 1988). ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservados con uso permanente Conservados con uso temporal Medianamente conservados con uso permanente Medianamente conservados con uso temporal Abandonados con uso temporal Abandonados sin uso TOTALES Ha. % 400 3,9 4360 42,7 450 4,4 2700 26,4 170 1,6 2140 21,0 10220 100 EL VALLE DEL COLCA COLONIAL Gracias a la información etnohistórica de los siglos XVI y XVII, sabemos que en el valle del Colca existían dos etnias al momento de la llegada de los españoles: los Collaguas y los Cabanas, cuyo origen político-social probablemente se remonta al período de los Estados Regionales (circa. 1200), que a la vez marca la caída del imperio Wari. Ambas etnias se diferenciaban por sus costumbres, vestimentas y, particularmente, por la lengua. Ulloa y Mogollón, en su Relación de 1586, manifiesta que la etnia Collagua consideraba ser originaria de la zona limítrofe entre Collagua y Vellilli, residencia de un adoratorio o huaca, representada por el nevado Collaguata, de donde habían salido en tiempos primitivos. Al llegar a la región de Collaguas se enfrentaron a los naturales y los sometieron, estableciéndose definitivamente en esa zona, lo que demuestra claramente la procedencia de algunas tribus de la región altiplánica y la importancia que jugaba el agua en sus actividades agrícolas y para su supervivencia. Los Collaguas solían deformarse las cabezas en forma alta y prolongada, por medio de tablillas que colocaban a los recién nacidos; práctica que realizaban para diferenciarse de los Cabanas que también se deformaban las cabezas de otra manera. Según el propio Ulloa y Mogollón, los Collaguas hablaban la lengua aymara, a la que consideraban como propia. 159 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa Fig. 5. Pueblito de Pinchollo, enclavado en el Colca. El territorio ocupado por la etnia Collagua comprendía la parte alta y central del río Colca y tenía dos centros principales, sede del poder político y residencia de los curacas principales. El más importante era Yanque, situado a la margen derecha del Colca, y que comprendía las parcialidades de Hanansaya y Hurinsaya, gobernadas por sus respectivos "Yanques" o curacas. Le seguía en importancia Lari-Collaguas o Recollaguas, ubicado también a la derecha del Colca, e igualmente dividido en dos parcialidades y gobernado por los "Lares" o curacas. La otra etnia era la de los Cabana, procedentes del nevado llamado Gualca-Gualca, ubicado al frente del pueblo de Cabana. Los cabanas al salir del nevado tomaron dos direcciones: una hacia Cabana-Colla y la otra Cabana-Conde. Los cabanas también practicaron la deformación craneana, consistente en la forma tabular oblicua, es decir ancha y chata. A los pobladores de esta etnia se le reconocía fácilmente por la deformación de la cabeza. Los cabanas hablaban la lengua quechua o Runasimi con ciertas características regionales. La capital era el pueblo del mismo nombre, Cabana, residencia de sus curacas principales y dividido, al igual que los otros pueblos, en las parcialidades de Hanan y Hurinsaya. Ramón Gutiérrez y colaboradores (1986), señalan que la formación de los asentamientos hispanos en la región de Collaguas pasa por un proceso caracterizado por el inicio de la dominación hispana y el contacto entre dos civilizaciones radicalmente diferentes, por la del reparto de las encomiendas y por el establecimiento de reducciones. Si bien la primera encomienda data de 1535, los pueblos del valle del Colca fueron fundados por la administración colonial alrededor de 1574 y aún hoy mantienen el modelo de distribución espacial de las reducciones coloniales, asentamientos donde los pobladores indígenas fueron obligados a reubicarse y donde los españoles podían cobrar con facilidad los tributos y catequizar a los indios (Gade y Escobar 1982). 160 Paisajes Culturales en los Andes Fig. 6. Iglesia de Yanque. Los pueblos principales del Colca, de este a oeste bajando por el valle, son Tisco, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay (capital actual de la provincia de Caylloma), Yanque, Coporaque, Achoma, Lari y Maca. Además de la trama urbana tradicional, así como la morfología de la arquitectura cívica y doméstica, sobresalen las iglesias coloniales. Sin desmerecer la importancia de los pueblos y sus características, es a través de las iglesias que podemos llamar la atención –dada la limitación del espacio– de la magnitud e importancia del patrimonio cultural de este período de la historia peruana existente en el valle del Colca. 3 Tisco es el poblado ubicado a mayor altura, por encima de los 4000 msnm, donde se encuentra el templo de San Pedro Apóstol que es de singular interés en sus propuestas formales. Según Tord (1983), es probablemente donde se puede apreciar el fenómeno de la fusión de influencias cuzqueñas y collavinas con las arequipeñas dentro del conjunto de templos del Colca. Construida durante el siglo XVIII, fue afectada por el terremoto de 1784. Siguiendo con el pueblo de Sibayo, la iglesia de San Juan Bautista data de 1692 (Gutiérrez et al. 1986: 118), si bien un documento localizado por los autores citados parece indicar que buena parte del templo fue construido a mitad del siglo XVIII. Sobresale la articulación entre el espacio abierto (la plaza) y la configuración del atrio de la iglesia con sus arcos y los canchones adyacentes (cementerio), que indican un manejo de la escala muy peculiar. La majestuosidad constructiva de la iglesia se complemente con la decoración interior, en donde sobresale el altar mayor con retablos y fina imaginería que datan de los mediados del siglo XVIII. Al parecer de la misma época es la portada principal de la iglesia. 3 Estudios extensivos de la arquitectura y urbanismo del valle del Colca durante la Colonia se los debemos a Luis Enrique Tord (1983) y Ramón Gutiérrez y colaboradores (1986). 161 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa Fig. 7 (arriba). Iglesia de Maca. Fig. 8 (izquierda). Iglesia de Maca. En el pueblo de Callalli, al otro lado del río frente a Cibayo, la iglesia de San Antonio de Padua conserva una imagen del patrono muy venerada y de curiosa factura. Aparentemente la imagen es quiteña y fue traída en 1676. La iglesia de Callalli es, a entender de Gutiérrez y colaboradores (1986: 123), probablemente una de las que tiene hoy mayor unidad constructiva, quizás por haber estado menos afectada por terremotos o probablemente por su realización unitaria ya tardía a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Por ser el pueblo de Chivay la cabecera del curato, y en la actualidad capital de provincia, la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora es quizá la que ha soportado mayores modificaciones en los últimos años (Gutiérrez et al. 1986: 100). Sin embargo, según los mismos autores, se trata de una de las propuestas arquitectónicas más curiosas, con clara apertura lateral, aunque muy modificada en su portada frontal. Buena parte de la iglesia fue rehecha en el siglo XVIII, habiéndose reconstruido las torres en 1898 si bien las campanas datan de 1773, 1802 y 1818. En el pueblo de Tuti, frente a Chivay, el templo de la Santa Cruz fue realizado probablemente a mediados del siglo XVII. Un inventario de 1790 señala que la iglesia tenía 50 por 10 varas con paredes de piedra y barro, techo de madera y teja, con 6 tijeras quebradas a lo largo de la iglesia y 7 vigas de madera con llave que están aseguradas en ambos costados. Tenía dos portadas labradas de cal y canto con puerta principal que miraba al oriente con un arco de piedra y cal. Esta iglesia desapareció en 1842 (Gutiérrez et al. 1986: 113), fecha cuando se inicia la construcción del nuevo templo. Si bien esta nueva iglesia no tiene la fuerza volumétrica que las otras del valle del Colca, por sus reducidas dimensiones y por tener mochada una torre, tiene una portada sobresaliente si bien el elemento de mayor interés es el púlpito de excepcional factura. 162 Paisajes Culturales en los Andes En el caso de Yanque, la iglesia de la Inmaculada Concepción es calificada como la obra cumbre del conjunto de templos del valle del Colca (Gutiérrez et al. 1986: 75). Construida a partir de 1692 sobre una iglesia más antigua que se desmoronó en 1690, fue concluida recién a fines del siglo XVIII. Lamentablemente esta iglesia se incendió el 29 de mayo de 1802 (Gutiérrez et al. 1986: 77), reduciéndose a cenizas el altar mayor con todas sus imágenes, altares colaterales y demás adornos interiores. La reconstrucción del templo comenzó de inmediato, culminándose los detalles en 1822, aunque aún a mediados del siglo XIX se estaba completando el templo con la construcción de un pequeño altar destinado al Señor de la Columna. Coporaque fue el poblado más importante del valle del Colca en la primera fase de la conquista de Collaguas y en él fijó su residencia el encomendero Gonzalo Pizarro. Sobre la iglesia de Santiago Apóstol, Gutiérrez y colaboradores (1986: 93) afirman que: “...ciertos rasgos específicos como la cabecera ochavada del templo, su impresionante portada y los restos del retablo de pasta policromada son testimonios indubitables de que estamos ante una de las escasas obras del siglo XVI que nos queda en la región andina del Perú”. Si bien el valor más destacable del pueblo de Achoma es los importantes vestigios de la arquitectura civil, el templo de los Santos Reyes Magos y Nuestra Señora de Belén constituye una verdadera sorpresa para el visitante por el contraste entre su volumetría desordenada exterior y su propuesta interna, con una excelente pintura mural y curiosos retablos de estuco o el púlpito de madera (Gutiérrez et al. 1986: 108-109). EL COLCA DE HOY: A MANERA DE COLOFÓN Una mañana de los fríos días de agosto, en la puna de Umajala, los "llameros" se alistan en arreglar sus avíos y cargas. Las llamas se inquietan en los corrales, mientras que cada una de ellas es cargada de costales con charqui, chuño, tejidos y cerámica. El humo que escapa de la casita de paja anuncia un fiambre caliente, y en otro lado el más anciano se esmera en preparar el "pago" o ritual antiguo para bendecir y dar buena suerte a los caminantes. En hileras de animales seguidos por sus fornidos pastores emprenderán un largo viaje de varias semanas al valle del Colca y hasta el mar. Sólo los acompaña en la inmensidad de la puna y las montañas el sonido de sus cascabeles y cencerros que corta el viento para dar paso a la caravana. El control vertical de diversos pisos ecológicos es el nombre que ha dado John Murra (Murra [1972] 1975, 1975, 1976, 1985) a la estrategia económica que desarrollaron los antiguos peruanos para utilizar racionalmente los recursos de los diversos pisos ecológicos que existen en los Andes, logrando una economía complementaria a nivel regional. De este modo los pueblos ubicados en la puna, donde sólo hay ganadería, papas y quinua, pueden intercambiar o cultivar productos ubicados en los valles altos sembrando maíz, y también recoger los productos de los valles calientes donde se cultiva ají, frijoles y camote, y se cosecha diverso tipo de frutas. El valle del Colca es uno de los mejores lugares para apreciar esta costumbre milenaria, pues toda la cuenca Camaná-Majes-Colca tiene varios de los ecosistemas existentes en el mundo, 163 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa y no sólo en las diferentes altitudes de sus laderas, sino principalmente a lo largo del curso del río. Cada uno de estos pisos o nichos ecológicos fueron ocupados en la antigüedad. En los más fríos se recoge leña de los bosques de montaña. En la puna se pueden pastorear camélidos para obtener carne y lana. Un poco más abajo, en los valles altos, se siembran plantas microtérmicas como la papa, la oca, la quinua y la cañiwa. El valle medio es ideal para el cultivo de maíz. En el valle el clima es caliente, y pueden cultivarse plantas como el ají, el fríjol, la yuca, el camote y la achira. Hasta los recursos de las lomas en el litoral y del mar eran aprovechados, especialmente para recoger mariscos y "cochayuyo". Pero ninguna de estas estrategias puede ofrecer, de forma aislada, una lista completa de los recursos necesarios para vivir. ¿Cómo podemos entender, entonces, que las sociedades antiguas pudieran tener una economía satisfactoria? Se sabe que hasta los años 1960, los pastores de Sibayo todavía bajaban en largos viajes hasta el mar con sus caravanas de llamas. Estas salían de la puna del Colca cargadas de charqui (carne seca), tejidos de lana y objetos de cerámica. Los primeros pueblos a los que llegaban eran Tuti, Canocota y Coporaque, donde cambiaban sólo una parte de los productos por quinua, papas y cebada. Cuando llegaban a Yanque, y especialmente a Cabanaconde, podían cambiar parte de lo que les quedaba por maíz, el producto más apreciado en los Andes; por ello esos pueblos son los más importantes. En Huambo encontraban frutas lacayotes y el más famoso y picante rocoto. Además, en la antigüedad podía recogerse coca en sus huertas. Cargando esta variedad de productos, las caravanas enrumbaban el camino de Sansin, Montel y Sicera por el borde mismo del cañón del Colca en dirección al desierto. Cuando la fila polvorienta de llamas ingresaba al valle de Majes, los vecinos corrían la voz: “¡Llegaron los llameros!”, y se apresuraban a invitarles de sus comidas y bebidas para aplacar el hambre y la sed, y para prepararlos para el intercambio de los productos de fuera con los que ellos producían: ají seco, fríjol, algodón, camotes y especialmente frutas secas. Por los calurosos callejones de sauces recorrían todo el valle intercambiando tejidos y ollas de barro. Al final del valle, una brisa fresca traía el olor del mar; habían llegado a la Mama Cocha, donde descansaban varias semanas pescado y recogiendo mariscos, y especialmente la muy apreciada alga cochayuyo. Al cumplirse el tiempo previsto, las caravanas regresaban por la misma ruta, cumpliendo la misma tarea de intercambio de productos en cada pueblo y aldea con los nuevos recursos conseguidos. De esa manera los mercaderes lograban que cada pueblo del Colca, sin importar la altitud en la que de encontraba, pudiera disponer de toda la gama de productos de la cuenca. Así funcionó desde la antigüedad el control vertical de los diversos pisos ecológicos del Colca, y hasta hoy con profundas modificaciones se sigue practicando. Ya no con tropas de llamas surcando el valle de arriba abajo y viceversa, sino la mayoría de veces en camión y a través de la ciudad de Arequipa por la vía moderna. El sistema en gran parte a colapsado, como corre el peligro de colapsar la infraestructura agrícola construida a lo largo de los años, o las iglesias coloniales que se han convertido en parte del paisaje cultural. 164 Paisajes Culturales en los Andes Fig. 9 y 10. Pobladores del valle del Colca (Arriba: foto DESCO; abajo: foto Revista Bienvenida). El valle del Colca es un caso de los Andes en el sur del Perú, donde la relación del hombre y un medio ambiente árido y con profundos abismos ha permitido durante los últimos 10000 años el uso adecuado de los recursos, generando un basto conjunto de manifestaciones culturales de gran valor, perfectamente adaptados a su entorno natural y que constituyen un valioso patrimonio cultural – natural, que por la modernidad corre riesgo de desaparecer. El valle del Colca representa uno de los casos más distintivos en los Andes peruanos en el que la relación del hombre con su medio ambiente es el factor determinante para su existencia y el generador de un conjunto grande de manifestaciones que constituyen un valioso patrimonio cultural íntimamente ligado al entorno natural en el que se inserta y en le que interactúa. Tal es la magnitud de este legado, y su valor en el contexto andino, que merece el despliegue de todos los esfuerzos para su conservación protección y difusión, así como propiciar las condiciones más saludables para su natural mantenimiento. Pocos de quienes hoy día observan o visitan el valle del Colca, son consientes que se encuentran frente a uno de los sistemas de riego y construcción de andenes más complejos y mejor desarrollados de los Andes y del mundo. La aridez ha hecho que el riego sea una tarea de suma organización y exactitud, para aprovechar la escasa agua o como se dijera “...para distribuir entre todos la escasez”. Esta es la razón fundamental de su existencia y de cómo se han construido las miles de hectáreas de andenes que nos deslumbran, o los románticos pueblecitos acunados entre los 165 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa cultivos del fondo del valle, de entre cuyos techos de paja surgen los formidables templos de torres blancas. Por cierto que todo esto tiene como telón de fondo la majestuosidad de los nevados andinos, que como en la antigüedad siguen siendo los Apus o dioses de la montaña y, como el agua de sus glaciares, son también el origen de la vida en el valle. Se les suma el producto de su labor telúrica el "cañón", considerado el más profundo del mundo y que marca el destino de todos sus habitantes, de los de antes y de los de mañana: tener que vencer sus abismos. Pero a pesar de todas estas cosas el valor más preciado que tiene el valle del Colca es su gente. Son esos rostros quemados por el sol y que en la profundidad guardan cada uno de los secretos que les permite vivir con éxito en esa tierra, cada una de las costumbres heredadas, cada mito o tradición contados; son esas manos campesinas las que pueden dispensar toda la sabiduría y habilidad. Son en si mismos, adornados con sus trajes coloridos, los hijos que el Colca debe cuidar. Al final del segundo milenio, severas transformaciones convulsionan el valle, como signos premonitorios del alumbramiento de una nueva forma de vida; enfatizando al mismo tiempo el incierto destino de su paisaje natural y especialmente el de su gente. LITERATURA CITADA y CONSULTADA BENAVIDES, María A. 1986 "Análisis del uso de tierras registrado en las visitas de los siglos XVI y XVII a la provincia de Yanquecollaguas (Arequipa)". En: Andenes y camellones en el Perú andino: Historia, presente y futuro, Carlos De la Torre y Manuel Burga, editores, págs. 259-275. Lima, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. DE LA VERA CRUZ CHÁVEZ, Pablo 1987 "Cambio en los patrones de asentamiento y el uso y abandono de los andenes en Cabanaconde, valle del Colca, Perú". En: Pre-Hispanic Agricultural Fields in the Andean Region, W. Denevan, K. Mathewson y G. Knapp, editores. Bar International Series 359 (i): 89-128. DE LA VERA CRUZ CHÁVEZ, Pablo y Alejandro BALAGUER 1998 Bajo los Apus, una visión de Arequipa oculta. Arequipa, La Positiva Seguros y Reaseguros. DENEVAN, William M. (editor) 1986 The Cultural Ecology, Archaeology, and History of Terracing and Terrace Abandonment in the Colca Valley of Southern Peru. Technical Report to the National Science Foundation and the National Geographic Society. Madison, Department of Geography, University of Wisconsin. DENEVAN, William M., Kent MATHEWSON y Gregory KNAPP (editores) 1987 Pre-historic Agricultural fields in the Andean region. British Archaelogical Reports International Series 359(i). FLORES GALINDO, Alberto 1977 Arequipa y el Sur Andino, siglos XVIII-XX. Lima, Editorial Horizonte. GADE, Daniel W. y Mario ESCOBAR 1982 "Village settlement and the Colonial legacy of southern Peru". Geographical Review 72: 430-449. 166 Paisajes Culturales en los Andes GUILLET, David W. 1990 Andenes de riego en Lari, valle del Colca. Arequipa, Centro de Apoyo y Promoción al Desarrollo Agrario, CAPRODA. GUTIÉRREZ, Ramón, Cristina ESTERAS y Alejandro MÁLAGA 1986 El valle del Colca (Arequipa). Cinco siglos de arquitectura y urbanismo. Resistencia, Instituto Argentino de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo. MÁLAGA MEDINA, Alejandro 1986 "Los andenes en la agricultura Collagua". En: Andenes y camellones en el Perú andino: Historia, presente y futuro, Carlos De la Torre y Manuel Burga, editores, págs. 127-132. Lima, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 1987 "Los andenes del valle del Colca". Medio Ambiente 22: 16-19, 25. Lima, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. MALPASS, Michael A. y Pablo DE LA VERA CRUZ CH. 1988 "Ceramic sequence from Chijra, Coporaque". En: The Cultural Ecology, Archaeology, and History of Terracing and Terrace Abandonment in the Colca Valley of Southern Peru, W. Denevan, editor, II: 204-233. 1990 "Cronología y secuencia de la cerámica de Chijra, valle del Colca". Gaceta Arqueológica Andina 5 (18/19):41-57. Lima, Instituto Andino de Estudios Arqueológicos. MURRA, John V. 1975 "El 'control vertical' de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas". En: Murra, 1975, págs. 59-115. [Originalmente en: Visita de la Provincia de León de Huánuco en 1562, J.V. Murra, editor, Documentos para la historia de Huánuco y la Selva Central, 2: 427-476. Huánuco, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 1972]. 1975 Formaciones económicas y políticas del Mundo Andino. Lima, Instituto de Estudios Peruanos. 1976 "Los límites y las limitaciones del 'archipiélago vertical' en los Andes. En: Homenaje al Dr. Gustavo Le Paige, S.J., H. Niemeyer, editor, págs. 141-146. Antofagasta, Rectoría de la Universidad del Norte. 1985 "'El Archipiélago Vertical' revisited". En: Andean Ecology and Civilization: An Interdisciplinary Perspective on Andean Ecological Complementarity, S. Masuda, I. Shimada y C. Morris, editores, págs. 3-13. Tokio, University of Tokyo Press. NEIRA AVENDAÑO, Máximo 1960 "Exploraciones arqueológicas del río Colca". En: Antiguo Perú, espacio y tiempo, págs. 345-346. Lima, Librería Editorial Juan Mejía Baca. 1961 Los Collaguas. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 1964 "Prehistoria de la provincia de Caylloma". Humanitas 2. Arequipa. NEIRA AVENDAÑO, Máximo, y otros 1990 Historia General de Arequipa. Arequipa, Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. ONERN (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales) 1973 Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la Costa: Cuenca del Río Camaná-Majes. 2 vols. Lima. PEASE GARCÍA Y., Franklin (editor) 1977 Collaguas I. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. RUBINA, Alberto, Carlos SALAZAR y Molvina ZEVALLOS 1997 Colca. El vuelo del condor. Lima, DESCO. SHIPPEE, R. 1932 "A forgotten valley of Peru". National Geographic 65: 110-132. 167 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz / El valle del Colca en Arequipa TORD, Luis Enrique 1983 Templos Coloniales del Colca-Arequipa. Lima, Atlas S.A. TREACY, John M. 1987 "Building and rebuilding agricultural terrace in the Colca Valley of Perú". En: Yearbook. Proceedings of the Conference of Latin Americanist Geographers, M. A. Works, editor, tomo 13, págs. 51-57. Department of Geography and Anthropology Lousiana State University. 1989 "Agricultural terraces in Peru's Colca Valley: Promises and problems of an ancient technology". En: Fragile Lands of Latin America. Strategies for Sustentainable Development, J. O. Browder, editor, págs. 209-229. Boulder, Westview Press. 1994 Las chacras de Coporaque. Andenería y riego en el valle del Colca. Lima, Instituto de Estudios Peruanos. TREACY, J. y W. M. DENEVAN 1994 "The Creation of Cultivable Land through Terracing". En: The Archaeology of Garden and Field, N. F. Miller y K. L. Gleason, editores, págs. 91-110. Philadelphia, University of Philadelphia Press. ULLOA Y MOGOLLÓN, J. de, 1965 [1586] Relación de la Provincia de los Collaguas. En: Relaciones geográficas de Indias, editada por M. Jiménez de la Espada, págs. 326-333. Biblioteca de Autores Españoles, v. 183. Madrid. VALDERRAMA FERNÁNDEZ, Ricardo y Carmen ESCALANTE GUTIÉRREZ 1986 "Sistemas de riego y organización social en el valle de Colca. Caso Yanque". Allpanchis Phuturinqa 27: 179-202. Cusco, Instituto de Pastoral Andina. 1990 "Caylloma: manejo de rebaños y pastizales". En: Trabajos presentados al simposio RUR 6. El Pastoreo Altoandino: origen, desarrollo y situación actual, Jorge A. Flores Ochoa, coordinador, págs. 29-38. Cusco, Comisión Ejecutiva del 46 Congreso Internacional de Americanistas y Centro de Estudios Andinos Cuzco (CEAC). ZVIETCOVICH MASCIOTTI, Guillermo 1986 "Terrazas agrícolas y agricultura tradicional en el valle del Colca-Coporaque". En: Andenes y camellones en el Perú andino: Historia, presente y futuro, Carlos De la Torre y Manuel Burga, editores, págs. 171-179. Lima, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 168