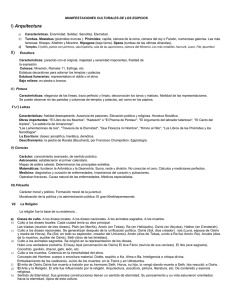Lo que llamamos religión, que es un sistema complejo de creencias
Anuncio
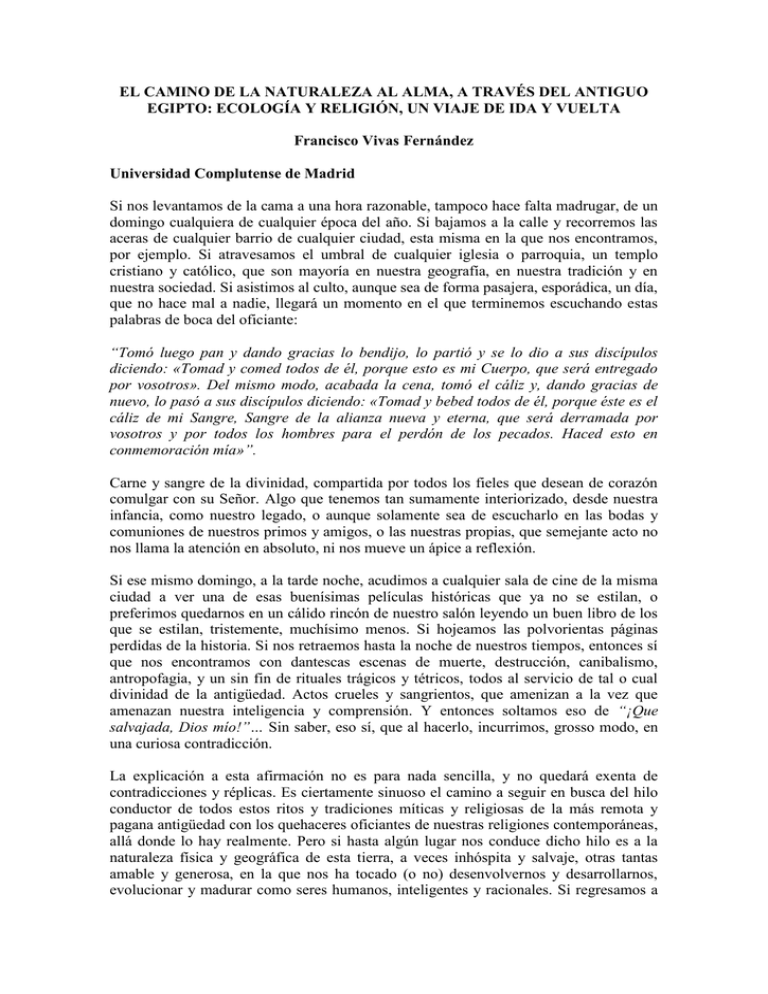
EL CAMINO DE LA NATURALEZA AL ALMA, A TRAVÉS DEL ANTIGUO EGIPTO: ECOLOGÍA Y RELIGIÓN, UN VIAJE DE IDA Y VUELTA Francisco Vivas Fernández Universidad Complutense de Madrid Si nos levantamos de la cama a una hora razonable, tampoco hace falta madrugar, de un domingo cualquiera de cualquier época del año. Si bajamos a la calle y recorremos las aceras de cualquier barrio de cualquier ciudad, esta misma en la que nos encontramos, por ejemplo. Si atravesamos el umbral de cualquier iglesia o parroquia, un templo cristiano y católico, que son mayoría en nuestra geografía, en nuestra tradición y en nuestra sociedad. Si asistimos al culto, aunque sea de forma pasajera, esporádica, un día, que no hace mal a nadie, llegará un momento en el que terminemos escuchando estas palabras de boca del oficiante: “Tomó luego pan y dando gracias lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía»”. Carne y sangre de la divinidad, compartida por todos los fieles que desean de corazón comulgar con su Señor. Algo que tenemos tan sumamente interiorizado, desde nuestra infancia, como nuestro legado, o aunque solamente sea de escucharlo en las bodas y comuniones de nuestros primos y amigos, o las nuestras propias, que semejante acto no nos llama la atención en absoluto, ni nos mueve un ápice a reflexión. Si ese mismo domingo, a la tarde noche, acudimos a cualquier sala de cine de la misma ciudad a ver una de esas buenísimas películas históricas que ya no se estilan, o preferimos quedarnos en un cálido rincón de nuestro salón leyendo un buen libro de los que se estilan, tristemente, muchísimo menos. Si hojeamos las polvorientas páginas perdidas de la historia. Si nos retraemos hasta la noche de nuestros tiempos, entonces sí que nos encontramos con dantescas escenas de muerte, destrucción, canibalismo, antropofagia, y un sin fin de rituales trágicos y tétricos, todos al servicio de tal o cual divinidad de la antigüedad. Actos crueles y sangrientos, que amenizan a la vez que amenazan nuestra inteligencia y comprensión. Y entonces soltamos eso de “¡Que salvajada, Dios mío!”… Sin saber, eso sí, que al hacerlo, incurrimos, grosso modo, en una curiosa contradicción. La explicación a esta afirmación no es para nada sencilla, y no quedará exenta de contradicciones y réplicas. Es ciertamente sinuoso el camino a seguir en busca del hilo conductor de todos estos ritos y tradiciones míticas y religiosas de la más remota y pagana antigüedad con los quehaceres oficiantes de nuestras religiones contemporáneas, allá donde lo hay realmente. Pero si hasta algún lugar nos conduce dicho hilo es a la naturaleza física y geográfica de esta tierra, a veces inhóspita y salvaje, otras tantas amable y generosa, en la que nos ha tocado (o no) desenvolvernos y desarrollarnos, evolucionar y madurar como seres humanos, inteligentes y racionales. Si regresamos a esas películas que comentábamos antes, de forma introductoria, más tarde o más temprano escucharemos, independientemente del capital que se hayan ingresado los guionistas, frases del estilo “el dios tal reclama sangre” o “la diosa cual exige un sacrificio”. Y así se obraba, pues los dioses lo ordenaban y los fieles obedecían. ¿Qué queda de todo aquello en nosotros mismos? ¿Qué poso religioso, mágico, ritual ha sobrevivido hasta el presente? ¿Cómo de borrosa es esa línea y esa huella que ha ido dejando la religión a su paso por la mente colectiva de los hombres como individuos, y de sus civilizaciones como conjuntos culturales? Lo que llamamos hoy en día religión, ateniéndonos a una descripción que podamos localizar en cualquier diccionario, no es otra cosa que un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad concreta, o de varias, identificadas dentro de un sistema colectivo, que amalgaman una serie ilimitada de sentimientos de veneración por un lado y de temor hacia ella por otro, cuya actuación frente a sus designios implica una lista de normas morales para la conducta individual y social, así como un conjunto de prácticas rituales, principalmente orientadas a la oración y el sacrificio para ofrecer el obligado culto. Pero si dejamos a un lado, aparcado en la estantería, el diccionario, y atendemos a la descripción que nos susurra la historia a través del tiempo, observaremos que la religión en sí no es otra cosa que el motor principal que constituye en todo pueblo una faceta primordial de su pensamiento y desarrollo, de su evolución y de su interacción social. Y dicha descripción nos viene legada desde cualquier rincón del planeta, aunque nosotros, por proximidad, y por especialidad académica, elegiremos las culturas antiguas de Egipto y el Oriente Próximo como punto de partida de este curioso viaje que pretendemos plantear. Es innegable que Egipto podría ser elegido como uno de los prototipos más demostrativos de la vertida afirmación: si hay algo que conforme su política, su geografía, su cultura, sus valores sociales… girará en torno a su concepto religioso. Y si hay algo que defina a su concepto religioso, eso será el orden natural y cíclico de la naturaleza1 y la vida misma, confiriendo así una especie de círculo vicioso que relaciona la naturaleza con la religión y viceversa. Y lo hará de forma firme y férrea. Las divinidades egipcias superaron incluso la vida de su imperio, y perpetuaron sus principios en las conciencias de otras sociedades como la helenística, la romana, o incluso la cristiana, cuando sus templos ya habían sido clausurados y sus sacerdotes yacían bajo gruesas capas de arena y olvido. Pero estaríamos cometiendo un gran error desde el inicio si seleccionásemos el Imperio Egipcio como punto de partida. Cuando la civilización egipcia parece despuntar en los albores de la historia, allá a comienzos del tercer milenio a. C., multitud de nombres de dioses ya eran conocidos, así como sus ritos, o lugares de culto 2. Deberíamos retroceder aun a tiempos más oscuros para descubrir lo que nos desvela la arqueología, esto es, que ya en la prehistoria de la geografía egipcia los individuos tomaban medidas pertinentes para conservar los cadáveres de sus difuntos, dotarlos de un enterramiento, o prepararles un ajuar compuesto por comidas, vestidos y otros enseres. Por muy tosco que todo ello fuese, aunque se limitase a una vieja esterilla usada como lecho y un cuenco cerámico al lado, aquellos gestos mostraban su aporte de espiritualidad. 1 2 DAVID, R. 2002. WALLIS BUDGE, E. A. 1969. Y no es casual el empleo de la palabra “espiritualidad” a estas alturas. Es evidente que la esencia última de las ancestrales creencias de estas personas era la renovación eterna de su calidad de seres vivos, es decir, la resurrección que debe sobrevenir después de la muerte. Pero si esta es la consecuencia, para remontarse al verdadero principio habría que buscar la causa en la que los hombres encuentran esta garantía de vida eterna. Y esta no es otra que la observación sistemática de la naturaleza propia que les rodea y los fenómenos que, cíclica e inexplicablemente, en ella se desarrollan: en el cielo se suceden el día y la noche, los astros se turnan de forma perenne, la tierra rebrota anualmente y los animales mantienen un ciclo vital que no parece tener fin. Si algún concepto surge de todo esto es el de eternidad, y si algo va ligado a la eternidad, es la idea de la existencia invisible de una fuerza sobrenatural que rige y controla todos estos prodigios. A raíz de aquí, aunque no podamos decir que ha nacido la religión, sí comenzamos a observar cómo el hombre va a moverse con la clara intención de ganarse el beneficio del favor que todo ello puede proporcionar, ya sea a través del culto a esa fuerza misteriosa, o participando de ella con distintos rituales que irán apareciendo en la imaginería colectiva de las diferentes culturas y sociedades. Este sí puede servir como punto de partida, como tronco del que van a nacer todas las religiones del Próximo Oriente, cada cual con sus propias características y evolución, atravesando distintas facetas evolutivas. Por supuesto, sabemos que no estamos exentos de críticas al afirmar que las civilizaciones antiguas no eran capaces de comprender los complejos misterios de la naturaleza y que por ello se limitaron a divinizarlos. No es algo tan simple y tan sencillo. Es obvio que una civilización como la egipcia, capaz de desarrollar un calendario astronómico que usamos incluso aun hoy en día, o de legar en sus papiros unos conocimientos médicos y anatómicos tan avanzados, no debe ser menospreciada en algo tan relevante como era su compleja visión religiosa. Pero es innegable que la esencia divina misma de sus dioses, esa que es individual e indudablemente única3, como se deja entrever en tantas inscripciones y textos sapienciales, brota de la influencia y la interacción que el egipcio desarrollaba con su entorno natural y geográfico. A veces, dicha esencia radicaba en el sol o en la bóveda celeste, otras en la tierra o en la crecida fertilizadora del Nilo, o en la mrt-sgr, la montaña sagrada de occidente que acogía los cuerpos de los difuntos para toda la eternidad. De igual modo, somos conscientes de que esta discusión habría de ser mucho más profunda, si se abordase desde los más detallados y numerosos sistemas, fruto de observaciones, explicaciones, hipótesis, e incluso iluminaciones y vagos juicios de valor que han tratado de abordar científicamente el origen de la religión, ya sea a través de la filosofía, o la antropología, desde hace más de un siglo: naturismo, manismo, animismo y preanimismo, totemismo, fetichismo, magismo y premagismo, neonaturismo, sociologismo, etcétera, son solamente algunos de los nombres que podrían surgir a la luz de una exposición mucho más amplia y precisa. Propuestas todas ellas no exentas de razón, que a menudo se confunden y entrelazan, o que, por el contrario, se dividen a su vez en cientos de matizaciones, todas las cuales tienen como denominador común una idéntica existencia: la del éxito, la decadencia, y el fracaso, para posteriormente renacer bajo fórmulas repasadas o rejuvenecidas. Un curioso esquema muy paradigmático. 3 WALLIS BUDGE, E. A. 1988. Sin embargo, y retomando nuestra exposición, sí que parece haber una lógica común en el devenir de este desarrollo religioso en las civilizaciones de la antigüedad, o al menos, sí que algunas de estas escuelas o propuestas han arraigado en un acuerdo generalizado entre los estudiosos de la religión. Vayamos por partes. Sin ánimo de resultar simplista, no es descabellado pensar que las personas de la antigüedad se preguntaran acerca de su naturaleza misma, y de su razón de ser. Individuos con una herramienta y un contexto, como pueden ser su cuerpo físico y su entorno natural, colocados sin saber cómo ni por qué en este escenario para representar el papel de su existencia. Una existencia que, al igual que todo lo que observan en la naturaleza que les rodea, tiene una caducidad. El hombre, al igual que las plantas, los animales, el sol y todos los demás astros… llega un momento en el que ha de morir. Pero sí todos estos elementos gozan de una resurrección, si ese ciclo vital de la naturaleza hace que los vegetales rebroten al año siguiente, que los animales regresen, que el sol vuelva a nacer al amanecer, o que la luna, después de menguar hasta desaparecer, vuelva a crecer, entonces el hombre, como elemento destacado de esta creación, debe de gozar de los mismos privilegios. No debía ser complicado tampoco para estas gentes observar las diferencias entre un cuerpo con vida y otro sin ella. Uno es activo, vital, despierto, con pensamientos e imaginación, e incluso con lógica y raciocicino. Un cadáver es un elemento inerte, carente de esa energía invisible que le otorga la vitalidad. Esa fuente de energía es lo que terminó denominándose alma, o espíritu, y terminó por concebirse como un doble inmaterial, perfecto, eterno e inmutable, de cada elemento de la creación. Un reflejo limitado de lo que debería reflejar la esencia divina, la fuente de dicha perfección, eternidad e inmutabilidad, o lo que es lo mismo, la naturaleza del dios. Esto es lo que, a grosso modo, vendría a definir al animismo4. El principio general del animismo radica en la creencia en la existencia de una fuerza vital sustancial y primordial, presente en todos los seres animados, y en la interrelación entre el mundo de los vivos y el mundo en el que renacen esas entidades espirituales después de morir, a través de la mediación de una divinidad, suprema e inaccesible. Sus orígenes son tan imprecisos como lo son los de la misma humanidad, pero parece innegable que la religión del Antiguo Egipto está fundada sobre estos principios en apariencia básicos. Lo que sí es innegable, en este punto, es que la ecología juega uno de los papeles más importantes en el nacimiento de las religiones, conformándose la simbiosis entre ambas, religión y ecología, en un método de interrelación ordenada y productiva entre el hombre y su colectivo social y las variables medioambientales que les rodean, de fundamental relevancia para su desarrollo y manutención, antes incluso de que surjan las primeras jerarquías sociales o sistemas de gobierno que impongan normas efectivas de conducta moral o social. Pero si bien la naturaleza es uno de los clavos de amarre más férreos para atar el hilo del que estamos tirando, uno de los problemas más grandes que podemos encontrar al abordar la religión desde esta perspectiva es que nos quedemos reducidos a una actitud muy limitada, que al hacer hincapié en estos elementos estrictamente culturales, descuidemos otros elementos, como la enorme creatividad que van a fomentar no solamente el desarrollo de las creencias religiosas, sino que generará sus características 4 PUENTE OJEA, G. y COREAGA VILLALONGA, I. 2005. particulares y sus identidades personales, como se aprecia perfectamente en el desarrollo de las creencias funerarias del Antiguo Egipto. Varios son los elementos a tener en cuenta a partir de ahora en la investigación sobre el desarrollo de las religiones: el primero de ellos es algo complejo de tratar, pues es el resultante de los caminos paralelos que acompañan a la religión en el desarrollo de la civilización egipcia, sobre todo aquel referente a su conformación política. El segundo de ellos es algo más obvio, y tiene un carácter ritual. Desde el primer momento en el que las tribus proto-egipcias que habitaban las regiones del Nilo concibieron sus primeras ideas acerca de divinidades invisibles e intangibles, encarnadas en los accidentes del terreno y en las fuerzas de la naturaleza, en los ciclos vitales de su entorno y en el caminar inmortal de los astros por el cielo, tuvieron necesidad de rendir culto a esas fuerzas desconocidas para ser participes de sus prodigios y gozar de su protección y benevolencia. Y dicho culto debía hacerse de una forma concreta, o mejor dicho, se necesitaba un símbolo, un elemento visible que representase a la divinidad para llevar a cabo los determinados ritos, aumentando de esta forma la complejidad propia del concepto religioso. En el Egipto predinástico, comenzaron a aparecer objetos transportables, armas, banderolas5 o insignias diversas, pilares o formas vegetales, árboles, etcétera, todos ellos fetiches que serán elementos claves de este nuevo paso en la historia de la religión, y cuya elección nunca sería fortuita. Siempre responderían a una necesidad práctica relacionada con aquellos elementos característicos de la divinidad a la que representaban6. Este mismo principio básico será, posteriormente, cuando estas tribus controlen a la perfección el ciclo agrícola del Nilo, lo que conduzca a la divinización también de determinados animales como reflejo de las diferentes virtudes divinas. Los egipcios van a sacralizar a sus bestias por representar teofanías, es decir, distintas manifestaciones de lo divino. Al igual que ocurría con un determinado tótem o fetiche, un animal representaba elementos más relevantes que su propia naturaleza animal. La importancia radicaba en sus características esenciales en relación a los atributos de una determinada divinidad, o a un concepto concreto de la unicidad divina. De este modo, el halcón se identificaba con el Sol, puesto que al igual que este astro, surcaba raudo el cielo; la vaca será símbolo de fertilidad y de protección, al representar esta faceta en su cuidado de sus crías… Y estos elementos característicos del animal van a perdurar estáticos a lo largo de las generaciones, compartiendo en este sentido la permanencia fundamental del universo y por ello mismo su elemento divino. Son receptáculo de la esencia divina, por lo que es comprensible que el asombro y la admiración del hombre hacia los fenómenos naturales lo llevaran en la época histórica a deificarlos, y, con la consiguiente proximidad al hombre, a antropomorfizarlos. Aquí es donde entra el juego el primero de los dos elementos que comentábamos antes. El nacimiento del concepto estatal en el Antiguo Egipcio, con la aparición de las primeras figuras reinantes, va a ir íntimamente ligado a una fuerte carga religiosa. Estos gobernadores, precursores de los grandes faraones, anteriores incluso a los primeros reyes que unificaron las dos tierras del Nilo, van a requerir y poseer una legitimación divina para ejercer el gobierno. Aparecerán mitos de creación del mundo, de la humanidad, de los hombres, y por ende, de los gobernadores que los rijan. Se relacionaran sus cargos con importantes divinidades de su plantel mítico, y por tanto, 5 6 HORNUNG, E. 1999. WALLIS BUDGE, E. A. 1934. estas divinidades han de tener una apariencia lo más humana posible, sin que por ello tengan que perder atributos más arcaicos y profundamente arraigados en la cultura religiosa del pueblo. Pero de ello hablaremos un poco más adelante. Otro elemento importante de la religión egipcia, muy debatido o al menos germen de multitud de controversias y opiniones encontradas, es el que regula en cierto modo el siguiente planteamiento: los egipcios eran, en todo momento, y fruto de su origen múltiple y localista, conscientes de no ser los depositarios de la verdad religiosa última e individual. Las diversas tribus, o los colectivos que se fueron agrupando a lo largo del valle del Nilo o que se instalaron en el Delta antes de dar origen a la unificación del territorio egipcio, admitían que sus vecinos, que practicaban cultos diferentes o adoraban a distintos fetiches o animales, pudieran ser igualmente participes de la naturaleza divina en una faceta diferente, y que combinando diversas visiones de la divinidad, se pudiera alcanzar un conocimiento más perfecto de la misma7. De esta asociación de ideas entre la pluralidad divina, y la urgencia política de que las mismas se encarnen en seres vivientes, humanos, y perecederos, con un nombre, un rostro, una imagen que reflejar en los templos, y a la que venerar según los determinados ritos que ya formaban una arraigada tradición y que eran estipulados por un creciente e incipiente clero, surge la necesidad de que los dioses se unan para continuar con su propia existencia, originando así familias de dioses, diferentes en cada localidad, y más tarde, en los centros urbanos, mitos complejos y diferentes sistemas cosmogónicos, de donde, erróneamente, se ha llegado a pensar en un amplio politeísmo como característica general de la religión egipcia. Algunas de estas cosmogonías, nacidas en tiempos tan antiguos que ya aparecen perfectamente asociadas a las creencias populares egipcias al principio de su andadura como territorio unificado, en torno al III milenio a. C., como demuestran los ’Textos de las Pirámides’, van a contener, entre sus divinidades, algunos de los personajes que serán recogidos por culturas y creencias posteriores, y que perdurarán en la iconografía y la imaginaria colectiva más allá de la existencia del imperio que les dio forma. Es el caso de figuras como Isis, Horus, u Osiris, que, si bien van a sufrir posteriormente reelaboraciones, reinterpretaciones, e importantes transformaciones, van a significar el germen y el origen vivo de muchas de las características de otros relevantes símbolos de las religiones posteriores. El mito osiríaco, al margen de ser un ejemplo claro y de los más antiguos del paradigma de la vivencia personal de los dioses mistéricos, nos va a servir a nosotros como un nexo de unión entre los dos alejados puntos que desde el principio pretendemos unir: por un lado, es uno de los fragmentos más antiguos que recogen la experiencia de una pasión, que conduce inexorablemente a la muerte y a la posterior resurrección en un mundo espiritual y eterno. Pero además es una clara metáfora bien expuesta y comprendida del ciclo vegetal que ha dado origen a tantos y tantos mitos en las religiones paganas de la antigüedad. Podríamos pensar pues en que la figura del dios Osiris es un buen punto desde el que pararse objetivamente a echar la vista atrás y comprobar que no nos hemos desviado aun, y continuar mirando hacia delante, hacia nuestro objetivo 7 HORNUNG, E. 1999. La historia de Osiris, tal vez debería ser recordada llegado este momento. Tampoco necesita de mucho texto, pues es de sobra conocida por casi todo el mundo, aunque sea de forma inconsciente: quien ha leído ‘Hamlet’, más o menos conoce la leyenda de Osiris. Incluso quien ha visto el film ‘El Rey León’, de Walt Disney, conoce la leyenda de Osiris. Pero nuestra versión más completa del mito de su muerte y descuartizamiento por Seth y de su doble resucitación por Isis se encuentra en Plutarco, que escribió en el siglo segundo d.C. su obra “De Iside et Otsiride”. Existen dos parejas dentro de la cosmogonía heliopolitana, formada por dos hermanos y dos hermanas, que a la vez forman los respectivos matrimonios entre Osiris e Isis, y Seth y Neftis. Los cuatro son hijos de Geb y Nut, que no dejan de ser, respectiva y curiosamente, la tierra y el cielo. Y nietos, por tanto, de Shu y Tefnut, el aire que respiramos y la humedad del ambiente. Todos ellos, descendientes del dios primordial Atum (de cualidad solar, identificado con Ra, y en ese devenir sincrético de las divinidades egipcias posteriormente con Amón, o incluso con Horus, o el propio Osiris como puede verse en las pinturas de la tumba de la reina Nefertary, de la dinastía XIX). Juntos, los nueve, forman la conocida como enéada de la ciudad de Heliópolis. Dentro de la pareja de hermanos, uno de ellos va a tomar el rol de la maldad, Seth, identificado para toda la eternidad como el caos y la vileza. Por otro lado, su hermano Osiris, que era justo y noble. Algo que recuerda enormemente las escrituras del Génesis sobre Caín y su hermano Abel. En ambas, el hermano malvado, por envidia, termina urdiendo un plan para eliminar a su opositor. En nuestro caso, Seth, habiendo tomado las medidas exactas de Osiris, prepara un suculento festín durante el cual se mostró a los asistentes el más bello de los sarcófagos que jamás se hubiese fabricado. Conocedor de que estaba hecho siguiendo las medidas únicas y exactas de su hermano, promete regalárselo a quien mejor se asiente en su forma interior. Llegado el turno de Osiris, ingenuo, su malvado hermano aprovecha para cerrar la caja y sepultarlo vivo, hallando así una de las muertes más crueles. Después, arroja el sarcófago al Nilo, cuya corriente lo arrastra hasta el Mediterráneo, y el mar hasta la costa de Biblos. Su hermana y esposa Isis, a través de la magia, las artes adivinatorias, las profecías… consigue dar con el paradero del cadáver de su marido y traerlo de nuevo a Egipto. Pero el malvado Seth no quiere poner en riesgo su victoria, de modo que secuestra nuevamente el cadáver y lo descuartiza en 14 pedazos que reparte por a geografía política de Egipto. Comienza pues la segunda búsqueda por parte de Isis y la ayuda de su hermana Neftis, en un doloroso peregrinaje para recuperar los pedazos del cadáver de su marido, objetivo que cumple a excepción del pene, que jamás apareció. Recompuesto el cuerpo, Isis logra resucitarlo mediante la magia, pero no orgánicamente, algo que es simplemente imposible, sino en un mundo imaginario, eterno, el de los muertos, el único lugar en el que a cualquier hombre le va a estar permitido volver a la vida. Por ello, para garantizar la continuidad del ciclo vital, el mito incluye un elemento más: tras haber creado un simulacro del miembro viril de Osiris, su esposa Isis queda embarazada mágicamente, y sin intervención directa de su marido, ya fallecido, de un hijo varón, que será el nuevo rey de Egipto, tras vencer en un duelo titánico y brutal a su malvado tío Seth, vengando el asesinato de su padre y la usurpación de su trono, y devolviendo el orden natural al país del Nilo, ciclo que se ha de repetir a la muerte de cada rey en Egipto8. Se conforma así, pues, la reproducción del ciclo biológico, en cuyo fundamento se van a asentar principios básicos de la religion, la sociedad y la cultura egipcia: la perpetuidad del orden cósmico, la regeneración ecológica y eterna de la vida: Osiris es, por encima de otras características oscuras o ctónicas, un dios de la vegetación; muere cuando Egipto se ve sobresaltado con la inundación, tras la estación más seca y resucita tras las crecidas del Nilo. Durante la primera, se entendía que sobrevenía el “caos” que representaba el triunfo de Seth, el desorden que reinaba al principio de los tiempos (antes de la monarquía egipcia, por ejemplo). Pero esta tierra fecunda que había sucumbido bajo las aguas, regresaba cuando estas se retiraban, provocando de nuevo el nacimiento de las cosechas, que se identificaba con el momento en el que Isis resucitaba el cadáver de su esposo haciendo retornar el orden establecido, la maat necesaria en Egipto para que el ciclo vital no se rompa jamás, un núcleo elemental de las relaciones humanas y divinas del que nacerán importantes elementos que serán asimilados por posteriores religiones, obviando quizás el hecho de que la lectura fundamental de estos ritos no fue otra que la de darle una explicación y una consistencia espiritual al funcionamiento natural de las cosas en la tierra, construyendo míticamente las conductas paradigmáticas de un orden político, religioso y social que quedará para siempre bien establecido. Muchos podrán ser los que discutan a continuación de qué forma, o en que medida, este personaje caló en las raíces de religiones posteriores que pasaron por la geografía egipcia. Llegado el momento en el que las dinastías que se sucedieron sobre el trono del país de las dos tierras tuvieron sangre extranjera, se produjo una contaminación cultural y religiosa en una doble dirección, dándose una expansión de ciertos cultos y ritos hacia determinados dioses, más allá de las que hasta la fecha habían sido las delimitadas fronteras de Egipto. Entre ellos, uno de los pueblos más relevantes en esta aculturación son los griegos, quienes asimilan algunos de los dioses egipcios con los suyos propios, sobre todo después del paso de Alejandro Magno por el país. Serapis e Isis son quizá los dos ejemplos más claros de esta expansión. La diosa es claramente conocida, y apenas sufre reinterpretaciones como diosa madre, pero Serapis es una divinidad que se inserta en el panteón griego en época Ptolemaica, si bien recoge una realidad anterior, fruto de la identificación entre el dios Osiris, y el buey Apis, muy venerado en Sakkara. Fue el gobernador Ptolomeo I9 quien seleccionó esta divinidad como un dios oficial que sirviese tanto para la población egipcia como para la griega, con la intención de acercar las posturas de las dos vertientes religiosas que habitaban el país, sincretizando divinidades autóctonas con iconografías de corte helenístico. Sin embargo, esta asimilación de divinidades se remonta al Menfis del Reino Nuevo, donde el toro Apis, a su muerte, se convertía en Asarapis. No es extraña esta identificación; cabe recordar que uno de los epítetos para el dios Osiris era el de "Toro del Oeste", del mismo modo que la figura taurina de Apis, tras su muerte, se relacionaba con Osiris en el momento de su resurrección. Al igual que el propio Osiris, Serapis era la pareja de Isis y padre de Harpócrates, la forma representativa del dios Horus niño, o infante, que traspasó las fronteras de Egipto y se expandió por el Mediterráneo en estas fechas. 8 9 VARIOS AUTORES. 1995. REDFORD, D. B. 2001. Las iconografía clásica de Serapis es de corte claramente griego, con largas melenas y pobladas barbas, un amplio manto que le cubre todo el cuerpo menos los brazos y un tocado en forma de cubo, o modius, una especie de cesto sagrado a modo de cornucopia de la abundancia o de los misterios. En él se renuevan los conceptos de fertilidad agrícola, de alternancia eterna entre vida y muerte, y que serán recogidos por dioses griegos tales como Zeus, Asclepio, o sobre todo, Dionisos10. Precisamente esta última divinidad se va a equiparar, en muchos aspectos, a la de Osiris, viendo aumentar su crecimiento e importancia en el periodo desde la llegada de Alejandro Magno, y posteriormente con Ptolomeo IV Philopator, hasta Ptolomeo XII Auletes, que portará en su titulatura el nombre de “Neos Dionisos”, escrito en jeroglíficos como “joven Osiris”11 en los muros del pilono del templo de Horus en Edfú. Dionisos (posteriormente Baco para los romanos) es, igualmente, un dios vegetal, que como ocurre con Osiris, muere y renace. Quizá la más extendida de sus leyendas sea la que narra como Dionisos renace por segunda vez del muslo de su padre, Zeus, cuando su madre, Sémele, una mortal que fue concebida por la gracia del dios supremo del panteón griego, muere al implorar a éste que se muestre en todo su esplendor, según los consejos y las dudas infundidas en ella por la esposa de Zeus, Hera. Al hacerlo, la omnipotencia del dios griego acaba con la vida de Sémele, pero no así con la del neonato, que finaliza su gestación en el muslo de su padre para nacer posteriormente por segunda vez. Sin embargo, existe una segunda historia, tal vez imbuida de elementos egiptizantes, que pone en clara relación algunos aspectos de su desarrollo con aquellos que caracterizan la historia mítica de la pasión, muerte y resurrección de Osiris; en ella, Dionisos era también hijo de Zeus, pero gestado por Perséfone, la reina del inframundo. Nuevamente, una celosa Hera intentó acabar con la vida de su hijastro, enviando a los Titanes a asesinarlo y desmembrarlo. Cuando Zeus logró ahuyentar a los gigantes con su poder, estos ya habían asesinado a la criatura, y la habían devorado en un sangriento festín de carne y sangre humana. Todo, excepto su corazón, que según que fuentes se consulten, fue rescatado por Atenea, Rea o Deméter. Zeus usó el corazón para hacer renacer al niño en el vientre de una mujer mortal, Sémele: de ahí que se llame a Dionisos ‘el dos veces nacido’. Pese a que la segunda guarda un paralelismo mucho más amplio con la historia del desmembramiento de Osiris y la recuperación de su cuerpo, incluido su falso falo, para su posible resurrección como Osiris en el mundo de los muertos, y encarnado en Horus como regente del mundo de los vivos, ambas versiones de la historia giran en torno al renacimiento como principal motivo de adoración en las religiones mistéricas. Es indudable que este relato pasó a ser usado en ciertos ambientes religiosos de carácter esotérico o mistérico en época griega, como los movimientos órficos12, al igual que muchos otros de origen igualmente pagano, y posteriormente en época romana, como por ejemplo, el de Mitra. La pregunta que nos planteamos para finalizar el último paso de nuestra andadura es en qué medida es posible que partes concretas, o retazos, de esta mitología osiríaco10 CASTEL, E. 2001 REDFORD, D. B. 2001. 12 HERRERO DE JAUREGUI, M. 2007. 11 dionisíaca fuese más tarde incorporada al Cristianismo. No cabe duda, es obvio, que existen, a espera de ser estudiadas e interpretadas, muchas similitudes entre las leyendas de Osiris-Dionisos y Jesús de Nazaret: no solamente que ambos naciesen de una mujer mortal, engendrados de forma mistérica por una divinidad muy superior, o que ambos hayan fallecido en una angustiosa y sangrienta pasión, y vencido posteriormente a la muerte en una milagrosa y mágica resurrección, sino que además pueden sumarse otros pequeños detalles extraídos de esta y de otras tradiciones paganas, como la importancia del vino como sangre, el pan como carne, o la transformación de las aguas, etcétera. Algunos textos clásicos, en torno al siglo V, recogen obras dedicadas a la vida de ambas divinidades, y a mostrar sus curiosos parentescos. En las Dionisíacas, Nono de Panópolis, poeta griego nacido en la ciudad del mismo nombre, la antigua ciudad egipcia de Akhmin, en el nomo tebano, por entonces ya parte del Imperio Romano de Oriente, describió algunos de estos interesantes paralelos. Uno de ellos, salvando las distancias, es el referente a la veneración del dios griego a través de elementos caníbales, reflejados en la historia de Dionisos, ya sea a través de los crueles asesinatos que se producen en su familia cuando su tía Ino enloquece por culpa de Hera, o en la propia naturaleza del festín y banquete que se produce como contexto de la pasión del dios, igual que ocurriría con Osiris. Nociones básicas importadas de este paganismo, e incluso también del mitraico, donde la participación en el rito mistérico de la resurrección eternamente cíclica de la vida y de la naturaleza del dios se realiza mediante la teofagia, comer y beber «la carne» y «la sangre» del dios, que van a marcar de forma clara la comunión del cristianismo en ese banquete previo a la pasión de Jesús que tuvo lugar junto a los discípulos que después difundirían su palabra. Pero no queremos lanzar ninguna afirmación severa como colofón a nuestra reflexión. No es nuestra intención, en ningún caso, paganizar un acto tan profundamente sagrado como lo es la comunión cristiana, tildándola de vago rito mágico y mistérico mediante el cual no se celebra otra cosa que no sea el renacer del ciclo ecológico de la naturaleza. Es también posible que estas similitudes entre el Cristianismo y las religiones anteriores sean exclusivamente representaciones de los mismos arquetipos religiosos comunes a todas aquellas creencias basadas en la resurrección. Son evidentes las diferencias, por ejemplo, entre la naturaleza de la resurrección de Osiris y la de Jesús; cada religión conlleva una serie de necesidades que la distancian, y mucho, de asimilarse con la otra. Ni siquiera hemos pretendido dar a entender que Osiris fuese el primer dios salvador de la historia de las religiones, y que todas las demás tomaron, de una forma u otra, incluyendo los cultos órficos, Dionisíaco, Mitraísta o Cristianismo, este esquema de dioses salvadores comunes que mueren y resucitan. Pero sí que apuntábamos, como única intención, a volver la vista atrás, a regresar por ese hilo que ha dejado en el camino la historia desde sus comienzos, con la clara intención de hacer que el lector se pregunte acerca de todos estos sacramentos que nuestras religiones de hoy en día comparten con algunas de las de la antigüedad. Sacramento ostensiblemente fundados en una dependencia del cultivo estacional de vegetales, y en un mantenimiento equilibrado y estable del ganado, o lo que es lo mismo, un orden y un control en la relación entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea y le proporciona lo necesario para vivir y desarrollarse, adoptando como rituales de comunión con las divinidades que representan esos misterios cíclicos y eternos de la naturaleza los referentes a la ingesta de alimentos como símbolo de la imagen viva de esas entidades. ¿Podríamos atisbar un reflejo de esto mismo, cuando, sentados sobre el banco de madera de una parroquia cualquiera, de una ciudad cualquiera, un domingo cualquiera, escuchemos al sacerdote recitar aquellas palabras mediante las cuales Jesús afirmaba a sus discípulos “…Yo soy el pan de vida. El que venga a Mí, no tendrá hambre, y el que crea en Mí, no tendrá nunca sed.” BIBLIOGRAFÍA: o CASTEL, E. Gran diccionario de Mitología Egipcia. Alderabán. Madrid, 2001. o ČERNÝ, J. Ancient Egyptian Religion. Greenwood Press. Westport, Connecticut, 1979. o DAVID, R. Religion and Magic in Ancient Egypt. Penguin Books. London, 2002. o DIEZ DE VELASCO, F. Introducción a la Historia de las Religiones: Hombres, Ritos, Dioses. Trotta. Valladolid, 1998. o ESTRADA, J. A. Razones y Sinrazones de la Creencia Religiosa. Trotta. Madrid, 2001. o FLINDERS PETRIE, W. M. La Religión de los Antiguos Egipcios. Abraxas. Barcelona, 1998. o FRANKFORT, H. La Religión del Antiguo Egipto. Laertes. Barcelona, 1998. o HERRERO DE JAUREGUI, M. Tradición Órfica y Cristianismo Antiguo. Trotta. Madrid, 2007. o HORNUNG, E. El Uno y los Múltiples. Concepciones Egipcias de la Divinidad. Trotta. Madrid, 1999. o IMPELLUSA, L. Heroes y Dioses de la Antigüedad. Electa. Barcelona, 2002. o MORENZ, S. Egyptian Religion. Cornell University Press. New York, 1973. o O’CALLAGHAN, J. El Cristianismo Popular en el Antiguo Egipto. Cristiandad. Madrid, 1975. o PUENTE OJEA, G. y COREAGA VILLALONGA, I. Animismo, el Umbral de la Religiosidad. Siglo XXI. Madrid, 2005. o QUIRKE, STEPHEN. La Religión del Antiguo Egipto. Oberón. Madrid, 2003. o REDFORD, D. B. (Ed.) The Oxford Enciclopedia of Ancient Egypt. Vol. I-III. The American University in Cairo Press. Cairo, 2001. o VARIOS AUTORES. Cristianismo Primitivo y Religiones Mistéricas. Cátedra. Madrid, 1995. o WALLIS BUDGE, E. A. From Fetish to God in Ancient Egypt. Dover Publications. London, 1934. o Religión Egipcia. Humanitas. Barcelona, 1988. o The Gods of the Egyptians: Studies in Egyptian mythology. I-II vol. Dover Publications. London, 1969. o WIEDEMANN, A. Religion of the Ancient Egyptians. Elibron Classics. London, 2005.