Dímelo cantando (194,91 KB )
Anuncio
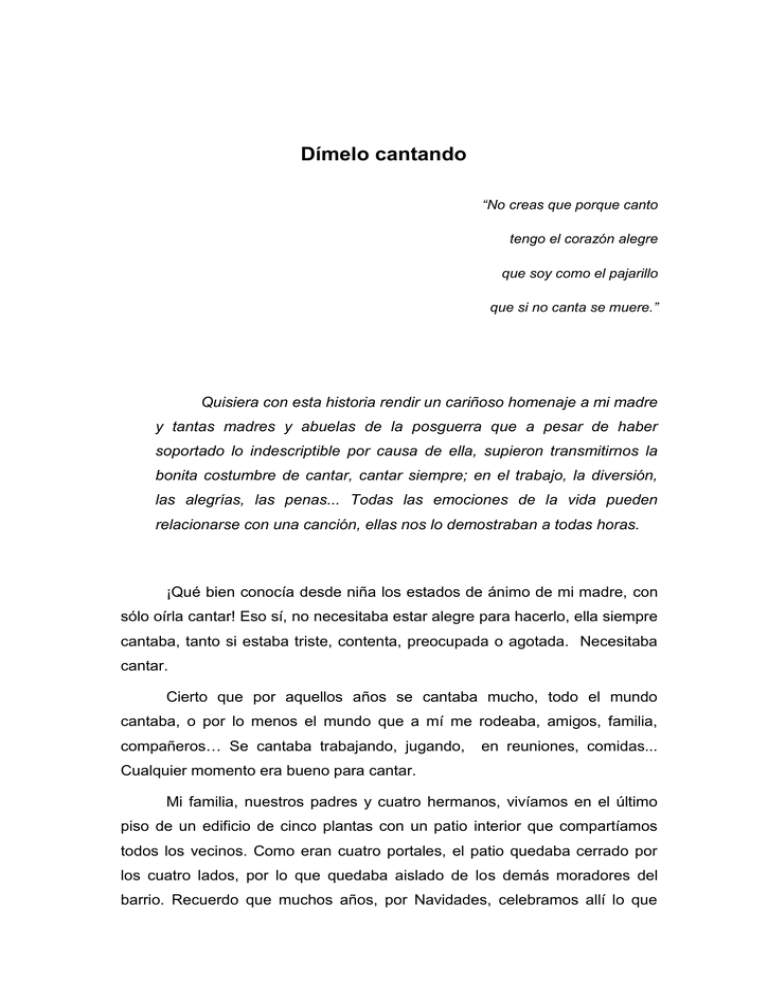
Dímelo cantando “No creas que porque canto tengo el corazón alegre que soy como el pajarillo que si no canta se muere.” Quisiera con esta historia rendir un cariñoso homenaje a mi madre y tantas madres y abuelas de la posguerra que a pesar de haber soportado lo indescriptible por causa de ella, supieron transmitirnos la bonita costumbre de cantar, cantar siempre; en el trabajo, la diversión, las alegrías, las penas... Todas las emociones de la vida pueden relacionarse con una canción, ellas nos lo demostraban a todas horas. ¡Qué bien conocía desde niña los estados de ánimo de mi madre, con sólo oírla cantar! Eso sí, no necesitaba estar alegre para hacerlo, ella siempre cantaba, tanto si estaba triste, contenta, preocupada o agotada. Necesitaba cantar. Cierto que por aquellos años se cantaba mucho, todo el mundo cantaba, o por lo menos el mundo que a mí me rodeaba, amigos, familia, compañeros… Se cantaba trabajando, jugando, en reuniones, comidas... Cualquier momento era bueno para cantar. Mi familia, nuestros padres y cuatro hermanos, vivíamos en el último piso de un edificio de cinco plantas con un patio interior que compartíamos todos los vecinos. Como eran cuatro portales, el patio quedaba cerrado por los cuatro lados, por lo que quedaba aislado de los demás moradores del barrio. Recuerdo que muchos años, por Navidades, celebramos allí lo que hoy llamaríamos “el cotillón”, pero que no era más que compartir los dulces que en cada casa habían sobrado, o mejor dicho, se habían reservado, ya que por aquellos años en pocas casas sobraba algo, con algún licor y, eso sí, lo más importante, a los sones de unos pocos discos en el gramófono del vecino del primero, que disponía en el mismo patio de una carpintería y por ello, era el encargado de preparar las mesas, que no eran mas que unas tablas sobre unos caballetes en el centro del patio. Allí se organizaba un baile en el que podíamos participar todos, grandes y pequeños, y en el que además siempre se terminaba, cómo no, cantando. Durante el año, los viernes, era el día de la semana en que todas las vecinas limpiaban las escaleras de sus pisos. Entonces se decía “arenar las escaleras”, que eran de madera y se frotaban con un cepillo de púas gordas y una arena especial para fregar. Esta arena también se utilizaba para las chapas o cocinas de hierro, que resplandecían después de bien frotadas. Esos días, los viernes, eran toda una competición de voces y de canciones. Como se abrían todas las ventanas de las escaleras para que secasen bien, podíamos oír las jotas de “la navarra”, las romanzas de “Puri”, los pasodobles de “Emilia”, las canciones populares de mi madre y hasta alguna canción con connotaciones políticas que hacían mención a la guerra civil. .—“Hoy Begoña ha reñido con el novio” – Le decía la vecina del segundo a su hija. .—“Y tú ¿cómo lo sabes?—Preguntaba ésta sorprendida. .—“siempre que tiene un enfado con él, canta la “Romanza de Maria de Las Mercedes”. Ya verás como cuando se les pase, cantará “Me gusta mi novio” de Gloria Lasso”. Así, por medio de las canciones, aprendíamos a conocer el estado de ánimo de muchas vecinas. Incluso los silencios de algunos viernes era señal de problemas o enfados en el barrio. Mi madre no tenía una gran voz pero entonaba bastante bien e igual que de mi abuela, aprendí muchas canciones de ella. Me gustaba mucho la canción del pajarillo que si no cantaba se moría, aunque sabía que cuando la cantaba, por algún motivo, estaba triste. Del mismo modo sabía que cuando cantaba “De colores se visten los campos en la primavera…”, estaba contenta. Crecimos, por lo tanto, en la cultura de la canción como transmisor de nuestro estado de ánimo y dependiendo del ritmo de trabajo, así era también la tonadilla. A nadie se le ocurría limpiar unos cristales a ritmo de bolero o planchar la colada cantando un pasodoble, todo tenía un sentido y un ritmo adecuados. También los cuentos que se contaban a los niños eran mucho más apreciados si llevaban canción, casi todos los más conocidos la llevaban: “Los tres cerditos”, “Los siete cabritillos”, “La cenicienta”... Y tantos otros. Recuerdo cuando comencé a trabajar, fue en un comercio apenas cumplidos los dieciséis años y ya han transcurrido más de cincuenta... Cada vez que me enviaban a limpiar el almacén, lo hacía cantando. El primer día que lo hice estaba tan afanosa por hacerlo bien que cuanto más me afanaba, más fuerte cantaba, hasta tal punto que el dueño del comercio, que vivía en el piso superior, bajó al almacén y me dijo más serio que enfadado: .--“Baje la voz por favor, que ha despertado a mi pequeña que dormía plácidamente”-Aunque no pudo evitar sonreír al decir que la niña también trataba de cantar. Cuando trabajábamos dentro del comercio no se podía cantar por supuesto, pero en cuanto nos enviaban al almacén, mis compañeras siempre me pedían canciones, quizá porque en sus casas no se cantaba tanto. Sobre todo me pedían que les cantara algún “Cuplé”, que entonces estaban muy de moda y que narraban historias de amores frustrados y de frivolidades... ¡Qué gratos momentos! Aunque también nos ganamos alguna “reprimenda”. Me casé, y lo hice, cómo no, con alguien a quien también le gusta cantar. Cantábamos muy a menudo y así a nuestros hijos les hemos transmitido esa sana y bonita costumbre. Les cantábamos en los viajes y en las excursiones, que de este modo resultaban más amenas. Cuando estaban enfermos y tenían que quedarse en la cama, me hacían cantarles todas las canciones que les gustaban, entre ellas muchas romanzas de zarzuelas y también “zortzikos”, sobre todo “Maitetxu mía”, con el que terminaban siempre llorando amargamente... ¡qué masoquistas! Heredé de mi madre una bonita costumbre –o por lo menos a nosotros nos lo parecía—que era la de contestar a los excesivos requerimientos de los niños, con canciones referidas a lo que ellos pedían y que les hacía tanta gracia que se les olvidaban sus demandas, a veces también se enfadaban, pero en más de una ocasión me decían: .-- “Mama, dímelo cantando”--. Lo que desearía dejar claro en esta historia es que, aunque por aquellos años no se había oído hablar de “depresiones” ni de “terapias”, existían las unas y las otras, y que el mejor remedio para lo que algunos llegaron a llamar “el mal moral” era cantar. Es una verdadera pena que se esté perdiendo esta bonita costumbre, de hecho, apenas se oye hoy día cantar a una señora mientras hace las labores... A un obrero en su trabajo... ¿Qué ha sido de aquella tradición tan nuestra de reunirse en la taberna y, con el “ txikito” en la mano, entonar una Bilbainada o una ranchera? Comenzaron a colocar carteles de “Prohibido cantar”, empezaron a funcionar los televisores en los hogares y a su vez nos fueron invadiendo las depresiones. ¿Qué ocurriría si intentásemos recuperar la cultura de cantar como terapia de choque para todos nuestros males? Soledad, incomunicación, agobio, aburrimiento, pena, enfado... Si a nuestros mayores les funcionaba, ¿por qué no a nosotros? Seguro que las farmacias notarían que venden menos antidepresivos. Quienes como yo, aún no han perdido del todo la buena costumbre de cantar, podrán asegurar que es el mejor “quitapenas” que hay en el mercado.

