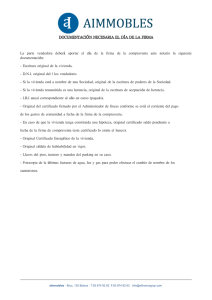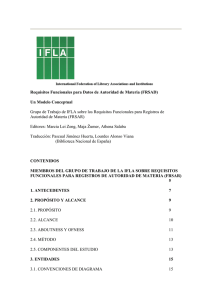La irrelevancia del nomen iuris en la práctica contractual
Anuncio

Universidad Nacional Mayor de San Marcos From the SelectedWorks of Marco Andrei Torres Maldonado June, 2016 La irrelevancia del nomen iuris en la práctica contractual Marco Andrei Torres Maldonado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Available at: https://works.bepress.com/marcoandreitorresmaldonado/33/ ACTUALIDAD LEGISLATIVA / ACTUALIDAD CIVIL Y PROCESAL CIVIL un estacionamiento, pero que en la venta final solo se consigno el departamento por el monto total de ambos inmuebles. Los demandados contestaron la demanda afirmando que solamente se realizó la formalización del contrato de compraventa del departamento debido a que el contrato final así lo establecía. Que lo que pretendían los actores era imposible ya que pretendían registrar un contrato preparatorio que incluía ambos inmuebles, el cual jamás se concluyó de forma definitiva. El juez de primera instancia declaró infundada la demanda debido a que no se ha podido constatar que el contrato de compraventa haya incluido a los dos inmuebles ya que el precio solo es uno, y no hay descripción de cada inmueble. Afirmó que el acto jurídico (contrato) deberá cumplir con los requisitos esenciales de la compraventa, que es la indicación del precio y la forma de pago. La Sala Superior ratificó los criterios asumidos por el ad quo y declaró infundada la demanda. Frente a ello, los demandantes interpusieron recurso de casación. La Corte Suprema afirmó que las otras instancias de mérito incurrieron en una infracción normativa al haber otorgado una condición al contrato de compraventa que no era. Señaló que la compraventa no puede considerarse como promesa de venta si esta se concretó con la formalización respectiva, y al no haberse considerado en ella al estacionamiento, deberá otorgarse escritura pública para dicho bien. OPINIÓN La irrelevancia del nomen iuris en la práctica contractual Marco Andrei TORRES MALDONADO* C omo es sabido, la irrelevancia del nomen iuris, implícitamente, hace referencia a un principio jurídico conocido como primacía de la realidad. Conforme a ello, el significado viene a decir que las cosas son tal y como son y no tal y como las partes aseguran que son. Según el principio primacía de la realidad, prima la verdad de los hechos sobre la apariencia de los acuerdos; valen los hechos, las circunstancias y la común intención de las partes y no el nomen iuris utilizado; las denominaciones no cuentan frente a los datos de la realidad y la verdad vence a la apariencia1. Precisamente, como consecuencia En la casación comentada, del principio primacía de la realidad, se infiere en todo si las partes suscribieron ordenamiento jurídico el principio de la irrelevancia un negocio jurídico bajo el del nomen iuris. Sobre el particular, conforme lo ha dispuesto el Tribunal Registral, “se privilegia una interpretación finalista o de función económica (común intención), antes que la literal o de función simplemente gramatical”2. Conforme a ello, no es el nomen iuris del contrato el que vincula a las partes, sino la finalidad que persiguen mediante los efectos jurídicos y económicos del negocio jurídico que acuerdan. nomen iuris de “contrato de promesa de compraventa de bien inmueble” pero se evidencia que la real naturaleza del mismo es la de ser un contrato de compraventa definitivo, prima este último. Así, la jurisprudencia española ha establecido la desvinculación de los jueces del nomen iuris que las partes hacen a sus contratos, bajo el fundamento de que “los contratos son lo que son y no lo que dicen las partes”, por lo que la calificación de los contratos no depende de las denominaciones que le hayan dado los contratantes3. Por ende, si las partes por error4 emplean una denominación que no resulta acorde con el verdadero objeto del negocio jurídico, ello no representa impedimento alguno para que, bajo una * 1 2 3 4 Asociado Junior del Estudio Fernández, Heraud & Sánchez Abogados. Jefe de Prácticas de Derecho Civil, en los cursos de Derecho de las Personas, Acto Jurídico y Derecho de las Obligaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad San Ignacio de Loyola. Colaborador de la Revista Persona de la Universidad de Buenos Aires. Miembro principal del Taller de Derecho Civil “José León Barandiarán”. VÁSQUEZ VIARLAD, Antonio. Tratado de Derecho al Trabajo. Tomo II, Astrea, Buenos Aires, 1982, p. 271. Resolución Nº 546-2009-SUNARP-TR-L, considerando 7. Sentencia de la Audiencia Provincial de Les Illes Balears, Sección 3, de fecha 1 de febrero de 2012. Al respecto, debemos tener presente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código Civil, “El error en la declaración sobre la identidad o la denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado” (el resaltado es nuestro). ACTUALIDAD JURÍDICA | Nº 271 • JUNIO 2016 • ISSN 1812-9552 117 interpretación de la común intención de las partes, se entienda que lo hacían para un acto diferente. La común intención o la voluntad real es, ante todo, la voluntad que presidió la formación y la redacción de un texto; es decir, la voluntad histórica5. En efecto, como indica Fernández Cruz6, “la interpretación como labor hermenéutica está destinada a fijar el contenido y reconstruir el significado objetivo de las declaraciones y comportamientos, no pudiéndose limitar al tenor literal de las palabras”. Dentro de tal orden de ideas, en relación con la Casación Nº 1659-2014-La Libertad in comento, si las partes suscribieron un negocio jurídico bajo el nomen iuris de “contrato de promesa de compraventa de bien inmueble”, no obstante, se evidencia que la real naturaleza del mismo es la de ser un contrato de compraventa definitivo, prima este último. Las circunstancias que evidenciaban que se trataba de un contrato de compraventa definitivo es que, por ejemplo, en el referido “Contrato de promesa de compraventa de bien inmueble”, existía un precio fijo por la transferencia, incluso se indicaba que ya se había cumplido con abonar una determinada cantidad de dinero. Además de ello, increíblemente, la misma promesa daba en “venta real y enajenación perpetua”, los inmuebles objetos de transferencia. Finalmente, un ítem adicional que señaló la Corte Suprema es la interpretación del artículo 1414 del Código Civil, según el cual “[p]or el compromiso de contratar las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo”. Nuestra Corte Suprema estableció –y reiteró7– que “en el caso de autos, no estamos frente a un contrato de promesa de venta, puesto que no se ha señalado la obligación de celebrar un contrato a futuro”. Todo ello resulta factible bajo la premisa de que, como indica una atenta doctrina, el compromiso de contratar y el contrato definitivo son, entre sí, contratos autónomos. No hay entre ellos una relación de accesoriedad. Es más, el primero no es una etapa previa de la formación del segundo; y este no es un requisito de eficacia del primero8. Por ende, un “compromiso de contratar”, sin la diligencia debida en su redacción, puede terminar siendo, para el asombro de sus intervinientes, un contrato definitivo. Como diría Mark Twain, la diferencia entre una palabra casi correcta y una correcta es igual a la diferencia entre la luciérnaga y el relámpago. 5 6 7 8 118 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo I, Tecnos, Madrid, 1993, p. 396. FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. “Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil peruano”. En: Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Ara, Lima, 2003, pp. 774 y 775. En efecto, nuestra jurisprudencia, ya había establecido que “No existe un contrato preparatorio si es que no se señala la obligación de celebrar un contrato a futuro”. Expediente Nº 3110-97, Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima. BOLAÑOS VELARDE, Víctor. “Compromiso de contratar”. En: Código Civil comentado. 2ª edición, Tomo VII, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 341. ISSN 1812-9552 • JUNIO 2016 • Nº 271 | ACTUALIDAD JURÍDICA