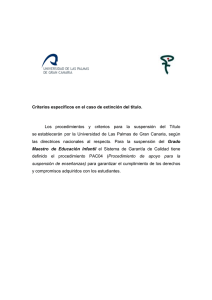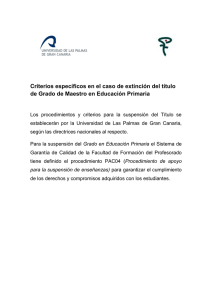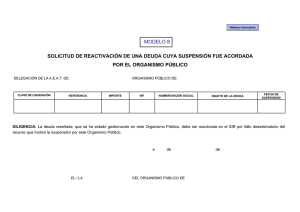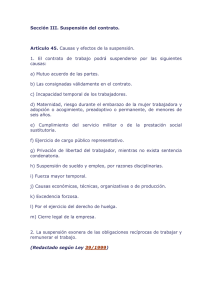trabajo fin de master - Revista Pensamiento Penal
Anuncio

UNIVERSIDAD DE OVIEDO Facultad de Derecho TRABAJO FIN DE MASTER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN PERSONAS DROGODEPENDIENTES Realizado por: Ana Arrojo Sánchez Convocatoria: Mayo 2015 1 Índice 1-INTRODUCCIÓN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.3 a) Consideraciones generales%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3 b) Hecho concreto%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..4 2-REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN (Análisis apartado 1º del art. 87 CP)%%%9 2.a) Elemento causal%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9 2.b) Certificación de Servicio%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...10 2.c) Pago de las responsabilidades civiles%%%%%%%%%%%%%..14 2.d) Cómputo del límite de suspensión de cinco años%%%%%%%%.15 3-REINCIDENCIA Y CRIMINALIDAD (Análisis apartado 2º del art. 87 CP)%%%.17 4- PERÍODO DE SUSPENSIÓN (Análisis apartado 3º del art. 87 CP)%%%%%..18 5- CONDICIÓN DE FINALIZAR EL TRATAMIENTO DESHABITUADOR (Análisis apartado 4º del art. 87 CP)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.20 6- LA REVOCACIÓN Y LA REMISIÓN (Análisis apartado 5º del art. 87 CP)%.%.23 7- EL ELEMENTO NORMATIVO EN EL CASO DEL DELITO DE CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS%%%%%%%%%%%%..25 9- MODO DE ARTICULAR LA <<SUPENSIÓN ORDINARIA>> CON LA <<ESTRAORDINARIA>>%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%27 9- CONCLUSIONES%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%................30 10. BIBLIOGRAFIA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..34 2 INTRODUCCIÓN a) Consideraciones generales La experiencia diaria nos demuestra que la prisión, en su consideración de pena, presenta aspectos inoperantes, por cuanto a pesar del importante aumento de la población reclusa ello no implica, en modo alguno, una disminución de la delincuencia, sino que se está produciendo, en términos generales, un aumento de las causas criminales, y por tanto con una notable repercusión en el incremento de la inseguridad ciudadana; y de otra parte, la prisión se nos presenta, en muchas ocasiones, como incompatible con la prevención general predicable de las penas y con la reeducación, despersonalizando a quien la sufre y siendo excesivamente gravosa para la colectividad; y en otras ocasiones puede incluso resultar poco idónea para facilitar la deseada reinserción social que contiene el art. 25 de la Constitución. De todos modos, entendemos que debe mantenerse el sistema carcelario pero realizando un esfuerzo tanto para mejorar el mismo, como para buscar, lo que la doctrina denomina <<alternativas al sistema carcelario, o a la prisión>>. En tal sentido, el nuevo Código Penal de 1995, se muestra sensible a tal tendencia, y rompe la línea del anterior texto punitivo y recoge varias alternativas a la prisión; así, podemos citar las siguientes: Suspensión condicional (arts. 80 a 87); sustitución de las penas privativas de libertad (art. 88); arresto fin de semana (arts. 33, 37 y concordantes); y, libertad condicional (arts. 90 a 93). En este trabajo vamos a analizar la suspensión condicionada de las penas privativas de libertad, que regula con carácter especial el art. 87 del Código Penal, para personas dependientes de del consumo de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas u otras q produzcan efectos análogos. Establece la STC 110/2003, de 16 de junio: “El art. 87 CP se presenta como una excepción al régimen común de suspensión de las penas privativas de libertad (contenido en los arts. 80 y siguientes de este mismo texto legal) para la suspensión de la ejecución de las penas inferiores a 5 años, cuya existencia está justificada por las especiales características personales de los autores de ciertos tipos de delitos”. 3 A la finalidad genérica de rehabilitación que persigue la institución del beneficio de la suspensión de la ejecución de las penas, destinado a evitar el cumplimiento en prisión de determinadas penas privativas de libertad en quienes concurran los requisitos legalmente, se une, en el caso especial del art. 87 CP, la de propiciar que quienes han cometido un delito no grave por motivo de su adicción a las drogas reciban un tratamiento que les permita emanciparse de dicha adicción con carácter preferente a un ingreso en prisión que, lejos de favorecer su rehabilitación, pudiera resultar contraproducente para ella”. Para realizar este trabajo he escogido un caso que ha entrado en nuestro despacho y he estado siguiendo desde casi su inicio. A continuación relataré los hechos en que se concreta. b) Hecho concreto I.G.G. es un chico de 21 años con una grave dependencia al consumo de alcohol. El día 15 de septiembre de 2012, sobre las 23:55, I.G.G. conducía un automóvil seat Ibiza, bajo los efectos de una intoxicación etílica que le impedía el adecuado manejo de los mecanismos de dirección del mismo y como consecuencia de ello, cuando circulaba por la calle Emilio Tuya en Gijón, al llegar a la intersección con la Avda de Castilla paró su vehículo siendo rebasado por el coche Honda Accord, que efectuaba un giro para incorporarse a la Avda de Castilla, momento en que I.G.G. arranca a gran velocidad chocando contra la parte central derecha del turismo Honda Accord, cuyos ocupantes bajan del mismo y al dirigirse al acusado para pedirle explicaciones, éste, propinó un puñetazo a J.E.B., conductor y propietario del vehículo, que cayó al suelo, golpeándose en la cabeza. En ese momento, se personó en el lugar una dotación de policía nacional a quien I.G.G. propició empujones para, a continuación, introducirse en su coche, que se encontraba con el motor en marcha, procediendo los policías nacionales XXX e YYYY a intentar sacarlo del vehículo, momento en el que I.G.G. acelera arrastrando a los agentes, iniciándose una persecución por varias calles de Gijón y, en el transcurso de la misma, I.G.G. circuló en dirección prohibida, no respetando los semáforos, stops y ceda el paso, chocando en la calle Ezcurdia con el Mercedes Benz que conducía su propietaria M.I.V.G. y seguidamente en la calle Rufo Rendueles, en sentido contrario, da marcha atrás y golpea al vehículo policial, siendo detenido posteriormente. Realizado el test de alcoholemia, éste arroja unos resultados de 0,92 mlg/l en aire y de 0,85 mlg/l en aire. 4 En este supuestos dejaremos a parte los escritos de acusación particular y nos centraremos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. El escrito del Ministerio Fiscal le acusa de la autoría de: Un delito de conducción temeraria del art. 380.1 y 382 CP en relación con un delito de lesiones imprudentes del art. 152.1 párrafos 1 y 2 del mismo texto, es decir, aquí el Ministerio Fiscal, aun existiendo el delito contemplado en el art. 379, delito de conducción bajo los efectos del alcohol, en aplicación del art. 382 CP aplica la infracción más gravemente penada, que es la de conducción temeraria del citado art. 280.1 CP. Por estos delitos pide pena de prisión por 1 año e inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años. Un delito de lesiones del art. 147.1 CP, por el que pide la pena de prisión de 1 año y 6 meses e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Delito de atentado del art. 550 y 552.2 CP, por el que pide pena de prisión de 3 años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Dos faltas de lesiones del art. 617.1 CP, por las que pide una multa de 8 euros diarios durante un mes, por cada una de ellas, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Todo ello con expresa imposición de las costas. En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal la cifra en 11.010 euros. En nuestro escrito de defensa, como primera opción, pedimos la libre absolución, argumentando que el golpe propinado a J.E.B fue en defensa propia y que la intención de nuestro cliente no era escapar de la policía sino que era la de evitar que continuaran agrediéndole los ocupantes del coche colisionado. Alternativamente decimos que concurre en nuestro representado la circunstancia atenuante de grave adicción al consumo de alcohol dela art. 21.1 en relación con el 20.2 CP y en consecuencia cabría imponerle: • Una pena de prisión de 3 meses por el delito de conducción temeraria. 5 • Una pena de prisión de 3 meses por el delito de lesiones. • Una pena de prisión de 3 meses por el delito de resistencia a la autoridad. En el escrito de defensa lo que perseguimos realmente es minimizar las pena e intentar encuadrar la conducta en el delito de menor entidad, como ocurre en el caso de atentado a la autoridad-resistencia a la autoridad y sobre todo, que conste la grave adicción al alcohol de nuestro cliente para luego pedir la suspensión de la posible condena por el art. 87 CP. Se procede a la celebración de la vista y seguidamente se dicta sentencia en la que se condena a I.G.G A como autor de: • Un delito de conducción temeraria en relación con un delito de lesiones imprudentes a la pena de 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 3 años. • Un delito de lesiones a la pena de 6 meses de prisión con igual inhabilitación durante el tiempo de la condena. • Un delito de atentado a la pena de prisión de 1 año y 6 meses con igual inhabilitación durante el tiempo de la condena. • Dos faltas de lesiones con multa para cada una de 6 euros diarios durante un mes (180 euros) y responsabilidad personal subsidiaria de 15 días en caso de impago. • Las costas. • Responsabilidad civil, 2.000 euros a J.E.B. Una vez firme la sentencia, recibimos del Juzgado el Auto de incoación ejecutoria, disponiendo que constan satisfechas las cantidades referentes a la multa y a la responsabilidad civil “Jcondenado I.G.G. a las penas de prisión de 2 años y 6 meses, únase a los autos hoja histórico penal actualizada del condenado y hágase entrega de la causa al Ministerio Fiscal para que emita informe sobre la procedencia de suspensión de las penas” 6 El Ministerio Fiscal emite informe desfavorable, oponiéndose a la suspensión de la condena y nosotros tenemos el plazo de 3 días desde la notificación de esta Diligencia de Ordenación para instar lo que a nuestro derecho convenga. Así, dentro de ese plazo presentamos escrito en el que interesamos la suspensión de la pena de prisión impuesta condicionada a continuar el tratamiento de deshabituación llevado a cabo en la actualidad por nuestro cliente en el Centro para Tratamiento de Adicciones de la ASOCIACIÓN AMIGOS CONTRA LA DROGA DE AVILÉS, y ello en base a que se cumplen los requisitos del art. 87 CP: o En primer lugar, la pena de privación de libertad es inferior al límite de 5 años establecido en el art. 87.1 CP. o En segundo lugar, el hecho delictivo por el que se condena a nuestro representado ha sido cometido a causa de su adicción al consumo de bebidas alcohólicas. En este sentido debe tenerse en cuenta que en la sentencia se aprecia la atenuante de embriaguez como consecuencia de sus problemas con el consumo de alcohol. o En tercer lugar, nuestro representado carece de antecedentes penales y en la actualidad se encuentra sometido a tratamiento de deshabituación del consumo de alcohol en un Centro debidamente homologado como es en este caso la ASOCIACIÓN AMIGOS CONTRA LA DROGA DE AVILÉS, centro que cumple las condiciones de homologación establecidas en la legislación vigente a estos efectos en el Principado de Asturias. o En cuarto lugar, como prueba de su voluntad de reparar el daño, nuestro representado ha procedido al pago, no solo de las multas a las que fue condenado, sino también ha procedido al pago íntegro de la Responsabilidad Civil que le fue reclamada. Todas estas circunstancias hacen desaconsejable su ingreso en un Centro Penitenciario, ya que ello conllevaría el tener que cesar en el tratamiento terapéutico llevado a cabo bajo la vigilancia de los responsables del centro y con ello, una recaída en el consumo, viéndose truncadas, con toda seguridad, sus posibilidades de rehabilitación. A este escrito acompañamos un documento emitido por la psicóloga del Centro Terapéutico que contiene brevemente el historial de nuestro cliente. I.G.G. “comienza con el consumo de alcohol a los 16 años, cuando comienza a abusar de estas 7 sustancias los fines de semana y ocasionalmente fumaba cannabis. A partir de esa edad su estilo de ocio se centró en las ingestas elevadas de alcohol, generalmente en ambientes nocturnos, dejando de lado otras actividades y relaciones sociales. En el momento de solicitar tratamiento, si bien I.G.G. había empezado a controlar el consumo de alcohol, se veía en riesgo de recaída pues carecía de un repertorio de conductas de ocio alternativas y su estado de ánimo, alterado por problemas derivados del abuso de alcohol, propició el aumento de deseos de esta sustancia. La intervención se focalizó en las primeras semanas en la planificación del tiempo de ocio al margen de actividades y personas relacionadas con el consumo abusivo de alcohol en ambientes nocturnos. Otro de los objetivos fue reducir la ansiedad anticipatoria que le producían los problemas judiciales derivados del abuso del alcohol. Se implicó a la familia en el tratamiento, estableciendo con su madre un intercambio de información fluido. La evolución de I.G.G. es FAVORABLE. Las analíticas de orina para la detección de drogas que le son efectuadas periódicamente indican que no ha consumido drogas ilegales. Su familia refiere no tener indicios de ingestas abusivas de alcohol. Realiza actividades de ocio al margen de los locales y personas asociadas al consumo, y su estado de ánimo es eutímico. Actualmente I.G.G. lleva una vida normalizada, aunque precisa continuar con apoyo terapéutico durante unos meses para minimizar el riesgo de recaídas” Tras la presentación de este escrito de suspensión de la pena de prisión, por el Juzgado se pide la emisión de un informe del Médico Forense, previo reconocimiento de nuestro representado, que será valorado antes de pronunciarse, el Juez, sobre la suspensión. El referido informe del Médico Forense concluye: “En el momento actual está siguiendo un programa de tratamiento ambulatorio para su trastorno por abuso perjudicial de alcohol, en la Asociación de Amigos contra la Droga de Avilés, desde el 19/11/2013, con un correcto aprovechamiento y evolución favorable. Por lo que consideramos que la suspensión de esta terapia tendría consecuencias negativas en su recuperación”. Inmediatamente después del informe del Médico Forense, por Auto, se concede la suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas a I.G.G. por un período de 3 años, suspensión condicionada a que no delinca nuevamente en el periodo de suspensión y a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. 8 A continuación explicaremos los detalles y controversias que devienen de la aplicación del art. 87 CP. Tras la exposición de este caso, se hace importante diseccionar el art. 87 CP para poder ir analizando los distintos rasgos de su aplicación. 2- REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN (Análisis apartado 1º del art. 87 CP) Comenzaremos por analizar el párrafo 1º del art. 87 CP que establece:”aún cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el art. 81 (habitualidad y condena no superior a 2 años), el Juez o Tribunal, con audiencia de las partes, podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 5 años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el nº 2 del art. 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentre deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. El Juez o Tribunal solicitará en todo cado, informe del médico forense sobre los extremos anteriores”. Este apartado 1º es fruto de la reforma operada por la Ley orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, del Código Penal. Esta Ley orgánica eleva a 5 años el límite máximo de las penas privativas de libertad cuya suspensión cabe, ha suprimido el impedimento consistente en la habitualidad del reo y ha establecido un informe preceptivo del Médico Forense sobre las condiciones cuyo cumplimiento exige para la concesión de la suspensión. 2.a) Elemento causal Si nos fijamos en la redacción dada a este primer apartado del art. 87 CP, podemos pararnos a analizar el elemento causal que contiene la redacción: “%hubiese cometido el hecho a causa de su dependencia a las sustancias señaladas en el nº 2 del art. 20”. Lo primero, precisar qué sustancias señala el art. 20.2 CP, siendo las siguientes: bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u tras que produzcan efectos análogos, una vez precisadas, podemos preguntarnos: ¿Basta con que el condenado padezca adicción a las 9 citadas sustancias para poder beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad prevista en este art. 87 CP? Sería injusto privilegiar el tratamiento de esta clase de enfermos con respecto a cualquiera otros, siendo totalmente necesario que el delito por el que se impuso la pena cuya ejecución se pretende quede en suspenso, se cometiese << a causa >> de su dependencia a la ingesta de esa clase de sustancias. Es necesario, por tanto, que exista una cierta relación de causalidad entre la dependencia al consumo de las mencionadas sustancias y el delito cometido. 2.b) Certificación de Servicio Público o Centro Homologado e Informe preceptivo del Médico Forense. “% siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión” Podemos deducir también de la redacción del apartado 1º del art. 87 CP q el preceptivo informe del Médico Forense, que el órgano jurisdiccional deberá necesariamente recabar, únicamente tendrá por objeto determinar si a la fecha de producción del hecho delictivo por el que resultó condenado el acusado, éste presentaba una relación de dependencia con el consumo de las sustancia mencionadas en el art 20.2 del citado Texto Legal. Así, a modo de ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 5ª) Auto núm. 166/2012 de 6 marzo. JUR 2012\150325 establece respecto a la importancia del informe del Médico Forense: “() la condición de drogadicto, como pretende el recurrente, no sería suficiente para la aplicación del precepto regulador de esa modalidad de suspensión de pena (art. 87 C.P.). Es preciso acreditar que tal estado morboso o criminológico (hábito más o menos arraigado en el consumo de sustancias psicoactivas prohibidas), vaya acompañado de cierta influencia o repercusión en la comisión del hecho delictivo, circunstancia no acreditada()El informe Médico Forense, realizado a Fulgencio en fecha 1 de octubre de 2010 (siendo el hecho delictivo de 14 de diciembre de 2009) concluye: a) que el informado Fulgencio presenta según la anamnesis antecedentes de etilismo y de consumo de cocaína, (a los 22 años refiere el informe Dra Lorenza ); b) Por lo anteriormente reseñado concluye el informe que no detecta en la actualidad factores patológicos que 10 cuando se materializaron los hechos hubieran afectado a las funciones cognitivo volitivas del informado() En consecuencia los dos informes del médico forense no acreditan que el penado hubiere realizado los hechos delictivos el día 14 de diciembre de 2009 por su grave adicción a sustancias estupefacientes”, llegando a desestimar el recurso de apelación interpuesto. En cualquier caso, y junto al preceptivo informe del Médico Forense, deberá también acreditarse, con la correspondiente certificación por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, la circunstancia de que el condenado se encuentra, al tiempo de resolverse sobre la suspensión de la ejecución de la pena, deshabituado o en proceso de deshabituación. En la práctica, no cabe exigir que ya se haya iniciado el tratamiento, siendo suficiente que conste acreditada la existencia de ese propósito y la disponibilidad del centro o servicio para comenzarlo en una fecha próxima concreta. La presentación de la certificación es requisito fundamental para poder concederse el beneficio de la suspensión y así lo establece por ejemplo Audiencia Provincial de Murcia (Sección 5ª) en el Auto núm. 236/2009 de 4 noviembre. (JUR 2010\8963): “(J)entrando ya en la cuestión de fondo, debe señalarse, como antes adelantábamos, que es ajustada a derecho la denegación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al condenado, al no constar que concurra uno de los requisitos esenciales que el artículo 87 del Código Penal exige para que pueda acordarse dicha suspensión, toda vez que no se certifica suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión, resultando absolutamente insuficiente, a estos efectos, la documentación obrante en las actuaciones. Así, el informe médico forense, que es de fecha 27 de abril de 2.009, no permite entender acreditado, en modo alguno, ni que el condenado esté deshabituado en la actualidad ni que esté sometido a tratamiento para tal fin. Así, debe destacarse que el informe médico forense descansa, en esencia, sobre lo que no son más que meras afirmaciones realizadas por el condenado en el momento del reconocimiento, que no cuentan con corroboración objetiva alguna y que no van respaldadas con la pertinente documentación, sin que el hecho de que no se detectasen, en el momento del reconocimiento, signos clínicos aparentes de consumo reciente de drogas de abuso ni sintomatología de síndrome de abstinencia a las mismas sean datos del suficiente relieve como para inferir, con un mínimo de seguridad o fiabilidad, que el condenado se encuentre efectivamente deshabituado o sometido a tratamiento” 11 ¿En qué momento del proceso podrá aportarse esta certificación? Esta certificación podrá ser aportada hasta el mismo momento de la audiencia celebrada con el fin de resolver acerca de la procedencia o no de la <<suspensión extraordinaria>>. En el caso que hemos estado viendo, lo que se pretendía era que la sentencia recogiese la atenuante de grave adicción a las bebidas alcohólicas para después, a la hora de pedir la suspensión de la pena, acreditar que nuestro cliente se hallaba sometido a tratamiento de deshabituación en centro homologado. También resulta posible, que la certificación se presente durante el recurso interpuesto contra el Auto que denegó inicialmente la suspensión, siempre con el límite de que ya se hubiese empezado a cumplir la pena. Esta teoría resulta apoyada por el autor Magro Servet, y contenida en la AP Burgos, Secc. 1ª, de 8 de noviembre. Por descontado, no se exige legalmente, que el tratamiento de deshabituación se esté realizando o se haya realizado en un centro cerrado o comunidad terapéutica, pudiendo perfectamente desenvolverse en forma de tratamiento ambulatorio. En la práctica, los supuestos de las sentencias dictadas por conformidad ante el juzgado de guardia en los denominados juicios rápidos, el art. 801 de la LECr establece que bastará a estos efectos para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado establezca. ¿Qué Centros o Servicios en Asturias ofrecen tratamiento para la deshabituación de personas drogodependientes? En Asturias están catalogadas como Comunidades terapéuticas concertadas las siguientes: • Asociación para la Rehabilitación de Adicciones e Integración Social (ARAIS). • Centro de Rehabilitación de Alcoholismo “LA SANTINA”. • Centro de Tratamiento de Adicciones El Valle Aptas. • Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre de Asturias. 12 • Fundación Instituto SPIRAL Y como Centros de día los siguientes: Centro de día “Amigos Contra la Droga”. Centro de día “Buenos Amigos”. Centro de día “Mil Soles”. Centro de día “Reciella”. Centro de día “Adsis Beleño”. Fundación ADSIS. Centro de día “El Postigo”. CESPA-Proyecto Hombre. También podemos citar las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria: o Unidad de Desintoxicación Hospitalaria de Oviedo. o Unidad de Desintoxicación Hospitalaria de Gijón, y Unidades de Tratamiento de Toxicomanías. o Unidad de Tratamiento de Toxicomanías de Avilés. o Unidad de Tratamiento de Toxicomanías de Gijón. o Unidad de Tratamiento de Toxicomanías de Oviedo. o Unidad de Tratamiento de Toxicomanías de Mieres. En el caso que nos ocupa, nuestro representado acude a un centro de día, que son centros privados subvencionados por el Principado de Asturias a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, realizan labores de apoyo psicoterapéutico en el proceso de tratamiento, formación ocupacional y laboral, apoyo de otros recursos comunitarios para la incorporación social de los drogodependientes, asesoramiento jurídico para que las personas con problemas de este tipo puedan iniciar un programa de tratamiento e incorporación social. En este centro en concreto, dan prioridad a las personas derivadas de los centros penitenciarios y de los juzgados.1 ¿Y si el condenado ya está deshabituado en el momento de suspender de la pena? Algún sector de la Doctrina, por ejemplo, Serrano Pascual, ha objetado que, 1 https://www.asturias.es/.../Guia_recursos_drogodependencias_asturias_20. 13 a su juicio, la suspensión de la ejecución de la condena constituye una reacción penal innecesaria respecto de los condenados que ya se hubieran deshabituado. Pero éste, no es el punto de vista mayoritario, ya que puede ocurrir que la deshabituación no sea definitiva, existiendo riesgos de recaída en el consumo y, por tanto, en el delito.2 Además el ingreso en prisión constituye un factor de riesgo importante para tal recaída. Y si la relación causal entre el toxicómano y la comisión del delito se descubre con posterioridad al dictado de la sentencia, ¿puede aplicarse el art. 87 CP? Ceres Montes señala que: <<la práctica mayoritaria admite la posibilidad de valoración de estas circunstancias en ejecución de sentencia y aunque no lo aprecie la sentencia, siempre que al momento de decidir sobre la suspensión, se acredite esa dependencia y el tratamiento de deshabituación, y sobre ello deberá versar el informe del médico forense>> Del mismo modo, la Consulta 4/1999 de la Fiscalía General del Estado señala que: <<la prueba de la comisión del delito a causa de la adicción del penado a las sustancias del art. 20 CP, a fin de aplicar la modalidad de suspensión a que se refiere el art. 87 CP, puede establecerse en el trámite de audiencia a las partes que, en fase de ejecución, contempla el art. 87, exclusivamente en aquellos supuestos en los que la cuestión no haya sido debatida en el acto del juicio oral y resuelta en la sentencia>>3. 2.c) Pago de las Responsabilidades Civiles Por otra parte el art. 87.1 comienza diciendo: “Aún cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el art. 81+”. Es claro, por tanto, que resulta también, en este caso exigible el concurso de de la circunstancia prevista en el nº 3 del art. 81, es decir, que se hayan satisfecho las RESPONSABILIDADES CIVILES que se hubieran originado, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenando haga frente a las mismas 2 Leopoldo Puente Segura, “Suspensión y sustitución de las penas”, La Ley, 1ª edición 2009, pag 183. 3 En el mismo sentido se pronuncia también LLorca Ortega, cuando señala que en esta <<audiencia>> resulta posible la práctica de la prueba, en especial la pericial médica conducente al fin indicado, por más que el autor citado insiste razonablemente en la idea de no poder contradecir –a través de la <<audiencia>>- los hechos probados de la sentencia condenatoria firme. 14 Clara es la finalidad de prevención especial del art. 87 CP, pero el legislador, al incluir el requisito de la satisfacción de las responsabilidades civiles, no se ha olvidado de los intereses de la víctima, bien es cierto que no es imprescindible tal satisfacción para la concesión del beneficio de la suspensión de la pena, ya que el Juez o Tribunal pueden declarar la imposibilidad de que el condenado haga frente a la misma. En el supuesto que nos ocupa, nuestro representado, antes de solicitar la suspensión de la condena, ya había satisfecho no sólo las responsabilidades penales, sino también el importe de las multas que le habían sido impuestas. El Código Penal contempla en dos preceptos la insuficiencia de bienes del penado para hacer frente a las responsabilidades civiles y otros pagos. Así, en el artículo 125 se contempla el supuesto de esa insuficiencia de bienes que no permite satisfacer de una vez las responsabilidades pecuniarias. En este supuesto el precepto autoriza al Juez o Tribunal a que, previa audiencia de las partes, pueda fraccionar el pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el periodo e importe de los plazos. También se establece -en el mismo supuesto de insuficiencia de bienes del penado- una prelación en los pagos. Y así se atenderá, primero a la reparación del daño causado y a la indemnización de perjuicios; segundo, a la indemnización a favor del Estado por el importe de los gastos que se hubieren hecho en la causa; tercero, a las costas del acusador particular o privado cuando se impusieren en la sentencia; cuarto, a las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados, y quinto, a la multa. Cuando el delito sea a instancia de parte, las costas del acusador privado se satisfarán con preferencia a la indemnización del Estado (art. 126). 2.d) Cómputo del límite de suspensión de 5 años También resulta obligado reconocer, en este caso del art. 87.1 CP, que la L.O 15/2003, de 25 de noviembre, ha supuesto una considerable ampliación del marco objetivo en esta clase de <<suspensión extraordinaria>>. Así resulta ahora posible la suspensión de la ejecución de las penas no superiores a cinco años de prisión (el máximo en la legislación anterior era de penas no superiores a 3 años). Con respecto al límite de cinco años nos surge una duda: ¿cómo ha de computarse dicho límite? 15 La redacción del art. 87 CP es dudosa en cuanto al tema del cómputo del límite de 5 años. Literalmente el art. 87 pudiera dar a entender que es posible aplicar el cómputo de dicho límite individualmente a distintas penas, esto es, la suma de ellas individualmente podría superar el límite de 5 años. Así podría entenderse del tenor literal de este art. 87. Cuando establece que en su apartado 1º: “aún cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª del art 81 (...) podrá acordarse la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años”. Ahora bien, la mayoría de la Doctrina y Jurisprudencia entiende que el límite de 5 años se refiere a la suma total de las penas. Así, por ejemplo, el AAP, de Barcelona, Sección 5ª, de fecha 42 de febrero de 2006, establece: <<Pero esta modalidad ha de seguir las reglas generales de la Sección 1ª donde se regula, y en ellas, literalmente en el art. 81.2 CP dispone como condición indispensable y necesaria para dejar en suspenso la ejecución de la pena para todas las modalidades establecidas en la Sección: (J). 2ª. Que la pena o penas impuestas o la suma de las penas impuestas no sea superior a 2 años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa>> La prevención general concibe la pena como una amenaza que por medio de las leyes se dirige a toda la colectividad con el fin de limitar el peligro derivado de la delincuencia latente en su seno. Esta coacción formulada en abstracto se concretiza en la sentencia, cuando el juez refuerza la prevención general al condenar al autor debido a que por éste acto está anunciando a los demás lo que les ocurrirá si realizan idéntica conducta (por eso, la lógica de éste criterio exige que las penas sean cumplidas, de lo contrario, el fin intimidatorio se ve afectado). Así, en su formulación pura, esta concepción no se fijan en los efectos que la pena puede surtir sobre el autor mismo, de manera que, "prevención general", significa también evitación de los delitos mediante la producción de efectos sobre la generalidad. La prevención especial trata los efectos que tiene la aplicación de una pena en el individuo a la que va dirigida. El principal objetivo de esta clase de prevención será evitar que aquel que ya haya cometido un acto ilícito vuelva a tener tal actitud en el futuro. Así, la prevención especial no va dirigida al conjunto de la sociedad, sino a aquellos que ya hayan vulnerado el ordenamiento jurídico. Parece claro, que si no ponemos límites a la prevención especial, por ejemplo, si la mayoría de la Doctrina y la Jurisprudencia entendiesen que el límite de 5 años de suspensión de las penas privativas de libertad pudiese ser aplicado individualmente a cada una de las penas impuestas a un individuo, el castigo penal quedaría diluido. 16 Opino que la función de prevención especial ha de tener límites. El Código Penal establece límites en la duración de las penas que pueden ser sustituidas y que supone una barrera de carácter preventivo-general. El legislador ha entendido que por encima de esos límites la renuncia a la privación de libertad repercutiría negativamente en la eficacia intimidatoria del Derecho. Por tanto, respetándose estos límites, puede entenderse respetada la orientación preventivo-general de disuadir a los individuos de que ejecuten el comportamiento legalmente prohibido, de manera que cada persona, a sabiendas de las consecuencias negativas que supondría una determinada actitud, se abstiene de incumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 3. REINCIDENCIA Y CRIMINALIDAD (Análisis apartado 2º del art. 87 CP) El apartado 2º del art. 87 CP establece: “en el supuesto de que el condenado sea reincidente, el Juez o Tribunal valorará por resolución motivada, la oportunidad de conceder o no el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, atendidas las circunstancias del hecho y el autor” En este caso, la LO 15/2003, de 25 de noviembre, si se quiere, excepcionalmente, ha venido a introducir una modificación en relación a la suspensión de la ejecución de la pena. En efecto, con anterioridad a dicha norma, para poder aplicar el art. 87 CP resultaba necesario que el condenado no fuera <<reo habitual>>, exigencia que resultó abolida en la mencionada L.O. Se considera reos habituales, conforme al art. 94 del CP, los que hubieran cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello. Así las cosas, cualquier condenado que hubiera cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias del art. 20.2 CP podrá aspirar a la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena impuesta, siempre naturalmente, que reúna los demás requisitos exigidos legalmente, con independencia de que no fuera delincuente primario y con independencia también de que se trate de un <<reo habitual>>. En su redacción actual, el art 87.2 CP alude únicamente a la necesidad de que el órgano jurisdiccional valore la oportunidad de conceder o no el beneficio, en el supuesto de que el condenado sea reincidente, atendidas las circunstancias del hecho y el autor. 17 El art.22 establece: "Son circunstancias agravantes...8º. Ser reincidente. Hay reincidencia cuando al delinquir, el culpable hubiese sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo capítulo de este código que sea de la misma naturaleza” El art. 87.1 CP utiliza el verbo en modo condicional (“los Jueces o Tribunales podránJ”), y se refiere, además, a que la decisión de suspender se adopte con audiencia de las partes. Ello parece indicar que, en cualquier caso, y no sólo cuando no se trate de un condenado reincidente, los órganos jurisdiccionales PODRÁN acordar o no la suspensión de la ejecución de la pena, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del condenado. El Juez o Tribunal habrá de atender, tanto si el penado es reincidente como si no, a la PELIGROSIDAD CRIMINAL del sujeto. En atención a la criminalidad, habrá que comprobar si la dependencia padecida por el sujeto ya condenado constituye un factor criminógeno relevante en su comportamiento, con el propósito de valorar si, suprimido dicho factor resulta razonable esperar la rehabilitación social del penado, reduciéndose sensiblemente su <<peligrosidad criminal>>. Es decir, el órgano jurisdiccional ha de valorar si la ejecución efectiva de la pena impuesta resulta un obstáculo en el proceso de deshabituación, ya concluido o iniciado por el penado, y, si por tanto, resulta o no más eficaz y operativo, desde el punto de vista de la prevención especial. 4. PERIODO DE SUSPENSIÓN (Análisis apartado 3º del art. 87 CP) El apartado 3º del art. 87, contempla: “la suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que no se delinca en el período que se señale, que será de tres a cinco años”. La reforma del Código penal por la Ley Orgánica 15/2003 supuso una ampliación de las posibilidades de aplicación de este beneficio al elevarse de tres a cinco años el límite de la pena impuesta para poder acceder a la suspensión. Con esta modificación se posibilita la concesión de la suspensión para determinados delitos en donde no es extraño que su autor presente un mayor o menor grado de toxicomanía, como son los de robo con intimidación y uso de armas, que salvo los supuestos de atenuación del párrafo 3º del art. 242 CP quedaban excluidos de la posibilidad de suspensión, pues la pena mínima resultante era de 3 años y 6 meses de prisión. 18 El CP 1995 fijó en tres años el límite entre la pena grave de prisión y la menos grave. El art. 33.2.a) CP mencionaba como pena grave la pena de prisión superior a tres años, y en su apartado 3.a) como pena menos grave la prisión de seis meses a tres años. La nueva reforma también ha alterado este límite temporal calificando como pena grave la pena de prisión superior a cinco años (art. 33.2.a), y como menos grave la prisión de tres meses a cinco años (art. 33..3.a). Se pretende coordinar con la LECrim, pues el límite de los cinco años marca la competencia entre los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales (art. 14 LECrim). Como declara la Exposición de Motivos de la ya mencionada Ley Orgánica 15/2003 con esta reforma “se consigue una regulación armonizada con la distribución de competencias entre el Juzgado de lo Penal y la Audiencia provincial prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de modo que la Audiencia Provincial conocerá de los delitos castigados con penas graves y los Juzgados de lo Penal de los delitos castigados con penas menos graves”. En el supuesto que nos ocupa, la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad se concede bajo la condición de que nuestro representado no vuelva a delinquir en el periodo de 3 años. A diferencia de lo que sucede con la <<suspensión ordinaria>> del art. 80.2 CP, no se establece aquí de forma expresa la necesidad de audiencia de las partes antes de que el órgano jurisdiccional determine la concreta duración del periodo de suspensión. Sin embargo, es de entender que la indispensable AUDIENCIA PREVIA deberá tener por objeto, todas y cada una de las decisiones relevantes que el órgano jurisdiccional adopte con relación a la suspensión de la ejecución de la condena. Ello no significa, naturalmente, que cada una de esas decisiones demanden una <<audiencia>> autónoma y, en consecuencia, habiéndose previsto en el art 87.1 CP la necesidad de oír a las partes con carácter previo a adoptar la decisión misma relativa a si la ejecución de la pena debe quedar o no en suspenso, éste será también el momento de que las partes se pronuncien acerca del periodo de suspensión que debe ser establecido y, en su caso, de si han sido o no satisfechas las responsabilidades civiles y, en caso de que así no fuera, pronunciarse acerca de si procede declarar la incapacidad, total o parcial para ello del condenado. Este art 87.3 CP no proporciona criterio alguno sobre cuya base deba adoptarse la concreta decisión que fija, dentro del marco legal, el periodo de suspensión. En cualquier caso, parece claro que el órgano jurisdiccional deberá atenerse a los que se describen con este mismo fin pero para la <<suspensión ordinaria>>, en el art 80.2 CP, es decir, <<a las circunstancias personales del 19 delincuente, las características del hecho y la duración de la pena>>. Además, no puede desconocerse que cuando el penado no se encontrase deshabituado, al establecerse necesariamente como condición de la suspensión, que el penado complete el tratamiento, también deberá tenerse en cuenta la previsible evolución de éste al tiempo de fijar el periodo de suspensión. Aunque ciertamente el tiempo máximo de duración del periodo de suspensión, conforme se determina en el precepto que comentamos, será de cinco años, podemos considerar que si entendemos posible la suspensión de la ejecución de las penas que, sin superar los cinco años consideradas aisladamente, puedan, adicionadas, sobrepasar ese límite, el periodo de suspensión deberá prolongarse también, al menos, hasta el resultado de dicha suma, sin superar, evidentemente, los cinco años de suspensión, aunque, desde luego, no parece que la dicción literal del precepto permita actuar de ese modo. 5. CONDICIÓN DE FINALIZAR EL TRATAMIENTO DESHABITUADOR (Análisis apartado 4º del art. 87 CP) Establece el art 87.4 que: “en el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. Los centros o servicios responsables del tratamiento estarán obligados a facilitar al Juez o Tribunal sentenciador, en los plazos que señale, y nunca con una periodicidad superior al año, la información precisa para comprobar el comienzo de aquél, así como para conocer periódicamente su evolución, las modificaciones que haya de experimentar así como su finalización”. A estos efectos, no corresponde, naturalmente, al órgano jurisdiccional establecer el periodo de tiempo durante el cual deberá prorrogarse el tratamiento, variable ésta, que como es lógico, estará exclusivamente en función de la evolución del mismo, siendo los responsables del centro o servicio en que se efectúe a quien compete determinar el momento de su finalización. Lo que sí deberán establecer los órganos jurisdiccionales es la periodicidad en la que los centros o servicios han de informar de las vicisitudes que el tratamiento experimente, resultando conveniente, aunque no necesario por su obviedad, 20 comunicar al centro el deber de informar de modo inmediato y con independencia de los <<términos generales>> establecidos, de cuantos acontecimientos trascendentes se produjeran en el curso del mismo. Estos informes periódicos, conforme establece el precepto comentado, deberán rendirse, como máximo y en defecto de disposición en contrario del órgano del órgano jurisdiccional, anualmente. Desde luego, es posible que el Juez o Tribunal resuelva acortar esos espacios temporales, estableciendo que se remitan informes semestrales o incluso trimestralmente. Parece claro, que no resulta conveniente imponer al centro o servicio la necesidad de informar acerca del tratamiento en periodos más breves a un trimestre, salvo que existan poderosas razones que justifiquen esa decisión, con el propósito de no obligarles a que disipen sus esfuerzos en la realización de tareas de índole administrativo, máxime cuando se les habrá advertido que deberán informar de cualquier incidencia trascendente, tan pronto como ésta se produzca. Podríamos en este caso preguntarnos si el órgano jurisdiccional puede establecer como condición de la suspensión de la ejecución de la pena alguno de los deberes o reglas de conducta que se contemplan, para la <<suspensión ordinaria>>, en el art 83 CP. Y por la misma razón, habrá de determinarse si cuando se tratase de delitos relacionados con la violencia de género que hubieran sido cometidos a causa de la dependencia del condenado a las sustancias establecidas en el art. 20.2, deberán ser impuestas, respectivamente, las obligaciones o deberes previstas en las reglas 1ª, 2ª y 5ª del art 83.1 (prohibición de acudir a determinados lugares, prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos y participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales y otros similares). La respuesta a ambas preguntas habrá de ser afirmativa, aunque desde luego no habría estorbado una referencia expresa a esta cuestión en el art. 87 CP. Si partimos de la base que la relación entre ambas instituciones, la suspensión <<ordinaria>> y la <<extraordinaria>> es de especialidad, no se advierte razón alguna para que no le resulten de aplicación las normas establecidas en la institución general, y no expresamente exceptuadas en la especial. Por otro lado, resulta claro que en estos casos, tanto o más que en otros, algunos de los deberes o reglas de conducta contemplados en el art. 83 CP estarán, respecto de condenados dependientes del 21 consumo de sustancias, particularmente indicados (así, por ejemplo y especialmente, la prohibición de acudir a determinados lugares). En el supuesto concreto que planteamos en la introducción, I.G.G había comenzado el tratamiento de deshabituación en el Centro de Amigos Contra la Droga antes de que recayese sentencia, y allí continúo cumpliéndolo como condición de la suspensión de la pena privativa de libertad a la que se le había condenado. El Centro de Deshabituación e Incorporación Social Amigos contra la Droga está acreditado por la Consejería de Salud del Principado de Asturias y registrado como Centro Sanitario C.2.90/1771 con las ofertas asistenciales U.71 (Atención sanitaria a drogodependientes) y U.70 (Psicología clínica). La Asociación Amigos contra la Droga está integrada en la UNAD (Unión Nacional de Ayuda al Drogodependiente) y en la plataforma de centros de día a nivel nacional ASECEDI (Asociación de Entidades de Centros de Día). Se dirige a personas con trastornos por uso de sustancias con distintos grados de severidad. Para realizar tratamiento en el centro se exige un soporte socioeconómico mínimo: tener cubiertas las necesidades básicas y, preferentemente, alguna persona allegada que participe en el proceso terapéutico .La realización de tratamiento en el centro es compatible con otros tratamientos, como los Programas de Mantenimiento con Metadona. El Centro es un recurso adecuado para el cumplimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión. El Centro cuenta con capacidad para 20 usuarios. Las fases del programa son: • Inicial: centrada en el abandono del consumo de drogas y en la adquisición de hábitos básicos de conducta, tanto a nivel social como laboral. • Intermedia: centrada en la prevención de recaídas y en desarrollo de relaciones sociales y planificación de actividades saludables. • Final: centrada en la consolidación de la autonomía personal y en la incorporación laboral. En esta fase se reduce el horario de permanencia en el centro. 22 • Seguimiento: (régimen ambulatorio): entrevistas y analíticas. Mantenimiento de todas las habilidades adquiridas y detección precoz de dificultades. La duración estimada del tratamiento es de 6 a 10 meses. Tras superar los objetivos marcados para la etapa de Centro de día pasará a tratamiento ambulatorio. La duración del tratamiento ambulatorio es variable (de 6 a 12 meses). En el área de incorporación laboral cuenta con: taller de talla en madera, talleres de alfabetización y cultura general, entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo, elaboración y seguimiento de itinerarios individualizados de incorporación laboral y apoyo en la gestión de ayudas sociales.54 6. LA REVOCACIÓN Y LA REMISIÓN (Análisis apartado 5º del art. 87 CP) El último párrafo del art. 87 CP establece que: “el Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena si el penado incumpliere cualquiera de las condiciones establecidas. Transcurrido el plazo de suspensión sin haber delinquido el sujeto, el Juez o Tribunal acordará la remisión de la pena si se ha acreditado la deshabituación o la continuidad del tratamiento del reo. De los contrario, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesario la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años”. De este párrafo podemos deducir cuatro conclusiones: I. Transcurrido el periodo de suspensión sin que el sujeto haya delinquido y conste acreditada su deshabituación, el órgano jurisdiccional acordará la remisión de la pena. II. Si la deshabituación no consta, pero sí siguió el procedimiento (y naturalmente el sujeto no ha delinquido), se acordará también la remisión de la pena. Queda, por tanto, fuera de toda duda, la posibilidad 4 http://www.acdaviles.org/actividades 23 de que el tratamiento se prolongue más allá del periodo de suspensión de la ejecución de la condena, sin que dicha continuación pueda constituir un impedimento para que el órgano jurisdiccional declare, transcurrido el periodo de suspensión sin haber delinquido de nuevo el culpable, la remisión de la pena. También hacen referencia a la remisión, el art. 85.2 CP que establece: “transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena” y el art. 130 del mismo cuerpo legal que dispone:” 1. La responsabilidad criminal se extingue: (J) 3º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.2 de este Código”. Con la remisión se extingue la responsabilidad penal. III. Si el sujeto no ha delinquido durante el periodo de suspensión pero no ha alcanzado la deshabituación o se ha interrumpido el tratamiento, por cualquier causa, incluso por la propia decisión del penado, el órgano jurisdiccional deberá, oídos los informes correspondientes acerca de la necesaria continuación del tratamiento, pronunciarse respecto a si procede establecer, con la reanudación del mismo, una prórroga del periodo de suspensión por tiempo no superior a dos años. Estos informes que el órgano judicial deberá recabar al respecto, parece que habrán de ser emitidos por los responsables de los centros o servicios en los que el tratamiento se estuviera implementando, aunque no sería inconveniente que se recabasen también informes complementarios al médico forense o al perito que el órgano jurisdiccional determine. No resulta fácil imaginar la hipótesis en que los mencionados informes consideren que no es necesario proseguir con el tratamiento interrumpido, sin haber alcanzado la deshabituación. Pozos Cisneros considera que “no parece muy acertado justificar la prorroga por la estimación de necesidad en la continuidad del tratamiento: si no se ha producido la deshabituación, siempre será necesaria la continuación de aquél; cuestión distinta será la valoración que se haga de la actitud del sujeto hacia el tratamiento y, en consecuencia, de la oportunidad de conceder una nueva oportunidad al sujeto que ya ha hecho un mal uso de la ya concedida” 24 En cualquier caso, la decisión respecto a la prórroga corresponderá al órgano jurisdiccional. IV. Cuando el penado hubiera delinquido durante el periodo de suspensión, el órgano jurisdiccional deberá acordar, en todo caso, la revocación de la suspensión y, en consecuencia, el cumplimiento de la condena. Esta previsión, sin embargo, puede introducir una cierta distorsión en el procedimiento rehabilitador. Así, cuando el delito cometido durante el periodo de suspensión, hubiera sido perpetrado <<a causa de la dependencia al consumo de de sustancias contempladas en el art. 20.2 CP, esta nueva pena, al menos en términos teóricos, podrá no ser ejecutada si nuevamente concurrieran en el penado los requisitos establecidos en el art. 87 CP. Debemos decir que la circunstancia de que se hubiera acordado en una ocasión anterior la suspensión de la ejecución de la pena en aplicación de este precepto, no es, en sí misma, inconveniente definitivo para la existencia de posteriores suspensiones. Naturalmente, la existencia de esas condenas anteriores, cuya ejecución se hubiera suspendido, será un factor, entre otros, a valorar por el órgano jurisdiccional, atendiendo fundamentalmente a la <<peligrosidad criminal>> del condenado. Lógicamente, sin embargo, cuando la segunda condena determine la revocación de la suspensión de la primera y, en consecuencia, el cumplimiento efectivo de ésta, dejaría de tener sentido alguno pretender que la segunda condena, la correspondiente al delito cometido durante el periodo de suspensión de la primera, pudiera ser, a su vez, suspendida, ya que podríamos caer en un círculo vicioso, y aquí la ley ordena la ejecución de la pena. 7. EL ELEMENTO NORMATIVO EN EL CASO DEL DELITO DE CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Una vez examinado el art. 87 CP de manera general, me parece interesante traer a colación el tema de la controvertida aplicación del citado artículo a los delitos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas: EL ELEMENTO NORMATIVO EN 25 EL CASO DEL DELITO DE CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Un grupo de autores que se han ocupado del estudio de esta institución, parece haber hallado un elemento normativo (excluyente o normativo) que impediría, según su tesis, aplicar la <<suspensión extraordinaria>> prevista en el art. 87 CP a un concreto delito: el de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, previsto y penado en el art. 379.2 CP, que establece: “con las mismas penas será castigado el que condujere u vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro” Así, por ejemplo, Magro Servet y Solaz Solaz observan a este respecto que no resulta procedente la concesión de esta suspensión especial con respecto a penas de prisión impuestas por delitos contra la seguridad del tráfico en penados con dependencia al alcohol, porque la ingesta alcohólica forma parte del tipo penal y la dependencia a esa sustancia no puede atenuar o exonerar la responsabilidad. En este mismo sentido señala Ceres Montes que: “en la práctica, se viene observando la solicitud de suspensión especial para las condenas de prisión por los delitos contra la seguridad del tráfico en penados con dependencia al alcohol, si bien, la considero de difícil concesión, cuando el art 20.2 CP indica que no cabe exención cuando se hubiese previsto o debido prever su comisión y, precisamente, en un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas es evidente esa posibilidad de previsión, además, de que lejos de poderse apreciar atenuantes o eximentes, forma parte del tipo la conducta bajo la influencia del alcohol, por lo que la dependencia a esa sustancia no puede atenuar o exonerar la responsabilidad” Pero podemos también argumentar en sentido contrario no considerando que exista obstáculo alguno para que las personas que acrediten haber cometido un delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas a causa de su dependencia a dichas sustancias pueda beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad que pudiera haberles sido impuesta, siempre, lógicamente, que se certifique por el correspondiente centro o servicio que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. 26 Es más, no considerar la <<suspensión extraordinaria>> en este caso, podría suponer una contradicción con el objeto y fin del art. 87. Es obvio que el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en absoluto requiere la condición de dependiente del consumo de dichas sustancias en el sujeto activo, es decir, es claro que el delito puede ser cometido por quienes, sin dependencia o adicción alguna a la ingesta de bebidas alcohólicas, consume ocasionalmente esas sustancias y, pese a ello, se pone a los mandos de un vehículo a motor. Dictada sentencia condenatoria e impuesta una pena privativa de libertad, únicamente será posible suspender en ese caso la ejecución de la pena impuesta en las condiciones ordinarias establecidas en el art. 80 y ss. Pero caso muy diferente es el de la persona que comete ese mismo delito a causa de su adicción o dependencia al consumo de bebidas alcohólicas. Es obvio, como señalan los autores citados, que dicha situación de dependencia no le exime de responsabilidad penal respecto del delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y es también, aunque acaso más discutible, que la dependencia no podrá en este caso ser considerada como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de su conducta en tanto el propio tipo penal exige la ingesta alcohólica. Lo que aquí se trata de determinar es si resulta más conveniente suspender la ejecución de la pena, condicionando la misma a la deshabituación del condenado (que fue la causa que le llevó a la comisión del delito) o, por el contrario, ejecutar la pena impuesta en sus propios términos, con independencia del proceso de deshabituación. En mi opinión no hay razón alguna para no aplicar a estos supuestos lo predicado en el art. 87 CP. 8. MODO DE ARTICULAR LA <<SUSPENSIÓN ORDINARIA>> CON LA <<EXTRAORDINARIA>> Aprovechando este supuesto del delito de conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, nos haremos la siguiente pregunta: ¿cómo debe articularse la <<suspensión ordinaria>> con la <<extraordinaria>>? En la práctica diaria no resultan infrecuentes supuestos en los que habiéndose cometido delito a causa de la dependencia de su autor a las sustancias del art 20.2 CP, el mismo cumple tanto las exigencias contenidas en los arts. 80 y 81 (suspensión ordinaria) como las que se contienen en el art. 87 CP. Vamos a fijarnos en el supuesto del delito de conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, en primer lugar, porque la pena privativa de libertad impuesta como consecuencia de estos delitos no superará, en ningún caso, el límite de 2 años al que se refiere el art. 81.2º, y en segundo lugar porque no será 27 infrecuente en estos supuestos que nos encontremos ante un delincuente primario (en los términos descritos en el art. 81.1º); no existiendo, además, responsabilidad civil resarcible cuando no se hubiera producido, como consecuencia de la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, resultado lesivo alguno. Cuando dichas circunstancias concurran, y el delito se hubiera cometido a causa de la dependencia del sujeto activo a la ingesta de bebidas alcohólicas, deberá el órgano jurisdiccional pronunciarse acerca de la suspensión de la ejecución de la pena impuesta, siendo preciso, para ello, resolver el modo en que se articula la suspensión ordinaria y la extraordinaria. Parece claro, en este sentido, que nos encontramos ante un concurso de normas, toda vez que ambas regulaciones contemplan íntegramente el supuesto de hecho sometido a consideración. El art. 8 CP, aunque evidentemente, con una finalidad distinta por lo que se refiere a los supuestos en que los hechos pudieran ser <<calificados>> con arreglo a dos o más preceptos de este código, proporcionando una serie de reglas, de aplicación sucesiva en términos de subsidiariedad, de modo tal que, en primer lugar, deberá aplicarse el precepto especial con preferencia al general; cuando ese criterio no resultara de aplicación, el precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible; en defecto de los dos criterios anteriores, el precepto más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél; y por último, siendo inhábiles todos los otros, el precepto penal más grave excluirá a los que castiguen el hecho con pena menor (art. 8 CP). Aún cuando el art.8 CP regula supuestos distintos al que aquí nos ocupa, no parece haber impedimento alguno para que los criterios en él expresados puedan resultar de aplicación. En este sentido, empezaremos con el primero. Al respecto, Conde–Pumpido Ferreiro explica que concurre la regla de la especialidad cuando los supuestos de tipo general (en nuestro caso, la suspensión ordinaria) se dan en el tipo especial (la extraordinaria), el cual contiene además algún otro elemento adicional (requisito o elemento <<especializante>>, que aquí vendría representado por la circunstancia de haberse cometido el delito <<a causa de la dependencia al consumo de las sustancias referidas en el art. 20.2 CP)>>, que constituye la razón de ser del tratamiento diferenciado. Parece claro entonces, que la relación existente entre las normas reguladoras de la suspensión ordinaria y la extraordinaria, he de ser considerada como la de 28 especialidad, y en consecuencia habremos de aplicar la norma especial (relativa a la suspensión extraordinaria) frente a la general (la ordinaria). Si retomamos el ejemplo inicial, la condena como consecuencia de un delito de conducción bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, cometido a causa de la dependencia del sujeto activo al consumo de dichas sustancias, resultará, creo, mucho más razonable, acordar la suspensión de la ejecución de la pena por la vía <<extraordinaria>> prevista en el art. 87 CP, en la medida en que dicho precepto le impone la obligación de acreditar, ya inicialmente, que se encuentre deshabituado o sometido a tratamiento de deshabituación y, además, en este segundo caso, se le impondrá como condición de la suspensión de la ejecución de la pena que no abandone el tratamiento hasta su finalización. Además, la suspensión ordinaria, cuando conste que el delito se cometió a causa de la dependencia al consumo de las tan mencionadas sustancias, sin imponer condición alguna referida a la deshabituación no cumple, o cumple de manera deficiente, los objetivos de la suspensión de la ejecución de la pena. Es, por estas razonas, por las que hay que considerar que en el caso de que en el penado concurran las exigencias contenidas en las normas reguladoras de llamada << suspensión ordinaria>> y también en las que se refieran a la <<suspensión extraordinaria>>, serán estas últimas las que deberán ser aplicadas por el órgano jurisdiccional, sin que el penado disponga de facultad alguna para elegir las que considere menos gravosas (que serían, con toda probabilidad, las referidas a la <<suspensión ordinaria>>). Pero éste, no parece haber sido el criterio mayoritariamente preferido por la doctrina que, sin embargo, tampoco se ha ocupado con demasiada frecuencia de este cuestión concreta. También es cierto, que el límite mínimo del periodo de suspensión de la modalidad extraordinaria, no existiendo diferencia alguna entre las penas leves y las demás, se sitúa en los tres años, previsión que, probablemente, resulte, con relación a las penas leves, excesiva. Sin embargo, debe tenerse en consideración, que no se trata, propiamente, de la imposición de una pena, sino del establecimiento de un periodo de suspensión que si, en el régimen general, debe centrarse fundamentalmente en las <<circunstancias del hecho, la personalidad del penado y la duración de la pena cuya ejecución se suspende>> (art. 80.2 CP), en la suspensión extraordinaria debe atender, necesariamente, al propósito específico de la misma, procurarla deshabituación del 29 penado, lo que no siempre será posible en periodos tan breves como los contemplados, para las penas leves, en el régimen general. Todo ello, sin perjuicio de que seguramente resultaría oportuno reducir, al menos con respecto a la suspensión de las penas leves, el periodo mínimo establecido en el art. 87.3 CP, situándolo, por ejemplo, en un año. 9. CONCLUSIONES De todo lo contenido en este trabajo podría concluirse, que el legislador ha querido dar un mayor énfasis a que el sujeto drogodependiente se deshabitúe, asumiendo así que es más importante recuperar a una persona liberándola de la droga que limitarse al mero castigo por el delito cometido. Pero, ¿cuándo se puede dar por finalizado el tratamiento de deshabituación? Los expertos en tratamiento de las drogodependencias reiteran que el proceso de deshabituación del toxicómano no termina nunca, debido sobre todo a la dependencia psíquica adquirida durante el período en que era consumidor. Esto impide que pueda afirmarse tajantemente que una persona ha finalizado su tratamiento y está totalmente rehabilitada, pues en cualquier momento puede producirse una recaída, pero siempre hay que poner un límite a la acción punitiva del Estado, en este caso, la suspensión de 5 años, por razones de seguridad jurídica y proporcionalidad. Otra cuestión para reflexionar es la siguiente: es claro que el toxicómano, generalmente delinque con el fin de cubrir sus necesidades de droga, lo que conduce en la mayor parte de los supuestos a toparse con sujetos multireincidentes. Es cierto que el legislador del año 2003 suprimió acertadamente la condición de no ser reo habitual para otorgar la suspensión regulada en el art. 87 CP. Pero, ¿no resulta reprochable que el legislador siga otorgando cierta relevancia a la reincidencia (art. 87.2 CP)? En mi opinión que el legislador haya mantenido dicha relevancia a la reincidencia resulta acertado ya que por razones de prevención especial se le concede una mayor flexibilidad a los toxicómanos a la hora de aplicar la suspensión pero no debemos renunciar a la prevención general. Es clara la posibilidad de revocar, sin más, por el órgano jurisdiccional, la suspensión en el momento en que el sujeto condenado incumple alguna de las condiciones establecidas en los apartados 3 y 4 del art. 87 CP, pero podría resultar injusto revocar la suspensión sobre todo si dicho incumplimiento se produce después de que el sujeto haya pasado un lapso de tiempo considerable en régimen de 30 suspensión quizá sería mejor, como establecía el art. 46 del Proyecto alternativo alemán del año 1996, la imposibilidad de revocar la suspensión condicional después de haber transcurrido un año del periodo de prueba o que el Tribunal, en caso de revocar la suspensión, pudiera motivadamente computar para el tiempo de duración de la pena <<los esfuerzos considerables del condenado en el cumplimiento de sus pretensiones o de las reglas de conducta que le fueron impuestas, ya que podría la revocación de la pena suponer una doble punición. Otra cuestión que suscita el art. 87 CP es la referente a los centros o servicios públicos o privados encargados de llevar a cabo los tratamientos de deshabituación y su distinta implantación en el conjunto del territorio nacional, que puede dar lugar a una efectiva desigualdad entre los justiciables en función del territorio en que son condenados, ya que las posibilidades de aplicación del art. 87 CP y las garantías de su eficacia son muy distintas en aquellas Comunidades Autónomas en las que existe una oferta pública, que en las restantes, en las que la ejecución penal se entrega prácticamente a manos privadas. Es evidente la actual escasez de recursos existentes –sobre todo en el sector público- destinados a la rehabilitación de drogodependientes, y la consiguiente dificultad de acceso a tratamientos de deshabituación eficaces para todas las personas, así puede darse el caso de sujetos que no se hallen deshabituados ni sometidos a tratamiento para tal fin por una simple imposibilidad de hacerlo, a pesar de su voluntad favorable. En estos casos podría hacerse una interpretación amplia del art. 87.4 CP equiparando al sujeto que efectivamente se halle sometido a tratamiento de deshabituación con aquél que expresa una clara voluntad o promesa de someterse al mismo en cuanto las condiciones lo permitan, mientras no se destinen más recursos encaminados a la mejora de esta situación. Otra duda que nos surge es que dada la gran importancia de establecer garantías para la aplicación de este art. 87 CP es, si es suficiente con la creación de los Juzgados Penales de Ejecutorias para controlar la eficacia de la finalidad de dicho artículo. El artículo 98 de la LOPJ permite que el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar previo informe de las Salas de Gobierno que en aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma clase uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de las ejecuciones propios del orden jurisdiccional de que se trate. El régimen normativo se desarrolla en el Reglamento 1/2005 de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Y así, el acuerdo de especialización podrá adoptarse a iniciativa de las Juntas de Jueces, de las Salas de Gobierno y del propio Consejo General del Poder Judicial; se recabarán todos los informes que se estimen convenientes y necesariamente el de la Sala de 31 Gobierno y el del Servicio de Inspección y el acuerdo de especialización subsistirá hasta que el Consejo General del Poder Judicial decida su finalización sujetándose a los mismos trámites y requisitos previstos para la constitución de la especialización. Partiendo de esta cobertura legal en la actualidad existen Juzgados Penales de Ejecutorias en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián, Bilbao y Valencia. Como ejemplo, en Barcelona estos Juzgados tienen competencia para el conocimiento de las ejecutorias procedentes de los Juzgados de lo Penal de Barcelona (además de los 4 Juzgados de ejecutorias en Barcelona existen 20 Juzgados de lo Penal), de las ejecutorias procedentes de los Juzgados de Instrucción (por delito), de Violencia Sobre la Mujer (por delito)y de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (por delito) de la provincia de Barcelona , conociendo también de los recursos de apelación interpuestos contra los autos susceptibles de tales recursos dictados por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Pero, los Juzgados de Ejecutorias no sólo asumieron competencias sobre las ejecutorias nuevas, sino que por acuerdo de la Junta de Jueces asumieron también competencias sobre las ejecutorias que aún estaban tramitándose en los Juzgados de lo Penal de Barcelona, con lo cual el colapso se produjo en estos Juzgados desde el mismo momento de su creación. La situación en estos Juzgados es caótica. La organización del trabajo es realmente compleja, no sólo por el gran número de funcionarios sino que el sistema de distribución de ejecutorias por penados plantea también importantes problemas cuando una sentencia establece una responsabilidad conjunta y solidaria, ya que resulta difícil saber si se ha pagado o no la indemnización en otra de las ejecutorias que puede haber caído en otro de los Juzgados de Ejecutorias, haciendo necesaria la remisión de testimonios a las otras ejecutorias justificando los pagos y corriendo el riesgo de que se produzca una duplicidad en los pagos. El elevado número de expedientes asignados a cada funcionario hace que haya un retraso en la tramitación de los asuntos teóricamente menos urgentes, ya que en el Juzgado se da una preferencia absoluta a las causas con preso y asuntos de violencia domestica con el riesgo de prescripción del resto de asuntos. Parece claro, que no sólo es insuficiente el número de Juzgados Penales de Ejecutorias creados, sino que la organización interna del trabajo no es la más eficaz. Deberían, por lo menos, crearse estos juzgados en todos aquellos partidos judiciales 32 con gran volumen de ejecutorias y desde luego aumentar el número de éstos en proporción al volumen de trabajo que tenga cada partido. Con la realización de este trabajo he intentado plasmar a través de un caso real vivido en el despacho las secuencias que sigue un proceso penal desde el relato de los hechos hasta la suspensión de la pena de prisión impuesta. También he intentando diseccionar el artículo 87 CP, párrafo a párrafo para explicar su contenido y finalmente, emitir unas conclusiones que me parece interesante analizar. 33 10. BIBLIOGRAFÍA - Código Penal y legislación complementaria, Grupo editorial El Derecho y Quantor, S.L., Primera Edición: 31 de julio de 2013. - Código Penal Comentado y con Jurisprudencia, Editorial La Ley, 3ª Edición, Luis Rodríguez Ramos. - El Código Penal de 1995 y su ejecución. Aspectos prácticos de la ejecución penal. Editorial Bosch, falta edición, Jaime De Lamo. - Práctica jurisprudencial del Código Penal, Editorial Bosch, Edición 2006, Tomo I, Garben Llobregat. - Suspensión y sustitución de las penas, Editorial La Ley, 1ª Edición, Dic 2009, Leopoldo Puente Segura. - Las penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias, Editorial: Aranzadi, falta edición, Manuel Ayo Fernández. - Artículo: <<la suspensión de la ejecución de la pena para drogodependientes en el nuevo Código Penal>>, Alcacer Guirao, R. Anuario de Derecho Penal y Consecuencias Penales, 1995, 887 ss. - Artículo: <<la suspensión de la ejecución de la pena a drogodependientes y los silencios del legislador del año 2010>>, Miguel Ángel Cano Paños. Estudios penales y criminológicos, vol. XXXI (2011), 87 ss. - El cumplimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad en personas drogodependientes. Editorial, Servicio Central de Publicaciones del gobierno Vasco, año 2009, Isabel Germán Mancebo, Xabier Arana. - Artículo << la suspensión de la pena privativa de libertad: estudio del artículo 87 del Código Penal>>, Esperanza Herrero Albeldo, Revista Penal, Doctrina y Jurisprudencia Penal, nº9, Enero 2002. - La eficacia de la suspensión de la pena en drogodependientes, Gac. Int. Cienc. Forense, nº 11. Abril-Junio 2014, Adam A. Francès F. Unidad Docente de Medicina Legal Universitat de València. España. 34 - Artículo: << Ejecución de sentencias penales. Referencia a los distintos tipos de penas: su sustitución y su ejecución. El indulto>>. Isabel María Carrillo Sáez. - Base de datos jurídicos WESTLAW - web:http://www.monografias.com/trabajos10/pena/pena.shtml#ixzz3ZwdA LSKs - http://www.acdaviles.org/actividades 35