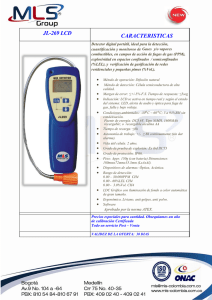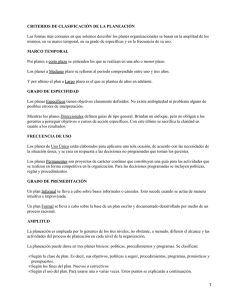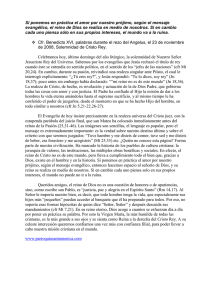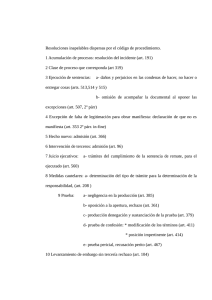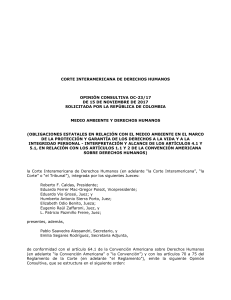Las Acciones Positivas ante el Principio de la Igualdad - Coladic-RD
Anuncio
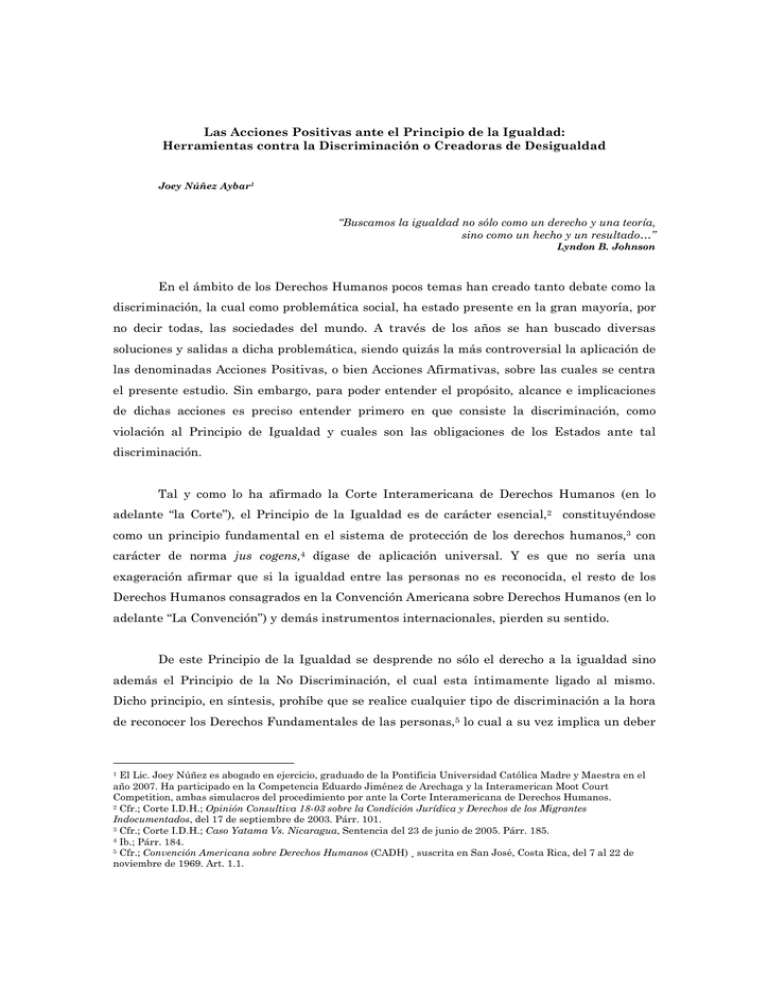
Las Acciones Positivas ante el Principio de la Igualdad: Herramientas contra la Discriminación o Creadoras de Desigualdad Joey Núñez Aybar1 “Buscamos la igualdad no sólo como un derecho y una teoría, sino como un hecho y un resultado…” Lyndon B. Johnson En el ámbito de los Derechos Humanos pocos temas han creado tanto debate como la discriminación, la cual como problemática social, ha estado presente en la gran mayoría, por no decir todas, las sociedades del mundo. A través de los años se han buscado diversas soluciones y salidas a dicha problemática, siendo quizás la más controversial la aplicación de las denominadas Acciones Positivas, o bien Acciones Afirmativas, sobre las cuales se centra el presente estudio. Sin embargo, para poder entender el propósito, alcance e implicaciones de dichas acciones es preciso entender primero en que consiste la discriminación, como violación al Principio de Igualdad y cuales son las obligaciones de los Estados ante tal discriminación. Tal y como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo adelante “la Corte”), el Principio de la Igualdad es de carácter esencial,2 constituyéndose como un principio fundamental en el sistema de protección de los derechos humanos,3 con carácter de norma jus cogens,4 dígase de aplicación universal. Y es que no sería una exageración afirmar que si la igualdad entre las personas no es reconocida, el resto de los Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo adelante “La Convención”) y demás instrumentos internacionales, pierden su sentido. De este Principio de la Igualdad se desprende no sólo el derecho a la igualdad sino además el Principio de la No Discriminación, el cual esta íntimamente ligado al mismo. Dicho principio, en síntesis, prohíbe que se realice cualquier tipo de discriminación a la hora de reconocer los Derechos Fundamentales de las personas,5 lo cual a su vez implica un deber 1 El Lic. Joey Núñez es abogado en ejercicio, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 2007. Ha participado en la Competencia Eduardo Jiménez de Arechaga y la Interamerican Moot Court Competition, ambas simulacros del procedimiento por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 Cfr.; Corte I.D.H.; Opinión Consultiva 18-03 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, del 17 de septiembre de 2003. Párr. 101. 3 Cfr.; Corte I.D.H.; Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia del 23 de junio de 2005. Párr. 185. 4 Ib.; Párr. 184. 5 Cfr.; Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) ¸ suscrita en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. Art. 1.1. universal de respetar y garantizar los Derechos Humanos de manera igualitaria, sin distinción alguna.6 Siendo así las cosas, el respeto al Derecho de la Igualdad parecería ser una norma básica de obligada aplicación por todas las naciones del mundo, sin embargo, si bien es cierto que la mayor parte de las naciones democráticas del mundo han elevado el Principio de la Igualdad, así como los derechos que del mismo se desprenden, a un rango constitucional, no es menos cierto que aún hoy, en pleno siglo XXI, no se ha podido lograr la desaparición de la discriminación. Y es que aún logrando la eliminación de la discriminación de jure,7 subsiste una palpable discriminación de facto. Dicha situación, que desborda en la violación de los Derechos Humanos de incontables personas, necesariamente debe ser paleada por los Estados, los cuales al tenor del artículo 1.1 de la Convención, tienen una obligación positiva de garantía, es decir, una obligación de tomar todas las medidas que resulten necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que sus ciudadanos puedan disfrutar de los derechos que la Convención les reconoce.8 En otras palabras, una inacción por parte de los Estados ante una comprobada discriminación de facto resultaría en una violación de la Convención y en un incumplimiento de sus obligaciones. De manera tal que empieza a aclararse la obligación de los Estados ante aquellos individuos que se encuentran en una situación inherente de desigualdad, sin embargo, para entender dicha obligación cabalmente se hace necesario ponderar lo contemplado por el artículo 2 de la Convención. El precitado artículo prevé la obligación que tienen todos los Estados signatarios de la Convención de adecuar su legislación interna de manera tal que sea compatible con las disposiciones de la Convención. La Corte, al analizar el real alcance de esta obligación, ha señalado que el artículo 2 obliga a los estados partes a adoptar las medidas legislativas, o de cualquier otro tipo, que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la convención.9 Cfr.; Corte I.D.H., Opinión Consultiva 18-03 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Párr. 8 7 Discriminación de jure se refiere a aquella discriminación que emana de disposiciones legales que contemplan de una u otra manera alguna distinción de trato entre iguales. 8 Cfr.; Corte I.D.H.; Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia del 21 de junio de 2002. Párr. 151. Heliodoro Portugal Vs. Panama, Sentencia del 12 de agosto de 2008. Párr. 141. 9 Cfr.; Corte I.D.H.; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay¸ Sentencia del 17 de junio de 2005. Párr. 100. Heliodoro Portugal Vs. Panama, Sentencia del 12 de agosto de 2008. Párr. 179 6 De lo anterior se desprende que ante el caso específico de aquellas personas o grupos sociales que se encuentran en situaciones de desventaja frente al resto de la sociedad, no basta la simple prohibición de la discriminación, sino que se hace necesario una iniciativa positiva por parte del Estado, mediante el cual se adopten medidas y mecanismos concretos tendentes a reestablecer la igualdad.10 Uno de estos mecanismos lo constituyen las acciones positivas. En efecto, las acciones positivas son medidas tendentes a revertir la discriminación y las desventajas fácticas de los sectores discriminados,11 concebidas para que los individuos pertenecientes a grupos discriminados puedan superar la discriminación social a la cual están sometidos. Esto se logra mediante el otorgamiento de un trato desigual (positivo) a dichas personas, basado en su condición inherente de desigualdad.12 Creadas en el seno del movimiento de derechos civiles en contra de la segregación racial en los Estados Unidos, en los años 60,13 con el paso del tiempo las Acciones Positivas han sobrepasado las fronteras de dicho país, insertándose en el sistema internacional al ser contempladas por numerosos Convenios y tratados internacionales. En efecto, cabe destacar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos14 como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales15 prevén estas medidas, creando una obligación para todos los Estados signatarios de adoptar de manera oportuna todas aquellas disposiciones legislativas o de otro carácter que fueron necesarias para hacer efectivos los derechos civiles, políticos y sociales de sus nacionales. De igual manera, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer acogen las medidas positivas. En efecto, la primera de estas convenciones señala de manera específica que adoptar medidas especiales que aseguren el progreso de ciertos grupos raciales en aras de garantizar el goce de derechos en condiciones de igualdad no se considerará como discriminación.16 Aunque estas dos Cfr.; Serrano Cesar; Discriminación y Acción Afirmativa, Gaceta Judicial del 15 de marzo de 2005. Pág. 40 Ibidem. 12 Cfr.; Prats, Eduardo; Derecho Constitucional Vol. II. Santo Domingo, República Dominicana. Pág 167 13 Cfr.; orden Ejecutiva 10925 que crea el Committee on Equal Employment Opportunity, de 6 de marzo de 1961 14 Cfr.; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de Dieciembre de 1966. Art. 2.2 15 Cfr.; Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de Diciembre de 1966. 16 Cfr.; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la fira y ratificación por la ASabmble General de la ONU en su resolución 2106 A (XXI), de 21 de diciembre de 1965. Art. 1.4 10 11 convenciones se refieren a casos de discriminación específicos (racial y de género), los criterios esgrimidos en ellas pueden ser extrapolados para lograr una protección afirmativa de cualquier grupo social discriminado. Parecería entonces que las acciones positivas han logrado una aceptación completa en el ámbito internacional, erigiéndose como la herramienta perfecta para la erradicación de la discriminación,¿o no? En realidad, las cosas no siempre son lo que parecen. En efecto, las acciones positivas han sido objeto de fuertes críticas dirigidas en su mayor parte a la naturaleza y funcionamiento propio de las mismas. Como hemos visto, las acciones positivas contemplan un trato diferenciado para diferentes personas y grupos sociales, lo cual para algunos constituye una forma de discriminación. Para estos críticos los programas de acción afirmativa en vez de contribuir con la erradicación de la discriminación son más bien una fuente de la misma,17 propagando el mal que pretenden erradicar. ¿Sería válido entonces, sobre esta base, calificar a todas las medidas afirmativas como discriminatorias? En nuestra opinión antes de poder responder a esa pregunta hace falta conocer un poco más sobre estas medidas y como se clasifican. Las medidas afirmativas se pueden clasificar en tres grupos,18 a saber: (i) las medidas de concientización; (ii) las medidas de facilitación; y (iii) las medidas de retribución. El primer grupo, o medidas de concientización, consisten en políticas educativas, mediante las cuales se busca crear una opinión social sobre la situación de discriminación y sensibilizar a la población. El segundo grupo, las medidas de facilitación, son un poco más directas en su búsqueda de resultados, teniendo como objetivo eliminar las situaciones de hecho que crean la desigualdad. Estas a su vez se clasifican en: Medidas de Incentivación; por ejemplo otorgar becas o subsidios a los grupos discriminados Medidas de Discriminación Positiva; mediante las cuales se otorga un trato desigual a aquellas personas que se encuentran en desventaja; 17 18 Cfr.; Velásquez, Manuel G. Ética en los negocios: Conceptos y Casos, Cuarta edición. Mexico D.F. Pág. 399 Cfr.; Serrano, Cesar; Discriminación y Acción Afirmativa, Gaceta Judicial del 15 de marzo de 2005. Pág. 40 Medidas de trato preferencial; con este tipo de medidas se le da prioridad a miembros de ls grupos discriminados, en una situación de igualdad de condiciones, partiendo de la premisa que existe una desventaja inherente a su condición social. Por último, el tercer grupo se denomina como medidas de retribución y consisten en el otorgamiento de premios e incentivos a aquellas personas o instituciones que apliquen correctamente medidas de acción positiva a favor de personas discriminadas o desfavorecidas. A partir de la clasificación explicada anteriormente se ha desarrollado una segunda clasificación más simple, que se presta más para los fines del presente ensayo, mediante la cual se clasifica a las acciones positivas en dos grandes grupos: (i) las acciones positivas moderadas (acciones de retribución, concientización, incentivación); y (ii) la discriminación inversa (trato preferencial, medidas de discriminación positiva).19 Mientras que el primer grupo, como hemos visto, busca eliminar los obstáculos que impiden a los miembros del grupo discriminado lograr una condición de igualdad, las medidas del segundo grupo tienen como propósito crear cuotas reservadas a determinados grupos en diversos espacios de participación social (empleos, universidades, etc.). Estas últimas benefician a los miembros de los grupos discriminados a la vez que perjudican de manera directa a aquellas personas que no pertenecen a dicho grupo,20 dígase discriminándolos; razón por la cual constituyen el aspecto más controversial y debatido de las acciones positivas. Siendo así las cosas, prima facie podría resultar claro que la crítica que se hace a las acciones positivas va realmente dirigida a las medidas de discriminación inversa, crítica que resulta además atinada. ¿Cómo podría justificarse crear discriminación, una violación tan abierta al principio de la igualdad? Los críticos afirman que no es posible defender este tipo de medidas, las cuales, a su juicio, no eliminan la discriminación, sino que simplemente lo invierten.21 Sin embargo, existen aquellos que apoyan este tipo de medidas, señalando que siempre y cuando su aplicación se vea estrictamente regulada y sometida a controles severos, se pueden lograr resultados positivos. En efecto, normalmente la aplicación de estas medidas se ve sometido a un escrutinio estricto por parte del estado, que debe velar porque su Cfr.; Prats, Eduardo; Derecho Constitucional Vol. II. Santo Domingo, República Dominicana. Pág. 171. Ibidem. 21 Cfr.; Serrano, Cesar; Discriminación y Acción Afirmativa, Gaceta Judicial del 15 de marzo de 2005. Pág. 42. 19 20 aplicación se haga de manera correcta y con el único objetivo de subsanar la desigualdad existente.22 Asimismo, las medidas de este tipo obedecen a un criterio de temporalidad, es decir, su aplicación sólo es lícita mientras la situación de discriminación permanezca.23 Lo anterior es, en nuestra opinión, esencial en el sentido de que, mantener vigente una acción positiva aún después de ser subsanada la situación de desigualdad, crearía de manera directa y clara una discriminación nueva e injustificada. En adición a lo anterior, debe velarse siempre por que exista proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin buscado, ya que si las medidas aplicadas son incongruentes con la realidad fáctica que se busca combatir y con los resultados que se busca lograr, resultan ser ilícitas y discriminatorias.24 Por lo cual, el escrutinio antes mencionado cobra aún mayor importancia, debiéndose evaluar en cada caso particular si la medida se ha aplicado con proporcionalidad y prudencia, evitando la aplicación de distinciones arbitrarias En vista de lo anterior, aquellos que apoyan las medidas positivas señalan que es fácilmente comprobable que una estricta regulación de las acciones positivas sería capaz de asegurar, en principio, una aplicación correcta de las mismas. No obstante lo anterior, aún cuando las acciones positivas se aplican de forma correcta, por su propia naturaleza, ¿acaso no resultan ser discriminatorias al crear nuevas situaciones de desigualdad? y, por ende ¿no implican necesariamente una violación deliberada al principio de la igualdad? La respuesta es no. La Corte Interamericana ha dejado claro que aunque las acciones afirmativas promuevan un trato diferenciador, no por eso deben ser consideradas como discriminatorias, ya que no toda distinción en el trato constituye una discriminación.25 Y es que el principio de la igualdad no se reduce a la simple expresión de “un trato igual para todos”, sino que además hay que reconocer que los desiguales merecen un trato desigual,26 hay que luchar por crear igualdad donde no existe. Similar criterio ha adoptado la Corte Europea de Derechos Cfr.; Prats, Eduardo; Derecho Constitucional Vol. II. Santo Domingo, República Dominicana. Pág. 169. Ibidem 24 Cfr.; Corte I.D.H.; Opinión Consultiva 18-03 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, del 17 de septiembre de 2003. Párr. 90. 25 Cfr.; Corte I.D.H.; Opinión Consultiva 17/2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 28 de agosto de 2002. Párr. 46 26 Cfr.; Voto separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante sobre la Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. OC-4/84, del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4. Párr. 10. 22 23 Humanos al señalar que una distinción sólo se puede considerar discriminatoria cuando carezca de una justificación objetiva y razonable.27 De lo anterior podemos arribar a la siguiente conclusión: resulta, en principio, completamente válido aplicar las acciones positivas para subsanar situaciones de desigualdad e discriminación. Con esto no pretendemos indicar que su aplicación debe ser la primera opción, o que los efectos de las mismas deben tomarse a la ligera (ya hemos visto como deben ser sometidas a un estricto escrutinio estatal para poder lograr su cometido); sino más bien queremos dejar claro que, si bien estas medidas son una clásica “espada de doble filo”, son herramientas que en situaciones determinadas y bajo parámetros específicos pueden surgir en defensa del principio de la igualdad. Sus críticos continuarán señalando que son medidas extremadamente drásticas, las cuales no tienen cabida en una sociedad democrática justa, sin embargo, la experiencia y la historia nos han demostrado que la simple creación de una igualdad de jure, no basta para lograr una igualdad de facto, hace falta un mayor esfuerzo, hacen falta acciones concretas, acciones que, tal y como las medidas afirmativas, sean capaces de transformar nuestra realidad y superar el desafío de la desigualdad social. Retomando las palabras del ex presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, la igualdad debe ser más que una simple teoría, es preciso que luchemos por convertirla en una realidad palpable y para lograr esto será necesario que utilicemos todas las armas a nuestra disposición, con prudencia, pero firmeza en nuestra convicción. Cfr.; Corte Europea de Derechos Humanos; Case of Willis Vs. The United Kingdom., de 11 de junio del 2001. Párr 39; Case “relating to certain aspects of the laws on th us of languages in education in Belgium” Vs. Belgium, del 23 de Julio del 1968. Párr. 10; Corte Europea de Derechoa Humanos, Setencia del Caso Orsus and others Vs.. Croatia, del 17 de julio del 2008. Párr. 63 27