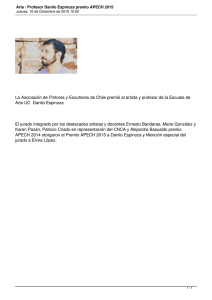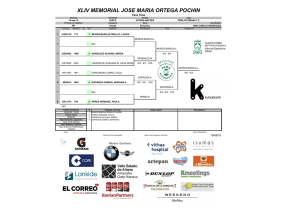ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE CAPACIDAD
Anuncio

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE CAPACIDAD Y MUERTE DE PERSONAS NATURALES1 CAPACIDAD DE LOS SUJETOS DE DERECHO 1. DEFINICIÓN La capacidad es la aptitud general para ser sujeto de derechos y obligaciones. 2. DOCTRINA EXTRANJERA 2 Messineo refiere que el principal atributo de la personalidad del sujeto y de su existencia para el derecho, está constituído por su capacidad jurídica o capacidad de derechos, que es la 3 aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos , constituyendo por ello un atributo inseparable de la persona humana desde el nacimiento hasta la muerte. Por su parte Ramos Chaparro, considera que la capacidad es un límite jurídico natural, no de la misma personalidad, sino de una de las funciones de ésta: la subjetividad, consecuentemente la capacidad jurídica como la de obrar representan limitaciones naturales del carácter jurídico de ser sujeto propio de la 4 personalidad; al respecto Antonio Juan Rinessi (profesor argentino), establece que la consagración definitiva de la capacidad jurídica constituye el exponente de la subjetividad pasiva o estática que ha representado históricamente el triunfo ideológico de la persona valor sobre la persona miembro. Respecto al tema, encontramos dos corrientes doctrinarias predominantes: Doctrina Francesa: que divide la capacidad en dos manifestaciones: la capacidad de goce o de derecho (aptitud para ser titular de relaciones jurídicas) y la capacidad de ejercicio o de hecho (es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y deberes que comprenden las relaciones jurídicas). Doctrina Alemana: seguida por italianos, españoles y algunos franceses, comprende: capacidad negocial (idoneidad para celebrar en nombre propio negocios jurídicos), capacidad de imputación o delictual (aptitud para quedar obligado por los propios hechos ilícitos que se cometan) y capacidad procesal (aptitud para realizar actos procesales válidos) 5 Respecto de la capacidad jurídica, algunos juristas como Juan Rinessi establecen que ésta no constituye por sí misma un derecho subjetivo, sino que es el antecedente lógico de los derechos subjetivos singulares. Por su parte, el Código Italiano hace referencia también a la capacidad natural que consiste en la capacidad de entender y de querer, que pertenece a la capacidad de obrar y opera excepcionalmente en alternativa al criterio de la mayoría de edad como condicionante para la obtención de la capacidad de obrar. En cuanto a la INCAPACIDAD, encontramos: el Código Civil Brasileño en su artículo 5° refiere que son incapaces absolutos para los actos de la vida civil los menores de 16 años; en el caso de Paraguay, el artículo 37° de su norma civil sustantiva precisa que son absolutamente incapaces: las personas por nacer y los menores de 14 años. 3. DOCTRINA NACIONAL En general, la doctrina es unánime al precisar que la capacidad debe entenderse como una 6 aptitud o posibilidad jurídica para adquirir derechos y contraer deberes jurídicos. Al respecto, 7 Espinoza acota que el concebido no nacido al ser sujeto de derecho goza de capacidad 1 Artículo elaborado por la Abogada Heidi Varillas Sánchez, egresada de la Universidad Peruana Los Andes. MESSINEO citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan en Derecho de las Personas. 3ra.ed. Editorial Huallaga, Lima – 2001. p.321. 3 Sujeto de derecho, debe entenderse como todo centro de imputación de derechos y deberes. 4 RINESSI, Antonio Juan. La Capacidad de los Menores. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba – Argentina. www.acader.unc.edu.ar. 5 RINESSI, Antonio Juan. La Capacidad de los Menores. Op.cit. 6 ABELENDA citado por ESPINOZA, Juan en Derecho de las Personas. op cit. p.321 7 ESPINOZA ESPINOZA, Juan en Derecho de las Personas. op cit. p.321 2 jurídica (pese a que está limitada a todo en cuanto le favorece), de manera similar opina Marcial 8 Rubio Correa , quien asevera que por extensión y con ciertas limitaciones establecidas tiene capacidad de goce el concebido. Nuestra doctrina y legislación nacional han optado por la siguiente clasificación: Capacidad de goce o de derecho (jurídica), regulado en el artículo 3° del Código Civil, establece que el sujeto de derecho es titular del complexo de derechos y deberes que se le imputan, por el hecho de ser ser humano (a consideración de Espinoza este concepto es 9 innecesario), empero Rubio Correa precisa que la regla general consiste en que la persona tiene capacidad de goce de todos los derechos, pero hay excepciones, puesto que no todas las personas pueden gozar de todos los derechos en todas las circunstancias, por eso la negación de esta capacidad tiene que ser expresada en la ley, por ejemplo: los que están impedidos absolutamente de contraer matrimonio (artículo 241° del Código Civil) o los indicados en el artículo 1366° de nuestra norma civil sustantiva que están limitados en la adquisición de 10 derechos reales sobre determinados bienes allí establecidos;; Fernández Sessarego advierte, que ninguna persona puede gozar durante el transcurso de su vida de todos los derechos que en abstracto le atribuye la ley, pues la persona humana a pesar de ser ontológicamente libre está condicionada por su mundo interior, su envoltura psicosomática y por las circunstancias; refiere también que, si la capacidad genérica o de goce se instala en el propio ser del hombre, en su núcleo existencial, no tiene sentido el que sea regulada por el ordenamiento jurídico positivo, pues esta capacidad se erige tan solo como presupuesto de la capacidad de ejercicio, en ese sentido se formula la siguiente interrogante: ¿De que me valdría ser libre si no tengo la inherente aptitud o capacidad genérica de goce para convertir mi decisión subjetiva en acto, en un determinado comportamiento o conducta humana?; comenta además respecto a la reforma de nuestro Código Civil (Ley N° 26394) en la cual se planteó un nuevo texto del artículo 3°: “Todos tienen el goce de los derechos inherentes al ser humano, salvo las limitaciones a su ejercicio expresamente establecidas por la ley”, pero se precisa que tales limitaciones están constituidas por la capacidad de ejercicio, puesto que la capacidad de goce no puede estar sujeta a limitación alguna, a manera de colofón nuestro egregio jurista asevera 11 que el ser humano cambia, el mundo cambia y por ello el derecho cambia . Capacidad de ejercicio o de hecho (o de obrar), regulada en el artículo 42° de la norma civil sustantiva, precisa que es la aptitud que tiene todo sujeto para ejercitar autónomamente sus derechos y cumplir con sus deberes; en consecuencia la capacidad de ejercicio presupone siempre la capacidad de goce para el derecho de que se trate, pues no puede haber capacidad de ejercicio sobre algo que no se tiene capacidad de goce; en el Perú, la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años de edad (artículo 42° del Código Civil), es pertinente diferenciar capacidad de ejercicio de ciudadanía, la primera tiene que ver con las dimensiones privadas de la persona humana, mientras que la segunda se refiere a su participación en la vida pública (votar y ser elegido, participar en partidos políticos, ejercer diversos derechos de expresión 12 13 política, etc) . En el Proyecto de Reforma de la norma civil sustantiva se plantea que se dispone que los menores de 18 años, para efectos de sus derechos patrimoniales, están sujetos a patria potestad o tutela, excepto los casos en que la ley establezca un tratamiento distinto, además en caso de curatela, el requisito es que el sujeto haya sido declarado interdicto. Por otro lado, Espinoza Espinoza también considera que la capacidad ha sido entendida bajo diversas perspectivas que se agrupan en dos teorías: la orgánica que entiende a la capacidad jurídica como la posición general del sujeto en cuanto destinatario de los efectos jurídicos (capacidad general y abstracta) y la teoría atomista que propone que no existe una norma que 8 RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural. 2da.ed. Biblioteca para leer el Código Civil – Volumen XII, Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima- Perú, 1995. p.147. 9 RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural. Op.cit. 147-148 pp. 10 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. 8ta.ed. Editorial Girjley. Lima – Perú, 2001. p.127. 11 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. La Capacidad de Goce: ¿Es posible su restricción legal?. DikéPUCP. www.dike.edu.pe 12 RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural. Op.cit. p.151. 13 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. La Reforma del Código Civil Peruano. www.irib.org.br asuma en el mundo del derecho el sustrato biológico del hombre y las notas conjuntas de la unidad y continuidad, pues existe una múltiple gama de capacidades especiales; pero ambas teorías cometen errores, la primera porque considera al sujeto sólo como presupuesto, extraño a la valoración normativa concreta; y la segunda porque reserva la valorización normativa sólo al comportamiento y la separa del sujeto agente. Además, en nuestra doctrina nacional los términos subjetividad, personalidad y capacidad jurídica son conexos, pero no sinónimos; pues sujeto es mucho más que su vida social regulada por el derecho, es también vida social no regulada por el derecho, además de la vida psíquica poco conocida y ajena al derecho, en cambio, la personalidad es inmanente al ser humano y la capacidad es un quantum susceptible de medición por grados. Ahora trataremos acerca de la INCAPACIDAD DE LOS SUJETOS DE DERECHO: Incapacidad Absoluta: regulada por el artículo 43° del Código Civil, el incapaz absoluto es aquel que no puede hacer ningún acto jurídico por sí mismo, sino que en ellos debe ser sustituido por quienes tienen poder sobre él, además este artículo considera como fundamento de la incapacidad absoluta la edad o la salud de las personas. En el inciso primero hace referencia a los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, pues nuestra norma civil sustantiva permite a este “incapaz absoluto” realizar ciertos actos jurídicos, como los previstos en los artículos: 378° inciso 4), 455°, 457°, 458°, 1975°, 530°, 558°, 646° y 1358°, como puede apreciarse el Código Civil considera incapaz absoluto a quien no tiene discernimiento, pues ésta es la capacidad humana de distinguir el bien del mal, y además la habilidad de desarrollar el pensamiento abstracto, es el momento en que el ser humano deja su ego y su mundo propio y concreto para proyectarse más allá, a un mundo complejo, de muchas y variadas interrelaciones, que no sólo tiene presente sino también sentido de previsión y futuro, 14 consecuentemente para Rubio Correa el discernimiento puede aparecer aproximadamente a los 10 años y estaría en pleno proceso de formación y consolidación hacia los 14 años. El inciso segundo, considera a los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento; pues dicho sujeto no podrá realizar actos por sí mismo y siempre necesitará que lo realice su representante, si es menor de edad sus padres o tutores y si es mayor de edad su curador; las causas de esta privación de discernimiento pueden tener diversos orígenes: taras genéticas o congénitas, accidentes, traumatismos, consumos de drogas, etc., a manera de acotación el artículo 571° precisa que para la declaración de interdicción judicial no es suficiente un examen médico para determinar el estado de ausencia de discernimiento, sino que dicho examen médico debe complementarse con una apreciación de la incidencia que tal estado tiene en relación con la vida misma del sujeto y con la de los demás, es decir, debe atenderse el factor 15 16 social – la peligrosidad del sujeto en su vida de relación . Además, como precisa Perlingieri , la constatación de presencia de enfermedad de mente no coincide necesariamente con la incapacidad de ausencia de discernimiento, por ejemplo, podemos encontrar sujetos con algún disturbio psíquico (neurosis) pero pueden y saben cuidar perfectamente sus intereses. Espinoza acota, que las personas que se encuentran privadas de discernimiento no pueden expresar su verdadera voluntad, porque realizan simplemente actos carentes de valoración subjetiva (la voluntad está integrada por dos elementos: el discernimiento – distinción intrínseca para determinar si se desea o no algo, y la volición – es la materialización de tal decisión. El tercer inciso refiere a los sordomudos, ciegosordos y ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable, en los tres casos el problema es mayor cuando las limitaciones son de origen congénito y no adquiridas con posterioridad al nacimiento, además el médico Maúrtua Vásquez precisa que en los anales de la medicina peruana no se ha registrado ningún caso de 17 ciegosordo o de un ciegomudo . Incapacidad Relativa: regulada en el artículo 44° del Código Civil: Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad; según, Llambías el fundamento de la limitación de la responsabilidad por razones de edad radica en la insuficiente madurez del sujeto que según milenaria experiencia presenta el ser humano desde que adquiere uso de razón hasta que por el paulatino desarrollo de la aptitud intelectual obtiene un aceptable 14 Idem. Pg.157. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Op.cit. p.131. 16 PERLINGIERI citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan en Derecho de las Personas. op cit. p.332 17 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas. op cit. p.351. 15 18 conocimiento de la vida de relación , empero nuestro Código faculta a este incapaz para que pueda realzar ciertos actos, tal como lo precisa el artículo 456° de la norma civil sustantiva. Por otro lado, el artículo 46° del Código Civil preceptúa la cesación de la incapacidad de las personas mayores de 16 años en ciertas circunstancias, como es el caso del matrimonio, porque este supone un determinado grado de responsabilidad y cierta autonomía económica (en el caso de mujeres mayores de 14 años también procede dicha cesación de incapacidad), otro factor que conlleva a esto es la obtención de un título oficial que habilite al mayor de 16 años a ejercer 19 una profesión u oficio , lo cual refleja también responsabilidad y madurez. Los retardados mentales; Este segundo inciso fue elaborado por un grupo de cuatro médicos a 20 solicitud de la Comisión Revisora , los cuales precisaron que las personas con retardo mental, son aquellas cuyo desarrollo intelectual es deficitario en relación con su edad, es decir, su capacidad intelectual se ha detenido y no ha evolucionado en consonancia con su edad. 21 Según Santos Briz se debe comprender aquí a los enfermos y débiles mentales, ya que ambas situaciones psíquicas implican perturbaciones patológicas de la actividad intelectual del sujeto a causa de enfermedad psíquica o lesión en las células cerebrales, careciendo por ello de libre determinación de la voluntad en el sentido de no comprender el significado de sus manifestaciones ni de obrar en consecuencia. El retardo mental es un cociente intelectual inferior a 69 puntos, no es una enfermedad sino un efecto que se puede deber a múltiples causas, pues quien sufre de retardo mental no elabora correctamente su pensamiento, y por ello no puede tener el grado de formulación y expresión de voluntad, la escala en medición es la siguiente: Estado Cociente Intelectual Normal 90-109 Normal - Torpe 80-89 Fronterizo 70-79 Deficiente mental *Retardo mental leve *Retardo mental moderado *Retardo mental severo Retardo mental profundo 69 ó menos 69 a 55 55 a 40 40 a 25 25 ó menos. La medición del cociente intelectual debe considerar las variaciones culturales, por otro lado, el retardo mental no está usualmente privado de discernimiento, sino que su rendimiento intelectual es bajo y será incapaz cuando requiera realizar pensamientos abstractos. Consecuentemente, la esencia del retardo mental es la presencia de un coeficiente intelectual bajo y un problema considerable en la adaptación a la vida diaria. Presentando alteraciones a nivel orgánico, psíquico y socio-cognitivo. Se caracteriza por un funcionamiento inferior a la media, junto con limitaciones asociadas en dos o más de las habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo; 22 frecuentemente se manifiesta antes de los dieciocho años de edad. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad; el deterioro mental es un proceso degenerativo de las capacidades intelectivas y presenta dos modalidades genéricas: deterioro mental normal (que se produce por el avance de la edad adulta y que se inicia a partir de los 24 años) y el deterioro mental patológico (se produce por afección orgánica y tiene la característica de no ser reversible – ejemplo: la arteriosclerosis en la 23 tercera edad), Marcial Rubio Correa precisa que existen dos situaciones que parecen deterioro mental pero no lo son: el pseudo deterioro mental (es una manifestación de deterioro mental pero con un tratamiento adecuado se puede revertir, no es por lo tanto un deterioro 18 LLAMBÍAS citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan en Derecho de las Personas. Idem. P.351. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Op.cit. p.142. 20 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Op.cit. p.134. 21 SANTOS BRIZ citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Idem. p.352 22 ¿Qué es el retardo mental?. www.zonapediátrica.com. 23 RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural. Op.cit. p.163. 19 mental patológico, ejemplo: la esquizofrenia), y los otros casos en los cuales la persona da síntomas de deterioro mental en ciertas partes de la prueba psicológica pero en otras no, consecuencia muchas veces de un bloqueo emocional. Acotando, como refiere Nelly Taiana y 24 Luis Llorens la evolución histórica de los conceptos “incapacidad” y “demencia” ha sido larga, lenta y difícil, pues en los albores de la humanidad los dementes eran suprimidos físicamente, en el medioevo recibieron el trato de “poseídos por el demonio” y ulteriormente fueron excluidos e internados en centros correccionales; sin embargo, fue poco antes de la Revolución Francesa que el doctor Felipe Pinel reconoció a la demencia como una enfermedad que merecía ser tratada en forma humanitaria; por estos fundamentos fue recién en el siglo XX donde se reconoce al demente como persona humana y titular de derechos; es decir, un ser humano diferente en mayor o menor grado que es persona y que puede recuperar su ineptitud actual, sanando zonas fronterizas o recuperándose totalmente. Los pródigos; son aquellos que despilfarran sus bienes en exceso a su porción disponible (es pertinente tomar en cuenta lo establecido en el artículo 584° y 725° de nuestro Código Civil), consecuentemente la prodigalidad no tiene que ver con aspectos espirituales ni éticos, sino con la protección de las expectativas de los herederos forzosos, también se acota que esta institución solo tiene sentido cuando es aplicada a quienes han acumulado fortuna y por ende 25 sólo se debe aplicar a ciertos estratos sociales y no a la generalidad de las personas. Los que incurren en mala gestión; tiene un parecido formal con la prodigalidad pero difieren porque, lo que aquí se está controlando es la habilidad de gestión de la persona que maneja sus recursos propios, es decir, no gestiona bien sus negocios si pierde más de la mitad de sus bienes. Los ebrios habituales; pues la ebriedad habitual o alcoholismo crónico, produce: el delirium tremens (alucinaciones, temblores de las manos, brazos y cara), la alucinación aguda (caracterizada por el delirio de persecución, con conservación del conocimiento), el síndrome de Korsakow (el enfermo no recuerda nada de lo que ha hecho o dicho un minuto antes), el delirio de celos y la epilepsia alcohólica (en la cual los ataques epilépticos se producen por la ingestión 26 27 alcohólica y desaparecen al abandonar la bebida) . Para Fernández Sessarego , la ebriedad habitual conduce a la degradación de la persona y conlleva a una autodestrucción. Los toxicómanos; son aquellas personas que consumen sustancias químicas (habitualmente psicofármacos) que causan tres tipos de efectos correlativos: dependencia (de naturaleza síquica – manía – o tendencia psicológica), habituación (de naturaleza biológica – intoxicación) y el síndrome de abstinencia o privación (cuando se suprime la droga). Por otro lado, se argumentan dos razones justificadas de esta conducta: la provocación de un estado placentero (anfetaminas, alcohol, café, tabaco, marihuana, etc) y la evitación del dolor (barbitúricos, morfina, etc). Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil; la pena de interdicción civil existía en el Código Penal de 1924, derogado a la fecha, consecuentemente el inciso octavo se refiere a la pena de inhabilitación. Al respecto el Proyecto de Reforma, reemplaza la denominación de incapacidad relativa por la de capacidad de ejercicio restringida, estableciendo los siguientes supuestos: a) Los retardados mentales. b) Los que sufren de severo transtorno mental. c) Los dependientes crónicos de alcohol. d) Los adictos a las drogas. e) Los que sufren pena que conlleva la inhabilitación. f) Los que por causa de una discapacidad física, mental o sensorial se encuentran impedidos aún temporalmente, del cuidado de sí mismos o de administrar su patrimonio. CASO SOBRE LA PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD CUANDO NO HA SIDO DECLARADA LA 28 INTERDICCIÓN ANTES DE LA MUERTE DEL CAUSANTE 24 TAIANA de BRANDI, Nelly y Luis LLORENS. La Incapacidad como variable. Editorial ASTREA, 2003. www.astrea.com.ar 25 RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural op.cit. P. 166. 26 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. p.353 27 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Op.cit. p.137. 28 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. 364-367 pp. Una señorita de avanzada edad otorga un testamento notarial con fecha 13 de marzo de 1992 por el cual revocó un testamento anterior en el que se designaba únicos herederos a tres sobrinos y se instituyó como nuevos beneficiarios a siete instituciones de caridad. Posteriormente ingresó a una clínica el 12 de mayo de 1992 donde estuvo internada seis días por haber sufrido una encefalopatía hipóxica (falta de oxigenación al cerebro), la cual causó un cuadro de demencia senil, ulteriormente la señorita falleció. Esta situación generó una controversia legal sobre la validez del testamento, solicitándose la nulidad del mismo, argumentado que la testadora tenía demencia senil en la fecha que ingresó a la clínica, presumiendo que la misma carecía de lucidez mental suficiente al momento de otorgar el último testamento, dicha pretensión se apoyó en un informe neuropsquiátrico retrospectivo que fue elaborado por un psiquiatra en base de datos de hecho básicamente informados por uno de los demandantes. En este caso es pertinente analizar tres aspectos fundamentales: Sobre el principio de la presunción de la capacidad de obrar; tendremos que enmarcarnos en lo dispuesto por el artículo 42° del Código Civil, que constituye una presunción iuris tantum, pues cabe prueba en contrario, la cual en este caso sería la sentencia del juez que declare la interdicción de la persona. Criterios legales frente a los cuales cedería la presunción de capacidad: supuesto previsto en el artículo 582° de la norma civil sustantiva; conforme a este artículo los actos anteriores a la interdicción pueden ser anulados si la causa de ésta existía notoriamente en la época en que se realizaron, esto lleva a concluir: que debe haberse declarado necesariamente la interdicción de la persona natural, y no obstante haya existido la causa de la interdicción en la época en que se realizó el acto (anterior a la declaración de interdicción) el mismo no se debe declarar, necesariamente, como nulo. En efecto, si es que no existen los elementos necesarios para determinar el estado de enfermedad de mente (que compromete la falta de discernimiento) se debe asumir la presunción de capacidad plena de ejercicio, por ello, la señorita del caso planteado está fuera del supuesto previsto por el artículo 582° pues no hubo pronunciamiento judicial sobre su capacidad. El intervalo no lúcido en caso que no haya habido incapacidad judicialmente declarada; aquí debe entenderse que el testamento otorgado por la señorita en cuestión se dio ante notario público con fecha 13 de marzo de 1992 y que el 12 de mayo del mismo año sufrió la encefalopatía hipóxica, no pudiendo valerse por sí sola y siendo necesario el cuidado permanente por enfermeras especializadas. Es por ello, que debe tenerse en consideración que el testamento fue otorgado ante un notario público (quien debió verificar todas las formalidades previstas en el artículo 696 del Código Civil), pero aún en el caso de cuestionar la idoneidad del notario, si es que no existe una prueba fehaciente, indubitable y médicamente comprobada, carecería de todo sustento la pretensión de impugnación de validez del testamento otorgado por la señorita, por cuanto el principio que rige en nuestro ordenamiento jurídico es el de la presunción de capacidad de las personas naturales. IV. JURISPRUDENCIA Incapacidad Absoluta Expediente Nro.: 3082-97 Fecha : 15 de enero de 1998. “Se considera a una persona privada de discernimiento e imposibilitada de ejercer por sí misma sus derechos civiles, cuando padece de retardo psicomotríz severo, consecuencia de una parálisis cerebral infantil”. Incapacidad absoluta por falta de discernimiento Expediente Nro.: 1779-95 Fecha : 18 de abril del 1996 « ... Son absolutamente incapaces los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento... « VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Mansilla Novella; por los propios fundamentos de la resolución consultada; y CONSIDERANDO además; PRIMERO: Que el inciso segundo del artículo cuarentitrés del Código Civil, establece que son absolutamente incapaces los que por cualquier forma se encuentren privados de discernimiento; SEGUNDO: Que, de otro lado, el inciso primero del artículo quinientos sesenticinco del propio texto legal, señala que la curatela se instituye para los incapaces mayores de edad; y TERCERO: Estando a lo dispuesto por los artículos quinientos ochentiuno y quinientos ochentidós, inciso segundo, del Código Procesal Civil. APROBARON la sentencia consultada corriente a fojas ciento treinticuatro a ciento treintiséis, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventicinco, que declara fundada en parte la pretensión de la demanda de fojas catorce, subsanada a fojas veinte; y, en consecuencia, se declara la interdicción civil del mayor de edad don Alfredo Marcos Córdova Dongo nombrándose como su curador legítimo a su hermano Willy Filomeno Córdova Ramírez, quien deberá cuidar de la persona y bienes del incapaz, representarlo legalmente, administrar sus bienes y percibir los frutos que éstos generen y que deberá emplear en el sostenimiento y restablecimiento del interdicto; en los seguidos por doña Rosa Ramírez Zevallos contra Alfredo Córdova Dongo sobre Interdicción Judicial; y los devolvieron.- Señores: MANSILLA NOVELLA / BRAITHWAITE GONZALES / UMPIRE NOGALES. Incapacidad relativa por deterioro mental Expediente Nro.: 347-96 Fecha : 16 de mayo de 1996 « ... Son relativamente incapaces los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad...» VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Mansilla Novella; por los propios fundamentos de la resolución recurrida; y CONSIDERANDO además; PRIMERO: Que el inciso tercero del artículo cuarenticuatro del Código Civil, determina que son relativamente incapaces los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad; SEGUNDO: Que, en el caso de autos, con el certificado médico de fojas cuatro y el informe pericial de fojas ocho, se acredita que don Carlos Guevara Huamaní se encuentra incurso dentro de los presupuestos señalados por el dispositivo legal antes referido; y TERCERO: Estando a lo dispuesto por el artículo quinientos ochentiuno del Código Procesal Civil. APROBARON la sentencia consultada corriente a fojas sesenta y sesentiuno, de fecha dos de Agosto de mil novecientos noventicinco, que declara fundada la demanda de fojas nueve a once; y, en consecuencia, se declara interdicto a don Carlos Guevara Huamaní como relativamente incapaz; en los seguidos por don Florencio Guevara Mendoza con Carlos Guevara Huamaní sobre Interdicción; y devuélvase oportunamente.- Señores: MANSILLA NOVELLA / BRAITHWAITE GONZALES / UMPIRE NOGALES. 29 Incapacidad - Interdicción : Exp. Nro: 3397-97, Sexta Sala Superior de Familia de Lima. Fecha : 6 de marzo de 1998. “La interdicción civil está dirigida a establecer el estado de la incapacidad de ejercicio de una persona mayor de edad, incursa en los supuestos previstos en el artículo 44° del Código Civil. Debe ampararse la interdicción si se acredita que la presunta interdicta adolece de parálisis cerebral severa". VISTOS ; interviniendo como Vocal Ponente la doctora Capuñay Chávez; por sus fundamentos, de conformidad con lo opinado con la Señora Fiscal Superior obrante a fojas noventitrés; y, CONSIDERANDO además: Primero.- Que, la acción para la declaración de interdicción está dirigida a establecer el estado de incapacidad de ejercicio de una persona mayor de edad, incursa en uno de los supuestos previstos por el artículo cuarenticuatro del Código Civil; Segundo.- Que, están sujetos a curatela las personas mayores de edad incapaces, que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, adolecen de retardo mental o de deterioro mental que les impida expresar su libre voluntad de conformidad con lo dispuesto por 29 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisprudencia en Derecho Civil. Tomo II. 1ra.ed. Editorial Juristas, Lima – Perú, 2003. el artículo 564º del Código Civil; Tercero.- Que, del texto de la demanda de fojas once al dieciséis se precisa que doña Liana Adela Matilde Lafert Revenga, Federico Ignacio Arnillas Lafert y Gonzalo Javier Arnillas Lafert solicitan la interdicción de doña Liana María Arnillas Lafert, por adolecer de parálisis cerebral severa; Cuarto.- Que, a fojas seis, se acredita dicha enfermedad, con el certificado médico número cero cuarentitrés cero treintiuno siete, extendido por el Colegio Médico del Perú - Concejo Nacional doctor Enrique Ramírez - Gastón Gamio, documento que ha sido reconocido en su contenido y firma en la Audiencia Unica de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventisiete, por el profesional antes mencionado; siendo esto así: APROBARON la sentencia de fojas ochentidós al ochenticuatro, de fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda de fojas once a dieciséis en consecuencia se declara la interdicción civil de la demandada doña Liana María Arnilla Lafert y se nombra como sus curadores a su hermanos Federico Ignacio Arnillas Lafert y Gonzalo Javier Arnillas Lafert; y, los devolvieron. SS. CAPUÑAY CHAVEZ / CORDOVA RIVERA / ALVAREZ OLAZABAL. AUSENCIA 1. DEFINICIÓN Condición legal de la persona cuyo paradero se ignora, es decir no se conocen noticias de dicha persona durante un tiempo mas o menos largo y por ende su existencia se torna incierta, esta situación exige que se tomen ciertas medidas para la custodia y administración de los bienes del ausente. 2. DOCTRINA EXTRANJERA 30 Respecto a este tema García Amigo precisa que actualmente encontramos dos sistemas, los cuales son: Sistema Francés; en el cual se considera al ausente como tal y no se utiliza la figura de presunción de muerte, comprende además tres etapas: ausencia presunta, ausencia declarada y posesión definitiva de bienes, también este sistema se caracteriza por la amplitud de sus plazos. Sistema Alemán; el cual se pone de manifiesto a través de la ley de ausencia de 1951 y comprende: desaparición, plazo y declaración de fallecimiento (ésta última etapa establece una presunción iuris tantum). 3. DOCTRINA NACIONAL Al respecto nuestro Código Civil de 1984 adoptó un sistema mixto (entre el francés y el alemán), comprendiendo por ello tres etapas: desaparición, declaración judicial de ausencia y declaración judicial de muerte presunta. Es por estos motivos que Espinoza concluye: que primero se produce una situación de hecho la cual después de cumplir ciertos requisitos se convierte en derecho, existiendo ulteriormente un tercer momento en que se opta por una solución más cercana a la realidad con miras a una seguridad jurídica. Rubio Correa, aclara al respecto que no debemos referirnos a etapas sino manifestaciones, porque si bien pueden ser sucesivas en el sentido de que primero se produzca jurídicamente la desaparición y luego la ausencia, en realidad la segunda puede ser declarada sin que previamente se haya establecido judicialmente la desaparición, y por su parte sostiene que para declarar la muerte presunta no es necesario que la hayan precedido jurídicamente la desaparición o la ausencia. 31 A consideración de Rubio Correa , la ausencia es una situación jurídica en la que cae una persona que deja de estar presente en el lugar de su domicilio, con ciertas características que dan un entorno de incertidumbre sobre ella misma, el manejo de sus relaciones personales, familiares y de sus bienes, su eventual posibilidad de retorno y aún, sobre el mismo hecho de 32 que siga existiendo. Becerra Palomino , la ausencia se refiere a la situación de una persona 30 GARCÍA AMIGO citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. 373-375 pp. RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural. Op.cit. p.175 32 BECERRA PALOMINO, Carlos Enrique citado por RUBIO CORREA, Marcial En El Ser Humano como Persona Natural. Op.cit. p.175 31 que: no se encuentra en el lugar de su domicilio, se ignora su paradero, carece de representante suficientemente facultado y respecto de quien puede llegar a dudarse sobre su existencia con el transcurso del tiempo. 33 Desaparición: Breccia, Bigliazi, Geri, Natoli y Busnell , consideran que la desaparición es una situación de hecho que se presenta cuando concurren dos presupuestos: que una persona no esté presente más “en el lugar de su último domicilio o de la última residencia suya” y que no tengan de ella más noticias.; además esta figura jurídica presupone el transcurso del tiempo más o menos largo, que constituye por sí mismo un estado de hecho, que tiene como consecuencia 34 la gestión del patrimonio. Fernández Sessarego , asevera que la desaparición sólo da lugar al nombramiento de un curador interino, además considera que no es acertada la modificación en cuanto a la introducción de un plazo de 60 días (pues originalmente el artículo 47° no establecía plazo alguno) para solicitar la designación de curador interino, pues lo que se pretende con tal designación es que no se produzca el abandono de los bienes del desaparecido, situación en la 35 cual podrían desaparecer o deteriorarse. Rubio Correa precisa que la desaparición tiene tres elementos concurrentes: que la persona no se halle en el lugar de su domicilio, que no se tengan noticias de su paradero (no se tiene certeza de donde puede ser ubicado) y que no tiene representante o mandatario con facultades suficientes. Además, la solicitud de desaparición se tramita como proceso no contencioso. Declaración de Ausencia: se produce en circunstancias más graves que la simple desaparición, pues han transcurrido dos años desde la última noticia del desaparecido y dicha noticia puede ser de cuatro tipos: a) Su presencia física en el lugar de su domicilio (se supone que luego de alejado del lugar no ha vuelto a entrar en comunicación). b) Un hecho comprobable (tomó un avión y desembarcó en un determinado aeropuerto – el término inicial del plazo será el día de esta circunstancia, debidamente probada). c) Una comunicación inmediata (llamada telefónica, comunicación por fáscimil, telégrafo o similares). d) Una comunicación diferida (el envío de una carta) Esta declaración judicial de ausencia debe ser inscrita en el Registro de Mandatos y Poderes, a efectos de extinguir los otorgados por el ausente (conforme al artículo 53° del Código Civil), 36 Espinoza acota que se está regulando sólo los aspectos patrimoniales del desaparecido pero se ha dejado de lado la protección que merece su persona en cuanto tal (es decir, la búsqueda del desaparecido) tal como lo establece el Código Civil Español. Adicionalmente, como establece nuestra legislación civil sustantiva, antes de entregar la posesión temporal de los bienes del ausente debe formularse un inventario valorizado, lo cual es pertinente porque no se está transfiriendo la propiedad sino sólo la posesión (pues la propiedad jurídicamente es del ausente), por ello, el administrador judicial de los bienes del ausente tiene que cumplir con los derechos y obligaciones del artículo 55°, permitiéndosele sólo en caso de necesidad o utilidad – previa autorización judicial - enajenar o grabar los bienes del ausente (entendiéndose por necesidad lo que no puede ser de otra manera y utilidad aquello que constituye una buen alternativa. Los efectos de la declaración judicial de ausencia cesan, cuando: regresa el ausente, o designó un apoderado con facultades suficientes con posterioridad a la declaración, se comprueba la muerte del ausente o se declara judicialmente su muerte presunta. Finalmente, en caso de reaparición, la persona no tiene derecho a recuperar su patrimonio exactamente como lo dejó sino en base al inventario valorizado. MUERTE: FIN DE LA PERSONA 1. DEFINICIÓN La muerte es la cesación o término de la vida. 2. DOCTRINA EXTRANJERA 33 Breccia, Bigliazi, Geri, Natoli y Busnell citado por RUBIO CORREA, Marcial. Op.cit. p.377. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Op.cit. p.144-145 35 RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural. Op.cit. pp.177-178 34 36 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. p. 381 37 Como precisa Morales Godo , la muerte como hecho biológico constituye un proceso que tiene por fases la muerte relativa o aparente (las funciones superiores se suspenden por breve tiempo, sin que ello sea necesariamente irreversible), la muerte intermedia (cuando la paralización de dichas funciones es irreversible, aun si se mantiene lagunas funciones biológicas mínimas) y la muerte absoluta (que implica el cese definitivo de toda actividad biológica, incluyendo a vida celular). Acota, que la muerte intermedia, llamada también muerte clínica, es el momento en que se producen los efectos legales de dicho hecho jurídico, es en esta fase donde dejan de funcionar en forma irrecuperable las tres funciones superiores de la persona correspondiente a los sistemas respiratorio, cardiovascular y nervioso. 38 Al respecto, el jurista brasileño Limogi Franca diferencia los siguientes conceptos: • Muerte encefálica; la del cerebro como un todo, que sobreviene con la cesación del dinamismo del tronco cerebral. • Muerte cerebral; la de todo el cuerpo, que sobreviene desde la cesación del dinamismo del tronco pero también del córtex. • Muerte clínica; cuando cesan todas las actividades, no solo cerebrales sino también respiratorias y cardiovasculares no obstante la persistencia de alguna vida residual en las llamadas funciones vegetativas. • Muerte definitiva; a partir del momento de la desintegración final de los residuos vegetativos. 3. DOCTRINA NACIONAL 3.1. Muerte Natural: término utilizado por los juristas para diferenciarlo de la muerte presunta, Vial 39 del Río y Lyon Puelma , aseveran que la muerte natural puede ser definida como la cesación de los fenómenos de la vida, a consideración de Espinoza, el artículo 61° de nuestro Código Civil se refiere a la muerte natural (León Barandiarán asevera que la ley no necesita decir que se trata de la muerte física o natural, pues a parecer suyo es el único hecho que pone fin a la 40 personalidad de un modo absoluto, ya que actualmente no existe la llamada “muerte civil ”) que es un hecho que produce consecuencias jurídicas y por ello debe analizarse desde dos puntos de vista: 1. Muerte desde el punto de vista de la Medicina a) La muerte biológica o celular: se determina con la cesación definitiva de todas las células del cuerpo humano, ya sea por descomposición, putrefacción o simplemente porque dejan de existir; es un proceso que reconoce fases sucesivas: las células cesan de vivir en un orden gradual que depende de la resistencia de cada grupo a la falta de oxígeno. b) La Muerte Clínica: es la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral del ser humano, la técnicas que permiten determinarla son: el encefalograma – que se basa en los impulsos eléctricos que desprende la actividad cerebral (pues cuando la persona fallece éstos impulsos no se dan y dicho estudio arroja simplemente líneas planas y verticales, debe observarse durante aproximadamente 24 horas; otra técnica es la inyección de insulina, que consiste en inocular al cuerpo cierta sustancia radioactiva, que de acuerdo a la coloración se determina si hay o no funcionamiento del torrente sanguíneo. Empero, actualmente se han desarrollado pruebas más confiables y específica, como: la Tomografía por Emisión de Fotón 37 MORALES GODO citado por CÁRDENAS KRENZ, Ronald. Fin de la Persona. Código Civil comentado por los 100 mejores autores. Tomo I: Derecho de Personas y Acto Jurídico. 1ra.ed. Editorial Gaceta Jurídica, Lima – Perú, 2003. p.355. 38 LIMONGI FRANCA citado por CÁRDENAS KRENZ, Ronald. Fin de la Persona. Código Civil comentado por los 100 mejores autores.op.cit. p.357. 39 VIAL DEL RÍO y LYON PUELMA citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. p. 385. 40 La muerte civil es una antigua figura que existió en algunos países hasta mediados del siglo XIX, por la que los condenados por ciertos delitos graves a deportación eran reputados, a manera de condena condicional, como civilmente muertos, el juez pronunciaba la siguiente frase: “Tu quedarás fuera del derecho. Viuda es tu mujer; sin padres tus hijos. Tu cuerpo y tus carnes son consagrados a las fieras de los bosques, a los pájaros del aire, a los peces del agua. Los cuatro caminos del mundo se abren ante ti para que vayas errante por ello; donde todos tiene paz, tú no lo tendrás”. BORDA citado por CÁRDENAS KRENZ, Ronald. Fin de la Persona. Código Civil comentado por los 100 mejores autores.op.cit. p.355. 41 Único (SPECT cerebral), la Panangiografía cerebral y el Ultrasonido transcraneal. Se denomina también Muerte cerebral y se entiende como la ausencia total de respuesta neurológica integrada en el encéfalo (cerebro, troncoencéfalo y cerebelo), se debe excluir causas reversibles como intoxicaciones e hipotermia; invariablemente es seguida de paro cardiorrespiratorio, el cual puede ocurrir en horas a días, y rara vez en meses; sus causas pueden ser múltiples, las más frecuentes son el traumatismo encéfalo craneano, la hemorragia subaracnoídea y la isquemia cerebral global debido a paro cardiorrespiratorio, así como la hipertensión intracraneana maligna con disminución de la presión de perfusión cerebral. Edgar 42 Morales Landeo (MORLAN) afirma al respecto que la muerte cerebral es una lesión devastadora y extendida del encéfalo, que clínicamente se traduce como un estado de coma o estado vegetativo irreversible, con funciones cardiorrespiratorias mantenidas mediante ventilación mecánica, oxígeno y glucosa. Si el cerebro es el órgano integrador de las funciones globales del organismo humano, la muerte cerebral se equipara entonces con la muerte del individuo. El requisito básico para determinar "muerte cerebral es la pérdida irreversible de actividades corticales y del tronco cerebral, asociado con apnea y coma, con demostración de irreversibilidad del cuadro, por parálisis bioquímica y autolisis encefálica, es decir, muerte sin retorno. 2. La muerte desde el punto de vista del Derecho La persona es sujeto de derecho, entonces, el ser humano durante su vida, es relación coexistencial con otros seres humanos, pero cuando ésta relación se termina culmina su finalidad como ente viviente y deja de ser sujeto de derecho para convertirse en un objeto de derecho sui generis. La muerte tiene relevancia jurídica, cuando es determinada clínicamente, porque con su delimitación se va a dar lugar a que surjan derechos como los de suceder y la protección de la memoria del difunto, así como la de su cadáver, así en nuestro ordenamiento positivo fue el Código Sanitario el cual definió la muerte haciéndola equivalente a la muerte clínica (D.L. Nro. 17505, del 18 de marzo de 1969), en su artículo 36: “La muerte se produce por la cesación de los grandes sistemas funcionales, considerando que el fin de la vida, productora de consecuencias jurídicas, no corresponde a la verdad biológica”, además en su artículo 41° para efectos de injerto o transplante prescribió: “…se considera muerte al paro irreversible, de la función cerebral, confirmado por el electroencefalograma u otro método científico más moderno en el momento de la declaración”. Posteriormente, la Ley Nro. 23415 (del 11 de junio de 1982) en su artículo 5° definió a la muerte como “… la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral o de la función cardiorrespiratoria…” Luego la Ley Nro. 24703 del 19 de junio de 1987 circunscribió la muerte a la “cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral…”, ulteriormente, el artículo 21° del Decreto Supremo N° 041-88-SA estableció que: “la muerte cerebral de una persona es la cesación definitiva e irreversible de la función cerebral la misma que tiene traducción clínica y electroencefalográfica”. Por su parte la Ley General de Salud N° 26482 (del 9 de julio de 1997) dispuso en su artículo 108°: “La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independiente de que algunos de sus órganos y tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de transplante, injerto o cultivo. El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Cuando no es posible establecer tal diagnóstico, la constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. Ninguno de estos criterios que demuestra por diagnóstico o corroboran por constatación la muerte del individuo, podrán figurar como causas de la misma en los documentos que la certifiquen. Al respecto la Ley 28189 del 18 de marzo del 2004 “Ley General de donación y transplantes de órganos y/o tejidos humanos” establece en su artículo 3° que “el diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a los protocolos que establezca el reglamento ya bajo responsabilidad del médico que lo certifica”, por su parte el Reglamento de la Ley General de Donación y Transplante de órganos y/o tejidos humanos (Dec. Supremo Nro. 014-2005-SA, del 27 de mayo del 2005) en su artículo 3° establece “que se considera muerte para efectos del presente Reglamento al cese definitivo de la función encefálica o la función cardiorrespiratoria, de acuerdo con los protocolos que se establecen en el presente Reglamento…” y el artículo 7° precisa que “el diagnóstico de muerte encefálica se efectuará de acuerdo al protocolo siguiente: 41 42 La Muerte Humana. www.wikipedia.com Muerte Cerebral y la escala MORLAN. www.sisbib.unmsm.edu.pe a) Determinación de la causa básica. b) Como arreactivo estructural e irreversible, con asistencia respiratoria mecánica, y estabilidad hemodinámica ya esa espontánea o con ayuda de drogas vasoactivas, u otras sustancias, descartando la presencia de hipotemia, sustancias depresoras del sistema nervioso central, o paralizantes que puedan ser causantes del coma o contribuir al cuadro clínico. c) Ausencia de reflejos en el tronco encefálico: 1) Pupilas midriáticas o en posición intermedia, sin respuesta a estimulación fótica intensa. 2) Reflejo oculocefálico (no realizar si hay sospecha de fractura cervical). 3) Reflejo óculo – vestibular ( no realizar en presencia de otorragia u otorraquia) 4) Reflejo nauseoso. 5) Reflejo tusígeno. 6) Reflejo corneal. d) Ausencia de respiración espontánea. e) Prueba de apnea. f) Prueba de la atropina. g) Opcional al diagnóstico clínico de muerte encefálica, es permisible los estudios de flujo sanguíneo cerebral, en aquellos centros que cuenten con dichos procedimientos. Acotamos, que la Comisión de Reforma del Código Civil plantea una modificación en el artículo 61°, considerando entonces que “la muerte pone fin al ser humano”, a fin de no excluir al concebido. 3.2. Premorencia y conmorencia Estas instituciones se relacionan con la determinación del instante de la muerte de varias personas con relación al tiempo, pero entre estas personas deben haber un vínculo de consaguinidad o de parentesco; así si hay varias personas con vínculo legítimo y se puede establecer quien murió primero, entonces ésta generará el derecho sucesorio a favor del que siguió a morir; pero si hay varias personas con vínculo legítimo y existen dudas en determinar quien murió primero debe considerarse que todas murieron al mismo tiempo. Esto ase plica nivel sucesorio. Antiguamente la premorencia o premoriencia establecía ciertas presunciones, así: los niños morían antes que los hombres por ser más débiles o en un naufragio moría después el que sabía nadar, también se consideraba que la mujer moría primero que el marido, y si eran padre e hijo, primero moría el hijo si era menor de 14 años. Respecto a la conmorencia Diez 43 Picazo y Gullón establece que es aplicable al supuesto de que dos o más personas hayan fallecido en un mismo suceso como en cualquier circunstancia, incluyendo la muerte en diferentes lugares. Así apunta Espinoza Espinoza que los alemanes consideran que también hay conmorencia, cuando dos o más personas vinculadas legítimamente mueren al mismo tiempo, pero en distintos lugares, como por ejemplo: en una zona de guerra o en un terremoto. 3.3. Muerte Presunta: conocida comúnmente como declaración de fallecimiento y se distingue de la muerte natural, porque se trata de una situación jurídica distinta, ya que parte de un hecho del que se tiene incertidumbre y frente al cual el ordenamiento legal opta por una solución. Esta institución tiene sus orígenes en el derecho romano y ulteriormente en el siglo XX se desarrolla debido a que como consecuencia de dos guerra mundiales un gran número de soldados eran considerados como no habidos de ahí la preocupación del derecho por regular esta situación. Por otro lado, la declaración de ausencia se diferencia de la declaración judicial de fallecimiento porque la primera va destinada a cautelar los derechos del ausente (protegiéndola de terceros que no vayan a abusar de sus bienes), en cambio, la segunda va destinado a ciertas consideraciones que hacen presumir que tal persona está muerta. En la muerte presunta no hay prueba definitiva de que la muerte haya ocurrido, pero si un amplio margen de seguridad y se dá en los siguientes supuestos: hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias o 5 si la persona tuviera más de 80 años; si la persona no regresó en el transcurso de dos años siempre y cuando hayan mediado circunstancias constitutivas de peligro de muerte y cuando exista certeza de muerte pero el cadáver no ha sido encontrado o reconocido. 43 DÍEZ – PICAZO y GULLÓN citado por CÁRDENAS KRENZ, Ronald. Presunción de Conmorencia. Código Civil comentado por los 100 mejores autores. op.cit. p.361. La declaración de muerte presunta dada por el juez constituye una resolución declarativa que deberá inscribirse en el Registro de Defunciones. Empero, puede darse el reconocimiento de existencia de la persona que hubiese sido declarada judicialmente muerta, cuando ésta aparece, dicha prueba puede ser: su presencia física en el que fue el lugar de su domicilio o cualquier otra prueba que demuestre indubitablemente dicha existencia; sin embargo, puede darse el caso de comprobación de muerte en fecha distinta a la indicada en la resolución de muerte presunta, finalmente el reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiera contraído el cónyuge (lo cual si ocurre en la legislación italiana). Es por ello, que la muerte presunta constituye una presunción iuris tantum (a partir de la sentencia que la declara, por cuanto al desaparecido se le presume vivo mientras no se le declara fallecido), por lo tanto, admite prueba en contrario; es decir, la demostración de supervivencia del declarado muerto, consecuentemente, el reconocimiento judicial de existencia del declarado muerto (o muerto presunto) destruye tal presunción, dejando sin efecto lo resuelto 44 en la sentencia correspondiente . 4. JURISPRUDENCIAS Muerte o Ausencia Expediente Nro.: 5254-98, Sala de procesos sumarísmos Fecha : 7 de diciembre de 1998 «Constituye un requisito indispensable para declarar la ausencia o muerte presunta, 45 demostrar el hecho de la existencia física de la persona » Texto de la Resolución: que la petición de la solicitante Inmobiliaria constructora Gedy sociedad Anónima consiste en que el órgano jurisdiccional declare la ausencia o muerte presunta de don Jorge Balarezo y Alvarez, invocando la referida peticionante que presume su desaparición antes del año 1994; empero los medios probatorios ofrecidos por la parte accionante son insuficientes para demostrar el hecho de la existencia física de la persona, lo cual resulta un requisito indispensable a efecto de declarar la ausencia previa comprobación de la desaparición durante el lapso de dos años o la muerte presunta si existe prueba del transcurso del tiempo desde la desaparición, las circunstancias de peligro o la certeza de la muerte a pesar de no encontrarse o no ser posible reconocer el cadáver si éste se hubiere encontrado, de modo que de lo actuado no se aprecia el ejercicio de la carga probatoria que corresponde a la actora. Muerte Presunta Expediente Nro.: 7290-94, Tercera Sala Civil de Lima. La recurrente solicita la declaración de muerte presunta de su padre (…), en razón de que a la fecha de solicitud, ha transcurrido más de veinte años sin que se haya vuelto a tener noticias de aquél (…) en autos no está debidamente acreditado, de modo fehaciente con documento cierto e indubitable, la identificación del presunto muerto, así como tampoco se ha acreditado la fecha desde que se tuvo las últimas noticias de aquél, por estas consideraciones y de conformidad con lo opinado por el Ministerio Público, desaprobaron la sentencia consultada. CONCLUSIONES 1. La capacidad debe entenderse como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, al respecto nuestra legislación recibió la influencia de la doctrina francesa en cuanto a la clasificación de la 44 ALCÁNTARA FRANCIA, Olga A. Declaración de Muerte presunta. Código Civil comentado por los 100 mejores autores. Op. Cit . p.363. 45 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisprudencia en Derecho Civil. Tomo III. 1ra.ed. Editorial Juristas, Lima – Perú, 2003. misma: capacidad de derecho o de goce y capacidad de ejercicio o de hecho. 2. La ausencia debe entenderse como la condición legal de la persona de la cual se ignora su paradero y no se tienen noticias, comprende tres manifestaciones: desaparición, declaración de ausencia y declaración de muerte presunta. 3. La muerte es la cesación de la vida, según nuestra norma civil sustantiva pone fin a la persona, por ello el Proyecto de Reforma del Código Civil Peruano precisa que debe entenderse que la muerte pone fin al ser humano (con el propósito de no excluir al concebido).