Consideraciones biomecánicas y fisiológicas sobre los
Anuncio
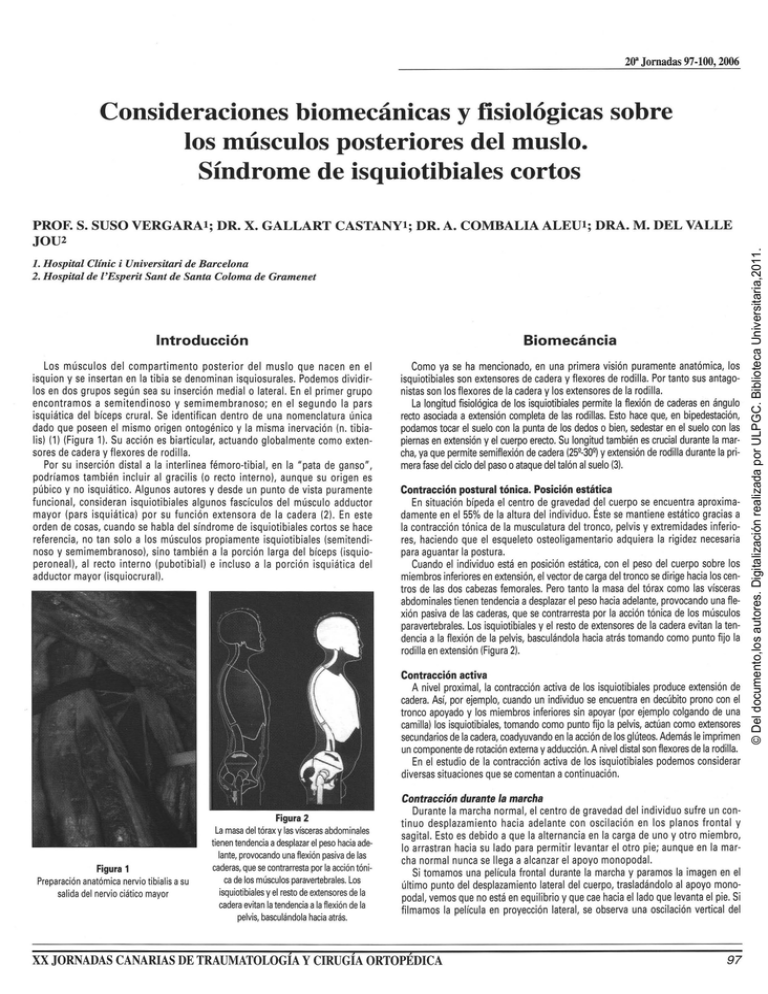
20" Jornadas 97-100,2006 Consideraciones biomecánicas y fisiológicas sobre los músculos posteriores del muslo. Síndrome de isquiotibiales cortos l. Hospital Clínic i Universitari de Barcelona 2. Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet Introducción Biomecáncia Los músculos del compartimento posterior del muslo que nacen en el isquion y se insertan en la tibia se denominan isquiosurales. Podemos dividirlos en dos grupos según sea su inserción medial o lateral. En el primer grupo encontramos a semitendinoso y semimembranoso; en el segundo la pars isquiática del bíceps crural. Se identifican dentro de una nomenclatura única dado que poseen el mismo origen ontogénico y la misma inervación (n. tibialis) (1) (Figura 1). Su acción es biarticular, actuando globalmente como extensores de cadera y flexo res de rodilla. Por su inserción distal a la interlínea fémoro-tibial, en la "pata de ganso", podríamos también incluir al gracilis (o recto interno), aunque su origen es púbico y no isquiático. Algunos autores y desde un punto de vista puramente funcional, consideran isquiotibiales algunos fascículos del músculo adductor mayor (pars isquiática) por su función extensora de la cadera (2). En este orden de cosas, cuando se habla del síndrome de isquiotibiales cortos se hace referencia, no tan solo a los músculos propiamente isquiotibiales (semitendinoso y semimembranoso), sino también a la porción larga del bíceps (isquioperoneal), al recto interno (pubotibial) e incluso a la porción isquiática del adductor mayor (isquiocrural). Como ya se ha mencionado, en una primera visión puramente anatómica, los isquiotibiales son extensores de cadera y flexores de rodilla. Por tanto sus antagonistas son los flexo res de la cadera y los extensores de la rodilla. La longitud fisiológica de los isquiotibiales permite la flexión de caderas en ángulo recto asociada a extensión completa de las rodillas. Esto hace que, en bipedestación, podamos tocar el suelo con la punta de los dedos o bien, sedestar en el suelo con las piernas en extensión y el cuerpo erecto. Su longitud también es crucial durante la marcha, ya que permite semiflexión de cadera (25º-30º) y extensión de rodilla durante la primera fase del ciclo del paso o ataque del talón al suelo (3). Contracción postura! tónica. Posición estática En situación bípeda el centro de gravedad del cuerpo se encuentra aproximadamente en el 55% de la altura del individuo. Éste se mantiene estático gracias a la contracción tónica de la musculatura del tronco, pelvis y extremidades inferiores, haciendo que el esqueleto osteoligamentario adquiera la rigidez necesaria para aguantar la postura. Cuando el individuo está en posición estática, con el peso del cuerpo sobre los miembros inferiores en extensión, el vector de carga del tronco se dirige hacia los centros de las dos cabezas femorales. Pero tanto la masa del tórax como las vísceras abdominales tienen tendencia a desplazar el peso hacia adelante, provocando una flexión pasiva de las caderas, que se contrarresta por la acción tónica de los músculos paravertebrales. Los isquiotibiales y el resto de extensores de la cadera evitan la tendencia a la flexión de la pelvis, basculándola hacia atrás tomando como punto fijo la rodilla en extensión (Figura 2). Contracción activa A nivel proximal, la contracción activa de los isquiotibiales produce extensión de cadera. Así, por ejemplo, cuando un individuo se encuentra en decúbito prono con el tronco apoyado y los miembros inferiores sin apoyar (por ejemplo colgando de una camilla) los isquiotibiales, tomando como punto fijo la pelvis, actúan como extensores secundarios de la cadera, coadyuvando en la acción de los glúteos. Además le imprimen un componente de rotación externa y adducción. A nivel distal son flexores de la rodilla. En el estudio de la contracción activa de los isquiotibiales podemos considerar diversas situaciones que se comentan a continuación. Contracción durante la marcha Figura 2 Figura 1 Preparación anatómica nervio tibialis a su salida del nervio ciático mayor La masa del tórax y las vísceras abdominales tienen tendencia a desplazar el peso hacia adelante, provocando una flexión pasiva de las caderas, que se contrarresta por la acción tónica de los músculos paravertebrales. Los isquiotibiales y el resto de extensores de la cadera evitan la tendencia a la flexión de la pelvis, basculándola hacia atrás. Durante la marcha normal, el centro de gravedad del individuo sufre un continuo desplazamiento hacia adelante con oscilación en los planos frontal y sagital. Esto es debido a que la alternancia en la carga de uno y otro miembro, lo arrastran hacia su lado para permitir levantar el otro pie; aunque en la marcha normal nunca se llega a alcanzar el apoyo monopodal. Si tomamos una película frontal durante la marcha y paramos la imagen en el último punto del desplazamiento lateral del cuerpo, trasladándolo al apoyo monopoda!, vemos que no está en equilibrio y que cae hacia el lado que levanta el pie. Si filmamos la película en proyección lateral, se observa una oscilación vertical del XX JORNADAS CANARIAS DE TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 97 © Del documento,los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria,2011. PROF. S. SUSO VERGARAI; DR. X. GALLART CASTANYI; DR. A. COMBALIA ALEUI; DRA. M. DEL VALLE JOU2 cuerpo a causa de la diferencia de altura que producen las alternancias de flexiónextensión de caderas y rodillas. En el individuo normal, este desequilibrio en la estación monopodal apenas es apreciable, pues se ve compensado por la contracción de los músculos glúteos del lado que apoya y los isquisurales del lado contrario (Figura 3); en cambio cuando hay una debilidad de éstos, se acentúa este descenso, manifestándose con el signo de Trendelenburg. Por otro lado, en una visión coronal, vemos como la pelvis sufre un movimiento de rotación axial hacia adelante al lanzar el miembro que no está en carga. En este momento inicial la pelvis está en rotación interna, hasta que el talón ataca el suelo. Luego se va hacia atrás progresivamente hasta que el eje funcional es superado por la cadera, rodilla y tobillo del lado contrario, cuyo apoyo plantígrado produce una rotación pélvica en sentido inverso. Este movimiento de la pelvis hace que la relación angular de las inserciones distales de los isquiotibiales, respecto a sus inserciones proximales, varíe constantemente y les confiere una acción secundaria, la rotación pélvica. Cuando, durante la marcha, todo el peso lo aguanta el miembro contralateral , los isquiotibiales hacen flexión de la rodilla. Luego el miembro inferior oscila a gran velocidad quedando el otro en carga. La cadera está en flexión y la rodilla en extensión con el tobillo neutro preparado para apoyar el talón y reiniciar el ciclo del paso. Los isquiotibiales frenan la oscilación de la pierna y cuando el talón se clava en el suelo extienden la cadera, estabilizando la rodilla e impidiendo que los ligamentos tengan que soportar grandes tensiones. Esta es una función de protección de los ligamentos. Acción durante el salto Para hacer un salto con los dos pies juntos en el suelo, hace falta en primer lugar que hagamos una flexión de rodillas y caderas, para proporcionar un recorrido de impulso. Esta aceleración del tronco se produce gracias a la activación del glúteo mayor y a una corta, pero intensa, contracción de los isquiotibiales que ayudan a extender la cadera. Si esta función perdurara en el tiempo interferiría, a nivel distal, con la extensión activa de la rodilla por la contracción del cuádriceps (4). En los últimos grados de extensión de la cadera, su aceleración se ve frenada por la acción del recto anterior, siendo la contracción del glúteo mayor la que continúa el movimiento. Este músculo puede continuar desarrollando potencia porque aprovecha la acción en cadena del recto anterior, gemelos y flexores plantares. Esto da soporte a la hipótesis de Elftman (1939), confirmada por Grégoire (4) y Van lngen (5), de que los músculos biarticulares, entre los que se incluyen los isquiotibiales, juegan un papel en el ahorro energético. lsquiosurales Figura 3 Relación entre la espondilolistesis y la hipertonía de los isquiotibiales. \ l. S. Figura 4 Efecto de los músculos isquisurales en la estación mono poda l. 98 Acción durante la extensión activa de la rodilla en sedestación Conceptualmente los isquiotibiales son antagonistas del cuádriceps y se deben inhibir durante la contracción de éste. Pero lo cierto es que no ocurre exactamente así. Concretamente en la posición sentada, se ha comprobado (6,7) que a partir de los últimos 92 de extensión y hasta la extensión completa, se produce una coactivación sinérgica de los isquiotibiales y cuádriceps. Esta sinergia, en los primeros 52 de flexión, llega al 6-7% de su potencia máxima y en extensión completa llega al 19% en el bíceps femoral y un 10% a nivel del semimembranoso y del semitendinoso (8). El ejercicio activo contra resistencia máxima del cuádriceps provoca una actividad muy importante en el vasto medial pero, paradójicamente, también provoca una actividad importante en el recto anterior, glúteo medio y bíceps crural (9). Con esta puesta en tensión global, se produce una banda protectora fisiológica de la rodilla que la bloquea (función protectora de los ligamentos), incluso en posición estática. Figura 5 Test de tocar los dedos del pie Figura 6 Preparación anatómica que muestra el nivel de la tenotomía. XX JORNADAS CANARIAS DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGIA ORTOPEDICA © Del documento,los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria,2011. PRO F. S. SUSO VERGARA; DR. X. GALLART CASTANY; DR. A. COMBALIA ALEU; DRA. M. DEL VALLE JOU Fisiología Por el hecho de ser músculos biarticulares requieren una compleja regulación nerviosa, porque su acción viene dada en función del feedback neuromuscular y ligamentario, que constantemente informa de la posición relativa de las articulaciones. Esto alcanza una especial importancia en enfermos que presentan déficits neurológicos, sobre todo en los paralíticos espásticos, en los que la dificultad de coordinación se traduce en alteraciones postura les y de la marcha. Por este motivo una de las técnicas quirúrgicas más frecuentes aplicadas en ellos son las de Silverkiil y las de Eggersen (10) en las que, a parte de la modificación mecánica de los músculos, existe un cambio de la acción biarticular a monoarticular, que para este tipo de pacientes es más controlable. Se ha elaborado la hipótesis de que los músculos biarticulares tienen un papel de ahorro de energía (4) que ha sido confirmada en el cuádriceps por van lngen Schenau (5) en 1987. Parece existir una acción combinada entre cuádriceps (biarticular anterior) y flexores del tobillo durante una fase del salto. De forma análoga se puede pensar que existe una relación similar entre isquitibiales (biarticulares posteriores) y extensores del tobillo para levantar el pie durante la marcha. En la práctica deportiva los músculos del tronco, caderas y rodillas obtienen parte de su potencia funcional del pie y del tobillo. Integran los movimientos del segmento distal dentro de un patrón que incluye saltar, correr y dar golpes de pie. La debilidad de uno de los segmentos de este patrón rompe el movimiento en conjunto. Después de un tiempo, se promueve la debilidad muscular, que puede migrar a través de la cadena cinética hacia los isquiotibiales, cuádriceps y adductores (11). Es difícil calcular la potencia extensora individual de los isquiotibiales porque actúan sinérgicamente con los extensores puros de la cadera (glúteo mayor). Se puede calcular, aproximadamente, la potencia de un músculo por su área de sección transversal en relación al área de todos los músculos que realizan una determinada acción. Su potencia extensora máxima se produce cuando la rodilla está en extensión, y sólo alcanza los 2/3 de la potencia del glúteo mayor, unos 22 Kg. (12). En flexión de 90º de la cadera, las fibras de los' isquiotibiales y glúteo mayor están más tensas y con mayor capacidad de rendimiento para su contracción. Con la extensión progresiva de la cadera se pierde potencia, sobre todo por debajo de los 45º. Si se flexionan la cadera y la rodilla a 90º, hay una mínima pérdida de potencia en la extensión de la cadera, pero a 45º de flexión de la misma, con flexión de la rodilla, la pérdida de potencia es del18% (13). Alteraciones patológicas Efecto del acortamiento adquirido e idiopático de los isquiotibiales La alteración de su longitud, generalmente por retracción adquirida o por acortamiento congénito, provoca alteraciones posturales importantes. El alargamiento excesivo acostumbra a ser de origen iatrogénico. El alargamiento por distracción Figura 7 voluntaria secundario a ejercicios gimnásticos, va asociado a hipertrofia de la masa muscular y no se traduce en efecto estático. En posición estática, con los miembros inferiores en extensión, el acortamiento de los isquiotibiales origina una hiperextensión de las caderas con retroversión de la pelvis. Secundariamente la columna vertebral lumbar tiene que adaptarse reduciendo su lordosis fisiológica. En estos individuos, por quedar reducida la flexión de la cadera y columna lumbar, al intentar flexionar el tronco compensan con la columna torácica y, a largo plazo, originan una cifosis estructural. Ocasionalmente el acortamiento excesivo puede afectar la posición bípeda, adoptando una postura con las rodillas en ligera flexión o posición simiesca. En esta posición, rodillas en extensión y tronco flexionado pasivamente hacia delante, el acortamiento impide tocar con los dedos el suelo (3). En decúbito supino, tronco y pelvis apoyados en la camilla, queda limitada la elevación de la pierna en extensión de la rodilla. Esto no se ha de confundir con el signo de Lassege, que es un dolor por estiramiento del Nervio Ciático. Este defecto analizado con el individuo en decúbito prono con la pelvis apoyada, los miembros inferiores colgando y las caderas en flexión de 90º acostumbra a presentar una pérdida en la extensión pasiva de las rodillas, que se puede medir en grados. El acortamiento bilateral de los isquiotibiales comporta un acortamiento del paso, al interferir con la extensión de la rodilla durante la fase de balanceo por frenada precoz del adelantamiento de la tibia. Interfiere con la práctica de muchos deportes, chutar, salto y carrera. Esta situación puede ser corregida con el alargamiento quirúrgico proximal de los isquiotibiales (14). Afectación secundaria a espondilolistesis Desde hace años se ha observado una estrecha relación entre la espondilolistesis y la hipertonía de los isquiotibiales (15). Dependiendo del grado de desplazamiento, en ocasiones llega a ser un verdadero espasmo, interfiriendo con la elevación de la pierna extendida (16, 17), a veces a menos de 30º, con provocación de alteración del paso, con báscula posterior de la pelvis y, paradójicamente, aumento de la lordosis que se produce por la mala orientación del cuerpo listésico (Figura 4) (16). En general, al solventarse la inestabilidad vertebral se soluciona la alteración funcional de los isquiotibiales. Distonía y discoordinación en la parálisis cerebral infantil La acción de los isquiotibiales en los enfermos afectos de Parálisis Cerebral Infantil se altera por retracción anatómica y por disregulación de su contracción. Los isquiotibiales son objeto de muchas intervenciones de alargamiento (18) o transposición proximal (Silverkiil) y distal (Eggers) (19) encaminadas a reequilibrar su acción tanto en potencia como en longitud, ya que desde un principio se vio que no era posible actuar en su regulación fásica durante el paso. Uno de los problemas que se presentan en estos niños es el difícil control automático de los músculos biarticulares, adoptando la típica posición de puntillas durante la marcha, con las rodillas en flexión durante todo el ciclo del paso, con acortamiento de la longitud, alteración de la velocidad y de la cadencia del mismo (20). En los enfermos espásticos, además de un acortamiento de los músculos isquiotibiales, hay una disminución en el control contracción-relajación de los músculos. La contracción del músculo es lenta y progresiva, igual que su relajación. El control neurológico de la contracción de los isquiotibiales, a través de un reflejo iniciado en mecanorreceptores del cruzado o a través de un mecanismo neurológico superior, también está alterado y no se ve influenciado por la cirugía, persistiendo por este motivo la disfunción en la marcha. En cambio, la cirugía permitirá un mejor control muscular gracias a que pasamos un músculo biarticular a monoarticular, y a un incremento en la extensión de la rodilla. Síndrome de lsaquiosurales cortos (A) Posición operatoria y (B) Efecto clínico tras la tenotomía sobre el flexo de rodilla. Se define así al cuadro representado por una actitud en flexión de la rodilla y extensión de la cadera, debido a retracción, acortamiento o brevedad de éstos músculos, siendo posible relacionar este síndrome con la hipercifosis dorsal o Dorso Curvo (21 ). Se conoce que hay una continuidad estructural entre los músculos isquiotibiales, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacroilíaco mayor, la aponeurosis espinal y los músculos largos de los canales vertebrales (1), por lo tanto existe la posibilidad de que la retracción de los isquiotibiales se acompañe de patología en uno o varios de estos eslabones (22). XX JORNADAS CANARIAS DE TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 99 © Del documento,los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria,2011. Consideraciones biomecánicas y fisiológicas sobre los músculos posteriores del muslo. Síndrome de isquiotibiales cortos Etiología Puede ser idopática o secundaria (asociado a espondilolistesis, espodilolisis, hernias de Schmorl, etc.) (15). Los hallazgos anatomopatológicos en estos músculos son contracturas o acortamientos (21). Diagnóstico Clínicamente nos encontramos con pacientes jóvenes a los cuales les duele la región lumbar de la columna y pueden presentar dolor local en la inserción isquiática de los músculos. Para explorar a estos pacientes usamos principalmente dos exploraciones clínicas: Test de tocar los dedos del pie (Toe-Touch Test): En bipedestación, con las rodillas en extensión, se invita al paciente a tocar los dedos del pie. Como en estos individuos está reducida la flexión de la cadera y de la columna lumbar por el acortamiento de isquiotibiales, al flexionar el tronco, comban la columna torácica sin poder llegar a los pies (Figura 5). La distancia desde la punta de los dedos de la mano hasta los dedos del pie se mide en centímetros y representa el baremo de la prueba (23). Test de la extensión activa de la rodilla (Active-Knee-Extension Test o Bado Test): En decúbito supino, con la cadera flexionada a 90º, se invita al paciente a realizar extensión activa de la rodilla. Debido a la contractura o acortamiento de los isquiotibiales, ésta queda en un flexus que se expresa en grados 124). Tratamiento Tratamiento conservador: El tratamiento debe ser básicamente rehabilitador (25). Se realiza mediante estiramientos del grupo muscular isquiosural (26). Inicialmente se realizan masajes y movilización pasiva de estos músculos, para seguir con ejercicios activos de estiramiento e isométricos. Este tratamiento se mantiene durante 9 meses valorándose, entonces, su efectividad.Cuando el tratamiento rehabilitador no es suficiente se indica el tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico: Debido a que los músculos isquiotibiales se insertan distalmente a la interlínea femoro-tibial, realizando una función estabilizadora de la rodilla, parece lógico que se desestime la tenotomía cerca de ésta (10). Se recomienda su alargamiento por tenotomía a nivel proximal (14)(Figura 6). A continuación se describe brevemente la técnica quirúrgica. Esta intervención está indicada en pacientes jóvenes, entre 10 y 30 años de edad, que presentan dolor lumbar y a los que la fisioterapia no ha mejorado (14). El paciente se coloca en decúbito prono, con las caderas flexionadas y con las piernas colgando. Mediante una incisión longitudinal y posteromedial, distal al pliegue glúteo, se expone la inserción de los músculos isquiotibiales. Debe identificarse y protegerse el nervio ciático. Primero se secciona el cuerpo muscular del semitendinoso, lo que permite ver el del semi membranoso, que también se secciona. Después de realizar esta acción las rodillas se extienden y las piernas caen (Figura 7). Por último se sutura la herida sobre drenaje aspirativo. El paciente se mantiene durante 24 horas semisentado, con las caderas flexionadas y las rodillas extendidas. Posteriormente puede realizar movimientos libres e iniciar la fisioterapia para mantener la elongación conseguida. La carga se permite de inmediato protegiéndose con muletas. Bibliografía 1. ORTS LLORCA, F. Anatomía Humana. Ed. Científico-Médica: Barcelona 1979. 2. SHANE, S. Prevention of strength reappearance of the knee flexor muscles. Athletic Training 22: 223-227. 1987. 100 3. KIPPERS, V.; PARKER, A.W. Toe-Touch Test. A Measure of its Validity. Phys Ther. 67 (11): 1680-1684. 1987. 4. GREGORIE, L.; VEEGER, H.E.; HUIJING, P.A.; VAN INGEN SCHENAU, G.J. Role of Mono and Biarticular Muscles in Explosive Movements. lnt J Sports Med. 5: 301-305.1984. 5. VAN INGEN SCHENAU, G.J.; BOBBERT, M.F.; ROZENDAL, R.H. The unique action of bi-articular muscles in complex movements. J Anat, 155: 1-5. 1987. 6. VASUDA, K.; SASAKI, T. Muscle exercise after anterior cruciate ligament reconstruction . Biomechanics of the simultaneous isometric contraction method of the quadriceps and the hamstrings. Clin Orthop. 220: 266-74, 1987. 7. SOLOMONOW, M.; BARATTA, R. The intercondylar notch in acute tears of the anterior cruciate ligamen!: a computer graphics study. Am J Sports Med. 1987 May-Jun;15(3):221-4. 8. DRAGANICH, LF.; JAEGER, R.J.; KRALJ, A.R. Coactivation of the Hamstrings and Cuadriceps during Extension of the knee. J Bone and Joint Surg. 71-A. 7: 1075-1081, 1989. 9. SODERBERG, G.L.; MINOR, S.D. Electromyographic analysis of knee exercises in healthy subjects and in patients with knee pathologies. Phys Ther. 67(11):1691 -6. 1987. 10.SEYMOUR, N.; SHARRARD, W.J. Bilateral proximal release of the Hamstrings in Cerebral Palsy. J Bone Joint Surg. 50-B. 2: 1345-1346, 1968. 11.NICHOLAS, J.A.; MARINO, M. The relationship of injuries of the leg, foot, and ankle to proximal thigh strength in athletes. Foot Ankle.;7(4):218-28. 1987. 12.KAPANDJI, I.A. Cuadernos de fisiología articular. Ed. Toray-Masson 32 2ºed. Barcelona 1980. 13.WATERS, R.L.; PERRV, J. The relative Stregth of the Hamstrings during Hip extension. J Bone Joint Surg. 56-A. 8:1592-1597. 1974. 14.ANGLES, F.G.; MANUBENS, X.B.; ANGLES, F.C. A Surgical Technique for Lenthening 1ight Hamstring Muscles in Patients with Low Back Pain. lnt Orthop (SICOT) 21 : 52-53. 1997. 15.PHALEN, G.S.; DICKSON, J.A. Spondylolisthesis and 1ight Hamstrings. J Bone and Joint Surg. 43-A. 4: 505-512, 1961. 16.BARASH, H.L.; GALANTE, J.O.; LAMBERT, C.N. Spondylolisthesis and 1ight Hamstrings. J Bone Joint Surg. 52-A. 7: 1319-1328, 1970. 17.BOXAL, D.; BRADFORD, D.S.; WINTER, R.B.; MOE, J.H. Management of sever Spondylolisthesis in Children an Adolescents. J Bone and Joint Surg. 61 A. 4: 479-495, 1979. 18.SALEH, M.; MURDOCH, G. In defence of Gait Analysis. J Bone and Joint Surg. 67-B, 2: 237-241 , 1985. 19.RAV, R.L.; EHRLICH, M.G. Lateral Hamstring transfer and Gait improvement in the Cerebral Palsy Patient. J Bone and Joint Surg. 61-A. 5: 719-723, 1979. 20.WINTERS, T.F.; GAGE, JR.; HICKS, R. Gait Patterns in spastic Hemiplegia in Children and Young Adults. J Bone and Joint Surg. 69-A, 3:437-441, 1987. 21.PURANEN, J.; ORAVA, S. The Hamstring Syndrome. A New Diagnosis of Gluteal Sciatic Pain. Am J Sports Med, 16, (5): 517-521 . 1988. 22.HARNACH, Z.G.; GOTFRVD, 0.; BAUDVSOVA, J. Spondylolisthesis with Hamstring Spasticity. J Bone and Joint Surg. 48-A, (5): 878-882, 1966. 23.BROER, M.R.; GALLES, N.R. lmportance of Relationship between Various Body Measurements in Performance of the Toe-Touch-Test. Research Quarterly, 29, (3): 253-263, 1958. 24.GAJDOSIK, R.; LUSIN, G. Hamstring Muscle 1ightness. Reliability of an Active-Knee-Extension Test. Phys Ther. 63, (7): 1085-1090. 1983. 25.WIKTORSSON-MOLLER, M.; OBERG, B.; EKSTRAND, J.; GILLQUIST, J. Effects of Warming Up, Massage, and Stretching on Range of Motion and Muscle Strength in the Lower Extremity. Am J Sports Med, 11, (4): 249-252, 1963. 26.PRÉVOST, P. Étirements et Performance Sportive: une Mise aJour. Kinesie, 446 : 5-13, 2004. XX JORNADAS CANARIAS DE TRAUMATOLOGIA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA © Del documento,los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria,2011. PRO F. S. SUSO VERGARA; DR. X. GALLART CASTANY; DR. A. COMBALIA ALEU; DRA. M. DEL VALLE JOU