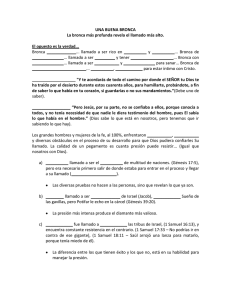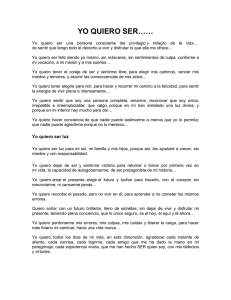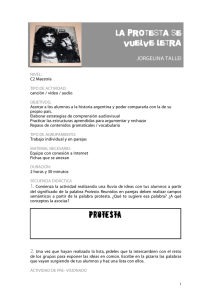“Esconderse y Matar”
Anuncio
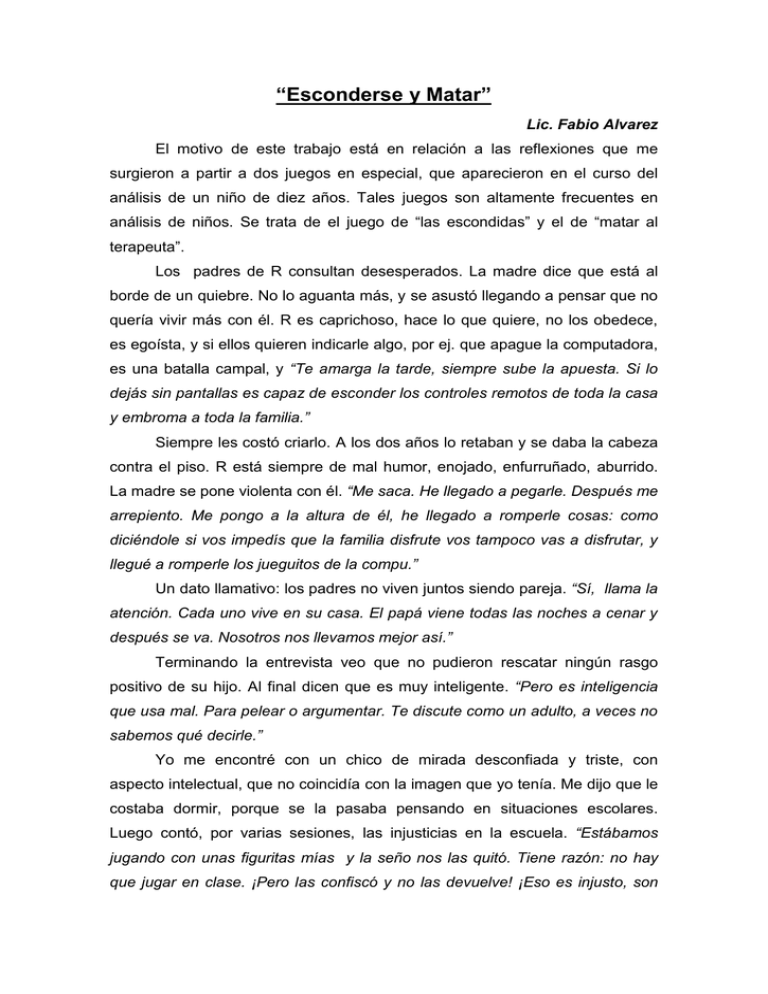
“Esconderse y Matar” Lic. Fabio Alvarez El motivo de este trabajo está en relación a las reflexiones que me surgieron a partir a dos juegos en especial, que aparecieron en el curso del análisis de un niño de diez años. Tales juegos son altamente frecuentes en análisis de niños. Se trata de el juego de “las escondidas” y el de “matar al terapeuta”. Los padres de R consultan desesperados. La madre dice que está al borde de un quiebre. No lo aguanta más, y se asustó llegando a pensar que no quería vivir más con él. R es caprichoso, hace lo que quiere, no los obedece, es egoísta, y si ellos quieren indicarle algo, por ej. que apague la computadora, es una batalla campal, y “Te amarga la tarde, siempre sube la apuesta. Si lo dejás sin pantallas es capaz de esconder los controles remotos de toda la casa y embroma a toda la familia.” Siempre les costó criarlo. A los dos años lo retaban y se daba la cabeza contra el piso. R está siempre de mal humor, enojado, enfurruñado, aburrido. La madre se pone violenta con él. “Me saca. He llegado a pegarle. Después me arrepiento. Me pongo a la altura de él, he llegado a romperle cosas: como diciéndole si vos impedís que la familia disfrute vos tampoco vas a disfrutar, y llegué a romperle los jueguitos de la compu.” Un dato llamativo: los padres no viven juntos siendo pareja. “Sí, llama la atención. Cada uno vive en su casa. El papá viene todas las noches a cenar y después se va. Nosotros nos llevamos mejor así.” Terminando la entrevista veo que no pudieron rescatar ningún rasgo positivo de su hijo. Al final dicen que es muy inteligente. “Pero es inteligencia que usa mal. Para pelear o argumentar. Te discute como un adulto, a veces no sabemos qué decirle.” Yo me encontré con un chico de mirada desconfiada y triste, con aspecto intelectual, que no coincidía con la imagen que yo tenía. Me dijo que le costaba dormir, porque se la pasaba pensando en situaciones escolares. Luego contó, por varias sesiones, las injusticias en la escuela. “Estábamos jugando con unas figuritas mías y la seño nos las quitó. Tiene razón: no hay que jugar en clase. ¡Pero las confiscó y no las devuelve! ¡Eso es injusto, son propiedad privada! ¿No te parece?” Todo con un tono adultizado. Esto duró varios meses, incluyendo injusticias de sus propios padres. Siempre pedía mi opinión, y yo aún no estoy seguro de lo que hice: dársela. Los juegos de las escondidas y el asustarme surgieron entremezclados, en espacios marginales de las sesiones. El primero surgió en una ocasión que fue al baño y no regresaba: yo debí ir a buscarlo. Fue creciendo en importancia hasta ocupar la totalidad de las sesiones. Complejizándose de a poco fue incluyendo el apagar la luz, el contar, el mover muebles del consultorio, determinar “piedra libre”, etc. Lo más satisfactorio para él era que yo lo buscara. Toleraba que yo me escondiera como una concesión formal. Su mayor placer era que tardara mucho en encontrarlo. Hubo que establecer reglas estrictas, ya que intentaba, y a veces lograba, traspasar los límites físicos del consultorio, tratando de incluir palieres, pasillos, ascensor, baño, otros consultorios desocupados, etc. Duró más de un año. Comencé a decirle, mientras jugábamos que para él era muy importante que yo lo busque, que lo mire, que lo encuentre, que me preocupe por dónde está, etc. Entonces empezó a jugar a asustarme. Aparecía de repente detrás de una puerta gritando “Buuuuh!!”, esperando que me asuste, cosa que alguna vez sucedió. Otra forma de asustarme era desaparecer, transgrediendo los límites: saliendo al palier cuando iba al baño, adelantándose a mí y subiendo solo las escaleras al entrar, tomando el ascensor solo, etc. Además de la puja por querer hacer cumplir los límites, le decía que él quería que yo me asustara, que yo sintiera que él me había abandonado, que había desaparecido. Trajo un recuerdo difuso (yo calculé de los cuatro años) en el cual él se perdió en la playa, sintiendo que sus padres habían desaparecido. Ambos juegos, aún de vez en cuando reaparecen. Poco después tomó el juego reglado “Cuatro en línea”. Se dio algo muy intenso en la contratransferencia: yo me sentí profundamente humillado. R lo percibió. Me ganó once veces seguidas. Las primeras pensé que era suerte, o que yo estaba distraído. Luego entendí que, simplemente, me derrotaba. Me gustan los juegos de ingenio y soy buen jugador de ajedrez. Éste no es, ni parcialmente, un juego de azar. R me decía “¿¡Cómo puede ser que te gane un chico de diez años!? Recién a los meses, yo fui ganando algunas partidas. Recuerdo el malestar que sentía al empezar cada sesión. “Matar al terapeuta” surgió espontáneamente casi al año. Jugábamos al “tenis” con paletas y pelotita de ping-pon cuando sin querer, R me dio un pelotazo en la cara. El hecho le produjo un estallido de risa, al tiempo que le brillaban los ojos de satisfacción. El juego previó continuó, pero de a poco el interés pasó a ser solo tratar de propinarme pelotazos, básicamente en la cara, o en cualquier parte del cuerpo. Cada vez que lo conseguía estallaba en carcajadas. Finalmente el “tenis” desapareció, y tomó un tubo de ocho pelotitas que le servían de municiones. Ganaba entusiasmo cada vez que conseguía impactarme, buscando partes descubiertas de mi cuerpo, donde doliera más. Yo, siguiendo el juego, gritaba de dolor, a veces fingidamente, a veces con cierta realidad. Ante cada grito R se excitaba y ensañaba más, dejando claro que sus pelotazos debían dolerme, “¡Retorcete de dolor!”. Yo comencé a gritar “¡No, por favor no!! ¡Otra vez no! ¡Me duele!!”, etc., tratando de cubrirme con un almohadón, hecho que le complació enormemente. Él empezó a gritar cada vez que me impactaba “¡Morite!! ¡Morite!!”. En eso estábamos cuando nos sorprendió el final de la sesión. Le costó irse, pero salió con una cara tal de satisfacción que el padre preguntó qué había pasado. El juego de “matarme” se prolongó más de un año, y fue variando en cuanto a materiales y otros detalles: de pelotitas pasó a arrojarme gomitas con una regla, naipes, lápices, fichas de damas, eventualmente cualquier objeto del consultorio. A veces permitía que yo me cubriera con algún tipo de “escudo”, a veces no. Siempre fue claro que debía dolerme o al menos yo debía actuarlo. Fue necesario imponer normas: el límite fue el dolor físico real mío, ya que yo no toleré cuando me arrojó un sacapuntas de metal. Se llegó a un tipo de equilibrio con cierto dolor físico tolerable. Fue una época muy difícil desde lo contratransferencial. Recuerdo que yo sufría ante el inicio de cada sesión, sabiendo lo que me esperaba. Llegué a aliviarme alguna vez que no asistió. Me preguntaba qué sentido tenía todo eso, para qué servía, cuánto duraría, si estaría yo llevando correctamente el tratamiento, si le servía de algo a R. Pese a las varias reflexiones que me surgieron, nunca llegué a dar una interpretación que incluyera todas ellas. Ninguna me pareció adecuada. Solo pude repetirle, una y otra vez, que él necesitaba que yo sienta su bronca. Un día jugaba a matarme arrojándome témperas de plástico, cuando una me impactó en el ojo. Yo, dolorido y asustado, me senté en el piso tapándome el ojo con la mano. Él interrumpió inmediatamente el juego. Con mi ojo sano noté que me miraba petrificado de miedo. Fue el primer momento en que sus ansiedades depresivas superaron su necesidad de juego. Ni bien supe que mi ojo estaba bien, temí que él no pudiera volver a jugar. Recién lo hizo luego de tres sesiones que propuso jugar al Uno. Una subvariante fue el juego “llenarme de basura”. En una ocasión que me “mataba” arrojándome naipes, se le ocurrió meterlos dentro de mi camisa, por la espalda. Era verano y yo estaba transpirado, por lo cual me produjo una sensación desagradable sentir que los naipes se me pegaban en la espalda. Él percibió mi incomodidad y le produjo gran placer. El juego siguió muchas sesiones. Comenzó a utilizar diversos materiales, que metía dentro de mi ropa, o bien volcaba sobre mi cabeza. Yo debía expresar mi desagrado. Le dije que, antes él necesitaba que yo sintiese su bronca, y ahora necesitaba que yo me aguante su basura. Paralelamente, según los padres está más tranquilo, y las peleas disminuyeron en frecuencia e intensidad. Lo ven menos malhumorado, menos enojado. Pese a ello, la madre se muda a un country alejado. No importa que amigos, actividades y colegio de R estén aquí. Vivirá en la semana con el padre en capital. Habrá que interrumpir el tratamiento unos meses, por un curso de ingreso a la secundaria, ya que R dice estar muy cansado. Yo les sugiero que lo traigan igual. Cuando les digo que son ellos como adultos quienes deben decidir la continuidad, me miran extrañados. Como si yo no entendiese que ellos no pueden lidiar con sus enojos ni oponerse a sus decisiones. El análisis se interrumpe unos meses, y al reanudarse, aparece otro juego. En una ocasión R fabrica sellos con gomas de borrar, que pinta con fibras de colores. Sella varias hojas y, sin querer, mi mano. Se entusiasma en mancharme distintas partes del cuerpo. Luego se dedica a pintarme, directamente, con las fibras. El juego evoluciona en distintas maneras de pintarme. Su forma final ocupa toda la sesión: me pinta con fibras la cara y, a veces, las manos. No se si la intención es ridiculizarme: me hace anteojos, bigotes, barba y a veces bijouterí femenina; otras solo manchas informes. Lo tolero con dificultad, establezco el límite de que no puede pintarme la ropa, y que debemos terminar con tiempo suficiente para que yo pueda limpiarme. Debo ponerme firme, ya que intenta no respetar el límite temporal, queriendo pintarme hasta el final de la sesión. Poco después comienza a interesarse por mi vida personal. Me pregunta dónde vivo, si vivo ahí en el consultorio, si estoy casado y especialmente si tengo hijos. Ante mi no respuesta decide que sí, que debo tener dos hijos varones (lo cual sorprendente-mente es verdad), y que se nota que debo ser un buen padre, porque no me enojo. El juego de “las escondidas” es un clásico de la infancia. Es universal y atemporal: de cualquier época y cultura. Puede rastrearse desde muy temprano en los juegos de ocultarse la cara con las manos, o con la sábana, o bien de ocultarse (cuerpo entero) tras una cortina, etc. Puede presentarse, bajo otras formas, en adolescentes (que se van a casa de amigos y no se sabe dónde están, que se fugan de su casa, que se ratean, que no vuelven a la hora pactada, etc.) En su esencia, es una variante del fort-da freudiano, invertido. Es una elaboración de la lógica de secuencia de ausencias-presencias de los padres, o figuras significativas. Implica también, hacer activo lo pasivo y tomar “control” de la intermitencia del vínculo. La complejidad es que no hay un elemento-objeto que simbolice al objeto (carretel) que desaparece, que se aleja-acerca. Hay una inversión: quien se sustrae a la mirada, quien desaparece y se ausenta, es el chico mismo. Él debe ser buscado, mirado, encontrado. Él es quien debe preocupar a los otros. Todo esto está presente en el juego de emociones del caso de R. Para él fue también su forma de hacerme sentir, de realizar, de poner en acto, el miedo y la angustia que él sintió cuando sus padres “desaparecieron”, al perderse en la playa. Más allá de lo traumático del hecho concreto, es probable que remita a un patrón más frecuente de interacción con sus ellos (la madre “desaparece” al irse al country, evidenciando un funcionamiento propio: sus vínculos más importantes (esposo e hijo) no conviven con ella). Implica la sensación de no ser mirado, de no ser buscado, de no preocupar. También podría entenderse, por parte de R, como una forma singular de experimentar y practicar la necesidad de explorar las emociones inherentes al hecho de estar solo, de sustraerse, de tomar distancia, de diferenciarse del objeto. El juego “Matar al terapeuta” es sumamente rico en condensar diversas significaciones. Puede interpretarse como: una forma de expresión del odio, instinto de muerte y/o agresividad primaria; un deseo de destruir al objeto, o bien de controlarlo; una expresión de transferencia negativa; una forma maníaca de triunfo sobre el objeto, etc. Probablemente sea algo de todo eso. Pero lo que más pude sentir, en esa experiencia emocional privilegiada que es la contratransferencia, y sin negar lo anterior, fue algo diferente. Creo que lo predominante de todo el proceso, es que R necesitaba sentir, experimentar, vivenciar, que alguien significativo pudiera recibir su odio, su bronca, y los contenga, los tolere. Que alguien ejerza esa función de reverie. Pero no sin esfuerzo, no sin dificultad, no sin incomodidad (algo cómodo no hubiese sido auténtico, de hecho hubo momentos en los que se llegó al “limite” de lo tolerable). Pero lo más importante fue que necesitó que el analista lo tolere sin asustarse, sin irse, sin enojarse, sin morirse, sin desbordarse, sin iniciar conductas retaliativas. Tal vez, eso haya sido una experiencia inédita para él. Los padres no podían lidiar con su enojo: o bien se “sacaban” y se desbordaban con conductas retaliativas (la madre le llegó a pegar y a romperle cosas) o bien se asustaban y dejaban que hiciese lo que quisiese, generando un vacío en la función. Creo que el solo “aguantar” su bronca no hubiese servido. Si yo no hubiese incluido un principio de autoridad y límite a su agresividad mediante la defensa del encuadre, aún con forcejeos, la experiencia no hubiese sido útil. R necesitaba sentir que su enojo no me asustaba, que yo no iba a dejarlo “hacer lo que quiera”. En el juego “Llenarme de basura” tolerar su basura equivale a tolerar su caca (heces equivale a bronca). Y puede entenderse como un intento de reexperimentación, y de reelaboración, de la fase anal y el control esfinterano. Etapa que probablemente se haya atravesado con conflictividad. Está en relación a la dificultad de cómo fue la tolerancia concreta de los padres hacia sus heces, orina, olores, berrinches, etc. “Matar al analista”, es una manera de realizar (enactment) y de hacerme sentir (identificación proyectiva comunicativa) lo que él sintió. Hay, tal vez, una fantasía inconciente de muerte, como telón de fondo, en el susto de la madre al llegar a pensar que no quiere vivir más con él. (Lo concreta, simbólicamente, al no vivir más con él). Es su forma peculiar de hacerme sentir como lo “mataban” a él, el odio hacia él. Coincidiendo con ello, es también una forma de hacerme sentir la agresividad que recae sobre él, y que él siente, por ejemplo, con los castigos físicos concretos de la madre. Pero hay algo más importante. “Matar al analista” implica un deseo oculto esencial: que yo sobreviva a sus ataques. Es una forma subjetiva de reelaborar y reexperimentar, el proceso de alcance y atravesamiento de la posición depresiva. Proceso que seguramente tuvo deficiencias. Winnicott describe como el sujeto ataca y destruye (en su fantasía) al objeto, innumerables veces en el día. Lo que permite un acceso favorable, a lo largo del tiempo en un proceso largo, de la posición depresiva, es la supervivencia del objeto. ¿Qué quiere decir que el objeto sobreviva? Por supuesto que está la supervivencia física real, indispensable para la continuidad del proceso. Pero sobrevivir es no tomar conductas retaliativas, no irse, no deprimirse, no sustraerse a los ataques, no “enloquecerse”. Sobrevivir es poder contener la agresividad. Eso permitirá que el sujeto pueda apropiarse de ésta y sentirla como propia sin temerla, sin que quede, por ej, escindida o proyectada. Los padres de R no sobreviven a los ataques: o toman conductas retaliativas, o se alejan (la madre se va a vivir a otro lado), o se “enloquecen” (están sobrepasados, desbordados), o le temen (no pueden hacer nada ante sus enojos). La supervivencia del objeto es lo que también posibilita su emergencia por fuera del área de omnipotencia del chico. Es decir el objeto se erige y se reconoce como parte de la realidad externa, con una existencia por derecho propio. Aparece un reconocimiento del objeto-analista, como objeto real del mundo externo, con vida propia, intimidad, y hasta deseos propios. Esto se ve cuando R comienza a interesarse por mí, por mi vida personal, por mi intimidad, mis cosas, etc. Después podrá hacer uso (analítico) de ese objetoanalista. El reconocimiento de que “no me enojo”, habla de mi supervivencia, es decir, que no inicié reacciones retaliativas. Es difícil saber la importancia de las interpretaciones verbales en el desarrollo de este análisis. Yo “sentí” y “pensé” muchas cosas, pero nunca me sentí seguro para decirle demasiado a R. Me parecía innecesario. De hecho le transmití poco contenido “Vos necesitás que yo te mire”, “Vos necesitás que yo me preocupe, que me asuste”, “Vos necesitás que yo sienta tu bronca”. Se lo repetía muchas, innumerables veces. R nunca lo contradijo. No se que hubiese sucedido si le hubiese transmitido más, o más complejos contenidos. Creo que lo predominante de la experiencia, fue el intercambio de emociones entre ambos. El trabajo describe las reflexiones teóricas que surgen a partir de pensar dos juegos concretos que aparecen en el material clínico del análisis de un niño de diez años. Se trata de juegos comunes de la infancia, y de muy frecuente aparición en los análisis de niños: el juego de “las escondidas” y el de “matar al terapeuta”. La presentación también servirá como disparador para poder reflexionar sobre el tema más abarcativo del manejo de la agresividad hacia el terapeuta en el curso de un análisis, en este caso especial referido al análisis de niños. Descriptores: -Juegos infantiles. -Agresividad en análisis de niños. -Defensa del encuadre. -Posición depresiva y supervivencia del objeto. -Uso (analítico) del objeto.