La cámara oscura se nos propone como un lugar de absorción de la
Anuncio
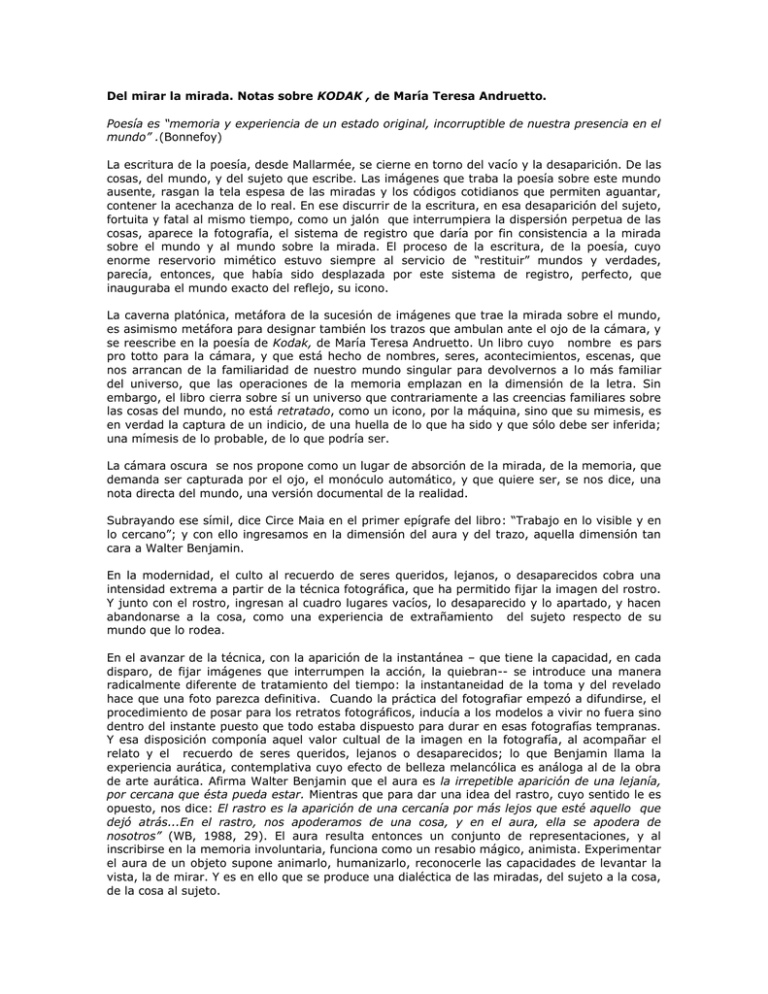
Del mirar la mirada. Notas sobre KODAK , de María Teresa Andruetto. Poesía es “memoria y experiencia de un estado original, incorruptible de nuestra presencia en el mundo” .(Bonnefoy) La escritura de la poesía, desde Mallarmée, se cierne en torno del vacío y la desaparición. De las cosas, del mundo, y del sujeto que escribe. Las imágenes que traba la poesía sobre este mundo ausente, rasgan la tela espesa de las miradas y los códigos cotidianos que permiten aguantar, contener la acechanza de lo real. En ese discurrir de la escritura, en esa desaparición del sujeto, fortuita y fatal al mismo tiempo, como un jalón que interrumpiera la dispersión perpetua de las cosas, aparece la fotografía, el sistema de registro que daría por fin consistencia a la mirada sobre el mundo y al mundo sobre la mirada. El proceso de la escritura, de la poesía, cuyo enorme reservorio mimético estuvo siempre al servicio de “restituir” mundos y verdades, parecía, entonces, que había sido desplazada por este sistema de registro, perfecto, que inauguraba el mundo exacto del reflejo, su icono. La caverna platónica, metáfora de la sucesión de imágenes que trae la mirada sobre el mundo, es asimismo metáfora para designar también los trazos que ambulan ante el ojo de la cámara, y se reescribe en la poesía de Kodak, de María Teresa Andruetto. Un libro cuyo nombre es pars pro totto para la cámara, y que está hecho de nombres, seres, acontecimientos, escenas, que nos arrancan de la familiaridad de nuestro mundo singular para devolvernos a lo más familiar del universo, que las operaciones de la memoria emplazan en la dimensión de la letra. Sin embargo, el libro cierra sobre sí un universo que contrariamente a las creencias familiares sobre las cosas del mundo, no está retratado, como un icono, por la máquina, sino que su mimesis, es en verdad la captura de un indicio, de una huella de lo que ha sido y que sólo debe ser inferida; una mímesis de lo probable, de lo que podría ser. La cámara oscura se nos propone como un lugar de absorción de la mirada, de la memoria, que demanda ser capturada por el ojo, el monóculo automático, y que quiere ser, se nos dice, una nota directa del mundo, una versión documental de la realidad. Subrayando ese símil, dice Circe Maia en el primer epígrafe del libro: “Trabajo en lo visible y en lo cercano”; y con ello ingresamos en la dimensión del aura y del trazo, aquella dimensión tan cara a Walter Benjamin. En la modernidad, el culto al recuerdo de seres queridos, lejanos, o desaparecidos cobra una intensidad extrema a partir de la técnica fotográfica, que ha permitido fijar la imagen del rostro. Y junto con el rostro, ingresan al cuadro lugares vacíos, lo desaparecido y lo apartado, y hacen abandonarse a la cosa, como una experiencia de extrañamiento del sujeto respecto de su mundo que lo rodea. En el avanzar de la técnica, con la aparición de la instantánea – que tiene la capacidad, en cada disparo, de fijar imágenes que interrumpen la acción, la quiebran-- se introduce una manera radicalmente diferente de tratamiento del tiempo: la instantaneidad de la toma y del revelado hace que una foto parezca definitiva. Cuando la práctica del fotografiar empezó a difundirse, el procedimiento de posar para los retratos fotográficos, inducía a los modelos a vivir no fuera sino dentro del instante puesto que todo estaba dispuesto para durar en esas fotografías tempranas. Y esa disposición componía aquel valor cultual de la imagen en la fotografía, al acompañar el relato y el recuerdo de seres queridos, lejanos o desaparecidos; lo que Benjamin llama la experiencia aurática, contemplativa cuyo efecto de belleza melancólica es análoga al de la obra de arte aurática. Afirma Walter Benjamin que el aura es la irrepetible aparición de una lejanía, por cercana que ésta pueda estar. Mientras que para dar una idea del rastro, cuyo sentido le es opuesto, nos dice: El rastro es la aparición de una cercanía por más lejos que esté aquello que dejó atrás...En el rastro, nos apoderamos de una cosa, y en el aura, ella se apodera de nosotros” (WB, 1988, 29). El aura resulta entonces un conjunto de representaciones, y al inscribirse en la memoria involuntaria, funciona como un resabio mágico, animista. Experimentar el aura de un objeto supone animarlo, humanizarlo, reconocerle las capacidades de levantar la vista, la de mirar. Y es en ello que se produce una dialéctica de las miradas, del sujeto a la cosa, de la cosa al sujeto. En Kodak, la fotografía, la “instantánea” es una apelación evocativa, un arco tenso de miradas y al mismo tiempo un punto de fuga; movimientos contrarios que dejan una brecha, una hendidura que el yo lírico va velando y desvelando, en el entretejido de la temporalidad. Pues esta escritura poética trabaja en dos series temporales paralelas: una de fluir continuo, y otra con las marcas de la interrupción, y allí, el poema restituye las vacancias de la instantánea, y recobra tanto el aura como el trazo, construyendo en la brecha, en el umbral entre las dos series, el espacio utópico de la poesía. En estos poemas hallamos la paciencia de la espera que es donde se despliega la mirada alternada, que hace emerger la cercana lejanía, el hálito, la respiración del aura. Se trata del momento de la experiencia dotada con la facultad de arrojar la mirada, y allí está el punto de contacto que hay entre el contemplador y el objeto, en donde se instala una reverberación, ligada a los sentidos, que impregna las impresiones, las afecta, y las construye como imágenes en reserva, en una latencia que no responde a la interpelación de la voluntad. Kodak transita por los linderos del aura y el trazo; sus poemas traen cercanamente lo lejano, y alejan lo cercano en una dialéctica del presente, de la evocación y del diferimiento, en lo que podría pensarse, o más bien creerse, como un testimonio autobiográfico, soportado en las señas de identidad que habilitan los nombres, los lugares, las cosas, cuya interpelación es ejercida por la memoria involuntaria, --ese hallazgo de Proust--, y se hallan materializadas en las escrituras del yo. Es que Kodak, nos parece, se ofrece como una Búsqueda del tiempo perdido y una hechura del acontecimiento recobrado en la irrupción del instante, de la instantánea; unos objetos rescatados del arcón de la propia vida, que el yo lírico se apresta a colocar en el poema. Ese rumbo autobiográfico es lo que nos da confianza para acceder al mundo de infancia de Andruetto: allí están las escenas y los escenarios, las figuras humanas, los objetos enunciados, “retratados” sobre la materia del poema por un yo que rememora y conmemora: Kodak se coloca bajo la invocación de Ana, está en efecto compuesto en memoria de Ana. Pero, ya se sabe, que cuando alguien escribe yo escribe al yo en su escritura, y al mismo tiempo escribe la escritura del yo. Esto nos dice Nicolás Rosa de las escrituras autobiográficas, a lo cual agrega que cuando se está ante la aparente consistencia del yo autobiográfico, éste nos hace creer, simula que la ficción se ausenta de su discurso, y nos brinda la prueba de la verificación de la existencia del autor, de la existencia, real o no de los hechos que se cuentan. Esas “pruebas” descansan en las imágenes interiores, hechas letra; una letra que arma y desarma la antigua oposición entre naturaleza y arte, entre sensible e inteligible, entre forma y contenido, superficie y hondura, apariencia y realidad, el signo y lo designado. Se diría que la tecnología fotográfica había sobrevenido para dar de una vez para siempre pruebas fehacientes de los rostros, del pasado transcurrido, de las historias y los devenires, suspendidos para siempre en la eternidad del instante replicado en las fotos. Una delegación de la memoria en el horizonte visivo abierto por la lente. Una confianza ciega y bruta en la plena mimesis, en la réplica de la realidad que llamamos representación. Kodak Yo miraba, tras la lente de una Kodak con la que él sacó fotos de la guerra, Antes que la muerte disolviera sus pupilas y delegara en mis ojos el dolor de mirarme devastada por la ausencia Los poemas de Kodak parecen responder a las preguntas : ¿cómo han de conservarse las imágenes interiores? ¿cómo han de distinguirse de la incesante marea de imágenes con que la banalidad mundana satura y ahoga todo con su fugacidad y repetitividad? ¿cómo han de presentarse en la agonística del ceñido lenguaje y la inmensa vida? Restos, antagonistas, fantasmas, se echan a errabundar en dominios intermedios, que ni vivos ni muertos, ni sensibles ni inteligibles, ni totalmente ausentes ni totalmente presentes, desencadenan la inquietante impresión de una ausencia, que captura la mirada, la confisca. Hay trazos en los que la memoria confía, en los que se asienta, trazos de objetos que retornan por la palabra poética y dan una ganancia de saber; el discurrir en un pretérito imperfecto que ingresa en los dominios del tiempo y se apodera de los nombres y las cosas; el velamiento de la luz que producen las gafas negras, mejora la focalización de la mirada y deja ver, resplandeciente, el recuerdo; al traer al presente las imágenes interiores, el saber se gana con la evocación apelativa de los sentidos, ligados a lo más familiar de la experiencia:, frutas, panes, aromas, tactos, el inexorable ciclo de la vida y la muerte, la corrupción de la frescura, el escape horroroso y fascinante de la condición del ser para la muerte. El material sensible, el sonido articulado, ya no es símbolo sino mero signo de su propio contenido, de la re-presentación. El tono, que hace tañer el sentimiento, es casi un elemento espiritual. Los objetos, decía Proust, --y también lo decía Benjamin--, conservan algo de los ojos que los miran. Tienen entonces los objetos la facultad, el don de esparcir miradas. Es que una cosa que hemos mirado otrora, si volvemos a verla, nos liga, junto con la mirada que le habíamos arrojado, con todas las imágenes que entonces la rodeaban y la inundaban. “Cierto nombre, cierta palabra leída en un libro alguna vez, contiene entre sus sílabas el viento rápido y el sol radiante que brillaba cuando lo leímos” dice Proust. Paisaje Le dijeron: verás el río (ella llevaba un vestido con canesú), verás pajaritos y sauces (un vestido rosa hecho por su madre). En el camino se largó un aguacero, ¡y ella estaba bajo un toldo con su vestido nuevo! (...cuando la lluvia acabó ya era tarde, y el agua corría por todas partes) No se trata aquí de una desnudez de las cosas, de los seres; de la pura iconicidad que se le supone a la fotografía. Es que objetos, figuras y sucesos que capturan nuestra mirada, lo hacen con una mirada propia que se nos devuelve en destellos de fascinación onírica, nunca frontales, nunca directos, pues se nos aparecen bajo un velo sensible que les han tejido el amor y la contemplación. Es que el arte, la poesía, no pacifica, no provee serenidad al espíritu, más bien lo que arroja, a través de su mirada devuelta, es un antagonista, ni siquiera un doble, una suerte de fantasma inquietante, siniestro, que desfamiliariza el mundo de la casa, de los seres, del entorno cotidiano. Se trata del diferimiento de lo real, que es emplazado en un umbral, y que suspende en el lector toda sensación esperable., puesto que el espectáculo de la muerte, se hace soportable por estar replicado en el arte, en la poesía. El objeto poetizado, al que le falta sentido, transforma los afectos del lector en valor catártico: logra provocar placer con lo que en la vida habitual produce rechazo u horror, esto es, hace soportable lo insoportable. La instantánea trae al objeto, desamarrado, y en un aislamiento espléndido, y, a través de la magia del arte se transforma en una naturaleza muerta y al mismo tiempo en un doble-antagonista, que sustituye, reemplaza al faltante, y deviene una extraña y ambigua presencia, que es también signo de una ausencia. Hay el indicio, hay la contigüidad metonímica, que desplaza la mirada y la vivencia del fruto corruptible, de su cáscara al envoltorio del cuerpo humano, el vestido, lo vemos en el poema: PERAS Había una rosca cubierta de azúcar, una mesa con el hule verde y una frutera de vidrio (por la loneta de las cortinas, el sol sacaba tornasolados color de ajenjo), y había peras. Recuerdo los cabos rotos y el punto negro que, en una de ellas, hace el gusano. Sé que las dos teníamos el pelo corto y unos vestidos almidonados. Después algo (quizás el viento) Sonó allá afuera y mi madre dijo Que acababan de pasar Los Reyes. La pátina que reviste al mundo retratado, la vida misma, es del sueño, del color, de la humedad; el mundo es atenuado y al mismo tiempo destacado por la mirada horizontal, yacente. Es el anudamiento de cercanía y lejanía así como de la unicidad y duración en la constelación del despertar, que alerta, relampaguea sobre el instante de peligro benjaminiano, ese instante de la aflicción, diferida en tiempo y espacio, en la que se entraña la intensidad de la experiencia dolorosa, de la muerte, más actual y más fuerte en la evocación que en el momento mismo del acontecimiento de la muerte. Hamaca “Estoy en cama (la enfermera se llama Erminda) por la ventana que da al patio mi hermana pasa a bordo de una hamaca pasan también las moras, el verano las chicharras. Ha de ser octubre, como esta tarde, o tal vez noviembre, y el calor agobia, porque mi padre que llega del trabajo, se ha soltado, cosa extraña, la corbata. Yo estoy en cama. Y Ana que pasa alegre, viva, a bordo de la hamaca. Habrá sido de vidrio el aire, como esta tarde.” En esta conjunción de los sentidos, lo visual, lo táctil, lo olfativo y gustativo, lo acústico –la dimensión sinestéisca- (las moras, el verano, las chicharras, el vidrio, el calor) se afanan como reverberaciones, trabadas en la esquicia del ojo, que mira y se deja mirar, y parte en dos dimensiones el mundo, y captura en la fascinación de lo que no puede ser enrostrado en el mundo real, en el tiempo real. El tiempo fijado en el punto inmóvil del presente, se eterniza y se pulveriza en un solo golpe de verbo: Yo estoy, enunciado que se encabalga en la provisoriedad tanto de la posición yacente, como en la serie paralela de la apelación vital; Yo estoy/en cama/,viva. Yo, Ana, Ana, yo, un eco y un gesto crispados en el oxímoron compuesto del movimiento y la fatalidad de lo estático, sacudidos por el futuro anterior: habrá sido. Allí, la memoria del cuerpo es algo agudo; es incesante recuerdo del recuerdo, evocación de la evocación, que supera la rotura, la separación entre intelecto y sensorialidad, cuya materia son las pequeñas imágenes llamadas por la memoria involuntaria; ellas no tienen existencia para nosotros hasta el instante mismo en que las evocamos, como suele ocurrir en los sueños, en donde nos miramos a nosotros mismos. Está allí precisamente en su carácter de imagen instantánea: Las imágenes más importantes, aquellas que se desplegaron en la cámara oscura del instante vivido, son las que se nos dan a ver, repentinamente, en un mundo de infancia, en la súbita aparición de ciertos objetos contingentes, que de pronto captan fortuitamente la mirada, como un juguete, una prenda, cuya visión que satisface la curiosidad, irrumpe con la velocidad y el destello de un relámpago e ilumina un instante el ser. Es allí, en ese punto, que se produce la brusca revelación de la muerte, suspendida y diferida en el tiempo, como un rayo, filoso, que tajea el corazón, en una secreta huella doble que quiebra el fluir del continuum del tiempo. Y alcanza un punto máximo de estado de presente, agudo, tajeante, doloroso, que señala por un lado la caducidad inexorable, y por otro el remozar de la experiencia: Tendedero Mi madre cuelga ropa en la soga, Echa al sol nuestras cosas: blusitas, Pañales, toallones... (...ya no azula las prendas con azul de lavar) A veces se queda mirando la espuma Y en el fondo de su corazón Grita una niña. Ella la friega, la estruja, (...y la niña tiembla en la tarde limpia). Extravío Aún no sabe decir su nombre y la han mandado (a lo de Rabachino a comprar harina, azúcar negra, polvo de hornear). Si lo hace bien, le darán (caramelos, estampitas, besos). En el bar hay olor a hombres, y a vino viejo. También un piso flojo de madera, y ya está el miedo de pisar en falso. Lleva un papel escrito (en el hueco de la mano lleva la letra de su madre). Le han ordenado: No te pierdas, y va mirándose los pies, cuenta los pasos. Cree (...pero es una intuición oscura) que quien se mira los pies no se extravía. Cuenta los pasos (y después, las sílabas, los cuentos, las monedas), con los ojos fijos en los zapatos, pero lo mismo se pierde en el recuento. Teoría sobre el cielo (...tu mano, mi tapadito azul, el cortejo, los caballos, un sacón que llevas de piel de poule...) -¿Quién pasa? -Un niño. -¿A dónde va? -Al cielo. -¿Y por dónde sube? -Por una escalera larga/que está allá lejos,/al final del pueblo. Vemos, nuevamente, cómo esas imágenes se ensamblan en un arco, o constelación, que retorna en el desfile vertiginoso de la inminencia . Se trata de las intermitencias del corazón de las que hablaba Proust, irrupciones de un presente aún no sabido ni experimentado en el que tiene o ha tenido lugar en el momento del acontecimiento, en el pasado. Andruetto, en Kodak, pone en claro esos pocos momentos en los cuales uno se halla en el acogedor regazo de la familia cercana y extensa: son las fiestas, los aniversarios, los funerales, que tienen algo de conmovedor, y que tornan evidente el salto, la rasgadura en el continuum del tiempo. Edad, y evocación, se reúnen en esa tornarse presente de rostros, sabores, olores tactos y tonos, visiones de las cosas, desatendidas por el cotidiano vivir, y que emergen como nudos entre gentes y cosas, paradójico enlace entre fragmentos, y se instalan en la mirada como naturalezas muertas. Las amigas de mi abuela Ibamos a verlas los días de los muertos, cuando la muerte no dolía. Mi madre (que era hermosa y usaba tacos altos) nos llevaba de la mano, se pintaba la boca. Hablaban piamontés, la palabra cerrada en la garganta a gritos. Nos poníamos vestiditos blancos de piqué y volvíamos con olor a gladiolos, a margaritas. Tenían una casa oscura las amigas de mi abuela, y el tamaño de un hombre. Ellos en cambio eran flacos, frágiles como niñas: se llamaban Geppo, Vigü, Gennio, Chiquinot. La composición del mundo familiar, un árbol estirado en la genealogía, se recobra ahora en los nombres, en el sonido peninsular, extranjero, que se emplaza sin violencia para convivir con el castellano delicado y hospitalario de la poesía. El mundo de los nombres y de los hombres es ingresado en el recuerdo por la vía genérica del horizonte femenino, materno, de larga filiación, albergue de las palabras de tibieza y de las abnegaciones de crianza. Los días de los muertos, la muerte de los días, el funeral, el rito, arman los tejidos en la naturalidad del vaivén de infancia, materna-fraterna. La instantánea, otra vez, derriba el último limite resistente de la evocación: rostros, cuerpos fundidos en la sinestesia. Marin ‘ a Mi madre está dormida, con su solero de flores sobre la colcha (tiene el pelo tomado con invisibles, huele a agua colonia). Mi abuela se acerca, le dice algo al oído y lloran las dos. La que ha muerto tenía las uñas amarillas, un misal y un relicario con pelos de Santa Cecilia. Hay murmullo de rezos, una cama vacía, una pañoleta oscura, una taza de café (pasa el vapor todavía), el piso de ladrillos, la mecedora, las glicinas... Alguien nos alzó hacia el tufo de la muerta (se llamaba Elizabeta), para que viéramos. Esa fragmentación, superpone miradas que tienen lugar en el propio, yo, en el mundo de los sueños, y en el de la evocación, que como hemos visto, resume y condensa una vida entera en la inminencia de la muerte. La irrupción de la imagen evocada, rasga el espacio y lo distribuye en pequeños diagramas; y vuelve a suspender la línea demarcatoria entre el mirar y lo mirado, atrapados en la red interpelativa de las sensaciones evocadas: Lunes Los lunes mi padre llegaba tarde y traía chocolates amargos. En la cama grande, mamá nos leía La Cabaña del Tío Tom. A nosotras nos gustaban los lunes, nos gustaba llorar por tristezas de cuento, sufrir por los negros mientras comíamos chocolates Suchard. La escritura poética opera el duelo, hace su trabajo, su juego trágico, como diría Freud, en el mismo escribirse, cuando el sujeto, se entrega a la violencia del dolor. La experiencia del duelo parece entonces como el reverso de la experiencia de la felicidad. La mirada sobre el cuerpo afligido impulsa un disciplinamiento de los sentidos. La palabra es aquí ascética, presagia un desierto, para la operación de la evocación, sostenida en la verificación de lo exiguo. El cuerpo, que se viste y se desviste; el primor de la tarea, el pacto amoroso que recuerda a la lorqueana casada infiel, indica el doble gesto anclado en el velar y el desvelar de las fotografías. Creemos, como hemos señalado, que nos dicen la verdad irrefutable de lo que está allí replicado y exacto; pero el indicio nos señala que hemos de ir tras el trazo, la huella, de lo que el velo cubre: el desnudarse en la tienda tiene lugar en la caja, --el probador de la tienda--, que es como la caja oscura de la cámara. Lo que se ve, nos mira cargado con nuestra propia mirada, retorna en el hueso, en el esqueleto, en la piedra. Lo que consiente el retorno al mundo de lo inanimado como dimensión necesaria de la condición humana: Desnuda en la tienda No era coqueta Era fuerte. June Jordan Necesito ropa, dijiste. Una blusa alegre, de color subido. Y fuimos a la tienda. La chica que nos llevó a los vestidores se llamaba Tula. Te queda rico, dijo, te queda de novela. Nos metimos las dos en esa caja, entrábamos apenas. Como no había asientos ni percheros te ofrecí mis brazos. Te sacaste el vestido, la campera, te sacaste la blusa, las hombreras, te sacaste el turbante, la remera, te sacaste el corpiño, la bolsita de mijo, te miraste al espejo y me miraste y yo vi tu pecho crudo, las costillas al aire, y después tu corazón como una piedra, fuerte y fatal como una piedra. La recuperación del pasado por medio de la evocación se entrelaza estrechamente con el análisis del presente mediante la atención sobre las cosas, y los objetos contiguos, secundarios diríamos, aledaños, anejos. Los fragmentos de experiencia que se inscriben aquí en la fantasmagoría de las formas, reducidas a su mínima expresión, delinean un cuadro de señales que tienen un sentido intensamente alegórico, y es el impulso escriturario que lleva al duelo, y se sale, se sustrae a la tentación de la melancolía: Carta En la feria, cuando elegía alcauciles (estaban algo oscuros), un muchacho que no tenía más de trece años (lo vi correr, por La Cañada, hacia El Pocito), me arrancó la cartera (quedaron las tiras colgando). ¿Tenía dinero, señora? Nadie preguntó por tu carta (yo la llevaba conmigo, tu última carta, doblada en cuatro). Era sólo un papel y ese muchacho lo habrá tirado al agua. Caballlito Eran una niña y su madre. Esta piedra parece un caballo, dijo la niña, y se hincó junto al agua. La madre abrió las manos Y el caballito galopó Hacia la página. Reflexiones Finales sobre KODAK Desde la tapa negra del libro, el título en blanco, calado, como el hueco por donde osamos mirar y ver, para capturar el tiempo, inscribirlo para siempre en la instantánea que morigere el dolor, estos poemas reanudan el rito de la fascinación de los conjuros. ¿Se trata, acaso, de la apelación fantasmática a los puntos cenitales de infancia, traídos a la memoria del presente, por la evocación de las imágenes sensoriales, una apelación la conciencia de lo discontinuo, a la marcha ineluctable hacia lo inanimado que toda conciencia del ser mortal consiente? La colección de estampas, que la poesía de María Teresa Andruetto, trae en el sendero de la evocación hacia un ojo interno, avizor, agudo, ensancha la dimensión de una experiencia que en verdad sólo puede nombrarse como evidencia de otra cosa. Una experiencia que se desencadena a partir de un silencioso golpe, el klick del aparato, y alegoriza la experiencia de lo repentino de una memoria involuntaria, una sucesión de cuadros, imágenes de un pasado, traspuestas a la instantaneidad única del presente. La amorosa memoria de mundos y cosas, que retornan en la evocación, se expande, aurática, más allá de la promesa fotográfica; de la mancha que desde la fotografía capta la mirada, se trepa al movimiento del ojo, al vaivén de la hamaca, al acontecimiento prístino de infancia . Es así que puede trazarse la fábula lanzada desde la escena inicial, fundante: la experiencia precisa, vivida, reconocida, y refutada, resistida en la negativa muda por la violencia de lo inevitable, hasta que el consentimiento al vacío se vuelve escritura poética. Ingresamos en la dimensión, irónica, que instaura la vocación de eternizar las cosas, el amor, las fechas, la sucesión, construyendo el aura, esa cercana lejanía que hace reverberar el nombre y el acontecimiento en la distancia al mismo tiempo evanescente y exacta, equidistante entre el sí mismo y el otro. Las fotos no tienen melodía, latido, rumor. El estatuto de lo mínimo, cuya naturalidad nos parece una réplica inmediata del mundo y de la experiencia, justamente no lo es, he ahí la ironía, y lo aparente del mundo familiar que este conjunto de instantáneas propone como indicio de lo real y al mismo tiempo como naturaleza muerta. El trabajo de desgaste de lo cotidiano de la lengua, hecho lenguaje poético, que descuenta la pátina común, para engastarla luego como pieza única en el punto de encuentro con la experiencia del poema, nos pone frente a lo más verdadero y universal de la experiencia humana. Entonces, la memoria se instala en un presente total, que emprende un socavamiento del recuerdo liso, chato, para esculpirlo con tiempos y modos verbales que destrozan la evidencia de lo obvio: La tienda, el movimiento, la desnudez, ver pasar algo que se moviliza, la irrupción de lo real en el mundo. La poesía, precisamente, se alza como lugar de resistencia frente a la máquina y a la visión monocular, impuesta por la cámara. Entonces nos hallamos en los poemas de Kodak en medio de la crispación que se genera entre la supuesta captura del instante que la irónica Kodak establece y el flujo de la poetización del deseo de escritura que suspende y desata el movimiento ,y la subjetividad que historiza y temporaliza. Los cuadros “instantáneos de infancia” se condensan en la metáfora de los símbolos agrarios de la mitología: el sembrar, el invierno, la tarde, los manchones. Y el disparo, el click de la cámara, sella, al mismo tiempo, el album, e inaugura la dimensión del devenir, proyectado en la ambigua temporalidad de la escritura, como un antes, una víspera, cargada en la potencia. El poema final del libro, relanza, entonces, el rehacerse del mundo en la escritura, en tanto la mímesis, como decía Aristóteles en su Poética, es la reproducción de las cosas que son y de las que podrían ser, es decir el mundo del deseo, de lo probable: Víspera Se va la tarde. Decís, a este sitio vendremos: escribirás, sembraré, pasaremos los días de viejos. Sobre la casa que nace, cruzó una torcaza. Más allá hay un halcón y unas loras. La luz moja la flada del Mogote, aviva los manchones amarillos. Todo es hermoso, digo, y sin embargo, hay una nota de tristeza sobre talas y espinillos. Será porque es invierno, decís, será porque es domingo.